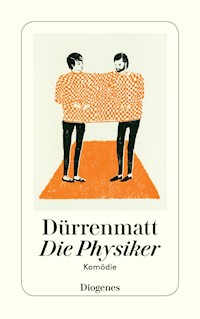Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad Veracruzana
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La ocasión de celebrar los cien años de nacimiento de Jorge López Páez ofrece a la Universidad Veracruzana la oportunidad de acercar a los lectores a un destacado miembro de la generación de la mitad del siglo XX mexicano, autor pionero de la temática homosexual (masculina) en la literatura nacional y uno de los autores iniciales de la histórica colección Ficción (UV). Para ello, esta casa de estudios ha publicado Sin ganas en Ghana y otros relatos. Este libro reúne siete relatos inéditos de Jorge López Páez: "Antes del tumultuoso desayuno o el náufrago", "Destino final: Capadocia", "El muchacho de suéter a cuadros", "En el sur de Asia", "Noche en Estambul", "Noche Vieja, Año Nuevo" y "Sin ganas en Ghana"|todos escritos en los primeros años del siglo XX1 (de 2001 a 2008). Estos relatos se organizan bajo un eje temático que atraviesa cada una de las historias. Se trata del viaje a través del encuentro homoerótico y del mundo como espacio donde los personajes se mueven -por países y ciudades- en busca del encuentro con el otro y de su propia identidad, mostrando al mismo tiempo los entretelones del mundo diplomático y los placeres de la vida "burguesa". El lector podrá notar que este universo narrativo está compuesto de hombres que la sociedad calificaría de "extraños" (queers, raros), quienes viven libres de los anquilosados convencionalismos de la heteronorma. Estos personajes se encuentran a la deriva, cursando viajes a través del deseo y del mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 631
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sin ganas en ghana y otros relatos
Jorge López Páez

DIRECTORIO
Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector
Juan Ortiz Escamilla
Secretario Académico
Lizbeth Margarita Viveros Cancino
Secretaria de Administración y Finanzas
Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora
Secretaria de Desarrollo Institucional
Agustín del Moral Tejeda
Director Editorial
Cuidado de la edición: Lino Daniel
Maquetación de forros: Jorge Cerón Ruiz
Imagen de portada: Nohea at noon, de Douglas Simonson (2016)
Elaboración de ePub 2.0: Aída Pozos Villanueva
D. R. © Universidad Veracruzana
Dirección Editorial
Nogueira núm. 7, Centro, cp 91000
Xalapa, Veracruz, México
Tels. 228 818 59 80; 818 13 88
https://www.uv.mx/editorial
Primera edición: agosto de 2022
ISBN: 978-607-8858-30-9
Prólogo
Cultivé la amistad con Jorge López Páez (Huatusco, 1922-Ciudad de México, 2017) hasta su muerte. Jorge, además de buen charlista, tenía la cualidad de saber oír y ser un agudo observador. Bien se sabe que las pláticas que escuchaba, algunas veces, le servían para escribir sus historias. Cuando conocí a López Páez, él tendría cerca de los ochenta años. Mientras su mente era de una lucidez envidiable, su cuerpo y rostro ya acusaban los estragos de la edad, así como su voz un tanto cascada y carrasposa. Los muchos años no le impedían tener el ímpetu y el entusiasmo para gozar de la vida. Y uno de los gozos era la escritura, con gran disciplina todos los días se sentaba frente a su computadora. Todavía en este siglo publicó las novelas Mi padre el general (2004) y ¡A huevo, Kuala Lumpur! (2012); así como El nuevo embajador y otros cuentos (2004) y la reedición de El chupamirto y otros relatos (2010). En 2003 recibió el Premio Mazatlán, y en 2008 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura. A su muerte, Jorge López Páez dejó una vasta obra inédita.
En vida publicó una decena de novelas y otro tanto de libros de cuentos. La crítica ha considerado como sus mejores obras El solitario atlántico (1958); Mi hermano Carlos (1965) y Los cerros azules (1993). En El solitario atlántico, Jorge López Páez le da vida a un niño, Andrés, quien nos narra sus aventuras y desventuras utilizando dos planos: el espacio interior, que corresponde a la casa familiar, la convivencia con sus miembros y las minucias domésticas; el segundo transcurre en la calle (atrapando caballitos del diablo y mariposas de alas blancas), el lugar en que la otredad manifestada en los otros niños, aliados y rivales, lo hacen consciente de su propia existencia, lo enfrentan con su propio ser, cobrando sentido lo escrito por Octavio Paz: “Para que pueda ser he de ser otro, / salir de mí, buscarme entre los otros, / los otros que no son si yo no existo, / los otros que me dan plena existencia”. Es una historia donde la infancia se repliega en sí misma.
De Mi hermano Carlos, Arturo Cantú escribió: “El autor logra una lúcida y emotiva recreación del mundo de la niñez en esta etapa, de sus problemas, sus modos de pensar y sentir, su vitalidad siempre a salvo de cualquier asedio”. Según Ignacio Trejo Fuentes, estimada por Emmanuel Carballo como una de las mejores novelas mexicanas.
De Los cerros azules, Esther Martínez Luna señala:
Situada en las tierras altas del estado de Veracruz y en la época cristera, los episodios encaminan, sin embargo, a dibujar la estampa de un pueblo plagado de hechos intrascendentes y flaquezas morales, mal disimuladas por sus notables, el cura y el presidente municipal, cobardes, o por sus médicos homosexuales. La demorada visión que el escritor busca presentarnos de este pueblo y estos personajes, con sus ánimos inciertos, no carece de ambición. Un estilo descriptivo con frases irónicas, elaboradas y en constante contrapunto nos recuerda algo de la mejor literatura decimonónica.
Jorge López Páez tuvo tres fuentes inagotables en su escritura, su vida misma, las historias que le contaban amistades y las anécdotas ocurridas a sus amigos. En el primer caso López Páez utilizó los recursos de la autobiografía y el de la autoficción. En la primera es cuando la voz del narrador o protagonista se corresponde con la voz autoral, y la segunda cuando el nombre del narrador es diferente que el del autor, pero comparten la misma identidad. López Páez, en 1992 obtuvo el Premio Internacional de Cuento La Palabra y el Hombre, por su libro de cuentos Lolita toca este Vals, integrando el jurado: Mario Muñoz, Sergio Pitol, Juan Vicente Melo, Edmundo Valadés y Hernán Lara Zavala.
Jorge López Páez fue uno de los pioneros en abordar el tema de la homosexualidad en la literatura mexicana, también presente en sus novelas. La primera vez fue en 1962, con el “El viaje de Berenice”, antes de la publicación de la novela El diario de José Toledo (1964) de Barbachano Ponce, considerada la primera novela mexicana de tema gay con fines literarios. En 1980 publicó en el suplemento Sábado, del periódico Unomásuno, “Doña Herlinda y su hijo”. Con esto se convirtió en el primer relato de tema gay de amplia difusión, siendo tal el impacto que fue llevado al cine bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo en 1984.
Jorge López Páez fue sin duda un escritor prolífico, fiel a sí mismo, nunca intentó imitar o seguir las tendencias en boga, en su narrativa dio voz a múltiples personajes desde niños, mujeres, hombres maduros, gente de la provincia, personajes sofisticados. El pueblo y las grandes ciudades eran su escenografía. Tres elementos circundan su obra, la narración propiamente dicha, la descripción y el diálogo. La ironía y el humor son constantes. Ignacio Trejo Fuentes escribe:
Jorge López Páez posee una virtud poco común en nuestro ámbito: de gente en apariencia común y corriente y hasta anodina, de situaciones a simple vista irrelevantes, es capaz de extraer los rasgos más desconcertantes, los pliegues más secretos y oscuros, y de este modo da vida –gran vida– a lo inane.
Jorge vivió muchos años, noventa y cuatro, tuvo una vida llena de satisfacciones, amó y fue amado, fue un viajero incansable, un tanto sibarita, siempre gustó de los buenos restaurantes, de las buenas comidas, de los licores ni se diga. Cultivó la amistad con generosidad. Sus grandes amigos fueron Luisa Josefina Hernández, Alejandro Rossi, Luis Villoro, Sergio Pitol, Juan Soriano, Sergio Galindo, Juan José Arreola, entre otros. En vida recibió el reconocimiento a su obra con los premios más importantes. En sus últimos años la salud ya estaba quebrantada. Fue una etapa difícil y dolorosa. No obstante, persistía una fuerza interna que lo impulsaba a no darse por vencido. Seguía escribiendo y gozando sus estadías en Acapulco.
Sobre el libro Sin ganas en Ghana y otros relatos, me permití escribir las siguientes notas sobre cada uno de los relatos.
“Antes del tumultuoso desayuno o el náufrago”
Jorge López Páez, en “Antes del tumultuoso desayuno o el náufrago”, explora el tema de la homosexualidad desde diversas perspectivas; por un lado, tenemos hombres maduros de clase burguesa, que en algunos casos son casados y llevan una doble vida, los que permanecen en el clóset; por otro, a jovencitos estudiantes de preparatoria de clase acomodada y fervientes católicos. Presenta la casi clandestinidad en la que los burgueses gays se reúnen en casonas de la colonia Roma de la Ciudad de México, y el desenfado de la convivencia en Acapulco, donde el submundo de la prostitución es latente, así como la presencia de gays desinhibidos a quienes se categoriza como locas. El extenso relato, escrito en primera persona, se vale de la narración a cargo del joven protagonista Miguel Martínez Pérez, así como de abundantes diálogos por los que tenemos una información que da verosimilitud y agilidad a las peripecias de Miguel. Los espacios donde se llevan a cabo las acciones son privados y públicos. Los primeros son casas suntuosas y los segundos son las calles de la colonia Roma, así como la playa de La Condesa, en Acapulco. El relato en sí funciona como rito de pasaje a través del cual Miguel, quien mantenía un noviazgo con Mariana, es conducido por Florencio de la Cuesta, otro adolescente, al mundo gay privado de hombres maduros que viven rodeados de lujos y alta sofisticación. Es notable el tratamiento que López Páez otorga a la naturalidad con las que estos hombres viven la homosexualidad, la aleja de los estereotipos, de la homofobia o del sentimiento de culpabilidad.
“Destino final: Capadocia”
En México, el primer libro de viaje fue escrito por el teniente José María Sánchez, quien en Viaje a Texas en 1828-1829, en un tono a veces exaltado y otro melancólico narra los sucesos cotidianos de la travesía, detallando paisajes y costumbres de los lugareños. Contrasta la laboriosidad de los habitantes de la villa de Austin con el salvajismo de las tribus indígenas. Durante el siglo xix, iniciando con Lorenzo de Zavala, son varios los escritores que darán cuenta de sus viajes en libros. Por mencionar algunos: Justo Sierra O'Reilly, Manuel Payno, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto; Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra. Pero solo Francisco Bulnes, José López Portillo y Rojas y Luis Malanco son quienes dejaron constancia de sus viajes por Europa y Oriente.
Jorge López Páez retoma este género en el relato “Destino final: Capadocia” con una perspectiva y una forma de viaje muy diferentes, para comenzar el viaje inicial es en avión, con las peripecias propias del embarque, y por qué no, también en la comodidad y en la reducción del tiempo. Los protagonistas son Arturo, el narrador, y Demetrio, así como unas mujeres queretanas. El relato funciona como un diario de viaje en excursión en el que el narrador, a manera de crónica, da cuenta de los lugares, el tiempo y las acciones que se van sucediendo. Sin prisa, la narración se demora en minucias y es prolija al estilo decimonónico. El lector se convierte en un viajero más que disfruta del paisaje, las ciudades y ruinas de Estambul, Ankara, Capadocia, Derinkuyu, Konya y muchas más. El tema gay es un ingrediente que lo dota de humor y vivacidad.
“El muchacho del suéter a cuadros”
Es un relato cuya estructura narrativa descansa en el diálogo. Está ambientado en el norte de México: Monterrey, Saltillo, Laredo. Los protagonistas, Roberto y Federico, son agentes judiciales con oficinas en el palacio de gobierno. Se evidencia la crueldad de los comandantes que asesinan sin escrúpulos a quien ordene el procurador de Justicia, sin importar que la víctima no haya cometido delito alguno. Es el caso del último a quien dan muerte, cuyo crimen consistía en amar a otro hombre.
“En el sur de Asia”
En este relato la historia y el discurso tienen su base en lo que llamaré estructura narrativa de punto de fuga. La denomino de esa forma por su parecido a la empleada en el dibujo y la pintura, donde dos rectas paralelas van disminuyendo la distancia entre ellas hasta juntarse, lo que otorga un sentido de profundidad desde una perspectiva más amplia. En el relato los personajes y la ambientación corresponden a la diplomacia mexicana en Indonesia. En un primer plano recrea situaciones en un espacio geográfico sumamente amplio que va de Yakarta a Singapur, así como las oficinas de la Embajada, las recepciones, hoteles, restaurantes, casas lujosas, etc. donde se llevan a cabo las acciones de diversos personajes. Al avanzar la historia los lugares se van reduciendo hasta el final que ocurre en un mísero cuarto de un barrio paupérrimo. A lo largo de esta historia, primero con sutileza, va imprimiendo el ambiente de la homosexualidad, después el erotismo sugerente, hasta el encuentro abiertamente homosexual donde desaparecen los protocolos de la diplomacia. También observamos que a medida que progresa el relato los personajes iniciales van desapareciendo. El discurso en el primer plano es referido a las situaciones que competen a funcionarios del servicio exterior para dar paso a las relaciones personales, de franca amistad y culminar con el acto erótico entre hombres. Así vemos que en la estructura narrativa se van angostando los espacios, la presencia de personajes y las acciones mismas. Lo que da como resultado una perspectiva de profundidad, al igual que en la pintura.
“Noche en Estambul”
Es un relato delicioso, tiene la misma agilidad del viaje en excursión de grupo que realiza el narrador junto con su pareja, Patricio, a comienzos de la primavera. Inicia desde la salida de Frankfurt, la llegada a Estambul, donde el lector se convierte en uno más de los turistas en el viaje por Turquía que dura doce días. Con la misma precipitación en este tipo de viajes de horarios estrictos de subir, bajar, empacar, desempacar, visitar el museo Topkapi, el Gran Bazar, Ankara, Capadocia, las ruinas de Troya, el interior y la costa de Turquía, sentimos la excitación y el movimiento constante junto con los demás compañeros de viaje, y ser tratados “casi como vacas, nos arriaron para reunirnos y subir al transbordador, y como un rebaño nos contaron”. Se retrata el sentimiento de vulnerabilidad que todo turista siente en lugares extraños, y que se sabe presa fácil de engaños y de los amantes de lo ajeno, por lo que siempre se encuentra con cierta inquietud. El relato recrea una de los miles de variaciones de un mismo tema: la aventura sexual del turista que cree haber conquistado a esa belleza extranjera. En este caso, se trata de una pareja de hombres, el narrador y Patricio quienes, al igual que todas las mujeres del grupo, estaban arrobados por la belleza excepcional de un joven turco. El final, que pudiera resultar en amarga experiencia, se convierte en una aventura jocosa.
“Noche Vieja, Año Nuevo”
En este relato acompañamos al protagonista, el médico militar Gurría, oriundo de Mazatlán, radicado en la Ciudad de México. Con gran sentido del humor y sin prejuicios sobre su homosexualidad habla de su visita a Chapultepec, donde asiste al espectáculo de “los prietos y culones bailarines”, y de su asistencia en Londres a la representación de El lago de los cisnes, donde “el papel de las bailarinas lo lograron hacer purititos machos”. Narra el calvario que fue su experiencia como estudiante de medicina. Dedicado a la dermatología es asignado a ver sexos masculinos, sobre todo de soldados que sufrían alguna enfermedad venérea, quienes, al preguntarles sobre el origen del padecimiento, daban nombres, edad, y grado militar de los posibles portadores del contagio. Cuando decide poner su consultorio privado, también lo usa para sus encuentros sexuales. Era asiduo visitante del bar Tom's, el que describe como sórdido y peligroso, frecuentado por lo que él llama: padrotitos, chichifos, chacales o chacalitos. Es el lugar donde conoce a Amado Suculotto, quien se convertirá en su ferviente pretendiente. Como si se tratara de una pieza teatral cuenta la jocosidad del encuentro sexual con Amado en el cuarto de un hotel, provisto de champaña, caviar y luces a medio encender. El relato termina con el deseo de experimentar la sensación de libertad y celebrar la Noche Vieja en el Tom's.
“Sin ganas en Ghana”
El largo relato cuenta de manera prolija las andanzas del diplomático Pedro Venegas Iturriaga en la época de Luis Echeverría. Narra su estancia en Moscú durante veintitrés meses, y el sorpresivo cambio a la Embajada de México en Ghana como consejero. El protagonista da cuenta de los pormenores dentro de la Embajada, de sus integrantes y del protocolo diplomático con otros miembros acreditados en Ghana. El relato lo podemos considerar en el género de las memorias, género muy cultivado en México en el siglo xix y principios del xx. En un punto de la historia, el protagonista dice: “ya que han pasado muchos años”, lo que enfatiza el carácter del recuerdo de hechos acaecidos hace tiempo. Es un relato fluido, ameno, lleno de anécdotas, cercano al costumbrismo decimonónico, donde el yo rememora las vivencias de una etapa determinada. Con sutileza, la homosexualidad impregna el relato.
Jorge López Páez, en Sin ganas en Ghana y otros relatos, reúne siete historias de largo aliento, algunos con una extensión equivalente al de una novela corta. Los relatos no se ajustan a las normas de la ortodoxia tradicional que comúnmente el lector espera encontrar en un cuento. López Páez subordina el artificio verbal en aras de la fluidez de la narración. No solo eso, hace uso de otros géneros como son las memorias y los diarios de viajes. Lo que da por resultado relatos de una gran amenidad en donde el lector se convierte en parte de la historia. Dos de ellos están ambientados en la Ciudad de México, uno más en el norte del país, mientras que cuatro nos llevan a exóticos países de Asia, Oriente y África. Sin lugar a dudas podemos afirmar que el elemento que sustenta los relatos es el humor. La homosexualidad permea en cada historia. A través de cada relato constatamos la notable la destreza como narrador de Jorge López Páez.
León Guillermo Gutiérrez
Cuernavaca, primavera de 2022
Antes del tumultuoso desayuno o el náufrago
A saying of Aemilius Cf. Polibio.
A man with a mind capable of making good arrangements for games and managing properly a sumptuous entertainment and banquet is likewise capable of marshalling his troops to meet the enemy with the skill of a general.
I
La amistad con Florencio de la Cuesta nació por cobardía de mi parte. Parecería extraño que fue a consecuencia de mi nombre, el que a decir verdad nunca me había inquietado, ni en el kinder ni en la primaria ni en la secundaria, hasta que llegué a la preparatoria y quizá, si no hubiera sido por Florencio de la Cuesta, nunca hubiera estado consciente de que mi nombre era de lo más común en México, para ser preciso en la Ciudad de México; también es verdad que por Florencio cambió mi vida, después por el maldito nombre, la torció. Este no es un relato de los “si”: “si no hubiera sido por esto”, “si no hubiera sido por aquello”, o “si no hubiera sido por esta chingadera”.
Para que quede claro: me llamo Miguel Martínez Pérez, nombre en el que nadie hubiera reparado si no hubiera estado en mi grupo Florencio de la Cuesta.
El profesor de Historia Universal, al pasar la lista de asistencia en la primera clase, dijo: “Miguel Martínez Paniagua”, y, por no sé qué razón hizo una pausa larguísima; por nervioso me levanté de mi asiento y casi gritando intenté rectificar: “¡Yo soy Miguel Martínez Pérez, no me apellido Paniagua!”. El profesor con muy buen humor repuso: “Seguirás siendo Miguel Martínez Pérez toda la vida”. Toda la clase se rio y de ahí no habría pasado, pero, el siempre pero; antes de entrar a la segunda clase, en el corredor, en espera del maestro de esa clase, estaba en uno de tantos grupitos donde todos éramos desconocidos. De pronto, un muchacho se paró frente a mí, era un poquito más alto que yo, y en voz alta, para llamar la atención, me reprochó: “Yo que tú no le hubiera reclamado al maestro. ¡Cuánto hubieras dado por haberte llamado Miguel Martínez Paniagua! ¿Has visto acaso cuántos Migueles Martínez Pérez hay en el directorio telefónico?”.
—¿Para qué iba a verlo? –alcancé a decirle.
—¡Ah, qué pendejo eres! Te dejo de tarea que lo hagas –me respondió de inmediato.
Me detuve para corroborar lo que me había espetado hecho un verdadero pendejo, porque el compañero entró a la clase ya que el maestro ya había llegado.
En la tarde de ese mismo día, mientras forraba mis libretas y libros, recordé la agresión de mi compañero. Fui al cuarto que servía para ver la televisión, y al mismo tiempo de biblioteca y cuarto de juego, pues para eso lo empleaba mi madre cuando le tocaba su turno. Mi papá leía y era un obstáculo para que pudiera alcanzar el directorio telefónico. Era natural que lo perturbara, y él, un poco molesto, me preguntó que para qué lo quería. Entonces me tocó el turno de turbarme, sentí el rubor en mi cara. Tartamudeando le respondí con una mentira: “Voy a buscar el teléfono de un compañero”. Y me arrepentí, porque mi padre, siempre curioso de mis actividades bien pudo haberme preguntado por el nombre del compañero, no lo hizo.
En el directorio eran veinte páginas apretadas de Martínez y de Martínez Pérez ocho. No me atreví a buscar el nombre de papá.
A la mañana siguiente fui de los primeros en llegar a la puerta del salón, todavía no llegaba el bedel a abrirlo. Me acodé en el barandal viendo subir a los compañeros, distinguí al agresor, venía muy atildado en tonos de verde que contrastaban con el color cobrizo tirando a rojo de su cabello, lo que asocié a los irlandeses: conocimiento, por supuesto cinematográfico, lo que le daba un aire de extranjería. Me volví a ver la puerta del salón, como si estuviera ansioso de entrar, y la verdad era para no mostrar mi resquemor con el supuesto extranjero. Con el rabo del ojo pude ver que apenas abierto el salón fue de los primeros en entrar para ganar una de las bancas delanteras, hecho que yo también ansiaba, pero me abstuve para colocarme tres filas detrás de él.
A la hora siguiente nos tocaba la clase en un salón distinto. Me apresuré a salir. El maestro todavía no terminaba su exposición. No me quedé junto a la puerta, me coloqué a un lado de las pilastras del corredor, lo que me hizo menos visible, y a medida que el maestro se eternizaba en su clase y llegaban los demás compañeros me creí seguro de que no me vería el supuesto extranjero; mis deseos duraron brevísimos instantes, de pronto lo tuve mero enfrente, también como en la vez anterior, y en voz alta me preguntó: “¿Hiciste la tarea?”
—Tal como me mandaste –repuse.
—¿Cuántas páginas?
—¿De Martínez o de Pérez?
Le gustó mi respuesta: se rio y me dio una palmada en mi hombro.
—¿Y tú cómo te llamas? –le pregunté.
—¿Pero por qué?
—Por el color de tu pelo.
—Ninguno de mis padres lo tiene así –justificó.
—A lo mejor… –intervino, maliciosamente, un compañero desconocido, como eran casi todos. Vestía muy afectado y del mismo modo era su peinado fijado con espeso gel.
Nos vimos a los ojos el que resultó llamarse Florencio de la Cuesta y yo, y como si no hubiéramos oído al intruso nos retiramos rumbo a la puerta. Florencio se escurrió para entrar al salón, sin importarle el viciado aire. Desde la primera fila me hizo señas de que me había apartado un lugar a su lado.
En tanto el maestro pasaba lista, me extendió la mano y me dijo su nombre, el que acabo de mencionar, y luego, volviéndose hacia mí me preguntó, su mirada en mis ojos: “Bueno, aquí entre machos ¿Cuántos Martínez Pérez hay?”.
—Hay muchos –le dije.
—Contestas como niño. Dime cuántos.
—Hay muchos –repetí.
Siguió con su mirada fija en mis ojos, sonreía malicioso.
—Entonces dime tú ¿por qué tienes tus pelos rojos? –le solté de pronto.
—Dirás cabellos, Haymuchos.
—¿Por qué dices “hay muchos”?
—Porque así te llamas: Haymuchos.
El que me hubiera puesto ese apodo me quitó el habla, y tuve cincuenta minutos para reponerme, es decir, el tiempo que duró la exposición del maestro.
—Oye, Haymuchos, te invito un refresco.
—Gracias Irish (lo pronuncié en inglés), no bebo ni como entre comidas, pero te acompaño.
Mientras cruzábamos la calle hacia el puesto de las tortas y los refrescos, me echó su brazo sobre mis hombros y me dijo: “Te propongo una cosa…” –me volví hacia él y sin quererlo me detuve.
—¿Que no puedes caminar mientras hablas? –me preguntó.
En vez de responderle lo obedecí. Quitó su brazo sobre mis hombros en el momento en que subí a la acera, él permaneció en el arroyo, lo hizo para volver a mirarme a la misma altura de mis ojos. “Te voy a proponer, Haymuchos, que yo solo te voy a decir así, nunca delante de nadie más y tú tampoco me dirás Irish delante de nadie, ¿lo juras?”.
—Lo juro.
—¿Por quién?
—Por los Irish.
—Hablo en serio.
—Yo también –me tomó con sus manos de mis hombros, y con su rostro desfigurado por un gesto de disgusto que no trató de disimular le costó mucho esfuerzo decirme: “Si vamos a seguir siendo amigos prométeme que cumplirás con lo que te pedí. Yo sé cumplir lo que prometo”.
—No te preocupes. Yo soy como tú –le aseguré.
Me extendió la mano, y mientras la chocábamos agregó: “Me caes bien por respondón”. Se tomó el refresco como si hubiera acabado de hacer ejercicio.
Desde ese momento nos hicimos amigos de la escuela. No hablábamos casi nada de nuestras actividades fuera de ella. Durante esos dos años conoció mi casa junto con otros dos compañeros, porque tuvimos que hacer una maqueta en equipo. Mamá tuvo que jugar con sus amigas en el comedor y papá se fue con unos compañeros de trabajo a practicar su deficiente dominó. No faltaron ocasiones en que nos llamamos para cercioraros sobre datos relacionados con la escuela.
II
No voy a contar las torpezas que comete uno en la adolescencia, yo continué con una en especial. Mi abuelita paterna, una tarde en que nos vio jugar a Mariana Terrazas y a mí, echó su predicción: “Miguel va a acabar casándose con Marianita, se oirá bien el apellido de sus hijos: Martínez Terrazas”. No lo tomaron las dos familias como una predicción sino como un mandato; en los años siguientes o bien nos apartaban dos asientos para que estuviéramos juntos o bien íbamos a las mismas fiestas o excursiones. Todavía no cumplía los trece años cuando ya era novio oficial de Mariana Terrazas Serrano, admitido y aprobado por las dos familias y por lo tanto ceñido a actuar como tal.
Los interrogatorios de papá sobre mis actividades me inhibían muchísimo porque le confesaba toda la verdad, y si me hubiera preguntado sobre mis actividades sexuales mis respuestas abrían sido sinceras: masturbaciones y unos castos besitos con Marianita. Nunca lo hizo, tal vez temeroso de que yo le hubiera preguntado por el buen camino a seguir.
Vuelvo al tercer año de la prepa. Como en los años anteriores mis dos familias, es decir, la mía y la de Marianita, se organizaron para pasar las vacaciones de verano en el nuevo paraíso recién descubierto: Huatulco. Mi familia no previó que sus planes no encajaban con los de mi hermano mayor: Rodolfo. Pocos días antes de volver de Estados Unidos, donde estudiaba, les comunicó a mis padres que él vendría con dos amigos americanos y que les quería mostrar algunos lugares. Probablemente, al final de su estadía, irían a Huatulco. De un día para otro decidieron que yo me quedaría en la casa, de este modo Rodolfo mi hermano no se sentiría alejado de la familia, y a la vez que yo vigilaría su conducta él haría lo mismo conmigo. Lo lamentaban por Marianita, pero, al fin de cuentas, ella me tenía a su lado todo el tiempo. Lo que era verdad.
Todo esto ocurrió dos o tres días antes de las vacaciones. No recuerdo si fue en uno de los últimos exámenes cuando en un corredor, yo soportando sobre mis hombros el brazo de Florencio de la Cuesta y encaminándonos a la salida, me comentó: “Todo mundo se va de vacaciones, menos yo. Como yo me fui al crucero del Caribe me tengo que quedar a cuidar la casa. A mis hermanas se las llevan”.
—Pues a mí me dejan para cuidar a mi hermano –le comenté.
—No la chingues.
—La puritita verdad. Lo juro.
—Barájamela más despacio.
—Mi hermano viene con unos amigos y no quiere ir con mis padres a Huatulco, y puede que tenga razón; cuando me comunicaron que no iría me alarmé, porque siempre pasa lo mismo con él: se rehúsa a acompañarlos.
—A la mejor nos vemos, ¿qué te parece?
—Depende de mi hermano. Yo te llamo.
Porque en efecto, tomé muy en serio mi papel de vigilante de la conducta de Rodolfo. Apenas había oportunidad le preguntaba sobre las posibles necesidades que fuera a tener en la jornada.
El sábado en la mañana llegó Rodolfo mientras yo desayunaba. Tenía los ojos papujados y la barba sin rasurar. Nunca lo había visto así con anterioridad. Repito, nunca. Les pidió a las dos Isauras, madre e hija, un vaso grande de jugo de naranja por todo desayuno. Luego les advirtió: “Sé que el sábado van de compras. Háganlo ahora. Si no hubiera sido por ustedes y por Miguel habría seguido durmiendo, y no se preocupen, cuando buenamente hayan acabado con las compras regresen, nos dan de desayunar a mí y a mis amigos. Usted, Doña Isaura, me preguntó si podía tomarse la mañana del domingo. Por supuesto que puede hacerlo si es que Miguel no se opone. ¿Verdad que no, Miguel?”
Fue tan sorpresiva la pregunta que les respondí con un gesto al dar media vuelta con mis manos como si les mostrara que no tenía nada en ellas. Agradecida Doña Isaura, porque de ese modo yo lo aprobaba, se paró detrás de Rodolfo y lo abrazó. No terminaba Rodolfo su jugo cuando ellas se estaban despidiendo. Mi hermano se volvió hacia mí y me dijo: “Mira Miguel, ya estás grande y me podrás comprender. A mí sí me hubiera gustado llevar a Fred y a Willy a Huatulco, pero no con la familia y menos con la que va a ser tuya. Allá tú… Ahora es cuando estoy gozando de la casa. Espero que tú hagas lo mismo. El lunes hablaré con las Isauras. Les pediré que me dejen los alimentos preparados, si por casualidad llegamos a la hora comemos, si no, o no lo hacemos o nos servimos nosotros. Mis amigos no están acostumbrados a que los atiendan. Y tú tienes que ir aprendiendo, si es que se deciden a mandarte ‘solo’ a Estados Unidos”. Detuvo su perorata para calibrar el efecto que había producido.
—Sé que tengo que ir a Estados Unidos. Nadie ha dicho que debo ir acompañado.
—¿Y si te lo dicen?
—No te adelantes. Yo sabré qué decir, ¿te gustaría recibiralláa quien túte refrieres y a míen tu departamento?
—No, no la chingues.
— Pues tú no me chingues por anticipado.
—Así me gusta que respondas y que no te sometas. Haz lo que te dé la gana –se estiró, bostezó, me dio una fingida cachetada y se retiró. Me quedé anonadado, tanto que dejé enfriar mi café, y a mí siempre me ha gustado tomármelo muy caliente. Permanecí en silencio preguntándome: ¿Qué iba a hacer con mi libertad?
Ese fue un momento determinante en mi vida. Examiné los quehaceres necesarios. Tenía tiempo de sobra, ¿pero después? Una de las primeras ocurrencias fue ver la cartelera para ir al cine. La primera objeción: después tendría que ver la misma película con Marianita. ¿Ir solo al cine? Ni pensarlo. Repasé a las personas a las que podría acudir: o estaban de vacaciones o no me atrevería a llamarlas, de antemano sabía la extrañeza que esto les iba a causar. Caminar solo por las calles: ¿Cuáles calles? ¿De qué colonia? ¿Meterme en un gran almacén para no comprar nada, para puro bobear? Me di cuenta que sudaba, como si estuviera en un islote, por supuesto desierto, con el mar a mi alrededor. Confieso que casi tuve terror. ¿A quién echarle la culpa de mi situación?
Mi incomodidad aumentó. Yo era el culpable. ¿En verdad era culpable? De mi ensimismamiento me sacó el sonar insistente del teléfono. Marianita estaba cumpliendo lo convenido, llamar a las nueve o a las diez para, de ese modo, estar libre y poder asistir a los paseos o festejos, sin compromiso; si las circunstancias lo permitían, lo haría después de las ocho de la noche. Fui sincero, le expresé cuánto los extrañaba, si es que Rodolfo decidía ir junto con sus amigos yo me uniría a ellos, no había razón para que no lo hiciera. Yo la tendría al tanto de los acontecimientos. Todos me mandaban saludos y deseaban que pronto estuviera con ellos.
De pronto oí ruido y voces en la parte superior de la casa, así que para que Rodolfo viera que estaba de acuerdo con él mejor salí de la casa. Terminé en el zoológico. De repente estaba frente a la jaula de los monos. Grupos de niños, grupos de señoras, adolescentes retozones y ancianos alejados de la mano de Dios, y yo perdido, náufrago en medio del Océano Pacífico: más que observar a los animales los visitantes me miraban, porque los animales o tenían pareja o estaban con semejantes, yo era el solitario, el ser extraño a la deriva.
III
Desde que abrí la puerta de la casa supe lo que habían desayunado o lo que estaban engullendo. La cocina nunca había estado así: el desorden total. Al hacer mi aparición hubo un grito de júbilo. Había llegado providencialmente para traerles cervezas. Volví con dos cartoncitos de a seis. Con mi deficiente inglés no podía comunicarme con Fred y Willy, y como calculé que en pocos minutos me pedirían que fuera por más le hice señas a Rodolfo que iba a hacer algo importante en la parte de arriba.
Por el azotón de la puerta supe que salían. Cuando volvieran al día siguiente las Isauras no iban a saber por dónde empezar. De buena gana me hubiera ido a un restaurante, pero no me imaginé solo en un lugar semejante. Decidí, desde ese momento en adelante, fijarme más en cómo calentar los alimentos y otras funciones relacionadas con la cocina. Fue entonces cuando se me ocurrió llamarle a Florencio de la Cuesta. Como buen tímido vinieron las dudas, si era oportuno hablarle, si estaría comiendo, iba a interrumpirlo. Dos veces, después de marcar su número, oprimí el botón para cancelar la llamada, en la tercera él mismo contestó.
Fue directo al grano, como si me conociera a la perfección: me preguntó si podría acompañarlo a eso de las siete y media a visitar a un amigo. Como tardé en responderle, él afirmó: “Sé que no tienes nada que hacer. Por eso me llamaste. Ten la seguridad que serás bien recibido, y si no te gusta el lugar o el dueño de la casa me lo dices con los ojos y nos salimos. Paso por ti a las siete y diez”.
A medida que transcurría el tiempo me acerqué en varias ocasiones al teléfono para cancelarle a Florencio, después preferí a que él llegara y disuadirlo, podríamos o bien ir al cine o bien lo que él me propusiera; me vi al espejo más de una vez, llegué a ponerme corbata, al tocar Florencio el timbre me la quité, si él venía con una yo regresaría, porque estaba seguro de que aceptaría alguna de mis dos proposiciones.
—Oye chamaco, no vas a ir así –me dijo al momento de abrirle la puerta.
—¿Necesito corbata?
—No vayas con ningún prejuicio. Requisito sine qua non, como dice el maestro de latín. Ve abierto a todas las posibilidades, ya te advertí por teléfono que si no estás a gusto yo me saldré contigo. Vamos a ir tal y como vamos a la prepa, así que quítate el saco, ponte un suéter o una chamarra. ¿Puedo entrar a tu casa?
—Si tú quieres. Creo que te dije que mis padres no están, y sí mi hermano con dos amigos. Si viera mi mamá cómo está la cocina le da un infarto.
—Como no está ella estaré yo –me respondió diligente.
—Ya estuviste una vez.
—Pero estaba ella –me hizo a un lado y me ordenó: “Por si llega tu madre sube tu saco, yo empezaré por aquí abajo”.
Me alcanzó mientras yo revoloteaba mi ropa, sin decidirme todavía si llevar el suéter o una chamarra, a mis espaldas lo oí comentar:
—Está peor que la cocina la pieza de los americanos, ¿o son canadienses?
—No me importa.
—¿Por qué te va a importar a ti?
—Estoy al cuidado de la casa y de mi hermano, no de sus invitados.
Al volverme lo vi sentado en mi cama riéndose, se echaba para atrás, volvía a su posición de sentado, por fin dijo: “Me gustaría que conocieras a mi hermano, y ya menos a mis hermanas”.
—¿Por qué menos a tus hermanas?
—Porque no son tan desmadrosas como Alex, mi hermano. Y ahora ponte el suéter, echa tus prejuicios por esa ventana y ciérrala, para que cuando regreses no tengas la habitación llena de zancudos.
—Florencio, por favor, siquiera dime, ¿a dónde vamos?
—Vas a la aventura: Àl'aventure, como dicen los franceses.
Al tocar Florencio el timbre, el cual no estaba en la puerta de entrada sino en la del garage, pude darme cuenta de que estábamos en la calle de Colima, en la colonia Roma, porque vi, como a una cuadra distante, el anuncio de la florería Matsumoto. A través de los cristales observé que prendían una gran lámpara. Abrió la puerta un muchacho muy joven, con filipina.
—No traemos nada –le informó Florencio al muchacho. Había en el hall una especie de mesa, en esa primera ocasión no aprecié de qué estaba hecha. Encima de esta mesa un gran jarrón, y del techo mero arriba colgaba una gran lámpara, había un arco que simbólicamente dividía donde estaba el hall, de otro espacio ascendía imponente escalera en arco, con balaustres y un descanso. Bajo esta se encontraba un piano de un rojo escandaloso. Me paré al pie de la escalera y escuché un rumor de muchas voces. Tras de mí la voz de Florencio: “Aquí todos son puntuales, llegamos con solo diez minutos de retraso y me parece que ya están todos. A lo mejor somos los últimos. Fíjate, ya apagaron las luces”. Me volví: la lámpara estaba apagada, a través de los cristales de la puerta de entrada se podían ver las luces de la calle.
—Para presentarte –dijo Florencio– yo iré adelante y en ningún momento te dejaré solo. Te vuelvo a recordar, ve todo sin prejuicios. Mientras estemos aquí no vamos a hacer apartes. ¿De acuerdo?
Como no podía hablar, le hice una seña afirmativa con mi cabeza.
No era por la ascensión por la que me latía el corazón. En el primer recodo y descanso de la escalera pude ver, en una especie de mezzanine, que era donde desembocaba la escalera, a muchas personas de pie. Al arribar Florencio hizo un saludo casi arzobispal, como si se dirigiera a toda la concurrencia, torció hacia la izquierda y entramos a un salón. Después de presentarme con toda la concurrencia me di cuenta de que todos los integrantes estaban sentados, entonces iniciaron las presentaciones con el que me había señalado como el dueño de la casa, es probable que yo haya emitido muy quedamente mi voz, así que me pidió que repitiera mi nombre, me oí decir: “Soy Anselmo de la Torre”, luego este nos señaló que nos sentáramos en dos sillitas –usó deliberadamente el diminutivo, pues el par era como para unas muñecas grandes que estaban junto a la chimenea.
Palabra que me sentí raro, extraño. Florencio fiel a sus indicaciones empezó a platicar con su vecino, el cual estaba situado en un love seat. Hasta ese momento pude ver que todos vestían de saco y corbata y en colores obscuros. El mismo muchacho que nos había abierto la puerta servía los tragos, y al preguntarme qué me gustaría beber pude decir que una cubalibre. Me sentí reanimado porque no me había temblado la voz.
A pesar de que no cesaba mi agitación me calmé un poco después de haber sorbido unos cuantos traguitos. Florencio, con mucha discreción y sin ver al aludido, me fue diciendo los nombres y sus oficios o profesiones. Yo solo oí el apellido y no su oficio: “Estrada”, e ingenuo le pregunté a Florencio: “¿A poco es el pintor jalisciense, el de los retratos?”. Florencio se tapó la boca, para ocultar su risa, lueguito soltó la carcajada, para seguir con otras. Todos se volvieron a vernos; Florencio, entre risas explicó: “Mi amigo Anselmo cree que Tomás Lara Estrada es el autor de los retratos que pintó José María Estrada”. El aludido enrojeció, pero al igual que todos celebró riéndose también.
—Pues tu amigo –dijo otro– a todos nosotros nos ha echado ciento cincuenta años de más –dicho esto se acercó hasta donde estábamos Florencio y yo, para luego dirigirse a mí: “¿Y ahora Anselmo, di, de todos nosotros, ¿cuál crees que sea el mayor?”.
—Si le atino me odiará, y si me equivoco también. Ya que los conozca mejor podrán preguntarme.
Celebraron mi respuesta, y el mismo que me había interrogado, remató: “A pesar de tu cara de espanto, que creí te la provocábamos nosotros, ya veo que así la tienes”. También se rieron, y continuó: “Ojalá y te vuelva invitar Víctor”, y señaló al dueño de la casa, lo que aprovechó este para sentarse en otro sillón, con capacidad para tres personas, que estaba enfrente del love seat, y vecino a mí.
—Con tus respuestas te has ganado, si es que se puede hablar de ganancia o ganancias, el que tengas derecho de picaporte en esta casa, me doy cuenta que comprendiste que quise decir que serás bien recibido, siempre y cuando no esté ocupado con asuntos del negocio. No te voy a contar mi biografía ni mis actividades, porque me imagino que Florencio te puso al tanto de todo.
—No sé a qué se refiere cuando dijo “al tanto de todo”.
—Si no te lo dijo te lo dirá, estoy seguro. Y si no tú, si me frecuentas, te irás enterando. Tómate otra copa y siéntete como si estuvieras en tu casa. ¿Y ahora por qué te ríes?
—Le voy a contestar como me dijo usted: “Si no se lo dijo Florencio sobre mí, se lo dirá”. Se me quedó viendo divertido, terminé expresándole: “Lo que sabe…”.
—Entonces esperaré y tú mismito me lo contarás, y ahora diviértete, pero como estás en el bosque ten cuidado, no te vaya a pasar lo de Caperucita. Y no me vayas a responder que no lo sabes.
Me terminé mi cuba y me sirvieron otra sin pedirla. La chispeante conversación me hizo olvidar mi timidez, mi vista iba de una persona a otra, todos me parecieron divertidos e ingeniosos, yo estaba como si hubiera salido de una alberca y me hubiera encontrado súbitamente en el mar, tanto que ni cuenta me di de que Florencio no estaba junto a mí, lo que no me alarmó. Un cuerpo frente a mí impidió que siguiera las conversaciones, era Florencio, y en su voz había sorna: “Anselmo, no has ido al baño y están a punto de llamarnos a cenar. Te voy a acompañar al baño, te quedaste sentado como en el juego de Los Encantados. Si no sabes cómo es ese juego después te lo explico, “Anselmo”, subrayando mi nombre, “te esperaré en la mera puerta del baño”.
—Sí, para que no me vayan a comer los lobos.
—¿Qué dijiste?
—Que me pueden comer los lobos.
—Aprendes rápido, no me voy a poner a indagar ahorita si en efecto lo que dices es lo que yo creo. Ya platicaremos, pero lo que sí te puedo decir es que me apantallaste y mucho con lo de “Anselmo de la Torre”.
Al volver al mezzanine los dos grupos se habían mezclado, en apariencia algunos de los mayores hablaban por breves instantes con los más jóvenes y retornaban a su grupo. El de los jóvenes era de lo más disímbolo: unos de saco, otros con suéter, abundaban las chamarras, y algunos con unas camisetas escotadas mostrando sus músculos, y en cuanto a los cortes de pelo eran tan variados como las vestimentas.
Florencio de la Cuesta siempre estuvo a mi lado. Estaba terminando mi tercera cubalibre cuando me apretó un brazo para indicarme que ya no bebiera más. Lo vi consultar su reloj repetidas veces y no le di ninguna importancia, tan entretenido estaba viendo y oyendo a los invitados. Otra vez Florencio me volvió a apretar el brazo, para después decirme que ya era hora de que nos fuésemos y con un gesto me señaló que era necesario despedirse del dueño de la casa. Este recordó mi falso nombre y volvió a poner su casa a mi disposición y yo, acostumbrado a hacer lo mismo, le ofrecí la mía, sentí otra vez el apretón en mi brazo.
Apenas salimos me comentó: “Un acierto lo del nombre. Ahora dime, ¿qué pasaría si Víctor Navarrete, por si no lo sabes así se llama nuestro anfitrión, te llamara? Iba a pensar que eres un falsario, un impostor”.
—Ya con eso basta. ¿Y ahora dime tú por qué nos salimos? –le espeté.
—Todo tiene un límite y yo tengo que llegar a mi casa.
—No están tus padres.
—Pero sí mi hermano Alex.
—¿No que es bien desmadroso?
—¿Eres ingenuo o te haces? No tienes idea de cómo vigila. Por si no lo sabes vas a ir a dormir a mi casa.
—Tengo que avisar.
—¿No me dijiste que tu hermano tiene invitados y que él te había dicho que…?
—Yo nunca he dormido fuera, y menos sin avisar.
—No me salgas con el “yo nunca”. Si sigues así te vas a morir virgen. Anda, vamos a la esquina y habla.
Mi hermano, con su voz que denotaba varias copas y muy alegre, expresó que no necesitaba avisar. “Yo no me acordaba que andabas fuera”, me dijo. Y sin embargo le pregunté a Florencio: “¿Y tu hermano qué va a decir?”.
—Eres presentable: diremos que en tu casa había mucho escándalo y decimos que para poder dormir decidimos hacerlo en mi casa. Tú no te preocupes, déjame a mí con las explicaciones, yo siempre tengo mis coartadas: sabían que estaba en tu casa, en la libreta de los recados dejé el número de tu teléfono.
Por supuesto que en mi cabeza estaban agolpadas muchísimas preguntas, sobre todo acerca del dueño de la casa. Lo sentí muy auténtico, no me miró como lo hicieron otros, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Florencio expresó que se sentía muy cansado. En la mañana había tenido que hacer varias diligencias que le había encargado su padre y después, lo que lo contrariaba en demasía, tuvo que acompañar a la señora, a la encargada de la cocina, a ir de compras, no tan solo eso sino ayudarla a cargar el mandado y a buscar un taxi. Al regreso de su madre él sería quien tendría que darle cuenta y razón, porque su madre tratándose de las cuentas era muy estricta. Más o menos hasta aquí recuerdo sus quejas; lo oí sin escucharlo. ¿Qué clase de negocio era el de Víctor Navarrete? Porque había hecho un gesto en el momento en que lo mencionó, como si la casa formara parte de él y yo no había visto nada. Mientras tanto Florencio seguía hablando.
La casa estaba a obscuras y así continuó, porque Florencio no prendió ninguna lámpara, salvo la de su cuarto y la del baño. Me asombré, y al mismo tiempo sentí molestia de que Florencio supusiera que yo iba a seguir todos sus mandatos. “¿Qué tal si no hubiera aceptado venir a tu casa?” Le pregunté. Porque en la cama destinada para mí estaba otro piyama, y junto a esta, un cepillo de dientes nuevo. Contra mi costumbre no me dormí de inmediato: en mi mente repasaba lo visto y oído en la casa de Víctor Navarrete.
Alejandro, Alex, se llamaba el hermano de Florencio. Alto, atlético, no hubiera sido nunca mi amigo, como decimos, por “sobrado”, él estaba muy por encima de nosotros, al parecer yo no le importaba, aunque lo sorprendí viéndome de reojo. Por supuesto que no le presté atención, o más bien no aquilaté el por qué. Ya casi para finalizar el desayuno, que hicimos en compañía de Alex, Florencio consultó su reloj, se volvió hacia mí y me advirtió: “Apenas vamos a tener tiempo para que contestes la llamada reglamentaria con tu santa novia. No vayan a creer que te perdiste en el bosque como Caperucita”.
Yo también consulté mi reloj. Volví a sorprender la mirada de Alex sobre mí, me preguntó sobre mi domicilio y al registrarlo se levantó: “Yo los voy a llevar, porque de otro modo no llegarían a tiempo”.
IV
Creí que, dada mi nueva situación, es decir, fuera de la tutela de las familias, el cambio casi repentino que tuvo Rodolfo mi hermano hacia mí me dejó estupefacto, su actitud fue casi de interés y afecto, y algo parecido sucedió en mi relación con Florencio, estaba dispuesto a que no sintiera mi repentina orfandad, que se traducía en no saber en dónde meterme ni qué hacer, porque antes, si es que iba a estudiar tenía que comunicárselo a Mariana. No voy a enumerar todas las actividades que desarrollamos en esa primera semana, y a medida que pasaban los días, gozaba esa sorpresiva libertad y esperaba seguir disfrutándola, porque Rodolfo mi hermano me informó que el lunes siguiente iría con sus amigos a pasar unos tres días a Acapulco. Me dijo: “¿No crees que es mejor que conozcan Acapulco, aunque no puedan ver a nuestros padres?” Pregunta que ahora la puedo calificar de retórica, y entonces, sin poder definirla, la tomé como tal y no la respondí.
En toda esa semana esperé a que Florencio me soltara alguna información sobre la casa de Víctor Navarrete; mis esperanzas frustradas, como si yo no lo conociera, como si nunca hubiéramos asistido a esa reunión tan peculiar.
Delante de mí le anunció Florencio a su hermano Alex que, en la noche de ese día, viernes, dormiría en mi casa, porque se había enterado que él, Alex, iba a tener una cena con unas parejas en su propia casa.
—Espero corresponder en igual forma, hermano. Lo único que te voy a pedir es que me llames a las once y me repitas el apellido de Miguel.
—¿Y por qué no se lo preguntas tú?
—No empieces con tus preguntas agresivas. Lo hice porque me da pena no haberme fijado bien en su apellido. Y lo hago ya que ellos siempre preguntan por ti.
—¿Y ellos quiénes son?
—Deja de estar jodiendo y diviértanse, porque también ustedes tienen carta blanca en la casa de Miguel, me imagino.
—Los apellidos de Miguel son Martínez Pérez.
Y como si fuéramos niñitos nos dio a los dos golpecitos en la espalda.
El sábado, después de desayunar, se fue Florencio a comer con sus tíos, hermanos de su madre, por encargo de esta. “En la tarde te busco”, me dijo, y no precisó ninguna hora. Ya para entonces me había acostumbrado a su puntualidad y seriedad.
Estuve listo desde las seis, dispuesto a secundar cualquier iniciativa de Florencio. Al sonar el timbre del teléfono corrí con la seguridad de que sería él, y así fue. “Lo siento Anselmo. Tengo que acompañar a mi tía Dora y a mi tío Alfonso a Toluca porque una nuera de ellos no puede parir. Como son ya grandes no se atreven a ir en su coche, no ven bien, yo me ofrecí a manejar. Aceptaron con la condición de que me quede a pasar la noche. Yo creo que mañana estaré de regreso. Te llamaré, temen que me pueda pasar algo al regreso, y déjame decirte que ellos quieren tener el chofer a la puerta, es decir, yo.”
No es exageración: sentí que se me caía la casa, más bien que no tenía ninguna, ni a dónde acudir. Podía ir a donde me diera la gana, y era como un hombre enfermo del estómago ante un gran buffet: de nada le sirve, y valga la comparación, porque me oprimí el vientre y me quedé en esa postura varios minutos.
En ese ser complejo que de repente me convertí ya no sé a qué atribuir mi súbito arranque: a mi soledad, a la falta de algún propósito, a que la casa estaba desierta, yo le había dado permiso a las Isauras a que fueran a un novenario, el caso es que tomé mi suéter, me encaminé a la Avenida de los Insurgentes, no mencioné antes que vivíamos en la Colonia del Valle, y en el primer camión me subí, sin importarme la dirección que tomara. En el momento en que me di cuenta de que iba hacia el norte decidí bajarme en algún lugar cercano al Centro Histórico, para caminar sin rumbo. A mi mente acudieron escenas de películas en que el protagonista, sin saber qué hacer o en espera de enfrentarse a una situación difícil, acude a una cantina. Al darme cuenta que iba a atravesando la Avenida Álvaro Obregón, en otro arranque descendí. Encaminé mis pasos hacia la Glorieta de Insurgentes. ¿Cuál sería el bosque: caminar un sábado en la calle sin rumbo o visitar la casa de Víctor Navarrete? Estaba a una cuadra de la calle de Colima. Pasaría frente a ella, si veía la luz encendida intentaría tocar. No había nada que perder en último extremo, primero había que cerciorarse si estaba, después si me atrevía y si él me quería recibir, había también la opción de volver a mi casa. No había esperado la posible llamada de Marianita, y no me importaron las inevitables inquisiciones de Mariana y de la familia cuando volvieran, corrijo, de las familias, aunque de repente me recorrió por toda la columna vertebral una corriente eléctrica y apresuré mis pasos, como si con eso no me fuera arrepentir.
La parte superior de la casa estaba iluminada. No se veían siluetas en la parte que correspondía al mezzanine. No oprimí una sola vez el timbre del garage, como lo hubiera hecho un tímido como yo, sino repetidas veces, para luego arrepentirme y con el deseo de echar a correr hacia la esquina; al ver iluminarse el hall, con pasos lentos caminé hacia la puerta y con el deseo de que no estuviera el dueño. Sé que los ojos se me desorbitaron al abrirse la puerta y ver al merito Víctor Navarrete, quien, con una media venia y una sonrisa, sin proferir palabra, me invitó a pasar.
—Arriba no vas a necesitar tu suéter: está caluroso. Me habló Florencio para disculparse, había quedado en venir contigo. Va a alegrarse de que venciste tu timidez.
—Pero¿cómo? Yo no le dije nada. No me dio tiempo. Yo…
—No te preocupes. El que estaba preocupado por ti era Florencio.
Me hizo un gesto instándome a que me encaminara hacia la escalera. Había advertido que arriba estaba caluroso, entonces me iba a tener que quitar la camisa: mi bochorno me hizo sudar en demasía y no tuve más remedio, aunque no me hubiera gustado haberlo hecho, que sacar mi pañuelo para enjugarme el sudor de mi frente, de mi cuello y de mis manos; temí que al dar mi derecha para saludar al que se la ofreciera iba a creer que en vez de mi diestra le daba un pescado, porque no se me ocurrió ningún otro símil. Me detuve en el mezzanine, como si fuera un viejito con achaques cardíacos. La voz de Víctor Navarrete: “Dice Florencio que hay que ayudarte, que eres muy tímido. Si lograste llegar, haz un esfuerzo para estar a tus anchas. Respira profundo. No tienes nada que temer, y si quieres que no se fijen mucho en ti finge que no te importan. No necesito recordarte que eres mi huésped y que deseo que estés a gusto”. Me condujo al mismo saloncito. Reconocí a dos o tres. Saludé y volví a sentarme en una de las sillas pequeñas. No estaba presente el muchacho que había servido las copas la vez anterior. El mismo Víctor me ofreció una cubalibre. Empecé a respirar con normalidad al observar que mi presencia no había interrumpido la conversación y todavía no daba un sorbo a mi copa cuando ya me estaba riendo de las ocurrencias de un hombre alto, delgado, que quizás Florencio me había dicho que era pintor.
Deseé conocer a varias de las personas que mencionaron. No me di cuenta del transcurrir del tiempo. Uno de los concurrentes se levantó a servirme otra cuba. Tuve buen cuidado de no tomármela a grandes tragos como la primera. Apareció otro señor muy delgado, un poco inclinado hacia delante, portaba filipina. Esperó a que se diera cuenta Víctor Navarrete de su presencia y se retiró. El mismo señor que me había servido la segunda bebida me comentó inclinándose hacia mí: “Te aseguro que son las diez: en esta casa a esa hora llaman para cenar”. Se levantó y me invitó a que hiciera lo mismo.
Entre el que mencioné como el mezzanine y el saloncito me di cuenta que estaba el gran comedor, pues la mesa tenía una capacidad para dieciséis personas y, según mi compañero de mesa, si empleaban las extensiones podía dar cabida a seis personas más. Víctor Navarrete, con toda seguridad para que yo no me sintiera incómodo, se había quitado su saco y subió sus mangas, yo me había sentado frente a él; contrastábamos con todo el grupo y con la formalidad con que estaba arreglada la mesa. Entre risas y bocados aprecié la elegancia del comedor. No registré que todo estaba en blanco, hasta un bouquet de rosas en medio de la mesa. Ya por completo relajado pude ver que había copas para champaña y de nada me abstuve, y tanto el compañero de mesa de la izquierda como el de la derecha fueron muy afables conmigo. Vi el reloj, y como Cenicienta, me alarmé inútilmente porque no tenía, en ese momento, a quien darle cuentas. Obvio que me vio Víctor Navarrete, me hizo una seña de que esperara. El señor encorvado pasó detrás de mí con un carrito en el que tintineaban las botellas de coñac y cremas. En medio de las risas Víctor anunció que el café estaba servido. También con un gesto me pidió que me acercara a él. “Don Beto, para que me entiendas, el señor que sirvió la cena, se va en este momento a su casa, él te va a ir a dejar a la tuya. Si te sientes solo ven cuando quieras, y más ahora que no está Florencio.”
Imprudentemente repuse: “Va a regresar en unas cuantas horas”, y volví a consultar el reloj.
—No siempre vas a tener a tu lado a Florencio.
—Tiene usted razón, pero voy a tener a otras, muchas, personas.
Se rio y me dio unas palmaditas en la espalda.
Don Beto nos esperaba en la puerta, sostenía mi suéter y una bufanda. Iba yo a declarar que no era mía. Víctor Navarrete, como Florencio, sabía más que yo sobre mí: “Ya sé que no es tuya. Hace frío, y de este modo tendrás un pretexto para venir a saludarme”.
La temperatura estaba muy fría, tuve que reacomodar la bufanda y al estremecerme me vi ante las dos familias, como si estuviera en una silla frente a un jurado, también en una visión cinematográfica y como autómata me subí al automóvil.
Don Beto me anunció: “Joven no pongo la calefacción, porque yo que trabajo en la cocina, tengo que cuidarme mucho de los enfriamientos”.
—Yo creí que el automóvil era de usted.
—Ojalá fuera. Yo tengo una carcachita, que guardo en el garage de la casa del señor Navarrete. Cuando salgo ya noche él me presta uno de sus carros, no sea la de malas que se me descomponga mi carcacha, joven.
—Yo me llamo Anselmo. Oiga don Beto, ¿y por qué tiene varios coches el señor Navarrete?
—Creí que lo sabía, joven.
—Le repito, me llamo Anselmo.
—Bueno, joven Anselmo. Por lo visto no sabe usted que el señor Navarrete se dedica a dar banquetes, cocteles y comidas para puros “cacas grandes”. Prácticamente no estuvimos esta semana en México. Verá: el lunes en la tardecita salimos para Puebla con un camión que tenía refrigeración, más tres camionetas y un camión de pasajeros para el personal: nosotros, los meseros, y los capitanes. Para qué sigo, imagínese usted dar un coctel para dos mil personas, éramos todo un ejército y el señor Navarrete como un general con sus asistentes: uno le pasaba los walkie-talkies, otro el celular, los celulares. El miércoles fue el coctel para inaugurar un gran almacén. Fue un exitazo. Cuando todo sale bien el señor Navarrete es a toda madre. Nos dio dinero para que nos fuéramos a divertir. Nos costó trabajo encontrar dónde. Todo esto fue después que recogimos todo. Tuvimos la satisfacción de gozar lo que otros hacen a cada rato con nuestro tiempo y, por supuesto, con nuestro trabajo. Encontramos un lugar y no hicimos caso del anuncio de que el bar se cerraba a las meritas doce. Nos quedamos hasta las tres. El señor Navarrete también nos invitó a comer chalupitas al mediodía siguiente. Estuvimos ya en la nochecita en México y nos dio el viernes libre. Salvo a los muchachos que atienden aquí, pero a esos los recompensará dándoles un día, cuando lo necesiten. Ya estamos cerca de su casa.
—Y a propósito, ¿está lejos la suya? –le pregunté.
—No mucho, a estas horas a unos veinte minutos.
—¿No lo regañan por llegar tarde?
—¡Qué va! Mi Ángel sabe lo que es este trabajo.
—¿Tiene usted ángel de la guarda?
—¡Ah que usted joven Anselmo, tan bromista! Si se vuelve usted permanente lo conocerá. Esa es su casa, ¿verdad? Tiene un gran número junto a la puerta, para que no se pierda uno, ¿verdad?
Le di las gracias. Me quedé satisfecho porque había resueltos algunas curiosidades, pero me había clavado otras.
Nunca me había tocado llegar a la casa y no encontrar a nadie, o cuando menos eso supuse; me asomé por una de las ventanas inferiores para ver el cuarto de las Isauras: obscuro como el resto de la casa, y así permaneció esta, porque decidí no encender las luces, dizque para practicar, en caso de que en cualquier noche se fuera la luz, entre otras cosas por la puritita costumbre, ya que al llegar de alguna fiestecita con Mariana consultaba el reloj para poder responderle a mamá al cuestionarme por mi hora de llegada.
A las siete de la mañana sonó el timbre del teléfono. Calculé que sería Marianita, porque era probable que hubiera llamado. Resultó ser Florencio: “Oye cabrón, no te vayas a ir. Espérame en tu casa. En media hora estaré desayunando con mis tíos. Calculo que a más tardar saldremos de aquí a las nueve. Supongo que ayer fuiste a misa”.
—No supongas nada. Ya que me despertaste iré a misa de ocho. Aquí te esperaré.