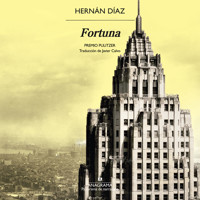Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Håkan Söderström, conocido como "el Halcón", un joven inmigrante sueco que llega a California en plena Fiebre del Oro, emprende una peregrinación imposible en dirección a Nueva York, sin hablar el idioma, en busca de su hermano Linus, a quien perdió cuando embarcaron en Europa. En su extraño viaje, Håkan se topará con un buscador de oro irlandés demente y con una mujer sin dientes que lo viste con un abrigo de terciopelo y zapatos con hebilla. Conocerá a un naturalista visionario y se hará con un caballo llamado Pingo. Será perseguido por un sheriff sádico y por un par de soldados depredadores de la guerra civil. Atrapará animales y buscará comida en el desierto, y finalmente se convertirá en un proscrito. Acabará retirándose a las montañas para subsistir durante años como trampero, en medio de la naturaleza indómita, sin ver a nadie ni hablar, en una suerte de destrucción planeada que es, al mismo tiempo, un renacimiento. Pero su mito crecerá y sus supuestas hazañas lo convertirán en una leyenda. Una novela llamada a reinventar un género. Un western atmosférico en el que cantinas, vagones mineros, indios y buscadores de oro conviven en místicos espacios silenciosos que nos traen a la memoria a Cormac McCarthy y las aventuras del trampero Jeremiah Johnson.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A lo lejos
Hernán Díaz
Traducción del inglés a cargo de
Finalista del Pulitzer y del PEN/Faulkner. La novela que reinventó el western. Un periplo épico que nos trae ecos de Cormac McCarthy y de las aventuras de Jeremiah Johnson.
«El argentino Hernán Díaz es el nuevo chico prodigioso de las letras norteamericanas que con su debut en inglés, ‘A lo lejos’ (Impedimenta / Periscopi) ha creado un "western" atmósferico emparentado con ‘Meridiano de sangre’ o ‘Los odiosos ocho’»
El periódico
«Una novela increíble, emocionante. Un viaje de la inocencia a la experiencia. David Copperfield con sabor a Tarantino, a Deadwood, a Meridiano de sangre.»
The Guardian
«Exquisita, conmovedora. Una obra maestra. Capaz de evocar la soledad de un modo en el que ninguna otra novela que haya leído ha sido capaz.»
Lauren Groff
Para Anne y Elsa
El agujero, una estrella abierta a golpes en el hielo, era la única alteración visible en la blanca planicie fundida con el blanco cielo. Ni asomo de viento ni de vida ni de sonido.
Dos manos salieron del agua y tantearon los bordes del anguloso agujero. Los dedos, evaluadores, tardaron unos segundos en escalar las altas paredes de la abertura, que recordaban a los riscos de un cañón en miniatura, y alcanzar la superficie. Una vez sobre el borde, se clavaron en la nieve y tiraron hacia arriba. Apareció una cabeza. El nadador abrió los ojos y miró al frente, hacia la extensión sin horizonte. Tanto su largo cabello blanco como su barba estaban entreverados de mechones pajizos. Ninguno de sus gestos revelaba agitación alguna. Si le faltaba el aliento, el vapor de su respiración resultaba invisible sobre el fondo incoloro. Apoyó los codos y el pecho en la nieve aplastada, y volvió la cabeza.
Alrededor de una docena de hombres impacientes y barbudos, abrigados con pieles y lonas, lo miraban desde la cubierta de la goleta atrapada en el hielo, a unos escasos treinta metros de distancia. Uno de ellos gritó algo que llegó hasta él como un murmullo ininteligible. Risas. El nadador resopló para librarse de una gota que le colgaba de la punta de la nariz. Frente a la rica y detallada realidad de esa exhalación (y de la nieve que crujía bajo sus codos y del agua que chapoteaba contra el borde del agujero), los débiles sonidos provenientes del barco parecían filtrarse desde un sueño. Ignorando los gritos amortiguados de la tripulación y sujeto aún al borde, apartó la vista del barco y miró, de nuevo, el blanco vacío. Sus manos constituían las únicas señales de vida que alcanzaba a ver.
Salió del agujero, tomó la hachuela que había usado para romper el hielo y de pronto se detuvo, desnudo, entrecerrando los ojos ante el cielo brillante y carente de sol. Parecía un Cristo anciano y fuerte.
Tras enjugarse la frente con el dorso de la mano, se inclinó y tomó el rifle del suelo. Solo entonces pudieron apreciarse sus colosales dimensiones, pues no resultaba fácil estimar su tamaño en aquella vacía inmensidad. El rifle no parecía más grande que una carabina de juguete en su mano y, aunque lo sujetaba por el cañón, la culata no alcanzaba el suelo. Con el rifle como referencia, la hachuela apoyada en el hombro resultó ser un hacha. Aquel hombre desnudo era todo lo grande que se puede llegar a ser sin dejar de ser humano.
Observó las huellas que había dejado de camino a su baño helado y las siguió de regreso al barco.
Una semana antes, desoyendo el consejo de la mayoría de su tripulación y de algunos pasajeros francos, el joven e inexperto capitán del Impeccable había puesto proa al estrecho, donde los témpanos de hielo, cementados por una tormenta de nieve a la que siguió una severa racha de frío, terminaron por aprisionar el barco. Dado que estaban a principios de abril y la tormenta solo había interrumpido fugazmente el deshielo iniciado unas semanas atrás, las consecuencias no fueron más allá de un racionamiento estricto de las provisiones, una tripulación aburrida y molesta, unos pocos mineros contrariados, un funcionario muy preocupado de la Compañía de Refrigeración de San Francisco y la destrucción de la reputación del capitán Whistler. La primavera liberaría el barco, pero también comprometería su misión: la goleta debía cargar salmón y pieles en Alaska, y, a continuación, al haber sido fletada por la Compañía de Refrigeración, debía hacerse con un buen cargamento de hielo para San Francisco, las islas Sándwich y puede que incluso China y Japón. Al margen de la tripulación, la mayoría de los hombres a bordo eran mineros que habían pagado el pasaje con su trabajo; arrancaban a fuerza de explosivos y mazas los grandes bloques de los glaciares, que acto seguido eran transportados al barco y almacenados en la bodega sobre un lecho de heno, bajo una pobre cobertura de pellejos y lonas. Navegar de regreso al sur, surcando aguas cada vez más cálidas, mermaría el cargamento. Alguien había mencionado lo curioso de que un barco de hielo quedara atrapado precisamente en el hielo. Nadie se rio, y el comentario no volvió a repetirse.
El nadador desnudo habría sido incluso más alto si no fuera tan estevado. Pisando nada más que con la parte exterior de las plantas de los pies, como si caminara sobre piedras afiladas, inclinado hacia delante y meciendo los hombros para conservar el equilibrio, se acercó despacio al barco, con el rifle cruzado a la espalda y el hacha en la mano izquierda, y, con tres ágiles movimientos, trepó por el casco, alcanzó la borda y saltó a cubierta.
Los hombres, ahora callados, fingieron apartar la vista, pero no podían evitar mirarlo de reojo. Aunque su manta seguía donde la había dejado, tan solo a unos pasos de él, el nadador se quedó donde estaba, mirando más allá de la borda, por encima de las cabezas de los demás, como si se encontrara solo y el agua de su cuerpo no se estuviera helando lentamente. Era el único hombre de pelo blanco en el barco. Su constitución, castigada y no obstante musculosa, exhibía una delgadez extrañamente robusta. Por fin, se tapó con su manta de retales, que le cubrió la cabeza de un modo monacal, para después encaminarse a la escotilla y desaparecer bajo cubierta.
—¿Y decís que ese pato mojado es el Halcón? —preguntó uno de los mineros, y a continuación escupió sobre la borda y se rio.
Así como la primera carcajada, cuando el alto nadador estaba todavía lejos en el hielo, había sido un rugido colectivo, esta no fue más que un manso murmullo. Solo unos pocos soltaron unas risitas tímidas, mientras que la mayoría simuló no haber oído el comentario del minero ni haberlo visto escupir.
—Vamos, Munro —suplicó uno de sus compañeros, tirándole suavemente del brazo.
—Pero si hasta camina como un pato —insistió Munro, librándose de la mano de su amigo—. ¡Cuac, cuac, patito! ¡Cuac, cuac, patito! —entonó al tiempo que anadeaba imitando los peculiares andares del nadador.
Esta vez solo dos de sus compañeros se rieron, con cierto disimulo. Los demás se alejaron lo máximo posible del bromista. Unos pocos mineros se reunieron alrededor de la agonizante hoguera que algunos de los tripulantes trataban de mantener encendida en la popa; al principio, el capitán Whistler había prohibido hacer fuego a bordo, pero, en cuanto resultó evidente que permanecerían atrapados en el hielo bastante tiempo, al humillado capitán no le quedó suficiente autoridad para sostener la prohibición. Los hombres de mayor edad formaban parte de un grupo que se había visto forzado a abandonar sus minas en septiembre, cuando el barro comenzó a transformarse en piedra, y ahora estaban tratando de volver a su hogar. El más joven, el único pasajero sin barba, no debía de tener más de quince años. Planeaba unirse a otro grupo de mineros, con la esperanza de hacer fortuna más al norte. Alaska era toda una novedad, y los rumores sobre ella corrían como la pólvora.
De pronto, llegaron gritos agitados desde el extremo opuesto del barco. Munro sujetaba por el cuello a un hombre escuálido, con una botella en la otra mano.
—El señor Bartlett ha tenido la amabilidad de invitarnos a todos a una ronda —anunció Munro. Bartlett hacía muecas de dolor—. De su bodega privada.
Munro tomó un trago, soltó a su víctima e hizo circular la botella.
—¿Es cierto? —preguntó el chico, volviéndose hacia sus compañeros—. Lo que se dice del Halcón. Las historias. ¿Son ciertas?
—¿Cuáles? —replicó un minero—. ¿La de aquellos hermanos a los que mató a mazazos? ¿O la del oso negro de la Sierra?
—Querrás decir el león de montaña —intervino un hombre desdentado—. Era un león. Lo mató con sus propias manos.
A unos pasos, un hombre con un andrajoso abrigo cruzado, que había estado escuchando con disimulo, dijo:
—Una vez fue jefe. En las Naciones Indias. Fue allí donde se ganó su nombre.
Poco a poco, la conversación fue captando la atención de aquellos que se encontraban en cubierta hasta que la mayoría acabaron reunidos en la popa, alrededor del grupo original. Todos tenían una historia que contar.
—La Unión le ofreció su propio territorio, como un estado, con sus propias leyes y todo. Solo para mantenerlo alejado.
—Camina de esa manera tan extraña porque le marcaron los pies con un hierro candente.
—Tiene todo un ejército escondido en la tierra de los cañones, esperando su regreso.
—Su banda lo traicionó, y los mató a todos.
Los relatos se multiplicaron y no tardaron en surgir varias conversaciones simultáneas, que iban aumentando de volumen a medida que los hechos narrados ganaban en audacia y rareza.
—¡Mentiras! —gritó Munro, acercándose al grupo. Estaba borracho—. ¡Todo mentiras! ¡No hay más que mirarlo! ¿Es que no lo habéis visto? Solo es un viejo cobarde. Yo mismo podría acabar con una bandada de halcones en cualquier momento. Como si fueran palomas, ¡acabaría con ellos! ¡Bang, bang, bang! —Disparó al cielo con un rifle invisible—. En cualquier momento. Que venga ese, ese, ese líder bandolero, ese, ese, ese, ese jefe indio. ¡En cualquier momento! Es todo mentira.
La escotilla que conducía al sollado se abrió con un crujido. Todo el mundo calló de golpe. Trabajosamente, el nadador salió a cubierta e, igual que un coloso debilitado, avanzó hacia el grupo como si le costara caminar. Vestía unos pantalones de cuero, una camisa raída y varias capas indefinidas de lana, cubiertas a su vez por un abrigo confeccionado con pieles de linces y coyotes, castores y osos, caribúes y serpientes, zorros y perros de las praderas, coatíes y pumas, y otras bestias desconocidas. Aquí y allá pendía un hocico, una zarpa, una cola. La cabeza ahuecada de un enorme león de montaña colgaba a su espalda como una capucha. La diversidad de los animales que conformaban el abrigo, así como los diferentes niveles de deterioro de las pieles, daban una idea bastante aproximada del prolongado tiempo que había llevado la elaboración de la prenda, y también de la amplitud de los viajes de su portador. Este sostenía en cada mano la mitad de un tronco.
—Sí —dijo, sin mirar a nadie en particular—. Casi todo es mentira.
Todos se apresuraron a apartarse de la línea invisible que se acababa de trazar entre Munro y el hombre del abrigo de pieles. La mano de Munro se cernía sobre su pistolera, pero él permanecía inmóvil, ahí plantado, con la aturdida solemnidad propia de los borrachos y de los hombres aterrados.
El hombre gigantesco suspiró. Parecía inmensamente cansado.
Munro no se movió. El nadador suspiró de nuevo y de pronto, sin darle tiempo a nadie ni para parpadear, estrelló las dos mitades del tronco, una contra la otra, con un estruendo ensordecedor. Munro cayó al suelo y se encogió allí mismo, formando un ovillo; los demás hombres recularon o alzaron los brazos para protegerse la cara. Una vez que el eco del estallido se apagó y se disolvió en la planicie, todos miraron a su alrededor. Munro seguía en el suelo. Con cautela, levantó la cabeza y se puso en pie. Sonrojado y sin despegar la vista de sus botas, se escabulló detrás de sus compañeros y a continuación desapareció en algún escondrijo del barco.
El titán aún sostenía las dos mitades del tronco en el aire, como si todavía reverberaran; luego se acercó al fuego agonizante mientras el grupo se dividía a su paso. Sacó del abrigo unos cuantos hilos y jirones de lona alquitranada. Arrojó ese combustible a las brasas, seguido de una de las mitades del tronco, y usó la otra para revolver los carbones antes de echarla también a las llamas, provocando un torbellino de chispas que se elevó hacia el cielo cada vez más oscuro. Cuando el vórtice resplandeciente se hubo extinguido, el hombre arrimó las manos al fuego para calentarlas. Cerró los ojos, un poco inclinado hacia la hoguera. Bajo aquella luz cobriza parecía más joven, y se diría que hasta sonreía de satisfacción; pero a lo mejor no fue más que la mueca que un calor intenso arranca al rostro de cualquiera. Los hombres comenzaron a alejarse de él con su habitual combinación de reverencia y miedo.
—Quedaos junto al fuego —les dijo con calma.
Aquella era la primera vez que se dirigía a ellos. Los hombres vacilaron y se detuvieron, como si sopesaran las opciones, ambas aterradoras, de acceder a su solicitud o desobedecerla.
—Casi todo es mentira —repitió el hombre—. No todo. Pero sí la mayoría. Mi nombre… —dijo, y tomó asiento en un barril. Apoyó los codos en las rodillas y la frente en las palmas de las manos, respiró hondo y después se irguió, cansado pero regio.
Los mineros y marineros se quedaron donde estaban, con la cabeza gacha. Haciendo rodar un barrilito, el chico apareció por detrás del grupo. Lo dejó osadamente cerca del hombre y se sentó. Es posible que el hombre alto asintiera con aprobación, pero fue un gesto tan fugaz y poco perceptible que bien pudo ser una mera inclinación de cabeza sin significado alguno.
—Håkan —dijo el hombre, mirando fijamente el fuego, pronunciando la primera vocal como una u que inmediatamente se fundió en una o y, a continuación, en una a, no una tras otra en sucesión, sino en una honda o curva, de modo que por un instante los tres sonidos fueron uno solo—. Håkan Söderström. Nunca he necesitado el apellido. Nunca lo usaba. Y nadie podía decir mi nombre. Ni siquiera hablaba inglés cuando llegué aquí. La gente me preguntaba cómo me llamaba. Y yo respondía: Håkan —dijo, llevándose una mano al pecho—. Ellos preguntaban: Hawk can? ¿El halcón puede hacer qué? ¿Qué puedes hacer?[1] Para cuando aprendí inglés y pude explicarlo, ya era el Halcón.
Håkan parecía dirigirse al fuego, como si no le importara que los demás lo estuvieran escuchando. El chico era el único que estaba sentado. Algunos permanecían en su sitio; otros se habían escabullido hacia la proa o habían abandonado la cubierta. Al final, media docena de hombres se acercaron al fuego con toneles, cajas y fardos sobre los que sentarse. Håkan calló. Alguien tomó una pastilla de tabaco y una navaja, cortó meticulosamente una mascada y, tras examinarla como si fuera una gema, se la metió en la boca. Mientras tanto, los oyentes se congregaron alrededor de Håkan, al borde de sus improvisados asientos, listos para levantarse de un salto en caso de que el humor del gigante virara a la hostilidad. Un minero sacó pan seco y salmón; otro tenía patatas y aceite de pescado. Circuló la comida. Håkan la declinó. Los hombres parecieron relajarse al comer. Nadie decía nada. Finalmente, después de volver a atizar el fuego, Håkan comenzó a hablar. Haciendo largas pausas, y a veces con una voz casi inaudible, siguió hablando hasta la salida del sol, dirigiéndose siempre al fuego, como si sus palabras debieran arder nada más ser pronunciadas. En ocasiones, no obstante, parecía dirigirse al chico.
[1]. La confusión procede de la similitud fonética, en inglés, del nombre del personaje, Håkan, con las palabras Hawk can: «El halcón puede». (Todas las notas son del traductor.)
1.
Håkan Söderström nació en una granja al norte del lago Tystnaden, en Suecia. La tierra exánime que trabajaba su familia pertenecía a un hombre adinerado al que no habían conocido nunca, aunque periódicamente recaudaba su cosecha a través de un administrador. Con los cultivos mermando año tras año, el propietario había ido apretando el puño, forzando a los Söderström a subsistir a base de setas y bayas del bosque, y anguilas y lucios del lago (donde Håkan, animado por su padre, se aficionó a los baños helados). La mayoría de las familias de la región llevaban vidas similares, y al cabo de escasos años, a medida que los vecinos iban abandonando sus casas, rumbo a Estocolmo o más al sur, los Söderström empezaron a quedarse aislados, hasta perder todo contacto con el resto de la gente, salvo por el administrador, que acudía unas pocas veces al año a recaudar su cuota. El hijo menor y el mayor enfermaron y murieron, lo que dejó solos a Håkan y a su hermano Linus, cuatro años mayor que él.
Vivían como náufragos. Había días en que nadie en la casa pronunciaba una palabra. Los niños pasaban todo el tiempo que podían en el bosque o en las granjas abandonadas, donde Linus contaba a Håkan una historia tras otra: aventuras que afirmaba haber vivido, relatos de proezas supuestamente escuchadas de primera mano a sus heroicos protagonistas y descripciones de lugares remotos que, de algún modo, parecía conocer al detalle. Dado su aislamiento —así como el hecho de que no sabían leer—, la fuente de todos aquellos relatos no podía ser otra que la prodigiosa imaginación de Linus. No obstante, pese a lo descabellado de las historias, Håkan nunca ponía en duda sus palabras. Confiaba en él sin reservas, tal vez porque Linus siempre lo defendía de manera incondicional y no dudaba a la hora de asumir la culpa de sus pequeñas faltas y recibir los golpes correspondientes. Cierto es que seguramente Håkan habría muerto de no ser por su hermano, pues este siempre se aseguraba de que tuviera comida suficiente, se las apañaba para mantener la casa caldeada mientras sus padres estaban fuera y lo distraía con historias cuando la comida y el combustible escaseaban.
Sin embargo, todo cambió cuando la yegua se quedó preñada. Durante una de sus breves visitas, el administrador le dijo a Erik, el padre de Håkan, que se asegurara de que todo fuera bien; ya habían perdido demasiados caballos por culpa de la hambruna, y su señor agradecería una nueva incorporación a su mermado establo. Pasó el tiempo, y la yegua engordó de manera un tanto anormal. Erik no se sorprendió lo más mínimo cuando el animal parió gemelos, y, quizá por primera vez en su vida, decidió mentir. Con ayuda de los chicos, despejó un claro en el bosque y construyó un corral secreto; allí llevó a uno de los potros en cuanto se destetó. Pocas semanas después, el administrador acudió y reclamó a su hermano. Erik mantuvo escondido a su potro, cuidando de que creciera fuerte y sano, y, llegado el momento, se lo vendió a un molinero de un pueblo lejano, donde nadie lo conocía. La noche de su regreso, Erik informó a sus hijos de que partirían hacia América al cabo de dos días. El dinero que había ganado con el potro solo bastaba para pagar dos pasajes. Y, en cualquier caso, él no iba a huir como un criminal. La madre no dijo nada.
Håkan y Linus, que nunca habían visto una ciudad, se apresuraron a llegar a Gotemburgo, donde esperaban pasar uno o dos días, pero apenas tuvieron tiempo de tomar el barco que los llevaría a Portsmouth. Una vez a bordo, dividieron el dinero, por si algo le sucedía a alguno de los dos. Durante esa etapa del viaje, Linus le habló a Håkan de las maravillas que les aguardaban en América. No hablaban inglés, así que el nombre de la ciudad a la que se dirigían era para ellos un talismán abstracto: «Nujårk».
Llegaron a Portsmouth mucho más tarde de lo esperado, y todo el mundo se apresuró a embarcar en los botes de remos que los conducirían a tierra. En cuanto Håkan y Linus pusieron un pie en el muelle, se vieron arrastrados por una gran corriente de gente. Iban pegados el uno al otro, casi al trote. De cuando en cuando, Linus se volvía hacia su hermano para instruirlo sobre las rarezas que los rodeaban. Trataban de absorberlo todo mientras buscaban su siguiente barco, que había de zarpar esa misma tarde. Comerciantes, incienso, tatuajes, carros, violines, torres, marineros, almádenas, banderas, vapor, mendigos, turbantes, cabras, mandolina, grúas, malabaristas, cestas, fabricantes de velas, carteles, rameras, chimeneas, silbidos, órgano, tejedores, narguiles, buhoneros, pimienta, muñecas, peleas, lisiados, plumas, ilusionista, monos, soldados, castañas, sedas, bailarinas, cacatúa, predicadores, jamones, subastas, acordeonista, dados, acróbatas, campanarios, alfombras, fruta, tendederos. Håkan miró a la derecha; su hermano había desaparecido.
Acababan de pasar frente a un grupo de marineros chinos que estaban comiendo, y Linus le había contado a su hermano un par de cosas sobre su país y sus tradiciones. Después habían seguido caminando, embobados y con los ojos abiertos de par en par, observando las escenas que se desarrollaban ante ellos; entonces Håkan se había vuelto hacia Linus, pero este ya no se encontraba allí. Miró a su alrededor, retrocedió sobre sus pasos, cruzó el muro, siguió adelante y regresó al punto donde habían desembarcado. El bote se había marchado. Volvió al lugar donde se habían separado. Se encaramó a una caja, sin aliento y tembloroso, llamó a su hermano a gritos y contempló el torrente de personas que avanzaba ante él. El regusto salado de su lengua se convirtió de pronto en un estremecimiento paralizante que se propagó por todo su cuerpo. Apenas capaz de sostenerse sobre sus trémulas rodillas, corrió hacia el muelle más cercano y preguntó por Nujårk a unos marineros montados en una lancha. No le entendieron. Al cabo de varios intentos, probó con «Amerika». Eso lo entendieron de inmediato, pero negaron con la cabeza. Håkan fue muelle por muelle preguntando por Amerika. Por fin, después de varios fracasos, alguien le respondió «América» y señaló un bote de remos, y a continuación un barco anclado a tres cables de la costa. Håkan se asomó al bote. Linus no estaba allí. A lo mejor ya había embarcado. Un marinero le ofreció la mano y Håkan subió a bordo.
En cuanto llegaron al barco, alguien le reclamó el dinero, se lo arrebató y le indicó un rincón oscuro bajo cubierta, donde, entre literas y baúles y fardos y toneles, debajo de linternas oscilantes colgadas de vigas y cáncamos, varios grupos de emigrantes ruidosos trataban de hacerse un pequeño hueco en el entrepuente, que olía a repollo y establo, preparándose para el largo viaje que les aguardaba. Håkan buscó a Linus entre las siluetas distorsionadas por la luz parpadeante, abriéndose paso entre bebés dormidos, mujeres macilentas que reían a carcajadas y hombres robustos y llorosos. Cada vez más desesperado, corrió de nuevo a cubierta, entre multitudes que agitaban los brazos y marineros atareados. Los visitantes estaban abandonando el barco. La plancha fue retirada. Gritó el nombre de su hermano. Se izó el ancla; el barco zarpó. La multitud lanzó una ovación.
Eileen Brennan lo encontró medio muerto de hambre y presa de la fiebre pocos días después de zarpar, y ella y su marido, James, un minero de carbón, lo cuidaron como si fuera uno de sus hijos, obligándolo amablemente a comer y atendiéndolo hasta que recuperó la salud. Él se negaba a hablar.
Al cabo de un tiempo, Håkan por fin salió del entrepuente, pero se apartó de toda compañía; se pasaba los días escrutando el horizonte.
Aunque habían salido de Inglaterra en primavera, y para entonces el verano debería estar bien avanzado, cada día hacía más frío. Transcurrieron varias semanas y Håkan seguía negándose a hablar. Más o menos en las fechas en que Eileen le dio un capote informe que había cosido a partir de diversos harapos, divisaron tierra.
Navegaron hacia unas aguas inusualmente marrones y largaron el ancla frente a una ciudad pálida y baja. Håkan observó los edificios pintados de un rosa y un ocre descoloridos, buscando en vano las referencias que Linus le había descrito. Varios botes de remos atestados de cajas iban y venían del barco a la costa arcillosa. Nadie desembarcó. Cada vez más preocupado, Håkan le preguntó a un marinero ocioso si aquello era América. Fueron las primeras palabras que pronunció desde que gritara el nombre de su hermano en Portsmouth. El marinero le dijo que sí, que aquello era América. Conteniendo las lágrimas, Håkan le preguntó si estaban en Nueva York. El marinero escrutó los labios de Håkan cuando este volvió a pronunciar aquel engrudo de sonidos líquidos, «¿Nujårk?». Mientras la frustración de Håkan iba en aumento, una sonrisa empezó a ensancharse en la cara del marinero, hasta convertirse en una carcajada.
—¿Nueva York? ¡No! Nueva York no —dijo el marinero—. Buenos Aires.
Y volvió a reír, aporreándose una rodilla con una mano y sacudiendo a Håkan por el hombro con la otra.
Esa tarde, zarparon de nuevo.
Durante la cena, Håkan intentó comunicarse con la pareja irlandesa para averiguar dónde estaban y cuánto tardarían en llegar a Nueva York. Les llevó un rato entenderse, pero al final no quedó lugar para la duda. Mediante señas y con la ayuda de un trocito de plomo con el que Eileen trazó un tosco mapa del mundo, Håkan comprendió que estaban a una eternidad de Nueva York, y que a cada instante que pasaba se alejaban aún más. Supo que navegaban hacia el fin del mundo, para doblar el cabo de Hornos, y luego poner rumbo al norte. Aquella fue la primera vez que oyó la palabra «California».
Después de capear las furiosas aguas del cabo de Hornos, el clima se volvió menos severo, y la ansiedad de los pasajeros, en cambio, creció. Se hicieron planes, se discutieron posibilidades, se formaron sociedades y grupos. En cuanto comenzó a prestar atención a las conversaciones, Håkan se dio cuenta de que la mayoría de los pasajeros discutía sobre un único tema: el oro.
Por fin largaron el ancla en lo que parecía ser, extrañamente, un concurrido puerto fantasma: estaba repleto de barcos a medio hundir, saqueados por las tripulaciones, que habían desertado para partir rumbo a las minas de oro. Pero las embarcaciones abandonadas habían sido ocupadas de nuevo e incluso las habían transformado en tabernas flotantes o en tiendas donde los comerciantes les vendían sus bienes a los mineros recién llegados, a cambio de sumas exorbitadas. Esquifes, gabarras y barcas navegaban entre aquellos negocios improvisados, transportando clientes y mercancías. Más cerca de la costa, varios navíos de mayor tamaño se habían ido lentamente a pique, al tiempo que las mareas hacían que sus cascos podridos adoptaran las más caprichosas posiciones. De manera intencionada o no, unos pocos barcos habían embarrancado en aguas poco profundas y se habían convertido en posadas y tiendas, con andamios, cobertizos e incluso anexiones a edificios situados en la costa, llegando así a tierra firme y proyectándose hacia la ciudad. Más allá de los mástiles, se extendía un gran número de tiendas de campaña, con lonas de color pardo encajadas entre casas de madera renegridas por el humo; o bien la ciudad acababa de surgir, o bien parte de ella acababa de venirse abajo.
Solo habían transcurrido unos meses desde que se hicieran a la mar, pero, para cuando atracaron en San Francisco, Håkan había envejecido años; aquel niño escuálido se había convertido en un joven alto de rostro endurecido, atezado por el sol y el aire salado, fruncido en una permanente mirada de soslayo cargada tanto de duda como de determinación. Había estudiado con gran detalle el mapa que Eileen, la irlandesa, había trazado para él con el trozo de plomo. Aunque su decisión lo obligaba a atravesar todo el continente, concluyó que el camino más rápido para reunirse con su hermano sería por tierra.
2.
Los Brennan insistieron a Håkan para que se uniera a su expedición minera. Su plan era viajar al interior y necesitaban ayuda para transportar el equipo. Confiaban asimismo en que se quedara un tiempo excavando con ellos; a Håkan le haría falta dinero para llegar hasta Nueva York, y a ellos les sería muy útil contar con otro hombre a la hora de reclamar su parcela, una vez que encontraran el oro. Tenían muchas posibilidades, decían, ya que James era minero de carbón y sabía de rocas. Håkan accedió. Por muy deseoso que estuviera de partir lo antes posible, sabía que no podría atravesar el continente sin caballos ni provisiones. No le cabía duda de que su hermano había logrado llegar a Nueva York; Linus era demasiado listo como para perderse. Y, aunque en ningún momento habían previsto una situación como aquella, Nueva York constituía el único punto donde podrían llegar a reencontrarse, puesto que se trataba del único lugar de América cuyo nombre conocían. Todo lo que Håkan tenía que hacer era llegar hasta allí. Y, entonces, Linus lo encontraría a él.
En cuanto pusieron un pie en tierra, los Brennan descubrieron que los ahorros de toda su vida carecían de valor. Un arnés valía en California lo que un caballo en Irlanda; una hogaza de pan, lo que una fanega de trigo. Con el dinero que habían obtenido al vender todas sus posesiones en su país, apenas pudieron comprar dos viejos burros, una carretilla, unas provisiones básicas y un mosquete. Resentido y mal equipado, James guio a su familia hacia el interior poco después de desembarcar.
El pequeño grupo no habría llegado muy lejos sin Håkan: uno de los burros se desfondó y murió nada más emprender el viaje, de modo que, a partir de entonces, él se ocupó de la mayor parte de la labor de carga. Incluso ideó una especie de yugo —confeccionado con cuero, cuerda y madera— para tirar más fácilmente de la carretilla en las cuestas. Los niños montaban en ella por turnos. Varias veces al día, James hacía un alto, examinaba el suelo y se alejaba de ellos a solas, siguiendo un rastro que solo resultaba visible para él. Daba unos golpes de pico a una roca o cribaba el barro con una batea, estudiaba los resultados murmurando para sí mismo y entonces hacía una seña a los demás para seguir adelante.
América no le causó una honda impresión a Håkan. Después de haber escuchado tantas historias de Linus, esperaba un mundo extraño y de ensueño. Aunque era incapaz de nombrar los árboles, no reconocía los cantos de las aves y le sorprendía el rojo-azul de la tierra árida, todo (plantas, animales, rocas) conformaba una realidad que, pese a resultarle desconocida, pertenecía, al menos, al ámbito de lo posible.
Avanzaban en silencio a través de un interminable campo de artemisa, cuya monotonía se veía interrumpida, de cuando en cuando, por pequeños grupos de perros de las praderas y roedores afanosos y aterrorizados. James no acertaba a abatir las liebres, pero rara vez se le escapaba un gallo de las praderas. Los niños revoloteaban alrededor de la carretilla y del burro, en busca de guijarros brillantes que luego sometían a la evaluación de su padre. También recogían leña por el camino para la hoguera de la cena; con esa luz, Eileen curaba las manos y los hombros de Håkan, cubiertos de ampollas por el roce con las asas de la carretilla y el arnés, y le leía la Biblia a toda la familia antes de dormir. Fue un viaje tedioso que puso más a prueba su paciencia que su coraje.
Después de atravesar un bosque de árboles gigantes (el único paisaje que guardaba cierto parecido con las fantásticas viñetas americanas de Linus), se encontraron con un trampero hirsuto y lacónico, vestido con un grasiento atuendo de cazador, y, pocos días más tarde, alcanzaron los primeros campamentos mineros. Pasaron junto a toda una serie de asentamientos modestos, compuestos de precarios refugios de lona y deformes cabañas de troncos con techo de arpillera, guardados por mineros hostiles que nunca los invitaban a tomar asiento junto al fuego ni a compartir con ellos una taza de agua. Lo poco que pidieron (comida para los niños, un clavo para la carretilla) les fue ofrecido a precios exorbitantes, y solo a cambio de oro.
Håkan solo entendía fragmentos sueltos de aquellas conversaciones; palabras ocasionales y, en el mejor de los casos, la idea general sugerida por el contexto. Para él, el inglés todavía era un alud de sonidos grumosos, semilíquidos, inexistentes en su lengua materna: r, th, sh y ciertas vocales especialmente gelatinosas. Frawder thur prueless rare shur per thurst. Mirtler freckling thow. Gold freys yawder far cration. Crewl fry rackler friend thur. No shemling keal rearand for fear under shall an frick. Folger rich shermane furl hearst when pearsh thurlow larshes your morse claws. Clushes ream glown roven thurm shalter shirt. Earen railing hole shawn churl neaven warver this merle at molten rate. Clewd other joshter thuck croshing licks lurd and press rilough lard. Hinder plural shud regrout crool ashter grein. Rashen thist loger an fash remur thow rackling potion weer shust roomer gold loth an shermour fleesh. Raw war sheldens fractur shell crawls an row per sher. Al principio, los Brennan (en especial Eileen) se tomaron la molestia de mantener a Håkan informado de sus planes, pero al final acabaron por olvidarse de él. Håkan los seguía sin hacer preguntas. Avanzaban principalmente hacia el este, y eso le bastaba.
Prefiriendo mantenerse alejado de los demás buscadores, James se negó a continuar por la vaga senda que atravesaba las montañas. Trataron de hallar su propia ruta a través de los valles y las pequeñas colinas, a pesar de que la carretilla fuera demasiado voluminosa para ese terreno. Así llegaron a un paraje sin hierba donde escaseaba el agua. La piel de las manos de Håkan, así como la de los hombros (donde se ajustaba el arnés de cuero para tirar de la carretilla), estaba desgarrada, y su carne, de un rosa pálido, brillaba bajo el viscoso barniz meloso de una infección incipiente. Durante un ascenso empinado, las compresas con que Eileen había envuelto las manos de Håkan se desprendieron, y las ásperas asas le quemaron las palmas ampolladas, le levantaron las costras y le hirieron la carne con docenas de astillas, obligándolo a soltarlas. La carretilla se precipitó colina abajo cada vez a mayor velocidad, primero rodando, después tambaleándose y dando botes y finalmente ejecutando piruetas y vueltas de campana con una elegancia sorprendente, hasta que se estrelló contra un gran peñasco y se hizo pedazos. Håkan yacía sobre las rocas, casi inconsciente por el dolor, olvidado por los Brennan, quienes, hipnotizados por la catástrofe, contemplaban la estela que sus pertenencias habían trazado a lo largo de la ladera. Al final, James salió de su estupor, se abalanzó sobre Håkan y le pateó el vientre entre chillidos; un grito sin palabras, un profundo aullido. Eileen se las apañó como pudo para contener a su marido, que cayó de rodillas al suelo, lloroso y babeando.
—No es culpa tuya —le repitió ella a Håkan, una y otra vez, mientras le examinaba las manos—. No es culpa tuya.
Recogieron sus cosas, acamparon junto a un arroyo cercano, trataron de dormir al lado de una débil hoguera y aplazaron hasta la mañana siguiente la discusión acerca de qué hacer a continuación.
Al parecer, había un pueblo a pocos días de camino, pero no querían abandonar sus enseres. Tampoco podían enviar a Håkan en busca de ayuda, y James parecía algo reacio a dejarlo a solas con su mujer, sus hijos y sus pertenencias. El amable irlandés que había embarcado en Portsmouth desaparecía por momentos; desde que pusieron un pie en San Francisco, el desencanto le había oscurecido el carácter, y lo estaba convirtiendo rápidamente en una sombra irascible y desconfiada de su antiguo ser.
Sumido en sus pensamientos, James se encaminó al arroyo con su batea, llevado más por la costumbre que por un designio claro, y la sumergió con aire ausente en el agua mientras murmuraba para sí mismo. Cuando sacó la batea, se quedó mirándola fijamente, paralizado, como si contemplara un espejo y no pudiera reconocer el que se suponía que era su rostro. A continuación, por segunda vez en dos días, se echó a llorar.
Esa fue la primera vez que Håkan vio oro, y aquellas diminutas pepitas le parecieron de una palidez decepcionante. Pensó que el cuarzo y hasta las partículas de mica de cualquier piedra vulgar resultaban más impresionantes que aquellas migajas opacas y esponjosas. James, sin embargo, estaba convencido. Para terminar de asegurarse, colocó un pálido guisante amarillo sobre un canto rodado y lo martilleó con otra piedra. Era blando y no se rompía. No cabía duda: se trataba de oro.
Trazando una línea desde el lugar del hallazgo hacia la montaña, James se puso a picar la desconchada ladera a la vera del arroyo. Su familia se limitó a contemplarlo. Al cabo de un rato, se detuvo, escupió sobre una roca y la frotó con los dedos. Pálido, jadeando y tambaleándose con la rigidez de un ave herida, se acercó a sus hijos y los condujo a rastras hasta la ladera, donde pareció explicarles lo que acababa de encontrar. Con los ojos cerrados, señaló en primer lugar al cielo, después al suelo y por fin a su corazón, mientras repetía la misma frase una y otra vez. La única palabra que Håkan entendió fue «padre». Los niños estaban asustados por el éxtasis de James, y Eileen se vio obligada a intervenir cuando su marido aferró al más pequeño por un hombro, lanzándose a un soliloquio tan ardoroso que acabó por hacerlo llorar. James no se percataba del efecto que su estado ejercía sobre su familia. No interrumpió en ningún momento su vehemente parlamento, dirigido a las rocas, a las llanuras y a los cielos.
Las semanas siguientes se parecieron, en gran medida, a la vida que Håkan había llevado en Suecia. Principalmente se encargaba de recolectar alimento y cazar, para lo que se embarcaba en largas excursiones con los niños, igual que hacía con su hermano. Resultaba evidente que James no lo quería cerca de la mina. Solo le confiaba tareas secundarias y de gran dureza que lo mantenían apartado de la verdadera extracción: desplazar rocas, palear tierra y, más adelante, cavar un canal desde el arroyo a la mina. Mientras tanto, James trabajaba solo, con pico, cincel y martillo, arrastrándose por sus agujeros e inclinándose para examinar los guijarros, escupir sobre ellos y luego frotarlos con la camisa. Cavaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, cuando se le secaban y se le enrojecían los ojos por trabajar a la débil luz de dos lámparas de mecha. Concluida la labor de la jornada, desaparecía en la oscuridad, presumiblemente para esconder su oro, y luego regresaba al campamento para comer algo y caer rendido junto al fuego.
Sus condiciones de vida empeoraron con rapidez. Absorbido por el trabajo, James ni siquiera se había tomado la molestia de construir un refugio en condiciones para su familia; Håkan había intentado levantar una precaria cabaña, pero solo servía para que los niños jugaran en su interior. Expuestas a los elementos, sus ropas se desgastaron, y, bajo los andrajos, su piel enrojecida bullía de ampollas. Eileen y los niños, que eran muy pálidos, incluso desarrollaron escamas blancas en labios, fosas nasales y lóbulos de las orejas. Dado que James no quería atraer atención disparando el mosquete, solo podían reforzar sus provisiones, cada vez más mermadas, con pequeñas piezas de caza; en su mayor parte gallos de las praderas, los cuales, como pronto descubrieron, estaban tan poco familiarizados con los humanos que los niños no tenían más que acercarse a ellos caminando y asestarles un garrotazo en la cabeza. Eileen cocinaba las aves en una salsa espesa y agridulce elaborada con una variedad de arándanos que Håkan nunca volvió a encontrar en sus posteriores viajes. Los niños correteaban detrás de él todo el día, escapando de los intentos poco entusiastas de su madre de darles clase. James, que trabajaba sin interrupciones y apenas se alimentaba, se estaba convirtiendo en un espectro demacrado; sus ojos —idos y enfocados a la vez, como si contemplaran el mundo a través de una ventana sucia e inspeccionaran el cristal mugriento en lugar de mirar a través de él— sobresalían, protuberantes, en su rostro macilento y ojeroso. Perdió al menos tres dientes en cuestión de días.
Cada noche se escabullía a su rincón secreto. En una ocasión, resultó que Håkan se encontraba en las proximidades del escondite y lo vio retirar una losa de piedra que cubría un agujero; James colocó dentro la producción del día y se quedó allí un rato, en cuclillas, mirando fijamente el pozo. A continuación, volvió a poner la losa en su sitio, la cubrió con arena y guijarros, se bajó los pantalones y defecó encima de ella.
No podían seguir posponiendo el viaje al pueblo. Necesitaban provisiones básicas y, por encima de todo, herramientas para seguir adelante con la operación; a James le urgía conseguir un par de lámparas que le permitieran continuar trabajando durante la noche. Al cabo de unos preparativos complejos y secretos, decidió que había llegado el momento de partir. Les dio a Eileen y a los niños una serie de detalladas instrucciones que siempre volvían sobre la misma orden primordial: nada de fuego. Cargó ligeramente al burro, ordenó a Håkan que lo acompañara y, sin más dilación, partió.
Fue un viaje sin contratiempos. No se cruzaron con nadie. Rara vez se rompía el silencio. El débil burro arrastraba los cascos detrás de ellos. James casi nunca se despegaba la mano del pecho, donde, debajo de la camisa hecha harapos y atado a un cordel que le rodeaba el cuello, pendía una bolsita de lona. A la tercera mañana, llegaron a su destino.
El pueblo solo medía el largo de una manzana: una taberna, un almacén y alrededor de media docena de casas con los postigos echados. Las construcciones, toscas y torcidas, parecían haber sido levantadas esa misma mañana (el aire aún olía a serrín, alquitrán y pintura) con el único propósito de ser derribadas al anochecer. Nuevas aunque precarias, como si la decrepitud formara parte de ellas, las casas parecían ansiosas por tornarse ruinas. La calle no tenía más que un lado; las llanuras comenzaban donde terminaban los umbrales.
Atados a una serie de postes a lo largo de la calle, unos pocos caballos demacrados se agitaban bajo enjambres de moscas. Mientras tanto, los hombres apoyados en las paredes y en los marcos de las puertas parecían inmunes a los insectos, que probablemente se sentían repelidos por el fuerte tabaco que fumaban. Al igual que James y Håkan, los transeúntes también vestían con andrajos, y, bajo los sombreros de ala ancha, sus rostros curtidos por la intemperie semejaban abstracciones de corteza y cuero. Aun así, aquellos mirones conservaban leves rastros de civilización, algo que la vida en la montaña había erradicado completamente del semblante de los recién llegados.
James y Håkan caminaron bajo el silencioso escrutinio de los fumadores, y ese mismo silencio los siguió cuando entraron en el almacén. El tendero interrumpió su conversación con un anciano que vestía un desteñido uniforme de dragón. James los saludó mediante una inclinación de cabeza. Ellos respondieron del mismo modo. El irlandés recorrió el establecimiento cogiendo lámparas de queroseno, herramientas, sacos de harina y de azúcar, mantas, charqui, pólvora y otras provisiones que solicitó desde el mostrador, mediante lacónicos gruñidos. Cuando James hubo terminado, el tendero repasó los artículos, señalándolos uno a uno con los dedos índice y corazón, como si los bendijera, y mostró a su cliente una cuenta anotada a lápiz. James apenas la miró. Se retiró al fondo de la tienda, se ocultó pobremente detrás de unas cajas, les dio la espalda a todos, se encorvó como si estuviera haciendo algo obsceno y, tras echar un vistazo por encima del hombro en un par de ocasiones, volvió al mostrador, donde dejó unas pocas pepitas de oro.
El tendero debía de ser un experto, porque ni regateó ni examinó el oro, sino que se apoderó de él inmediatamente, dándole las gracias a su cliente. Un niño más o menos de la edad de Håkan, pero con la mitad de su tamaño, empezó a arrastrar las compras al exterior. El dragón desapareció sin despedirse.
Mientras les cargaban el burro, James y Håkan fueron a la taberna. Las cabezas se giraron, varios pares de ojos los observaron por encima de las jarras de cerveza coronadas de espuma, una mano que se disponía a repartir cartas se detuvo en el aire, una cerilla se demoró demasiado ante un cigarro. El irlandés y el sueco también se detuvieron. Todos los miraban. Y, en cuanto dieron un paso, los parroquianos volvieron a la vida.
El camarero asintió al verlos acercarse, y cuando llegaron hasta él ya tenían dos cervezas y un plato de carne seca esperándolos en la barra. Håkan nunca había probado el alcohol, y aquel brebaje tibio y amargo le pareció repugnante. Sin embargo, era demasiado tímido para pedir agua, y cometió el error adicional de comer un trozo de charqui. James le dio un trago a su cerveza. Nadie los miraba, pero ambos eran, indiscutiblemente, el centro de atención. James se palpó el pecho, tratando de esconder la bolsita que no cesaba de asomar entre los desgarros de su andrajosa camisa. El camarero no paraba de rellenarle la jarra.
Una puerta se abrió en la segunda planta, al otro lado de la estancia, frente a la barra. Solo James y Håkan se dieron la vuelta y miraron hacia arriba. El muchacho entrevió a una mujer alta con un vestido púrpura de lentejuelas. Por encima del corsé, el pecho también le relucía con purpurina. Su cabello se derramaba en espesos bucles ambarinos sobre sus hombros, y sus labios eran de un rojo muy oscuro, casi negro. La mujer irguió la cabeza, miró a Håkan con una intensidad que, de algún modo, surgía de los labios más que de los ojos y desapareció tras el marco de la puerta. En cuanto ella se esfumó, el desaliñado dragón salió del cuarto, seguido por un gordo atildado. Aquel petimetre tan corpulento bajó cojeando la escalera, por delante del dragón, y fue directo hacia los dos extraños. Pese a hallarse empapado en sudor, era el único hombre aseado del lugar, el único que no estaba cubierto por una costra de mugre. Lo rodeaba un aura de perfume de flor de naranjo. Se enjugó la frente con un pañuelo inmaculado que dobló con fastidioso cuidado antes de devolverlo al bolsillo del pecho, para después alisarse el cabello hacia un lado con las manos y aclararse la garganta. Realizó toda esa operación con la seriedad más absoluta. Luego, como si un muelle hubiera activado un mecanismo oculto, sonrió, efectuó una pequeña reverencia y, en voz notablemente alta, se dirigió a los extraños. Parecía tratarse de un discurso formal. Mientras hablaba, el gordo trazó un arco con la mano vuelta hacia arriba, abarcando la totalidad del bar o puede que incluso el desierto que se extendía más allá, y luego extendió el otro brazo, como si aceptara u ofreciera un gran regalo, cerró beatíficamente los ojos y, al cabo de una pausa solemne, concluyó: «Bienvenidos a Clangston».
James asintió sin levantar la vista.
Con la ruidosa y afectada cordialidad que Håkan encontraría más tarde en predicadores y vendedores ambulantes, el hombre perfumado formuló una pregunta muy larga y después ensanchó su corpachón, enganchando los pulgares en las sisas del chaleco.
James gruñó una respuesta breve con una sequedad tan desafiante como atemorizada.
El gordo, detrás de su imperturbable sonrisa, asintió compasivamente, como si tratara con un niño enfermo o un idiota inofensivo.
El dragón, que se había deslizado al rincón más oscuro de la estancia, se apretó una fosa nasal y sopló con fuerza por la otra, de la que salió disparado un tapón de moco. El gordo suspiró, hizo un vago gesto con la mano señalando al dragón y se disculpó en tono fatigado y, en cierto modo, maternal. Entonces se volvió hacia James y le hizo otra pregunta, siempre sonriendo, siempre educado. James se quedó mirando fijamente su jarra de cerveza. El gordo repitió la pregunta. Solo unos pocos jugadores y bebedores fingían que aún continuaban enfrascados en sus conversaciones. James barrió varias veces la barra mugrienta con el dorso de la mano. Con afectada paciencia, el hombre señaló hacia el almacén donde habían comprado las provisiones y explicó algo en tono condescendiente. Después, se encogió de hombros y volvió a mirar a James, que, tras una larga pausa, dijo: «No». El gordo volvió a encogerse de hombros, plegando el labio inferior bajo el superior, y luego se palmeó los muslos, despidiendo una fuerte oleada de aroma a flor de naranjo. Meneó la cabeza, como si se estuviera resignando a aceptar algún capricho descabellado como una verdad irrefutable. Guardó silencio un momento, adoptando un aire contemplativo, y luego arqueó las cejas y asintió, fingiendo haber asimilado la respuesta de James y no tener ninguna objeción al respecto. El dragón sopló por el otro agujero de la nariz. Esta vez no salió nada.
El camarero estaba a punto de rellenar la jarra de James una vez más cuando el niño del almacén se asomó al bar y anunció que el burro estaba listo. James se sacó unas monedas del bolsillo del pantalón, pero el gordo, fingiendo sentirse muy ofendido, exclamó: «¡No, no, no, no, no, no!» e interpuso su almidonada manga entre James y el camarero. Hizo una breve afirmación ceremoniosa, respiró hondo y finalmente repitió, mientras sus dedos rebuscaban entre los botones del chaleco: «Bienvenidos a Clangston».
Håkan y James salieron al exterior y revisaron las cuerdas y las correas que sujetaban sus compras al burro. James se puso en marcha despacio, sin mirar atrás, pero Håkan se demoró junto a los postes de amarre. Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no había nadie mirando y bebió con avidez del abrevadero, junto a los caballos cubiertos de moscas, formando un cuenco con las manos para llevarse el agua marrón a la boca. Los hombres del bar soltaron una carcajada. Håkan miró hacia atrás, sorprendido y avergonzado, pero la puerta no era más que un agujero negro estampado en la soleada fachada. Se acordó de la mujer y alzó la vista. La ventana resplandecía impenetrable. Alcanzó a James, y juntos recorrieron de nuevo la única calle del pueblo de Clangston.
Realizaron el viaje de regreso lo más rápido posible, deteniéndose cuando ya había anochecido y poniéndose en marcha antes del amanecer. Durante largos tramos, James ordenó a Håkan que lo siguiera caminando de espaldas y barriendo el suelo con una rama para borrar sus huellas. De cuando en cuando, James se paraba repentinamente y se quedaba observando el vacío, con el índice apoyado en los labios y la otra mano ahuecada alrededor de una oreja, a la escucha de posibles perseguidores. Comían charqui y galletas (James tenía que empapar ambas en agua) y nunca hacían fuego.
A pesar de que habían pasado un tiempo muy breve en Clangston —y aunque su corta y desvencijada calle apenas justificaba que se lo calificara de pueblo, con aquellos escasos y mugrientos habitantes que casi habían sido borrados por los elementos—, Håkan se quedó asombrado al volver a ver la rústica mina de James junto al arroyo. El campamento no se componía más que de un montón de ramas, unas tablas rescatadas de la carretilla siniestrada y basura que solo en aquel aislamiento extremo se podía considerar valiosa; todo ello desperdigado alrededor de un foso de ceniza. Eileen y los niños, que se pusieron a saltar de alegría a su llegada, se habían transformado en unas criaturas extrañas, ataviadas con jirones y cubiertas de pústulas y quemaduras. No solo su ropa, también su piel era un montón de harapos, y colgaba de su carne como gasas viejas. Estaban demacrados pero hinchados por el exceso de sol, y sus ojillos, entre el gris y el azul, brillaban febriles en sus cuerpos contradictorios, lo que convertía su dicha algo temible de presenciar. Håkan se acordó de las bestias condenadas que, en las historias de su hermano, moraban en los bosques.
Más que mejorar su situación, las nuevas provisiones no hicieron sino profundizar el vacío que separaba a los Brennan del mundo. Después de colocar las lámparas nuevas, James comprobó que podía trabajar sin límite de tiempo. Se transformó en un esqueleto demente, martilleando día y noche, deteniéndose solo para escabullirse en la oscuridad y esconder los hallazgos del día. Eileen y los niños seguían tan alegres como siempre, pero ponían buen cuidado en mantenerse alejados de James, cuyos desconfiados ataques de cólera se estaban volviendo imposibles de contener. Cuando no se dedicaba a excavar el canal o a acarrear piedras, Håkan pasaba el rato con los niños, que le enseñaron algo de inglés, aunque las palabras que aprendió no abarcaban mucho más que su entorno inmediato y las modestas exigencias de sus juegos.
Transcurrieron unos pocos días. Cuántos, Håkan no sabría decirlo; ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que desembarcó en San Francisco. En Suecia, cuando vivía en la granja, no tenían calendarios ni relojes, sino que el trabajo dividía los días en segmentos regulares y los agrupaba en ciclos constantes. En la mina, en cambio, el tiempo se comportaba de forma distinta: a veces, parecía estar congelado, mientras que, otras veces, parecía escurrirse entre las manos. James trabajaba sin cesar. Eileen se inventaba tareas para sí misma. Los niños se dedicaban a vagar por ahí. Cada día se parecía más al anterior, y sus vidas permanecieron inalterables hasta que una mota de polvo apareció en el horizonte.