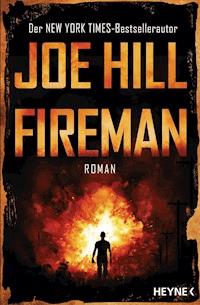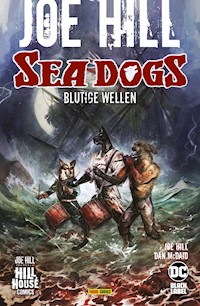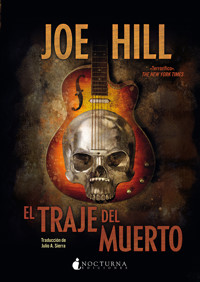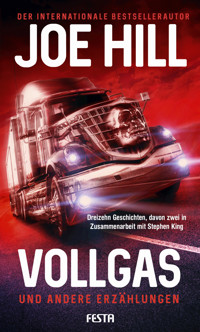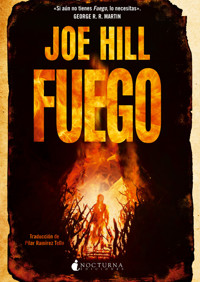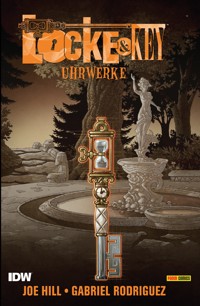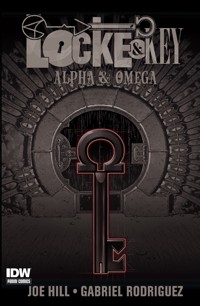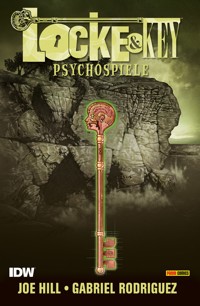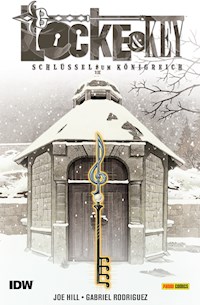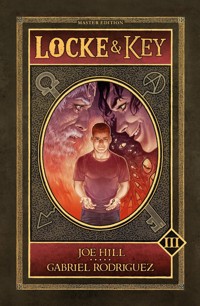8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En estos magistrales relatos (dos coescritos con Stephen King), Joe Hill disecciona conflictos muy humanos en escenarios fantasmagóricos. Una puerta que da a un mundo prodigioso y lleno de maravillas se torna sangrienta cuando la atraviesa un grupo de cazadores. Dos hermanos se adentran en un laberíntico campo de hierba alta para ayudar a un niño que pide auxilio entre la maleza. Un camionero se ve envuelto en una sofocante persecución por el desierto de Nevada. Cuatro adolescentes suben a un antiguo carrusel donde cada vuelta tiene consecuencias espeluznantes. Un bibliotecario se pone al volante para llevar lecturas a los muertos. Dos amigos descubren el cadáver de un plesiosaurio en la orilla de un lago, un hallazgo que les fuerza a enfrentarse a la idea de su propia mortalidad... y a otros horrores que acechan en las profundidades acuáticas. A tumba abierta es una odisea oscura por las complejidades de la condición humana, una danza macabra a la que se ven arrastrados varios personajes muy diferentes y en la que, de manera hipnótica e inquietante, acaban revelando atormentados secretos, fantasías y, sobre todo, sus miedos más profundos. En 2019, Netflix estrenó una película basada en «En la hierba alta» y HBO está preparando la adaptación de «Acelera». Cita de reseña crítica: «A tumba abierta es una gran antología y otra prueba más de que Hill es uno de los grandes narradores del siglo XXI». SFF World «El poeta laureado de los horrores cotidianos regresa con una docena de cuentos deliciosamente siniestros (...). Obras maestras en miniatura del terror moderno que demuestran que la vida es dura, extraña y siempre fatal». Kirkus «En esta nueva colección de relatos, Joe Hill demuestra lo increíblemente bien que se le dan los finales impactantes». New York Times Book Review «Hill consigue que el lector disfrute mucho incluso cuando el horror aguarda a la vuelta de la esquina». Library Journal «Estos cuentos consolidan la reputación que tiene Hill de maestro polifacético en el arte de asustar de forma sutil y sorprendente». Publishers Weekly «Joe Hill es uno de los mejores escritores norteamericanos de terror». Time
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 825
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original: Full Throttle
FULL THROTTLE © 2019 by Joe Hill
Publicado por acuerdo con William Morrow,
un sello de HarperCollins Publishers.
De la traducción de: «La huella dactilar», «El diablo en la escalera», «Tuiteando desde el Circo de los Muertos», «Rosas», «En la hierba alta», «Queda libre», «Una pequeña congoja», Apuntes y agradecimientos: © Pilar Ramírez Tello, 2021
De la traducción de: Introducción, «Acelera», «El carrusel de las sombras», «La estación de Wolverton», «Junto a las aguas plateadas del lago Champlain», «El fauno», «Apariciones desplazadas», «Lo único que me importa eres tú», Apuntes y agradecimientos: © Manuel de los Reyes García Campos, 2021
© de las guardas: Hybrid_Graphics/Shutterstock
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: junio de 2021
Edición Digital: Elena Sanz Matilla
ISBN: 978-84-18440-11-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
A TUMBA ABIERTA
INTRODUCCIÓN
¿Quién es tu padre?
Todas las noches tocaba un monstruo distinto.
Tenía un libro que me encantaba: Es la hora de los malos. Era una recopilación de historietas en tapa blanda, uno de esos tochos que son de todo menos manejables, y como se puede deducir por el título, en sus páginas salían muy pocos héroes. Al contrario, los cómics que componían la antología estaban protagonizados por lo peor de lo peor, psicópatas despreciables con nombres como la Abominación y caretos a juego.
Obligaba a mi padre a leerme ese libro a diario. No tenía elección. Era un pacto de esos, como el de Sherezade en Las mil y una noches. Si él no lo hacía, yo me negaba a quedarme en la cama. Salía de debajo del edredón de El imperio contraataca y me paseaba por toda la casa con mi pijama de Spider-Man, con un pulgar chorreante metido en la boca y mi sucia pero reconfortante mantita colgada del hombro. Era capaz de pasarme toda la noche en vela si me empeñaba. Mi padre debía seguir leyendo hasta que a mí se me empezaban a caer los ojos de sueño, e incluso así sólo podía escapar diciendo que salía un momento a fumar y que enseguida volvía.
(Mi madre insiste en que yo sufría de insomnio infantil porque estaba traumatizado. Cuando tenía cinco años, me llevé un golpe en la cara con una pala para la nieve y pasé una noche entera ingresado. En aquella época de lámparas de lava, alfombras de lana y cigarrillos encendidos dentro de los aviones, a los padres no se les permitía pernoctar con sus hijos convalecientes en el hospital. Cuenta la leyenda que me desperté a solas y a oscuras y, al no encontrarlos por ninguna parte, intenté darme a la fuga. Las enfermeras me pillaron vagando por los pasillos con el culo al aire, me metieron en una cuna y me echaron una red por encima para retenerme. Grité hasta quedarme sin voz. La historia es tan deliciosamente trágica y gótica que a uno no le queda más remedio que creérsela. Sólo espero que la cuna fuera de color negro y estuviera oxidada, y que a alguna de las enfermeras le diera por susurrarme al oído: «¡Mírame, Damien! ¡Lo hago por ti!»).
Me encantaban los infrahumanos de Es la hora de los malos: criaturas delirantes que se desgañitaban exigiendo todo tipo de condiciones absurdas, se enfurecían cuando no se podían salir con la suya, comían con los dedos y soñaban con vengarse a bocados de sus enemigos. Por supuesto que me encantaban. Tenía seis años. Éramos prácticamente almas gemelas.
Mi padre me leía esas historias moviendo el dedo de una viñeta a otra para que mi adormilada mirada no se perdiera la acción. Si me preguntarais cómo era la voz del Capitán América, os diría que sonaba igual que la de mi padre. Lo mismo con el temible Dormammu. Y con Sue Richards, la Mujer Invisible, que sonaba como cuando mi padre imitaba la voz de una chica.
Todos eran mi padre, hasta el último de ellos.
Casi todos los niños encajan en alguna de estas dos categorías.
Está el que mira a su padre y piensa: «Odio a este hijo de puta y juro por lo más sagrado que no me voy a parecer a él en la vida».
Y después están los que aspiran a ser como él: igual de libres, igual de cariñosos e igual de cómodos en su propio pellejo. A un niño así no le asusta la posibilidad de acabar imitando a su padre en pensamiento, palabra, obra y omisión. Lo que le da miedo es no estar a la altura.
Sospecho que los hijos que encajan en la primera categoría son los que más perdidos se sienten a la sombra de su padre. A primera vista, diría que es algo contraintuitivo. Al fin y al cabo, lo que tenemos aquí es a un tío que miró a su viejo y decidió alejarse corriendo para interponer la mayor distancia posible entre ambos. Pero ¿cuánta tierra de por medio deberá poner antes de sentirse realmente libre?
Y sin embargo, en cada nueva encrucijada que le salga al paso a lo largo de su vida, ese hijo sólo tendrá que darse la vuelta para encontrar a su padre justo detrás de él: en su primera cita, en su boda, en sus entrevistas de trabajo… Todas las decisiones que tome deberán medirse con los malos ejemplos sentados por su progenitor, por lo que hará justo lo contrario, perpetuando así su tóxica relación aunque padre e hijo lleven años sin dirigirse la palabra. Siempre corriendo para, al final, no llegar a ninguna parte.
El hijo que pertenezca a la segunda categoría, por su parte, probablemente se tropiece algún día con estos versos de John Donne («Somos apenas la sombra / que nuestros padres proyectan a mediodía») y piense mientras asiente con la cabeza: «Sí, joder, anda que no es verdad eso». Es afortunado. Tremenda, injusta y estúpidamente afortunado. Es libre para ser él mismo, porque su padre lo era. Ese padre, en realidad, no proyecta ninguna sombra. En vez de eso representa una fuente de luz, una herramienta que le permite ver con más claridad y encontrar su propio camino.
Procuro recordar siempre lo afortunado que soy.
Hoy en día damos por sentado que, si nos gusta una película, la podemos ver otra vez. Te la pones en Netflix, la compras en iTunes o te lanzas a por la caja de DVD con todos los extras.
Pero hasta 1980, aproximadamente, si disfrutabas de una peli en el cine lo más probable era que no volvieras a verla a menos que la programaran en alguna cadena de televisión. Para repetir la experiencia había que tirar de memoria, por lo general; un formato tan incorpóreo como traicionero, aunque no exento de virtudes. Muchas películas ganan un montón cuando las vemos en la pantalla granulosa de nuestros recuerdos.
Tenía diez años cuando mi padre llegó a casa con un Laserdisc, el antecesor de los reproductores de DVD contemporáneos. También había comprado tres pelis: Tiburón, El diablo sobre ruedas y Encuentros en la tercera fase. Las películas venían en unos discos relucientes y enormes que se parecían un poco a los mortíferos discos voladores que lanzaba Jeff Bridges en Tron. Cada uno de aquellos platos iridiscentes contenía veinte minutos de vídeo por cada cara. Cuando terminaba un segmento, mi padre tenía que levantarse y darle la vuelta.
Nos pasamos aquel verano poniendo Tiburón, El diablo sobre ruedas y Encuentros en la tercera fase en bucle. Los discos se acabaron mezclando: veíamos veinte minutos de Richard Dreyfus escalando las polvorientas paredes de la Torre del Diablo para alcanzar las luces alienígenas que había en el cielo y, después, otros veinte de Robert Shaw enfrentándose al tiburón hasta que este lo partía por la mitad a dentelladas. Al final, el cúmulo de narraciones independientes se fusionó en una única colección de fascinantes retales, un crisol de personajes con la mirada desorbitada por el pánico que lo mismo pugnaban por escapar de depredadores implacables que elevaban el rostro hacia el firmamento cuajado de estrellas, implorantes, esperando que alguien los rescatara.
Aquel verano, cuando iba a nadar, me sumergía y abría los ojos, estaba convencido de que vería un gran blanco surgiendo de la oscuridad para abalanzarse sobre mí. Me oí gritar debajo del agua más de una vez. Cuando entraba en mi dormitorio, temía que los juguetes cobraran vida con un respingo sobrenatural, alimentados por la energía que irradiaban los ovnis que debían de estar sobrevolando nuestra casa.
Y cada vez que me montaba en el coche con mi padre, jugábamos a El diablo sobre ruedas.
La película, dirigida por un Steven Spielberg que contaba poco más de veinte años, giraba en torno a un tipo normal y apocado (Dennis Weaver) que conducía como un loco por el desierto de California para escapar de un camionero sin rostro ni nombre que lo perseguía al volante de un Peterbilt tan amenazador como destartalado. La obra, un pastiche hitchconiano rodado bajo un sol abrasador, era (y lo sigue siendo) un alarde de suspense con baño de cromo que ponía de manifiesto el potencial insondable de su director.
Cuando mi padre y yo salíamos con el coche, nos gustaba hacer como si nos persiguiera el camión. Cuando este vehículo imaginario nos embestía desde atrás, mi padre le pegaba un pisotón al acelerador para simular que estaban empujándonos u obligándonos a derrapar. Yo me revolvía por todo el asiento del copiloto, chillando. Sin cinturón de seguridad, por supuesto. Estamos hablando de 1982, creo, o del 83. Entre nosotros siempre había un pack de cervezas… y, cuando mi padre vaciaba la lata que se estuviera tomando, esta salía volando por la ventana, seguida de alguna colilla.
El camión acababa aplastándonos, tarde o temprano, mi padre profería una mezcla de grito y chirrido y se ponía a dar bandazos de una orilla a otra de la carretera para indicar que la habíamos palmado. Era capaz de seguir conduciendo durante todo un minuto con la lengua fuera y las gafas torcidas, en señal de lo hecho fosfatina que lo había dejado el camión. Siempre era una juerga morir juntos en la carretera, padre, hijo y espíritu impío con forma de camión cisterna escapado del averno.
Mientras mi padre se dedicaba a leerme historias protagonizadas por el Duende Verde, mi madre hacía lo propio con Narnia. Su voz era (y lo sigue siendo) tan reconfortante como la primera nevada del año. Leía sobre traiciones y matanzas despiadadas con la misma paciencia y serenidad que sobre la resurrección y salvación. No es una mujer religiosa, pero oyéndola leer me sentía un poquito como si estuviera guiándome de la mano por una de esas impresionantes catedrales góticas tan luminosas e inabarcables.
Me acuerdo de Aslan muerto en la Mesa de Piedra y de los ratones que royeron hasta romper las ligaduras que ceñían su cadáver. Creo que aquella imagen sentó en mí las bases de una decencia fundamental. Un ratoncito mordisqueando una cuerda como símbolo de una vida decente. Aunque un ratón no sea gran cosa, si nos juntamos los suficientes y seguimos royendo, a la larga podríamos liberar algo que nos salve de lo peor. Quizá nos salve de nosotros mismos, incluso.
También sigo creyendo que los libros se rigen por los mismos principios que los armarios encantados. Uno se adentra en ese espacio tan pequeño y cuando sale al otro lado se encuentra con un inmenso mundo secreto, un lugar más aterrador y al mismo tiempo más prodigioso que el suyo.
Mis padres no sólo nos leían historias, sino que también las escribían; y resulta que a los dos se les daba muy bien. Mi padre tenía tanto éxito con las suyas que llegó a salir en la portada de la revista Time. ¡Hasta en dos ocasiones! El hombre del saco de América, lo llamaban. Alfred Hitchcock ya había muerto a esas alturas, así que alguien debía tomar el testigo. A mi padre no le importaba. Ser el hombre del saco de América es un curro bien remunerado.
A los directores de cine les ponían las ideas de mi padre y a los productores les ponía el dinero, así que muchos de sus libros se convirtieron en películas. Mi padre trabó amistad con un cineasta independiente bien considerado que se llamaba George A. Romero. Romero era un autor rebelde y desaliñado que más o menos había inventado los apocalipsis zombis con su película La noche de los muertos vivientes, que más o menos se había olvidado de ponerle un copyright y que, de resultas, más o menos se había quedado sin hacerse rico con ella. Los creadores de The Walking Dead estarán siempre en deuda con Romero por haber tenido tan buen ojo como director y tan malo por lo que a defender su propiedad intelectual respectaba.
A George Romero y a mi padre les gustaban los mismos tebeos: aquellos tan truculentos y desagradables que se publicaban en los cincuenta, antes de que un puñado de senadores y matasanos unieran sus fuerzas para conseguir que la infancia volviera a ser un poquito más aburrida. Historias de la cripta, La bóveda de los horrores, La morada del miedo…
Romero y mi padre decidieron rodar juntos una película (Creepshow) que sería como uno de aquellos cómics, sólo que en celuloide. Mi padre salió en ella y todo: le dieron el papel de un hombre que se contagia con un patógeno alienígena y empieza a transformarse en planta. Estaban rodando en Pittsburgh y supongo que a mi padre no le apetecía estar solo, así que me llevó con él, y al final a mí me dieron también un papel. Yo era el niño que utiliza un muñeco vudú para cargarse a su padre después de que este le quite su colección de tebeos. En la peli mi padre es Tom Atkins, que en la vida real es demasiado afable y cordial como para asesinarlo.
La película estaba trufada de casquería: cabezas cortadas, muertos infestados de cucarachas que reventaban partiéndose en dos, cadáveres animados que se arrastraban por el fango… Romero contrató a un especialista en las artes del asesinato para que se encargara de los efectos de maquillaje: Tom Savini, el mismo hechicero de lo grotesco encargado de caracterizar a los zombis que salían en El amanecer de los muertos vivientes.
El atuendo de Savini siempre incluía una cazadora negra de cuero y botas de motorista. Lucía una perilla satánica y tenía las cejas arqueadas como Spock. En su caravana había una estantería llena de fotos de autopsias. Acabó desempeñando dos trabajos en Creepshow: encargarse de los efectos de maquillaje y hacer de canguro conmigo. Me pasé una semana entera acampado en su tráiler, viéndole pintar heridas y esculpir zarpas. Fue mi primer ídolo del rock. Todo lo que decía era gracioso y, al mismo tiempo, curiosamente certero. Había estado en Vietnam y me contó que se sentía orgulloso de lo que había conseguido allí: evitar que lo mataran. Opinaba que desparramar vísceras para el cine no sólo resultaba terapéutico, sino que además, y eso era lo mejor de todo, le permitía ganarse bien la vida con ello.
Lo vi transformar a mi padre en una cosa del pantano. Le plantó musgo en las cejas, le acopló unos cepillos fláccidos en las manos y le cambió la lengua por un ingenioso pegote de hierba. Durante media semana no tuve padre, sino una huerta con ojos. En mi recuerdo huele como la tierra mojada bajo un montón de hojas en otoño, aunque también es posible que eso sea fruto de mi imaginación desbocada.
Tom Atkins tenía que hacer como si me pegara un sopapo, y Savini me pintó la marca de unos dedos en la mejilla. El rodaje se prolongó hasta bien entrada la noche, y cuando salimos del plató yo estaba muerto de hambre. Mi padre cogió el coche y me llevó a un McDonald’s que había por allí cerca. Entre el cansancio y el cúmulo de emociones, yo no paraba de brincar y gritar que quería un batido de chocolate, que me había prometido un batido de chocolate. En algún momento, mi padre se dio cuenta de que media docena de empleados de McDonald’s nos observaban con cara de circunstancias, acusándolo con la mirada. Allí estaba yo, con la huella de una mano impresa en la cara, y él se había acercado hasta ese local a la una de la mañana para comprarme un batido…, ¿qué? ¿A modo de soborno para que yo no lo denunciara por maltrato infantil? Salimos pitando de allí, antes de que a alguien se le ocurriera llamar a los servicios de protección del menor, y no volvimos a pisar un McDonald’s hasta que nos fuimos de Pittsburgh.
Para cuando mi padre emprendió el regreso a casa, yo ya había aprendido dos cosas. La primera es que seguramente nunca iba a tener el menor futuro como actor, y mi padre tampoco (lo siento, papá). La segunda es que, aunque fuera incapaz de actuar para salvarle el culo a una rata, había encontrado mi vocación a pesar de todo, un propósito en la vida. Me había tirado siete días viendo cómo Tom Savini masacraba a la gente de la forma más artística posible y se inventaba monstruos tan horripilantes como inolvidables, y eso era lo que quería hacer yo también.
Y eso es, de hecho, lo que he terminado haciendo.
Todo lo cual me lleva a lo que quería abordar en esta introducción: aunque los niños sólo tengan dos progenitores, si la suerte te permite ganarte la vida escribiendo, a la larga uno acaba reuniendo toda una colección de padres y madres. Cuando alguien le pregunta a un autor: «¿Quién es tu padre?», la única respuesta posible, y la más sincera, sería: «Es muy largo de contar».
En el instituto conocí a tíos mazas que se leían todas las entregas de la Sports Illustrated de pe a pa y a roqueros que analizaban cada número de la Rolling Stone como devotos estudiando las sagradas escrituras. Yo, por mi parte, dediqué cuatro años a empaparme de la revista Fangoria. La Fangoria (Fango, para los fieles) era una publicación consagrada a las películas de terror más sangrientas, cintas como La cosa de John Carpenter, Shocker de Wes Craven y un buen puñado de obras con el nombre de Stephen King en el título. Todos los números de Fango incluían un póster, como si de la Playboy se tratara, sólo que en vez de una jamona abierta de piernas lo que te encontrabas era un psicópata abriéndole la cabeza a hachazos a alguien.
Fango fue mi guía de referencia para los debates sociopolíticos más importantes de la década de los ochenta, como por ejemplo: ¿Se pasaba Freddy Krueger de graciosillo? ¿Cuál era la película más escalofriante de todos los tiempos? Y, sobre todo, ¿se rodaría alguna vez una escena de transformación licántropa más desgarradora, visceral e impactante que la de Un hombre lobo americano en Londres? (La respuesta a las dos primeras preguntas está abierta a debate; la respuesta a la tercera es, simple y llanamente, que no).
A esas alturas yo ya estaba curado de espantos, pero Un hombre lobo americano consiguió algo mejor que asustarme: infundió en mí una sensación de gratitud sobrecogedora. Para mí fue como si aquella película hubiera plantado su zarpa peluda sobre la idea que acecha bajo la superficie de todas las historias de miedo realmente grandes. A saber: que el ser humano no es más que un turista en un país helado, antiguo e inhóspito. Como todos los turistas, esperamos que nos sonría la suerte: echarnos unas cuantas risas, vivir alguna que otra aventura, el proverbial revolcón por el heno. Pero perderse es lo más fácil del mundo. Los días son demasiado cortos, las carreteras nos desconciertan y hay cosas ahí fuera, en la oscuridad; cosas con dientes. Es posible que, si queremos sobrevivir, tengamos que enseñar los dientes nosotros también.
Mi afición a la revista Fangoria coincidió más o menos con la época en la que empecé además a escribir, todos los días. Era inevitable. Al fin y al cabo, cuando volvía de la escuela y me dedicaba a deambular por la casa, mi madre siempre estaba dándole a la tecla, sentada delante de su IBM Selectric (colorado como un tomate), inventándose cosas. También mi padre estaría dándole a la tecla a esa hora, sólo que encorvado y pegado a la pantalla de su procesador de textos Wang, el artefacto más futurista que había bajo nuestro techo (con permiso del Laserdisc). Aquella pantalla tenía el tono más negro de toda la gama de negros que la historia del color haya conocido, y las palabras que desfilaban por ella se componían de letras verdes brillantes; el mismo verde brillante de las nubes de radiación tóxicas que salían en las pelis de ciencia ficción. A la hora de cenar, todo era ficticio: personajes, escenarios, argumentos, giros de guion… Veía trabajar a mis padres, los oía conversar a la mesa, y llegué a una conclusión lógica: si dedicabas un par de horas todos los días a quedarte sentado tranquilamente tú solo, inventándote cosas, tarde o temprano alguien acabaría pagando un montón de dinero por leer tus historias. Lo cual, en retrospectiva, resultó ser verdad.
Si buscáis en Google «cómo escribir un libro» os saldrán un millón de resultados, pero he aquí el turbio secreto: sólo son matemáticas. Y ni siquiera de las difíciles; matemáticas de primero, a lo sumo. Escribe tres páginas al día, todos los días. En cien días, habrás escrito trescientas páginas. Ahora pones: «FIN». Y ya está.
Tenía catorce años cuando escribí mi primer libro. Se titulaba Menú de medianoche e iba de una escuela privada en la que las ancianas encargadas de la cafetería descuartizaban a los alumnos y se los servían al resto de sus compañeros para comer. Dicen que uno es lo que come, y yo, que me alimentaba de Fango, pergeñé un bodrio con todo el valor literario de una peli de psicópatas de esas que se estrenaban directamente en el videoclub.
Intuyo que nadie fue capaz de leérselo entero, salvo posiblemente mi madre. Como decía antes, escribir un libro cualquiera es pura cuestión de aritmética. Escribir uno que merezca la pena, en cambio…, eso ya es otro cantar.
Quería aprender el oficio y vivía bajo el mismo techo que no uno, sino dos escritores brillantes, por no hablar de los novelistas de toda condición que entraban y salían por nuestra puerta cada dos por tres. El 47 de West Broadway, en Bangor (Maine), debía de ser la mejor y más desconocida escuela de escritores del mundo, pero a mí no me sirvió de nada por dos buenos motivos: se me daba fatal escuchar y peor aún estudiar. Alicia, perdida en el País de las Maravillas, observa en cierta ocasión que rara vez hace caso de los buenos consejos que tan a menudo le dan. A mí, de pequeño, me dieron un montón de buenos consejos, pero nunca hice caso de ninguno.
Hay personas que aprenden de forma visual; otras tienen el don de saber exprimir al máximo toda la información que se les imparte en cursillos o seminarios. En mi caso, todo lo que he sido capaz de aprender sobre el arte de escribir historias lo aprendí de los libros. Mi cerebro va a paso de tortuga y no es capaz de seguir una conversación, pero las palabras impresas siempre me esperan. Los libros son pacientes con los que aprendemos despacio. El resto del mundo, no tanto.
Mis padres sabían que me entusiasmaba escribir, querían que lo consiguiera y eran conscientes de que, a veces, intentar explicarme las cosas era como hablar con el perro. Nuestro corgi, Marlowe, entendía unas cuantas palabras clave, como «paseo» y «comida», pero lo cierto es que no se le podía pedir mucho más. Sospecho que yo no estaba mucho más desarrollado que él. Así que mis padres me compraron dos libros.
Mi madre me regaló Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury, y aunque el libro está repleto de excelentes sugerencias para darle rienda suelta a la creatividad, lo que de verdad me voló la cabeza fue la forma en que estaba escrito. Las frases de Bradbury resonaban como el estallido de los fuegos artificiales en una noche calurosa de julio. Descubrir a Bradbury fue un poco como ese momento en El mago de Oz en que Dorothy sale del granero y se encuentra con el mundo que hay al otro lado del arcoíris; fue como pasar de una habitación en blanco y negro a un paisaje donde todo estuviera en tecnicolor. El medio era el mensaje.
Hoy en día reconozco que la prosa de Bradbury puede llegar a resultar un poquitín recargada (no todas las frases tienen por qué emular a un payaso que hace malabarismos con teas encendidas montado en su monociclo), pero a los catorce años necesitaba que alguien me enseñara la potencia explosiva de una frase imaginativa bien redactada. Después de Zen en el arte de escribir me tiré una buena temporada sin leer nada más que a Bradbury: El vino del estío, Fahrenheit 451 y lo mejor de todo, La feria de las tinieblas. Cómo me gustaba la feria del Sr. Dark, una colección de enfermizas atracciones que deformaban la realidad, sobre todo el espantoso carrusel que había en el centro, un tiovivo que convertía en ancianos a los niños que montaban en él. Luego estaban las historias cortas de Bradbury (todo el mundo conoce esos relatos), obras maestras de ficción extraña cuya lectura podían llevarle menos de diez minutos a uno y que, sin embargo, se quedaban grabadas en la memoria de forma indeleble. «El ruido de un trueno», por ejemplo, la historia de unos cazadores que pagan un precio muy alto por la posibilidad de irse de safari entre los dinosaurios. ¿Y qué me decís de «La sirena», en la que Bradbury nos habla de una criatura prehistórica que se enamora de un faro? Todas sus creaciones eran tan ingeniosas como deslumbrantes y naturales, y yo no paraba de leer y releer Zen en el arte de escribir en mi empeño por averiguar cuál era el secreto de semejante proeza. Lo cierto era que le ofrecía unas cuantas herramientas, prácticas y robustas, al aspirante a escritor. Había un ejercicio que consistía en elaborar listas de sustantivos que después podrían servir como generadores de ideas, un sistema que continúo utilizando hoy en día (adaptado por mí mismo en forma de juego, al que me suelo referir con el nombre de «presentación de ascensor»).
El libro que me regaló mi padre era uno de Lawrence Block, Telling Lies for Fun & Profit, una recopilación de las columnas explicativas que el autor publicaba en el Writer’s Digest. Todavía lo tengo. El ejemplar original se me cayó en la bañera, así que ahora es un bloque apelmazado y deforme, con innumerables párrafos subrayados reducidos a manchas de tinta borrosa, pero para mí posee más valor que cualquier primera edición firmada por Faulkner. Lo que aprendí de Block es que escribir es un oficio como la carpintería; como cualquier otro, en realidad. Se centraba en detalles concretos con la intención de desmitificar el arte. Por ejemplo: ¿Cuáles son las primeras frases que dan mejor resultado? ¿Cómo saber si nos estamos pasando con las descripciones? ¿Por qué funcionan algunos finales sorpresa mientras que otros, la verdad, dejan mucho que desear?
Y algo que me pareció especialmente fascinante: ¿Cuáles son las ventajas de escribir con seudónimo?
Block estaba muy familiarizado con los seudónimos. Tenía toda una colección de ellos, gracias a los cuales había creado identidades distintas y particulares con las que firmaba obras de ficción igualmente distintas y particulares. Bernard Malamud comentó en cierta ocasión que la primera creación de un autor, y la más importante, es él mismo; una vez que te has inventado a ti mismo, las historias brotarán de forma natural de tu personaje. Me impactó la idea de que Block pudiera ponerse una máscara cuando le conviniera y publicar novelas que en realidad pertenecían a un escritor ficticio a su vez.
«Ah, sí —me dijo mi padre—. Échale un vistazo a El hombre peligroso, un libro que Block firmó con el seudónimo de Paul Kavanagh. Más que leer una novela, es como si te estuvieran atracando en un callejón». El hombre peligroso iba de un soldado que, después de haber cometido varias atrocidades en la guerra, regresaba a casa con la intención de seguir cometiéndolas allí. Aunque ya hace varias décadas que lo leí, creo que la valoración de mi padre se ajustaba bastante a la realidad. Si las frases de Bradbury eran fuegos artificiales en una noche de verano, las de Kavanagh eran mazazos con una tubería de plomo. Larry Block daba la impresión de ser un tío majo; Paul Kavanagh, todo lo contrario.
Fue más o menos por aquel entonces cuando empecé a preguntarme quién sería yo si me tuviera que convertir en otra persona.
Escribí tres novelas más cuando estaba en el instituto. Artísticamente hablando, todas compartían algo en común: eran una auténtica porquería. Ya entonces, sin embargo, comprendía que eso era normal. Los prodigios son casi siempre figuras muy trágicas, estrellas que arden abrasadoras durante un par de años hasta consumirse y quedar reducidas a cenizas antes de cumplir la veintena. Al resto de los mortales no nos queda más remedio que hacerlo por la vía más lenta, la vía más dura, picando la veta enterrada de nuestro potencial un arduo golpe de pico tras otro. Todos esos esfuerzos y sacrificios lo recompensan a uno fortaleciendo su musculatura psicológica y emocional, y estableciendo posiblemente unos cimientos más firmes sobre los que construir su carrera. Así, cuando lleguen los inevitables reveses, no te pillarán por sorpresa. Al fin y al cabo, ya te habrás enfrentado antes a ellos.
En la universidad, como es natural, empecé a pensar en intentar que me publicaran algún relato. Me preocupaba firmar esas obras con mi nombre, no obstante. Era consciente de que, de momento, no había creado nada digno de llegar al mercado. ¿Cómo me enteraría si escribía algo bueno, algo que mereciera realmente la pena? Mi mayor temor era enviarles un bodrio a las editoriales y que estas se animaran a publicarlo de todas maneras, aprovechándose de mi apellido para sacarse unos cuartos. Me sentía inseguro, a menudo me asaltaban inquietudes extrañas (y sin demasiada base en la realidad), y necesitaba saber por mí mismo que, cuando consiguiera vender una historia, me la habrían comprado por méritos propios.
De modo que me desprendí de mi apellido y empecé a escribir como Joe Hill. ¿Que por qué «Hill»? Pues porque es una abreviatura de mi nombre compuesto, Joe Hillström…, aunque, en retrospectiva, en qué estaría yo pensando, ¿verdad? En la lengua inglesa, esa diéresis es la marca diacrítica metalera por antonomasia; yo tenía una en mi nombre ¡y no me dio por usarla! La única oportunidad que tenía de molarlo todo y voy yo y la cago.
También se me ocurrió que lo más conveniente sería tirar por otro camino y evitar las historias de miedo. Así que escribí un disparate de relatos sobre divorciados, niños difíciles y crisis de los cuarenta, todo muy rollo New Yorker. En mi defensa diré que aquellos cuentos contenían un par de líneas potables aquí y allá, pero para ya de contar. Qué sabría yo de divorcios, si ni siquiera estaba casado. Lo mismo que sobre la convivencia con niños difíciles. Mi única experiencia con el tema era que yo era uno de ellos. Y como veinteañero que era en esos momentos, nadie menos indicado que yo para diseccionar los pormenores de una crisis de los cuarenta.
Aparte de eso, el principal inconveniente a la hora de escribir una buena historia al estilo de la New Yorker era que a mí, en realidad, las historias de la New Yorker no me gustaban. Todo mi tiempo libre lo dedicaba a leer retorcidos cómics de terror firmados por Alan Moore o Neil Gaiman, no los cuentos sobre el hastío de la clase media que escribían autores como Updike o Cheever.
En algún momento, posiblemente cuando ya sumaba doscientos rechazos o así, tuve una discreta revelación. Si me publicitara como Joseph King, era cierto que quedaría un poquito raro intentar colarles mis historias de miedo a los editores. Podría dar la impresión de que estaba aferrándome al clavo ardiendo que representaba el nombre de mi padre, y con las dos manos, pero Joe Hill era un perfecto desconocido. Nadie sabía nada ni del padre ni de la madre de Hill. Podría ser la clase de artista que quisiera… y la clase de artista que quería ser era un Tom Savini de las letras.
En la vida hay que jugar con las cartas que reparta el crupier, lo que traducido al ámbito de la escritura equivale a tener que usar el tintero que te haya tocado en suerte, porque nadie va a cambiarlo por otro. Y el mío estaba lleno de una sustancia muy roja.
En cuanto me di permiso para empezar a escribir cuentos extraños con elementos sobrenaturales, todos mis problemas se desvanecieron de la noche a la mañana, y en menos de lo que se tarda en decir «éxito de ventas del New York Times», yo ya lo era…, ¡jajajajaja! No, hombre, qué va. Todavía me quedaban por pergeñar un buen montón de truñacos. Engendré otras cuatro novelas que no llegaron a buen puerto: Ángeles de papel, un pastiche de tercera de Cormac McCarthy; Las malévolas cometas del Dr. Lourdes (no, mira, que te den; sigue pareciéndome un título de la hostia), una novela juvenil de tintes fantásticos; Los espinos, mi atolondrado y fallido intento por escribir un thriller como los de John D. MacDonald, protagonizado por dos adolescentes a los que les entra la vena asesina un verano… La mejor de todas era El árbol del miedo, un remedo de J. R. R. Tolkien en el que invertí tres años de mi vida y que en mis sueños más húmedos se convertía en un superventas internacional. En el mundo de la vigilia, sin embargo, fue rechazada por todos los editores de Nueva York y masacrada por todos los de Londres. La patada definitiva en los huevos fue que también se rieron de ella todos los editores de Canadá, lo cual me da pie a brindaros el siguiente recordatorio: da igual que uno crea haber tocado fondo, siempre se puede caer aún más bajo.
(Canadá, sabes que es broma).
Aun ocupado como estaba pariendo un desastre de novela tras otro, todavía me quedaba tiempo para escribir mis relatos, y en el transcurso de todos aquellos meses (¡y años!) empezaron a ocurrir cosas buenas. Me incluyeron mi historia sobre la amistad entre un delincuente juvenil y un niño hinchable en una antología bien considerada de realismo mágico judío, a pesar de que yo más goy no podía ser (el editor no me lo tuvo en cuenta). Otra sobre el fantasma de la sala de cine de una pequeña localidad acabó en la High Plains Literary Review. Para la mayoría de la gente eso no significará gran cosa, pero para mí, que me reseñaran en la High Plains Literary Review (cuya tirada debe de rondar los mil ejemplares, más o menos) era como abrir el envoltorio de una barrita de chocolate y encontrarse dentro un boleto de lotería premiado. Después de aquello hubo más cuentos decentes. Escribí uno sobre un adolescente solitario que se pone en plan Kafka y se transforma en una langosta gigante…, tan sólo para descubrir que le gusta más eso que seguir siendo humano. Otro sobre un teléfono antiguo desconectado al que a veces llamaban los muertos. Otro sobre la atribulada descendencia de Abraham Van Helsing. Etcétera. Me concedieron un par de premios tirando a modestos y me incluyeron en una de esas antologías con «lo mejor de». Un ojeador de talentos de Marvel se había leído uno de mis relatos y me dio la oportunidad de guionizar Spider-Man, cosa que hice en una historia de once páginas.
No era mucho, pero ya sabéis lo que se suele decir: para qué quieres que te pongan un banquete delante si ya estás saciado. En algún momento de 2004, no mucho después de que me quedase claro que El árbol del miedo no iba a llegar a ninguna parte, acepté con resignación que no tenía madera de novelista. Había puesto toda la carne en el asador, me había arriesgado y la había palmado. Estaba bien. Mejor que bien. Había guionizado una historia de Spider-Man y, si no averiguaba nunca cómo escribir una buena novela, por lo menos habría aprendido que armar una historia corta satisfactoria sí entraba dentro de mis posibilidades. Jamás estaría a la altura de mi padre, pero, por otra parte, ya contaba con eso desde el principio. Además, que dentro de mí no hubiera ninguna novela decente pugnando por salir no significaba que no pudiera ganarme la vida trabajando en el mundo del cómic, medio al que pertenecían algunas de mis historias favoritas.
Ya había reunido cuentos más que de sobra para publicar una antología, como una docena de ellos, de modo que me animé a recopilarlos para ver si alguien apostaba por ellos. No me sorprendió el desinterés de los sellos más grandes, que por sólidas razones comerciales todavía prefieren las novelas a los libros de relatos. Se me ocurrió probar suerte con el mundo de las pequeñas editoriales, y en diciembre de 2004 recibí una respuesta de Peter Crowther, el distinguido caballero al frente de PS Publishing, una modesta editorial del este de Inglaterra. Peter, escritor de relatos extraños a su vez, se había quedado prendado de «La ley de la gravedad», mi relato sobre el chico hinchable. Me ofreció sacar una pequeña tirada del libro, Fantasmas, haciéndome así un favor que no podré devolverle jamás. Aunque, por otra parte, Pete (y otras personas como él dentro del panorama de las editoriales pequeñas, como Richard Chizmar o Bill Schafer) ya les había hecho favores así a muchísimos escritores, publicando sus obras no porque creyera que se iba a hacer rico con ellas, sino porque le entusiasmaban.
(Ejem, y ahora os toca a vosotros visitar las páginas web de PS Publishing, Cemetery Dance Publications o Subterranean Press y aportar vuestro granito de arena para apoyar a los autores en ciernes seleccionando cualquier título de sus respectivos catálogos. No os cortéis, que siempre quedan guay en la estantería).
Pete me animó a escribir unos cuantos relatos más para el libro, a fin de que este contuviera algunos ejemplos de mi ficción «exclusivos» e inéditos. Le dije que vale y me puse manos a la obra con la historia de un tío que compra un fantasma por internet. No sé cómo, sin embargo, la cosa se me fue de las manos y al final, 335 páginas más tarde, descubrí que dentro de mí sí que había una novela decente pugnando por salir. La titulé El traje del muerto.
Se lee como una novela de Stephen King, no me diréis que no. Pero os juro se me ocurrió a mí solito.
Nunca he sido un genio precoz, y aquella primera antología, Fantasmas, vio la luz cuando yo ya contaba treinta y tres años. Ahora tengo cuarenta y seis, que serán cuarenta y siete para cuando salga este libro. Los días te adelantan a todo gas, macho; es una cosa que quita el aliento.
Me preocupaba que, en los primeros compases de mi andadura profesional, la gente se diera cuenta de que era hijo de Stephen King, así que me puse una careta y fingí ser otra persona. Pero las historias siempre han contado toda la verdad y nada más que la verdad. Creo que eso es lo que hacen las buenas historias. Todas las que yo he escrito son el inevitable producto de su ADN creativo: Bradbury y Block, Savini y Spielberg, Romero y Fango, Stan Lee y C. S. Lewis, y, por encima de todo, Tabitha y Stephen King.
El creador amargado se siente a la sombra de otros artistas más importantes y se frustra por ello. Pero si te sonríe la suerte (como ha ocurrido conmigo, siempre lo he dicho; y que dure, Dios, por favor te lo ruego), la luz que proyectan esos otros artistas más importantes te servirá de guía para encontrar tu camino.
Además, ¿quién sabe? Quizás algún día tengas incluso la buena fortuna de colaborar con alguno de tus ídolos. A mí se me ha presentado la oportunidad de escribir un par de historias a cuatro manos con mi padre y la he aprovechado. Fue de lo más divertido. Espero que os gusten; están aquí, en este libro.
Me tiré bastantes años ocultándome detrás de una máscara, pero respiro mejor ahora que ya no me tapa la cara.
Bueno, ya está bien de hablar tanto de mí. Tenemos un viaje movidito por delante. Abrochaos el cinturón, que arrancamos.
Es la hora de los malos.
Joe Hill
Exeter (Nuevo Hampshire)
Septiembre de 2018
ACELERA
con Stephen King
Se alejaron de la masacre poniendo rumbo al oeste, a través del desierto pintado, y no se detuvieron hasta haber puesto más de ciento cincuenta kilómetros de por medio. Atardecía cuando encontraron un bar de carretera cuyas paredes de estuco blanco les servían de telón de fondo a los surtidores de combustible montados en islotes de hormigón. Sortearon juntos los remolques aparcados en la cara occidental del edificio, bajaron el caballete de sus motocicletas y apagaron el motor.
La Harley de Race Adamson había encabezado la comitiva durante todo el trayecto, adelantándose en ocasiones hasta quinientos metros al resto. Race había adquirido la costumbre de tomar la delantera desde que volviera con ellos después de pasarse dos años encerrado en chirona. Corría tanto que a menudo daba la impresión de estar desafiando a los demás a intentar seguirle el ritmo, o quizás estuviera pensando sencillamente en dejarlos atrás para siempre. Él no quería parar allí, pero Vince lo había obligado. Cuando el restaurante se materializó en el horizonte, Vince aceleró hasta adelantar a Race e hizo un ademán con la zurda que la Tribu conocía muy bien: «Me salgo de la autopista, seguidme». La Tribu, como siempre, dejó que el gesto de Vince decidiera por ellos. Otra cosa que a Race no le gustaba de él, probablemente. El chaval tenía una lista muy larga.
Race fue el primero en aparcar, pero el último en desmontar. Se quedó sentado a horcajadas sobre su moto, quitándose muy despacio los guantes de cuero mientras lanzaba miradas desafiantes a los demás desde detrás de sus gafas de espejo.
—Deberías hablar con tu chico —le dijo Lemmy Chapman a Vince. Lemmy inclinó la cabeza en dirección a Race.
—Aquí no —replicó Vince. Esa conversación podía esperar hasta que hubieran vuelto a Las Vegas. Quería dejar atrás la carretera. Quería pasar un rato tumbado en la oscuridad, quería que el tiempo aflojara el nudo enfermizo que le atenazaba el estómago. Y más que nada, seguramente, quería ducharse. Aunque la sangre no le había salpicado, se sentía contaminado de todas formas y no volvería a estar a gusto en su propio pellejo hasta haberse quitado el hedor de esa mañana.
Dio un paso en dirección al restaurante, pero Lemmy lo agarró por el brazo antes de que pudiera alejarse.
—Aquí, sí.
Vince clavó la mirada en la mano que lo sujetaba (Lemmy no lo soltó; era el único de los hombres que no le tenía miedo) y observó de reojo al muchacho, que ya tampoco era tan joven. Llevaba años sin serlo. Race estaba abriendo el maletín montado sobre el guardabarros trasero, hurgando entre sus pertenencias en busca de algo.
—¿Y de qué quieres que hablemos? Clarke ya no está. El dinero, tampoco. No hay nada que hacer.
—Deberías averiguar si Race opina lo mismo. Siempre das por sentado que los dos jugáis en el mismo equipo, a pesar de que últimamente se pasa cuarenta minutos de los sesenta que tiene una hora cabreado contigo. Y deja que te diga otra cosa, jefe. Fue Race el que reclutó a algunos de estos fulanos después de calentarles la cabeza con el supuesto dineral que iba a reportarles su acuerdo con Clarke. Es muy posible que él no sea el único que necesita escuchar qué va a pasar a continuación.
Lanzó una miradita significativa a los hombres. Vince no se había percatado hasta ese momento de que nadie parecía tener mucha prisa por entrar en el restaurante; se habían quedado cerca de las motos, observándolos a Race y a él. Esperando que sucediera algo.
Vince no tenía ganas de hablar. La mera idea mermaba todas sus fuerzas. Hacía tiempo que intercambiar impresiones con Race era como pasarse un balón medicinal de uno a otro, un ejercicio agotador, y carecía de la presencia de ánimo necesaria para realizar ese esfuerzo. No después de lo que habían dejado atrás en sus motos.
Fue de todas maneras, porque Lemmy casi siempre tenía razón cuando de la supervivencia de la Tribu se trataba. Lemmy llevaba montando guardia a las seis de las doce de Vince desde que se conocieron en el delta del Mekong, cuando el mundo entero daba la impresión de haberse vuelto dinky dau de remate. Por aquella época buscaban trampas y minas enterradas. No había cambiado gran cosa en los cuarenta años transcurridos desde entonces.
Vince dejó la moto y se acercó a Race, que estaba entre su Harley y un camión cisterna aparcado. Race había encontrado lo que buscaba en el maletín: una petaca en la que chapoteaba algo que parecía té, pero que no lo era. Últimamente le había dado por beber cada vez más temprano, otra cosa que a Vince no le gustaba. Race pegó un trago, se secó los labios con la mano y le tendió la petaca. Vince negó con la cabeza.
—Cuéntame —dijo.
—Si cogemos la Ruta 6 —empezó Race—, podríamos llegar a Show Low en tres horas. Siempre y cuando esa cafetera oxidada tuya sea capaz de aguantar el ritmo.
—¿Qué hay en Show Low?
—La hermana de Clarke.
—¿Y para qué la queremos?
—Para recuperar el dinero. No sé si te habrás dado cuenta, pero nos acaban de mangar sesenta de los grandes.
—Y, según tú, los tiene su hermana.
—Es una posibilidad.
—Ya hablaremos de eso cuando hayamos vuelto a Las Vegas. Allí podremos mirar a ver qué opciones tenemos.
—¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Viste cómo colgó Clarke el teléfono cuando llegamos? Me dio tiempo a oír unas frases sueltas a través de la puerta. Creo que intentaba hablar con su hermana, y cuando no lo consiguió, le dejó un mensaje a alguien que la conoce. A ver, ¿por qué crees tú que le asaltó la perentoria necesidad de ponerse en contacto con esa escoria humana en cuanto nos vio aparecer por el camino de entrada?
Para despedirse de ella, era la teoría de Vince, pero no le dijo eso a Race.
—La hermana no pinta nada en todo esto, ¿no? ¿O a qué se dedica? ¿También hace anfetas?
—No, sólo se prostituye.
—Joder. Menuda familia.
—Mira quién fue a hablar —dijo Race.
—¿A qué te refieres con eso? —preguntó Vince. Más que la frase en sí, con su insulto velado, lo que le molestaban eran las gafas de espejo de Race; se veía reflejado en ellas, quemado por la intemperie y con la barba canosa. Su aspecto, rugoso y apergaminado, era el de una persona mayor.
Race dirigió la mirada a la carretera, vibrante bajo los rayos de sol, y cuando habló no fue para responder a la pregunta:
—Sesenta de los grandes que desaparecen como en una nube de humo, y a ti te la trae floja.
—No es que me la traiga floja. Es lo que pasó. Una nube de humo.
Race y Dean Clarke se habían conocido en Fallujah…, o puede que en Tikrit. Clarke, médico de campaña especializado en paliar el dolor, tenía como tratamiento favorito la administración de morfina acompañada de generosas dosis de Wyclef Jean. La especialidad de Race eran los Humvees y esquivar las balas. Su amistad se había prolongado hasta su reincorporación al mundo real, y hacía seis meses Clarke había abordado a Race con la idea de montar un laboratorio de cristal en Smith Lake. Calculaba que con sesenta de los grandes tendría para empezar, y los beneficios mensuales superarían esa cantidad en menos que cantaba un gallo.
«Cristal de ley —había sido el discurso de ventas de Clarke—. Olvídate de esa mierda de color verde tan cutre. —Después había levantado la mano por encima de la cabeza, indicando una montaña de billetes—. El cielo es el límite, tronco».
«Tronco». Vince pensó ahora que debería haberse echado atrás en cuanto esa palabra salió de los labios de Clarke. En aquel mismo instante.
Pero no lo hizo. Incluso había ayudado a Race con veinte mil de su propio bolsillo, pese a todas las dudas que tenía. Clarke era un tipo desaliñado que guardaba cierto parecido con Kurt Cobain: el pelo largo y rubio y varias capas de camisetas encima. Decía «tronco», para él todo el mundo era un «colega» y sostenía que las drogas derribaban los opresivos muros de la ultramente. Fuese lo que fuera eso. Sorprendía y encandilaba a Race con regalos que invitaban a la reflexión: libros de Sartre, cintas caseras de poesía narrada sobre una base de reggae electrónico…
Vince no le tenía en cuenta a Clarke que fuera un colgado imbuido de rebeldía espiritual ni que se expresara con una mezcla absurda de jerigonza barriobajera y argot intelectualoide. Lo que le desconcertaba era que, cuando se conocieron, Clarke ya padecía el caso de boca de yonqui más apestoso que hubiera tenido la desgracia de echarse a la cara, todo mellas y encías picadas. A Vince no le quitaba el sueño utilizar las drogas para sacarse un dinero, pero desconfiaba automáticamente del que fuera lo bastante memo como para meterse esa mierda.
Le había adelantado el dinero a pesar de todo porque quería que a Race le saliera algo bien, para variar, sobre todo después de ver cómo lo habían expulsado del ejército. Y al principio, cuando Race y Clarke todavía estaban ultimando detalles, Vince había llegado a medio convencerse a sí mismo de que aquello podría valer la pena. Race exudaba un aura de confianza en sí mismo y bravuconería; incluso le había regalado un coche a su novia, un Mustang de segunda mano, anticipando la elevada rentabilidad de su generosa inversión.
Sólo que en el laboratorio de meta se había producido un incendio, colega. El mismo primer día de la operación, en cuestión de diez minutos, las llamas devoraron todo el tinglado. Los espaldas mojadas que trabajaban allí dentro escaparon por las ventanas y se quedaron merodeando por los alrededores, chamuscados y cubiertos de hollín, hasta que llegaron los bomberos. Ahora la mayoría de ellos estaban encerrados en la prisión del condado.
Race no se había enterado del incendio por Clarke, sino por Bobby Stone, otro amigo suyo de Iraq, que había dado media vuelta al ver el humo y las luces parpadeantes después de acercarse en coche hasta Smith Lake, dispuesto a gastarse diez mil pavos en el mítico cristal azul. Race había intentado hablar con Clarke por teléfono, pero sin éxito; ni aquella tarde ni por la noche. Hacia las once, la Tribu se había lanzado ya a la autopista, en dirección este, para buscarlo.
Pillaron a Dean Clarke en su casa de las montañas, haciendo las maletas. Les dijo que se disponía a salir precisamente para ver a Race, que su intención era contarle lo que había pasado y trazar otro plan. Que les devolvería el dinero a todos. Que ahora se había quedado sin blanca pero no sin opciones, que tenía más de un plan de emergencia. Y que lo sentía mucho, joder. En parte era mentira y en parte era verdad, sobre todo lo de sentirlo mucho, joder, pero a Vince no le sorprendió nada de todo aquello, ni siquiera que al final Clarke se echara a llorar.
Lo que le sorprendió (a él y a todos) fue que la novia de Clarke estuviera escondida en el cuarto de baño, vestida con unas mallas estampadas con margaritas y una sudadera en la que ponía CORMAN HIGH VARSITY. Con diecisiete añitos, hasta las patas de meta y empuñando un coqueto .22 con una sola mano. Estaba escuchando cuando Roy Klowes le preguntó a Clarke si ella andaba por los alrededores, porque como su putita los hubiera timado a todos, podrían saldar doscientos pavos de la deuda allí mismo. Después Roy Klowes había entrado en el baño mientras se sacaba la polla de los pantalones para echar una meada, pero la chica pensó que estaba bajándose la cremallera con otras intenciones y no dudó en apretar el gatillo. El primer tiro salió desviado y el segundo se incrustó en el techo, más que nada porque a esas alturas Roy había empezado a trocearla con su machete y la situación entera se deslizaba por un tobogán rojo, alejándose de la realidad e internándose en el reino de los sueños más desagradables.
—Estoy seguro de que ha perdido parte del dinero —dijo Race—. Posiblemente la mitad de lo que le dimos, incluso. Pero si crees que Dean Clarke metió los sesenta de los grandes en ese tráiler, yo ya no puedo ayudarte.
—A lo mejor escondió una parte. No estoy diciendo que te equivoques. Pero no entiendo por qué debería tenerlo la hermana. Lo mismo podría estar en un tarro enterrado en su patio. No me apetece apretarle las tuercas por diversión a una puta barata. Si nos enterásemos de que tiene pasta de repente, en cambio, sería otro cantar.
—Me tiré seis meses preparando este acuerdo. Y no soy el único al que le va mucho en ello.
—Vale. Hablaremos de cómo arreglarlo cuando hayamos llegado a Las Vegas.
—Hablando no vamos a arreglar nada. Tenemos que seguir conduciendo. Hoy la furcia está en Show Low, pero cuando se entere de que su hermano y la novieta de este han acabado desparramados por todo ese rancho…
—Procura bajar la voz —lo interrumpió Vince.
Lemmy los observaba con los brazos cruzados sobre el pecho, a escasos pasos a la izquierda de Vince, pero listo para entrar en acción si tenía que intervenir para separarlos. Los demás habían formado grupos de dos y de tres, desgreñados y cubiertos por la mugre del viaje, vestidos con cazadoras de cuero o chalecos vaqueros con el parche de la banda: una calavera con un tocado indio sobre el lema LA TRIBU • VIVE EN LA CARRETERA, MUERE EN LA CARRETERA. Siempre habían sido la Tribu, aunque ninguno era indio, a excepción de Peaches, que afirmaba ser medio cheroqui, menos cuando le daba por decir que era medio español o medio inca. En palabras de Doc, por él podía ser mitad esquimal y mitad vikingo si le daba la gana; eso no evitaría que siguiera siendo cien por cien subnormal.
—El dinero ha volado —le dijo Vince a su hijo—. Y los seis meses, también. Abre los ojos.
El hijo en cuestión se quedó allí plantado, en silencio, con los músculos de la mandíbula en tensión. Los nudillos de su mano derecha se veían blancos sobre el telón de fondo de la petaca. Al verlo así, a Vince le asaltó de súbito una imagen de Race cuando tenía seis años, con la cara igual de cubierta de polvo que ahora, haciendo el ganso por el camino de acceso de grava con su Big Wheel de color verde, imitando el ruido de un motor revolucionado con la garganta. Vince y Mary se desternillaban de risa, sobre todo por la intensidad de la expresión de su hijo, el guerrero del asfalto que todavía iba a la guardería. Ahora le costaba encontrar la gracia en esa misma expresión, dos horas después de que Race le hubiera abierto la cabeza a un hombre con una pala. Race siempre había sido rápido de reflejos y fue el primero en alcanzar a Clarke cuando este intentó escapar aprovechando la confusión después de que la chica empezara a disparar. A lo mejor no pretendía matarlo. Race sólo le había golpeado una vez.
Vince abrió la boca, pero en realidad no tenía nada más que añadir. Giró sobre los talones y se dirigió al restaurante. No había dado ni tres pasos, sin embargo, cuando oyó que una botella estallaba a su espalda. Se dio la vuelta y vio que Race había arrojado la petaca contra el costado de la cisterna, estrellándola contra el lugar exacto que ocupaba Vince hacía apenas cinco segundos. Contra su sombra, tal vez.
Una mezcla de whisky y fragmentos de vidrio se escurría por la vapuleada superficie del tanque de combustible. Vince observó de reojo el costado de la cisterna y reprimió un escalofrío al ver lo que había allí escrito. Había una palabra serigrafiada en el lateral, y por un momento le pareció que ponía MASACREMOS. Pero no. Era SACRAMENTO. Lo que Vince sabía acerca de Freud se podría resumir en menos de veinte palabras (barbita remilgada y canosa, le gustaban los puros, pensaba que todos los niños se querían tirar a sus padres), pero no hacía falta ser ningún experto en psicología para darse cuenta de que aquello había sido obra de su subconsciente culpable. Vince se habría reído de no ser por lo que vio a continuación.
El camionero estaba sentado dentro la cabina. Su mano asomaba por la ventanilla del conductor, sosteniendo entre los dedos un cigarrillo encendido. Hacia la mitad del antebrazo se insinuaba un tatuaje borroso, ANTES LA MUERTE QUE LA DESHONRA, lo que significaba que era un veterano de guerra, algo que Vince anotó distraídamente antes de archivarlo en algún cajón de su memoria, quizá para analizarlo más adelante, quizá jamás en la vida. Intentó pensar en lo que podría haber oído ese tío, calcular el peligro, dilucidar si necesitaban perentoriamente sacar a Sacramento de su vehículo y dejarle un par de cosas bien claras.
Vince seguía estando absorto en sus cábalas cuando el semirremolque cobró vida con un retumbo pestilente. Sacramento tiró la colilla al aparcamiento y liberó los frenos neumáticos. Las chimeneas eructaron unos negros penachos de humo de diésel y los neumáticos trituraron la grava cuando el vehículo comenzó a moverse. Mientras el camión se alejaba, Vince dejó de contener el aliento y notó que la tensión que lo atenazaba se disipaba. Dudaba que el tío hubiera oído nada, y además, ¿qué más daba? Nadie en su sano juicio querría meterse en semejante fangal. Sacramento debía de haberse percatado de que lo habían pillado escuchando y había decidido poner pies en polvorosa mientras pudiera.
Para cuando el vehículo de dieciocho ruedas se hubo incorporado a la autopista de dos carriles, Vince ya se había dado la vuelta y estaba abriéndose paso a través de sus hombres en dirección al restaurante. Habría de transcurrir casi una hora antes de que ese camión se cruzara de nuevo en su camino.