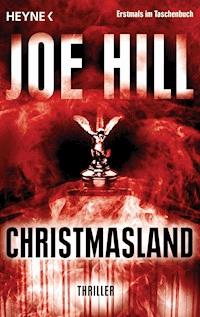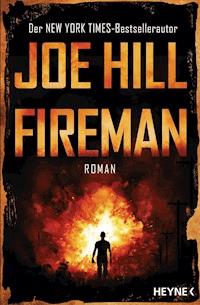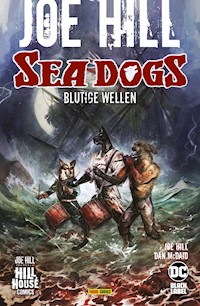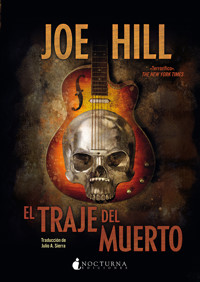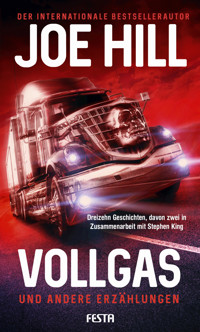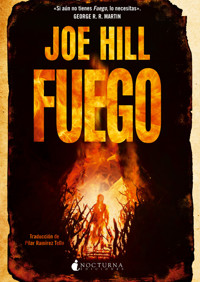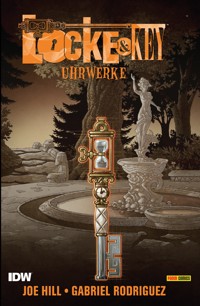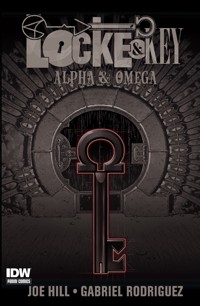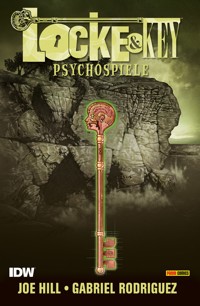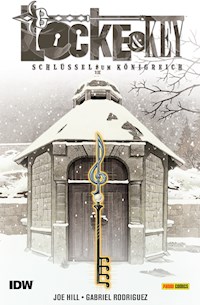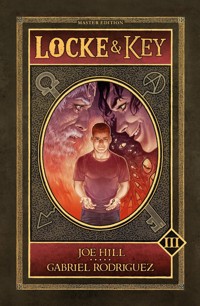8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«El teléfono no funciona, pero está sonando...». Un sádico asesino secuestra a un adolescente y lo encierra en un sótano, donde un teléfono roto y sin conexión suena de vez en cuando con llamadas de los muertos. Una familia visita un extraño museo donde se exhibe el último aliento de quienes ya nos han dejado. Arthur Rod es un imán para los matones; no es fácil hacer amigos cuando eres el único chico hinchable de la ciudad. Los hijos de un cazador de vampiros caído en desgracia descubren un oscuro secreto. Francis Kay se despierta una mañana convertido en una monstruosa langosta. La relación entre dos hermanos cambia cuando uno descubre que es capaz de volar. En el cine Rosebud, una joven tan guapa como muerta conversa con algunos espectadores sobre las películas que más le gustan... «El teléfono negro» es uno de los quince relatos que componen Fantasmas, el primer libro de Joe Hill -descrito por la revista Time como «uno de los mejores escritores norteamericanos de terror»-. Universal ha estrenado su adaptación cinematográfica con gran éxito de crítica y de taquilla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
THE BLACK PHONE: STORIES [Movie tie-in edition],
originalmente publicado con el título de 20th CENTURY GHOSTS
© 2005, 2007 by Joe Hill
Publicado por acuerdo con William Morrow, un sello de HarperCollins Publishers.
Prólogo: ©Christopher Golden, 2005
© de la traducción: Laura Vidal Sanz
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: mayo de 2023
ISBN: 978-84-18440-98-4
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
EL TELÉFONO NEGRO
PRÓLOGO
La literatura de terror moderna no suele ser sutil. La mayoría de quienes practican el arte de lo inquietante suelen ir directos a la yugular, olvidando que los mejores depredadores son siempre sigilosos. No tiene nada de malo lanzarse a la yugular, evidentemente, pero los escritores de verdadero oficio y talento siempre se guardan más de una carta en la manga.
No todos los relatos de este libro son de terror, por cierto. Algunos son melancólicamente sobrenaturales; otros, ejemplos inquietantes y lóbregos de literatura que no es de género, y uno de ellos en concreto no tiene nada de oscuro y es en realidad bastante tierno. Pero lo que sí tienen todos es sutileza. Joe Hill es un puñetero maestro del arte del sigilo. Incluso el cuento sobre el niño que se transforma en insecto gigante es sutil, y seamos sinceros: ¿cuántas veces se puede decir eso de un relato de terror?
La primera vez que leí a Joe Hill fue en una antología llamada The Many Faces of Van Helsing, editada por Jeanne Cávelos. Aunque también había un relato mío en aquel volumen, he de confesar que no había leído a ninguno de los otros autores cuando nos reunimos para una firma conjunta de ejemplares en Pandemonium, una librería especializada de Cambridge, Massachusetts. Joe Hill estaba allí, junto con Tom Monteleone, Jeanne y yo.
Hasta entonces yo no había leído nada suyo, pero conforme transcurría el día mi curiosidad por Joe Hill iba en aumento. Lo más interesante que deduje de nuestras conversaciones fue que, aunque era un gran aficionado a la literatura de terror, este no era el único género que cultivaba. Había publicado cuentos sin género específico en revistas «literarias» (y créanme cuando les digo que estoy empleando ese adjetivo en el sentido más amplio posible) y había ganado premios con ellos. Y, sin embargo, no podía evitar volver una y otra vez al género fantástico y de terror.
Alégrense de ello. Y si no se han alegrado todavía, pronto lo harán.
Con el tiempo, habría terminado por leer completa la antología The Many Faces of Van Helsing, pero en gran parte debido a mi encuentro con Joe Hill lo hice de inmediato. El cuento suyo allí incluido, «Hijos de Abraham», era una visión escalofriante y llena de matices de unos niños que están empezando a descubrir —como les ocurre a todos los niños en algún momento de su vida— que su padre no es perfecto. Me recordó en muchos aspectos a aquella película independiente y profundamente inquietante titulada Escalofrío. «Hijos de Abraham» es un excelente relato que está más o menos hacia la mitad del libro que tiene usted en sus manos, y me pareció lo bastante bueno como para querer leer más cosas de Joe Hill. Pero solo había publicado cuentos, y siempre en publicaciones que estaban fuera de los circuitos habituales. Así que tomé nota mentalmente para estar pendiente de su nombre en el futuro.
Cuando Peter Crowther me pidió que leyera Fantasmas y escribiera un prólogo, pensé que debía negarme. No tengo apenas tiempo para hacer otra cosa que no sea escribir y estar con mi familia, pero la verdad es que estaba deseando leer el libro. Quería satisfacer mi curiosidad, comprobar si Joe Hill era tan bueno como «Hijos de Abraham» prometía.
Y no lo era.
Era mucho, pero que mucho mejor. El título de este libro es adecuado por numerosas razones1. Muchos de los relatos incluyen fantasmas de distintas clases y en otros resuenan con fuerza los ecos, los espectros del siglo XX. En «Oirás cantar a la langosta», el autor aúna su afición y sus conocimientos de las películas de monstruos y de ciencia ficción tan populares en la década de 1950 con el miedo a la amenaza nuclear que inspiraba aquellas películas. El resultado es intenso y oscuramente cómico a la vez.
Y, no obstante, tal vez sea en el autor mismo donde el título resuena de manera más significativa. Hay una elegancia y una ternura en este libro que recuerda a una literatura anterior, a autores como Joan Aiken y Ambrose Bierce, a Beaumont, a Matheson y a Rod Sterling.
En los mejores relatos, Hill deja que sea el lector quien complete la escena final, quien proporcione la respuesta emocional necesaria para que la historia funcione. Y es un verdadero maestro a la hora de conseguirlo. Las suyas son historias que parecen ir cobrando vida conforme el lector pasa sus páginas, requiriendo su complicidad para llegar a un final. En el relato que abre el volumen, «El mejor cuento de terror», es imposible no presentir el final, tener una cierta impresión de déjà vu, pero, lejos de estropear el efecto, lo que hace es realzarlo. Sin esa sensación por parte del lector, la historia no funcionaría.
La intimidad llega con «Un fantasma del siglo XX», mientras que con «El teléfono negro» el lector es presa de una angustia que le convierte en parte del relato y le hace partícipe de la acción, como un personaje más.
Son demasiados los autores que parecen pensar que en el género de terror no hay lugar para el sentimiento verdadero, y que sustituyen este por una respuesta emocional automática que tiene la misma resonancia que los apuntes escénicos en un guion cinematográfico. Esto no ocurre en la escritura de Joe Hill. Por extraño que parezca, uno de los mejores ejemplos de ello es el cuento titulado «Bobby Conroy regresa de entre los muertos», que no pertenece al género de terror, aunque su acción discurre en el plató del filme clásico de George Romero El amanecer de los muertos.
Me gustaría poder hablar de todos los cuentos que conforman este volumen, pero el peligro de escribir un prólogo es desvelar demasiado de lo que viene a continuación. Solo diré que, si me dieran la ocasión de borrar de la memoria estos relatos, accedería gustoso a ello, porque eso significaría tener el placer de leerlos de nuevo por vez primera.
«Mejor que en casa» y «Madera muerta» son dos piezas literarias de gran belleza. «El desayuno de la viuda» es una conmovedora instantánea de otra época y de un hombre que ha perdido su camino.
«Un fantasma del siglo XX» tiene ese sabor nostálgico que tanto me recuerda a la mítica serie de televisión Dimensión desconocida. «Oirás cantar a la langosta» es el brillante resultado de un ménage à trois entre William Burroughs, Kafka y la película La humanidad en peligro, mientras que «Último aliento» tiene el aroma inconfundible de Ray Bradbury. Todas las historias son buenas, pero algunas revelan un talento asombroso. «La máscara de mi padre», por ejemplo, es tan peculiar y sobrecogedora que leerla me produjo vértigo.
«Reclusión voluntaria», que cierra esta antología, es una de las mejores novelas cortas que jamás he leído y dice mucho de la madurez literaria de Joe Hill. No es habitual encontrarse con un autor nuevo tan sólido, tan solvente como él. Y cuando esto sucede…, bien, he de confesar que soy víctima de un torbellino emocional mientras me debato entre la admiración profunda y unas ganas horribles de darle un puñetazo. Hasta ese punto me gusta «Reclusión voluntaria».
Y sin embargo, «La ley de la gravedad»… es un cuento extraordinario, el mejor que he leído en años, que combina en unas pocas páginas los muchos talentos de Joe Hill: su originalidad, su ternura y su complicidad con el lector.
Cuando aparece un nuevo autor en el panorama literario, críticos y admiradores suelen hablar por igual de lo prometedor de su escritura, de su potencial.
Las historias de Fantasmas, sin embargo, son verdaderas promesas cumplidas.
Christopher Golden Bradford
Massachusetts
15 de enero de 2005
(Revisado el 21 de marzo de 2007)
EL MEJOR CUENTO DE TERROR
Un mes antes de la fecha de cierre de su encargo, Eddie Carroll rasgó un sobre de estraza y de su interior salió una revista titulada The True North Literary Review. Carroll estaba acostumbrado a recibir revistas por correo, aunque la mayoría llevaban títulos como Cemetery Dance y estaban especializadas en literatura de terror. También recibía libros, que se amontonaban en su casa de Brookline, una pila en el sofá de su despacho, otro montón junto a la cafetera. Todos eran recopilaciones de relatos de terror.
Era imposible leerlos todos, aunque en otro tiempo, cuando tenía poco más de treinta años y acababa de estrenarse como editor de la antología America’s Best New Horror, Carroll se había esforzado denodadamente por hacerlo. Había entregado a imprenta dieciséis volúmenes de la colección y llevaba un tercio de su existencia trabajando en ella. Miles de horas leyendo, corrigiendo pruebas y escribiendo cartas, miles de horas que nunca recuperaría.
Había llegado a odiar sobre todo las revistas, que en su mayoría empleaban tinta barata, y había aprendido también a odiar la manera en que esta impregnaba sus dedos y el desagradable olor que dejaba en ellos.
De cualquier forma, casi nunca llegaba a terminar los relatos que empezaba a leer; era incapaz. Solo pensar en leer otra historia de vampiros follando con otros vampiros le ponía malo. Se esforzaba por lidiar con burdos remedos de Lovecraft, pero en cuanto se encontraba con la primera y dolorosa referencia a los Dioses Arquetípicos, sentía entumecerse una parte de sí mismo, como cuando se nos duerme un pie o una mano por falta de circulación, y temía que, en este caso, lo que se le había dormido era el alma.
En algún momento después de su divorcio, sus tareas como editor de Best New Horror se habían convertido en una obligación tediosa, de la que no se derivaba placer alguno. En ocasiones consideró, casi con esperanza, la posibilidad de dejar su cargo, aunque nunca durante demasiado tiempo. Eran doce mil dólares en su cuenta corriente, la base de unos ingresos que completaba como podía editando otras antologías, dando charlas y clases. Sin esos doce mil se haría realidad su peor pesadilla: tendría que buscarse un trabajo de verdad.
No conocía la True North Literary Review, una revista literaria con portada de papel barato y un logotipo de pinos inclinados. Un sello en la contraportada informaba de que era una publicación de la Universidad de Katadhin, en el estado de Nueva York. Cuando la abrió, cayeron de entre sus páginas dos hojas grapadas: en realidad, una carta del editor, un profesor universitario inglés llamado Harold Noonan.
El invierno anterior, un tal Peter Kilrue, empleado a tiempo parcial de los jardines del campus, se había acercado a Noonan. Enterado de que le habían nombrado editor de True North y de que aceptaba manuscritos originales, le pidió que leyera un relato. Noonan prometió que lo haría, más por cortesía que por otra cosa, pero cuando por fin leyó el manuscrito, titulado «Buttonboy: Una historia de amor», le impresionaron la fuerza y agilidad de su prosa y la naturaleza terrible de la historia que contaba. Noonan acababa de ser nombrado editor después de que su antecesor, Frank McDane, se jubilara tras veinte años en el cargo y estaba deseando dar un nuevo rumbo a la revista, publicar relatos que «metieran el dedo en el ojo de unos cuantos».
«Me temo que lo logré con creces», escribía Noonan. Poco después de que se publicara «Buttonboy», el director del departamento de literatura inglesa llamó a Noonan a su despacho y lo acusó de usar True North como plataforma para «bromas adolescentes de pésimo gusto». Casi cincuenta personas cancelaron su suscripción a la revista —no poca cosa, teniendo en cuenta que la tirada era de solo mil ejemplares— y muchos de los antiguos alumnos que la patrocinaban retiraron su financiación, indignados. Noonan fue destituido y Frank McDane accedió a supervisar la revista desde su casa, en respuesta a las protestas que exigían su regreso como editor.
La carta de Noonan terminaba así:
Sigo convencido de que (cualesquiera que sean sus defectos) «Buttonboy» es un relato notable, aunque verdaderamente angustioso, y confío en que pueda dedicarle algo de tiempo. Admito que para mí sería en cierto modo una reivindicación que usted decidiera incluirlo en su próxima antología de los mejores relatos de terror del año.
Terminaría esta carta invitándole a «disfrutar» de la historia, pero no estoy seguro de que esa sea la palabra adecuada.
Cordialmente,
Harold Noonan
Eddie Carroll acababa de llegar de la calle y leyó la carta de Noonan todavía de pie, en el recibidor. Buscó en la revista la página donde empezaba el relato y se quedó leyendo antes de darse cuenta de que tenía calor. Colgó distraídamente la chaqueta en el perchero y caminó hasta la cocina.
Estuvo un rato sentado en la escalera que llevaba al piso de arriba, pasando páginas. Después, sin saber cómo, se encontró tumbado en el sofá de su despacho, la cabeza apoyada en una pila de libros, leyendo a la luz sesgada de finales de octubre.
Leyó hasta la última línea y a continuación se incorporó hasta sentarse, presa de una euforia extraña y palpitante. Este era posiblemente el relato de peor gusto y más terrible que había leído jamás, y en su caso esto era decir mucho. En sus largos años de editor, vadeando terribles y a menudo soeces y enfermizos páramos literarios, en ocasiones se había topado con flores de indescriptible belleza, y estaba convencido de que esta era una de ellas. Regresó al principio del relato y empezó a leer de nuevo.
Trataba de una joven llamada Cate —que al principio de la historia era descrita como una tímida muchacha de diecisiete años— que un día es secuestrada y metida a la fuerza en un coche por un gigante con ojos ictéricos y aparato dental. Este le ata las manos detrás de la espalda y la empuja al asiento trasero de su camioneta…, donde se encuentra con un chico de su misma edad, que al principio parece estar muerto y que ha sido desfigurado de una forma indescriptible. Sus ojos están ocultos bajo dos botones redondos y amarillos que representan unas caras sonrientes. Los botones le han sido cosidos a los globos oculares atravesando los párpados, que a su vez están hilvanados con hilo de acero.
Entonces, conforme el coche empieza a moverse, también lo hace el muchacho. Toca la cadera de Cate y esta grita, sobresaltada. A continuación, el chico recorre su cuerpo con la mano hasta llegar a la cara y susurra que se llama Jim y que lleva una semana viajando con el gigante, desde que este asesinó a sus padres.
—Me hizo agujeros en los ojos y me dijo que después vio cómo mi alma se escapaba. Dijo que hizo el mismo sonido que cuando soplas en una botella de Coca-Cola vacía, la misma música. Después me cosió estos botones para que no se me escapara la vida. —Mientras habla, Jim se palpa los botones con las caras sonrientes—. Quiere comprobar cuánto tiempo soy capaz de vivir sin alma.
El gigante conduce a los muchachos hasta un descampado solitario, en un parque estatal cercano, y una vez allí les obliga a intercambiar caricias sexuales. Cuando se da cuenta de que Cate no es capaz de besar a Jim con pasión convincente, le raja la cara y le arranca la lengua. En el caos que sigue, con Jim aullando de pánico, tambaleándose ciego de un lado a otro y la sangre manando a chorros, Cate consigue escapar y esconderse entre los árboles. Tres horas más tarde sale arrastrándose hasta una autopista, cubierta de sangre.
La policía no logra capturar a su secuestrador, que, acompañado de Jim, abandona el parque nacional y conduce hasta el fin del mundo. Los investigadores no son capaces de encontrar pista alguna de ninguno de los dos. No saben quién es Jim ni de dónde viene, y del gigante saben menos aún.
Dos semanas después de que Cate saliera del hospital, aparece por carta una única pista. Recibe un sobre que contiene un par de botones con caras sonrientes, dos chinchetas de acero cubiertas de sangre reseca y una fotografía Polaroid de un puente en el estado de Kentucky. A la mañana siguiente, un buzo encuentra el cuerpo de Jim en el fondo del río, en avanzado estado de descomposición, con peces que entran y salen de las cuencas vacías de sus ojos.
Cate, que en otro tiempo fue atractiva y popular, es ahora objeto de conmiseración y rechazo por parte de quienes la rodean. Comprende bien cómo se siente la gente que la ve: cuando contempla su rostro en el espejo, ella también siente repugnancia. Durante un tiempo, acude a una escuela especial y aprende el lenguaje de signos, pero pronto abandona las clases. Los otros minusválidos —los sordos, los cojos, los desfigurados— la asquean con su desvalimiento, sus deficiencias.
Intenta, sin mucha suerte, volver a su vida normal. No tiene amigos íntimos ni tampoco destrezas que le permitan ejercer un oficio, y se siente cohibida por su aspecto físico y por su incapacidad para hablar. Un día, ayudada por el alcohol, reúne el valor suficiente para acercarse a un hombre en un bar y termina siendo ridiculizada por este y sus amigos.
No puede dormir a causa de las frecuentes pesadillas en las que revive improbables y atroces variaciones de su secuestro. En algunas de ellas, Jim no es otra víctima, como ella, sino un secuestrador que la viola con pujanza. Los botones que lleva pegados a los ojos son como dos espejos que le devuelven a Cate una imagen distorsionada de su cara gritando, que, de acuerdo con la lógica perfecta del sueño, ha sido mutilada hasta convertirse en una máscara grotesca. En algunas ocasiones, estos sueños la excitan sexualmente, algo que, a juicio de su psicoterapeuta, entra dentro de lo común. Cate lo despide cuando descubre que ha dibujado una cruel caricatura de ella en su cuaderno de notas.
Recurre a distintas sustancias para poder dormir: ginebra, analgésicos, heroína. Necesita dinero para pagarse las drogas y lo busca en el cajón de su padre. Este la descubre y la echa de casa. Esa misma noche, su madre la llama por teléfono y le dice que su padre está en el hospital —ha sufrido un infarto menor— y que no debe ir a visitarlo. Poco después, en un centro de día para jóvenes con minusvalías, donde Cate trabaja a tiempo parcial, un niño clava un lápiz en el ojo a otro, dejándolo tuerto. El incidente no ha sido culpa de Cate, pero en los días posteriores sus adicciones salen a la luz. Pierde su empleo e incluso después de haberse rehabilitado le resulta imposible encontrar trabajo.
Entonces, en un frío día de otoño, cuando Cate sale de un supermercado de su barrio, pasa junto a un coche de policía que está aparcado en la parte de atrás, con el capó levantado. Un agente con gafas de espejo está examinando el radiador, del que sale humo. Cate echa un vistazo al asiento trasero, y allí, con las manos esposadas detrás de la espalda, está su gigante, diez años más viejo y con veinte kilos de más.
Luchando por mantener la calma, Cate se acerca al agente inclinado bajo el capó y le escribe una nota preguntándole si conoce al hombre que lleva en el asiento trasero de su coche. Este le dice que es un tipo al que ha arrestado en una ferretería de Pleasant Street, cuando intentaba robar un cuchillo de caza y un rollo de cinta de embalar.
Cate conoce la ferretería, ya que vive a una manzana de ella. El agente la sujeta antes de que las piernas le fallen y caiga al suelo. Llena de desesperación, empieza a escribir notas tratando de explicar lo que el gigante le hizo cuando tenía diecisiete años. El bolígrafo no puede seguir la velocidad de sus pensamientos y las notas que escribe apenas tienen sentido, ni siquiera para ella, pero el policía capta el mensaje. La conduce hasta el asiento del copiloto y abre la puerta del coche. La idea de estar en el mismo vehículo que su raptor la pone enferma de miedo, y empieza a temblar de forma incontrolada, pero el agente le recuerda que el gigante está esposado en el asiento trasero, por lo que es incapaz de hacerle daño, y que es importante que ella los acompañe a la comisaría.
Por fin se acomoda en el asiento del copiloto. A sus pies hay un anorak. El agente le dice que es su abrigo y que debería ponérselo, la mantendrá caliente y la ayudará a dejar de temblar. Cate levanta la vista hacia él y se dispone a garabatear unas palabras de agradecimiento en su libreta, pero entonces se detiene, incapaz de escribir. Algo en la visión de su cara reflejada en las gafas de espejo del policía la deja paralizada.
El policía le cierra la puerta y camina hasta la parte delantera del coche para cerrar el capó. Con los dedos agarrotados por el miedo, Cate se inclina para coger el abrigo. Cosidos a cada una de las solapas hay dos botones de caras sonrientes. Intenta abrir la puerta, pero el pestillo no cede. Tampoco puede abrir la ventana. El capó se cierra de golpe y el hombre de las gafas de espejo, que no es policía, esboza una pavorosa sonrisa. Buttonboy continúa rodeando el coche hasta que llega a la puerta trasera y una vez allí deja salir al gigante. Después de todo, hacen falta ojos para conducir.
En el espeso bosque es fácil perderse y terminar caminando en círculos, y por primera vez Cate comprende que eso es lo que le ocurrió a ella. Escapó de Buttonboy y del gigante corriendo hacia el bosque, pero nunca consiguió salir de él; en realidad, lleva desde entonces dando tumbos entre la oscuridad y la maleza, trazando un gigantesco círculo sin fin de vuelta hacia sus captores. Por fin ha llegado al que siempre fue su destino, y este pensamiento, en lugar de aterrorizarla, le resulta extrañamente reconfortante. Tiene la impresión de que su sitio está con ellos y este sentimiento de pertenencia le produce alivio. Así que Cate se arrellana en su asiento y se cubre con el abrigo de Buttonboy para protegerse del frío.
A Eddie Carroll no le sorprendió que hubieran castigado a Noonan por publicar «Buttonboy». El relato se recreaba en la degradación de la mujer y su protagonista era, en cierta medida, cómplice voluntaria de los malos tratos sexuales y emocionales de que es objeto. Y eso estaba mal…, aunque, bien visto, Joyce Carol Oates escribió historias como esta y para revistas como The True North Review y recibió premios por ello. Lo que resultaba imperdonable de la historia era su sorprendente final.
Carroll lo había visto venir —después de haber leído casi diez mil relatos de terror y de horror sobrenatural, era difícil que algo lo pillara desprevenido—, pero aun así lo había disfrutado. Para los expertos, sin embargo, un final sorpresa (por muy conseguido que esté) es siempre sinónimo de literatura infantil y comercial o de televisión barata. Los lectores de The True North Review eran, suponía, académicos de mediana edad, personas que enseñaban Beowulf y la obra de Ezra Pound y que soñaban desesperadamente con ver algún día un poema suyo publicado en The New Yorker. Para ellos, un final inesperado en un relato corto era el equivalente a una bailarina tirándose un pedo mientras interpreta El lago de los cisnes, un error tan garrafal que rozaba lo ridículo. El profesor Harold Noonan o bien no llevaba tiempo suficiente en su torre de marfil, o bien estaba buscando de forma inconsciente que alguien le firmara su carta de despido.
Aunque el final tenía más de John Carpenter que de John Updike, Carroll no había leído nada parecido en ninguna recopilación de cuentos de terror, desde luego no últimamente. Sus veinticinco páginas eran un relato naturalista de la peripecia de una mujer que se ve destruida poco a poco por el sentimiento de culpa propio del superviviente. Hablaba de relaciones familiares tormentosas, de trabajos basura, de la lucha por salir a flote económicamente. Hacía mucho tiempo que Carroll no se encontraba con el pan nuestro de cada día en un relato de este tipo, ya que la mayor parte de la literatura de terror no trataba más que de carne cruda y sanguinolenta.
Se encontró caminando de un lado a otro de su despacho, demasiado nervioso para sentarse, con el cuento de «Buttonboy» abierto en una mano. Vio su reflejo en el cristal de la ventana detrás del sofá y su sonrisa se le antojó casi indecente, como si acabara de escuchar un chiste grosero.
Carroll tenía once años cuando vio La guarida en The Oregon Theatre. Había ido con sus primos, pero cuando se apagaron las luces y la oscuridad engulló a sus acompañantes Carroll se encontró solo, encerrado en su propia y sofocante cámara oscura. En algunos momentos tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para no taparse los ojos y, sin embargo, sus entrañas se estremecían en un escalofrío nervioso, pero placentero. Cuando por fin se encendieron las luces, todas sus terminaciones nerviosas estaban activadas, como si hubiera tocado un cable de cobre electrificado. Una sensación a la que pronto se volvió adicto.
Más tarde, cuando empezó a trabajar y el terror se convirtió en su oficio, la sensación se aplacó. No desapareció, pero la experimentaba con cierta distancia, más como el recuerdo de una emoción que como la emoción en sí. Recientemente, el recuerdo se había disipado y dado paso a una amnesia aturdida, a una somnolienta falta de interés cada vez que miraba el montón de revistas sobre su mesa del salón. O no. Había ocasiones en que sí sentía miedo, pero era miedo a otra cosa.
En cambio, esto que experimentaba en su despacho, con la violencia de «Buttonboy» todavía fresca en su cabeza, era un auténtico chute. El cuento había activado un resorte en su interior que le había dejado vibrando de emoción. Era incapaz de estarse quieto, había olvidado lo que significaba estar eufórico. Tratando de recordar la última vez que había publicado —si es que lo había hecho alguna vez— una historia que le hubiera gustado tanto como «Buttonboy», fue hasta la estantería y sacó el último volumen de America’s Best New Horror (en teoría, los mejores cuentos de terror norteamericanos publicados hasta la fecha), curioso por comprobar lo que le había emocionado de ellos. Pero, cuando buscaba el índice de contenidos, abrió por casualidad la página de la dedicatoria que había escrito a su entonces todavía esposa en un confundido arrebato de afecto: «A Elizabeth, que me ayuda a encontrar el camino en la oscuridad». Leerla ahora le ponía la carne de gallina.
Elizabeth le había dejado después de que él descubriera que llevaba un año acostándose con su agente de inversiones. Ella se marchó a vivir con su madre llevándose a la hija de ambos, Tracy.
—En cierto modo, me alegro de que nos descubrieras —le había dicho por teléfono unas semanas después de su marcha—. De haber puesto fin a esto.
—¿A tu aventura? —le había preguntado él, con la esperanza de que ella fuera a contarle que había roto con su amante.
—No —contestó Lizzie—. Me refiero a toda esa mierda tuya de relatos de terror y toda esa gente que viene a verte, la gente del mundo del terror. Esos gusanos sudorosos a los que se les pone dura delante de un cadáver. Eso es lo mejor de esto, tal vez ahora Tracy pueda tener una infancia normal y yo por fin me relacionaré con adultos sanos y normales.
Ya era bastante malo que le hubiera puesto los cuernos, pero que le echara en cara lo de Tracy de esa manera le ponía furioso, incluso ahora, al recordarlo. Devolvió el libro al estante y, encogiéndose de hombros, se dirigió a la cocina a prepararse algo de comer, olvidada ya su excitación. Había estado buscando el modo de quemar esa energía que le impedía concentrarse y resultaba que la buena de Lizzie seguía haciéndole favores a más de sesenta kilómetros de distancia y desde la cama de otro hombre.
Esa misma tarde envió un correo electrónico a Harold Noonan pidiéndole los datos de contacto de Kilrue. Noonan le contestó en menos de una hora, contento de que Carroll quisiera incluir «Buttonboy» en su nueva antología. No tenía una dirección electrónica de Peter Kilrue, pero sí una postal y también un número de teléfono.
Pero la carta que envió Carroll le fue devuelta con el sello de «DEVOLVER AL REMITENTE», y cuando probó con el número de teléfono le salió una grabación: «El número marcado está fuera de servicio». Carroll llamó a Noonan a la Universidad de Kathadin.
—Confieso que no me sorprende —le dijo Noonan con una voz acelerada y suave que delataba timidez—. Tengo la impresión de que es una especie de nómada, que va empalmando trabajos a tiempo parcial para pagarse las facturas. Probablemente lo mejor sea llamar a Morton Boyd, de mantenimiento. Supongo que allí tendrán una ficha con sus datos.
—¿Cuándo fue la última vez que lo vio?
—Fui a visitarlo el pasado marzo. Me acerqué a su apartamento justo después de que se publicara «Buttonboy», cuando el escándalo estaba en pleno apogeo. La gente decía que se trataba de un discurso misógino, que la revista debería publicar una retractación y tonterías de ese estilo. Quería que Kilrue supiera lo que estaba pasando. Supongo que pensé que desearía responder de alguna manera, escribir una defensa de su relato en el periódico de la universidad o algo parecido… Pero no fue así. Dijo que sería síntoma de debilidad. De hecho, fue una visita bastante extraña. Él es un tipo extraño. No es solo su escritura, también él.
—¿Qué quiere decir?
Noonan se rio.
—No estoy muy seguro. Veamos. ¿Sabe cuando, por ejemplo, uno tiene fiebre y mira un objeto muy normal, como una lámpara encima de la mesa, y lo encuentra distinto, raro? Como si se estuviera deshaciendo o preparándose para echar a andar. Los encuentros con Peter Kilrue eran algo así, no sé por qué. Tal vez se deba a la intensidad que manifiesta con relación a cosas tan inquietantes…
Carroll no había conseguido contactar todavía con Kilrue, pero ya le resultaba simpático.
—¿A qué cosas se refiere?
—Cuando fui a verlo, me abrió la puerta su hermano mayor. Estaba medio desnudo. Supongo que estaba pasando allí unos días y era (no quiero parecer insensible), bueno, la verdad es que era inquietantemente gordo. Y estaba cubierto de tatuajes, también inquietantes. En el estómago tenía un molino de viento de cuyas aspas colgaban cadáveres y en la espalda un feto con los ojos… garabateados por encima, y llevaba un escalpelo en un puño. Y colmillos.
Carroll se rio, aunque no estaba seguro de que aquello fuera divertido, y Noonan siguió hablando:
—Pero parecía un buen tipo, de lo más simpático. Me hizo entrar, me sirvió un refresco y nos sentamos todos en el sofá, frente al televisor. Y (ahora viene la parte divertida) mientras hablábamos y yo les explicaba todo lo que sabía sobre el escándalo surgido alrededor del relato, el hermano mayor se sentó en el suelo y Peter empezó a hacerle un piercing.
—¿Que hizo qué?
—¡Como lo oye! En plena charla, comenzó a perforar la parte superior de la oreja a su hermano con una aguja puesta al fuego. Cuando aquel tipo tan gordo se levantó, parecía que le habían disparado en el lado derecho de la cabeza. Fue como el final de Carrie, como si se hubiera bañado en sangre. Y entonces va y me pregunta si quiero otra Coca-Cola.
Esta vez los dos se rieron y, por un instante, compartieron un silencio amistoso.
—Y estaban viendo lo de Jonestown2 —añadió Noonan bruscamente, como si se acabara de acordar.
—¿Sí?
—En la televisión, con el sonido apagado. Mientras hablábamos y Peter agujereaba a su hermano. En realidad ese fue el toque final, lo que hacía que esa situación pareciera tan irreal. Estaban emitiendo las imágenes de los cuerpos de la gente aquella de la Guayana francesa, después de beberse el veneno. Las calles cubiertas de cadáveres y los pájaros carroñeros…, ya sabe…, picoteándolos. —Noonan tragó saliva con fuerza—. Creo que era un vídeo, porque daba la impresión de que las imágenes se repetían, y ellos las miraban… como en trance.
Se hizo un nuevo silencio que a Noonan pareció incomodarle. «Estaría investigando», pensaba Carroll de Kilrue no sin cierto grado de aprobación.
—¿No le pareció el cuento un ejemplo notable de buena literatura norteamericana? —preguntó Noonan.
—Desde luego.
—No sé qué opinará él de estar en su antología, pero por mi parte estoy encantado. Espero no haberlo asustado con esto que le he contado.
—Yo no me asusto fácilmente.
Boyd, del departamento de jardinería, tampoco estaba seguro de dónde encontrar a Kilrue.
—Me dijo que tenía un hermano que trabajaba en obras públicas en Poughkeepsie. En Poughkeepsie o en Newburgh. Quería conseguir algo así. En esos trabajos se gana bastante dinero y lo mejor es que, una vez que entras, no te pueden despedir ni aunque seas un maniaco homicida.
La mención de Poughkeepsie despertó el interés de Carroll, pues a finales de mes se celebraba allí una pequeña convención de literatura fantástica titulada «Dark Wonder», «Dark Dreaming», «Dark Masturbati» o algo por el estilo. Le habían invitado a asistir y había ignorado las cartas; ya nunca acudía a esas convenciones pequeñas y además las fechas le venían mal, pues caían justo antes del cierre de la antología.
Sin embargo, asistía todos los años a los World Fantasy Awards, al Camp NeCon y a algunas de las reuniones más interesantes. Estas convenciones eran probablemente la faceta de su trabajo que menos le disgustaba. Allí tenía a sus amigos, y además una parte de él seguía disfrutando con ese tipo de cosas y con los recuerdos asociados a ellas.
Como en aquella ocasión en que encontró en una librería una primera edición de I Love Galesburg in the Springtime3. No había pensado en ese libro durante años, pero mientras hojeaba de pie las páginas amarillentas y quebradizas, con su delicioso olor a polvo y a desván, le invadió una marea vertiginosa de recuerdos. Lo había leído a los trece años y lo mantuvo fascinado durante dos semanas. Para poder leerlo a gusto, trepaba desde la ventana de su dormitorio hasta el tejado de su casa, el único sitio en el que podía huir de los gritos de sus padres cuando discutían. Recordaba la textura de papel de lija de las tejas, el olor a caucho que desprendían por efecto del calor del sol, el zumbido distante de una cortadora de césped, su maravillosa sensación de asombro mientras leía sobre la imposible moneda de diez centavos de Woodrow Wilson.
Telefoneó a la oficina de obras públicas de Poughkeepsie y le pasaron con el jefe de personal.
—¿Kilrue? ¿Arnold Kilrue? Le despedí hace seis meses —le dijo un hombre con voz apagada y jadeante—. ¿Sabe usted lo difícil que es despedir a alguien aquí? Ha sido mi primera vez en años. Mintió sobre su historial criminal.
—No, no busco a Arnold Kilrue, sino a Peter. Arnold es probablemente su hermano. ¿Era gordo y con muchos tatuajes?
—Para nada. Flaco, musculoso y con una sola mano. Decía haber perdido la otra con una segadora.
—Ya —replicó Carroll, pensando que ese hombre bien podría ser familia de Peter Kilrue—. ¿Y qué es lo que hizo?
—Violación de una orden de alejamiento.
—Bueno —siguió Carroll—. ¿Alguna pelea conyugal? —Sentía simpatía por los maridos que eran víctimas de los abogados de sus mujeres.
—De eso nada —replicó el jefe de personal—. Más bien maltratos a su madre. ¿Qué le parece?
—¿Sabe si es familia de Peter Kilrue y cómo podría contactar con él?
—No soy su secretaria personal, amigo. ¿Hemos terminado esta conversación?
—Desde luego que sí.
Probó con la guía telefónica, llamando a gente con el apellido Kilrue en la zona de Poughkeepsie, pero nadie parecía conocer a ningún Peter y tuvo que darse por vencido. Furioso, se puso a limpiar su despacho, tirando papeles sin ni siquiera mirar qué eran y trasladando montones de libros de un sitio a otro. Se le habían acabado las ideas y también la paciencia.
Hacia el final de la tarde, se tiró en el sofá a pensar y se quedó traspuesto, todavía furioso. Incluso en sueños estaba enfadado, y se veía persiguiendo por un cine desierto a un niño pequeño que le había robado las llaves del coche. El niño era blanco y negro, su silueta parpadeaba como un fantasma o el personaje de una película vieja, y se lo estaba pasando en grande, agitando las llaves en el aire y riendo histérico. Carroll se despertó de forma brusca con una sensación febril en las sienes y pensando: «Poughkeepsie».
Peter Kilrue tenía que vivir en alguna parte del estado de Nueva York y el sábado estaría en la convención Dark Future en Poughkeepsie; no podría resistir la tentación de acudir a algo así. Y alguien allí tendría que conocerlo. Alguien lo identificaría, y todo lo que necesitaba Carroll era estar presente. Se encontrarían.
No tenía intención de quedarse a pasar la noche. Eran cuatro horas de coche, así que iría y volvería en el día, y a las seis de la mañana ya se encontraba circulando a más de ciento veinte kilómetros por hora por el carril izquierdo de la I-90. El sol salía a su espalda y llenaba su espejo retrovisor de una luz cegadora. Era una sensación agradable la de pisar a fondo el acelerador y sentir el coche deslizarse veloz hacia el oeste, persiguiendo la línea alargada de su propia sombra. Después pensó en que su hija podría ir sentada a su lado y aflojó el pedal, mientras la emoción de la carretera se evaporaba.
A Tracy le encantaban las convenciones, como a cualquier niño. Eran todo un espectáculo: adultos haciendo el ridículo disfrazados de Pinhead o de Elvira. ¿Y qué niño no disfrutaría con el mercadillo que siempre acompañaba estos eventos, ese enorme laberinto de mesas y exhibiciones macabras en el que perderse y comprar una mano descuartizada de goma por un dólar? En una ocasión, Tracy pasó una hora jugando al pinball con Neil Gaiman en la World Fantasy Convention, en Washington. Todavía se escribían.
Era mediodía cuando encontró el Mid-Hudson Civic Centre. El mercadillo ocupaba una sala de conciertos y la superficie estaba densamente ocupada, las paredes de cemento resonaban con risas y el murmullo continuo de conversaciones superpuestas. No le había dicho a nadie que iba, pero eso no importaba; uno de los organizadores no tardó en encontrarlo, una mujer rechoncha con pelo rojo rizado, vestida con una chaqueta de frac de raya diplomática.
—No sabía que fueras a venir —dijo—. ¡No teníamos noticias tuyas! ¿Quieres beber algo?
Pronto tuvo un ron con Coca-Cola en la mano y un puñado de curiosos a su alrededor, charlando sobre películas y autores y sobre la antología Best New Horror, y se preguntó cómo pudo pensar alguna vez en no asistir. Faltaba un ponente en la mesa redonda de la una y media sobre el estado del género del cuento corto de terror, y ¿no sería perfecto que pudiera hacerlo él? Desde luego, respondió.
Lo condujeron a la sala de conferencias, hileras de sillas plegables y una mesa grande en uno de los extremos, con una jarra de agua helada sobre ella. Se sentó detrás, con el resto de los ponentes: un profesor, autor de un libro sobre Poe, el editor de una revista online de terror y un escritor local de libros infantiles de tema fantástico. La pelirroja presentó a cada uno de ellos a las cerca de dos docenas de personas que formaban la audiencia y después invitó a los ponentes a que hicieran un comentario introductorio. Carroll fue el último en hablar.
Primero dijo que todo mundo de ficción es en potencia una obra del género fantástico y que cada vez que un autor introduce una amenaza o un conflicto en su relato está creando la posibilidad del terror. Lo que le atrajo por primera vez del género de terror, continuó, fue que tomaba los elementos más básicos de la literatura y los llevaba al límite. Toda la ficción es una invención, lo que convierte este género en algo más válido (y más honesto) que el realismo.
Dijo que la mayor parte de lo que se escribe en este género es pésimo, imitaciones fallidas de verdaderas porquerías. Contó cómo en ocasiones había pasado meses sin encontrarse una sola idea novedosa, un solo personaje memorable, una sola frase con talento.
Y añadió que eso siempre había sido así. Y que en cualquier empresa, ya sea artística o de otro tipo, es necesario que haya muchas personas creando basura para que se den unos pocos productos de talento. Todos tenían derecho a probar suerte, a equivocarse, a aprender de sus errores y a intentarlo otra vez. Siempre hay algún diamante oculto. Habló de Clive Barker, y de Kelly Link, de Stephen Gallagher y Peter Kilrue. Habló de «Buttonboy». Añadió que para él no había nada mejor que descubrir algo fresco y emocionante, pues siempre disfrutaría de ese impacto terrible y feliz al mismo tiempo. Y mientras hablaba se dio cuenta de que lo que decía era cierto. Cuando terminó su intervención, algunas personas de las filas traseras comenzaron a aplaudir y los aplausos reverberaron en la sala, como el agua de una piscina rizada por el viento, y conforme se extendía el sonido, la gente empezó a levantarse.
Cuando, finalizada la mesa redonda, salió de detrás de la mesa para estrechar unas cuantas manos, estaba sudando. Se quitó las gafas para enjugarse la cara con el faldón de la camisa y, antes de que le diera tiempo a ponérselas, se encontró dando la mano a una figura delgada y diminuta. Mientras se ajustaba las gafas a la nariz reconoció en quien le saludaba a alguien que no era de su agrado, un hombre flaco con unos pocos dientes torcidos y manchados de nicotina y un bigote tan pequeño y pulcro que parecía pintado a lápiz.
Se llamaba Matthew Graham y editaba un repugnante fanzine de terror llamado Rancid Fantasies. Carroll había oído que lo habían arrestado por abusar sexualmente de su hijastra, menor de edad, aunque al parecer el caso nunca llegó a juicio. Intentaba que sus sentimientos no le impidieran apreciar a los autores que publicaba Graham, pero lo cierto era que aún no había encontrado nada en Rancid Fantasies que fuera ni remotamente digno de incluirse en Best New Horror. Los relatos sobre trabajadores de pompas fúnebres drogados que violan los cadáveres a su cuidado, sobre oligofrénicas de la América profunda dando a luz demonios de excremento en retretes construidos sobre antiguos cementerios indios; todos ellos plagados de erratas y de atentados contra los principios básicos de la gramática…
—¿Verdad que Peter Kilrue es otra cosa? —le preguntó Graham—. Yo le publiqué su primer relato. ¿No lo has leído? Te lo envié, querido.
—Debí de traspapelarlo —respondió Carroll. Llevaba un año sin abrir Rancid Fantasies, aunque hacía poco había usado un ejemplar para forrar la caja de arena de su gato.
—Te gustaría —afirmó Graham dejando ver sus dientes una vez más—. Es uno de los nuestros.
Carroll trató de disimular un escalofrío.
—¿Has hablado alguna vez con él?
—¿Que si he hablado con él? Hemos estado tomando una copa durante el almuerzo. Ha estado aquí esta mañana. Acababa de irse cuando llegaste tú. —Graham abrió la boca en una ancha sonrisa. Le apestaba el aliento—. Si quieres, puedo darte su dirección. No vive lejos de aquí.
Después de un almuerzo breve y tardío, leyó el primer relato de Peter Kilrue en un ejemplar de Rancid Fantasies que le consiguió Matthew Graham. Se titulaba «Cerditos» y trataba de una mujer emocionalmente perturbada que da a luz una carnada de lechones salvajes. Estos aprendían a hablar, a caminar sobre sus patas traseras y a vestir como humanos, a la manera de los cerdos de Rebelión en la granja. Conforme avanzaba la historia, sin embargo, volvían a su estado salvaje y usaban sus colmillos para despedazar a su madre. Hacia el final del relato se enzarzaban en un combate mortal para decidir cuál de ellos se comería los trozos de carne más sabrosos.
Se trataba de un texto corrosivo y exacerbado y, aunque era sin duda el mejor relato jamás publicado en Rancid Fantasies, pues estaba escrito con cuidado y con realismo psicológico, a Carroll no le gustó. El pasaje en que los lechones se peleaban por mamar de los pechos de su madre era verdadera pornografía, particularmente grotesca y desagradable.
En una hoja doblada y metida entre las últimas páginas, Matthew Graham había dibujado un mapa aproximado de la casa de Kilrue, a unos treinta kilómetros al norte de Poughkeepsie, en una pequeña localidad llamada Piecliff. Le pillaba a Carroll de camino a su casa, atravesando el parque natural llamado Taconic, que lo llevaría a la I-90. No venía ningún número de teléfono. Graham había mencionado que Kilrue tenía problemas de dinero y que la compañía telefónica le había cortado la línea.
Para cuando Carroll llegó a Taconic, ya estaba oscureciendo y la penumbra crecía detrás de los grandes álamos y abetos que cerraban los lados de la carretera. Parecía ser la única persona que circulaba por la carretera del parque, que ascendía en curvas hacia las colinas y un bosque. En ocasiones, los faros del coche alumbraban a una familia de ciervos, con ojos sonrosados que lo miraban con una mezcla de miedo e interrogación hostil desde la oscuridad.
Piecliff no era gran cosa: un minicentro comercial, una iglesia, un cementerio, un Texaco, un solo semáforo en ámbar. Lo atravesó y enfiló una carretera estrecha que discurría entre pinares. Para entonces ya era de noche y hacía frío, de manera que tuvo que poner la calefacción. Giró por Tarheel Road y su Civic avanzó con dificultad por una carretera zigzagueante y tan empinada que el motor gimió por el esfuerzo. Cerró los ojos un instante y casi se salió de la carretera; tuvo que dar un volantazo para no empotrarse en la maleza y despeñarse por la pendiente.
Unos metros más adelante, el asfalto dio paso a un camino de grava y el coche avanzó traqueteando en la oscuridad mientras las ruedas levantaban una nube luminosa de polvo blanco. Los faros iluminaron a un hombre gordo con una gorra naranja brillante que estaba metiendo una carta en un buzón. En uno de los costados de este estaba escrito con letras adhesivas luminosas KIL U. Carroll aminoró la marcha.
El hombre gordo se llevó la mano a los ojos para protegerse de la luz, escudriñando en dirección al coche de Carroll. A continuación sonrió e hizo un gesto con la cabeza en dirección a la casa, un gesto de «sígueme», como si estuviera esperando su visita. Echó a andar en dirección a la entrada y Carroll lo siguió con el coche. Los abetos se inclinaban sobre el estrecho camino de tierra y sus ramas se aplastaban contra el parabrisas y arañaban los costados del Civic.
Por fin el camino de entrada se abrió a una verja polvorienta que conducía a una casa grande y amarilla, con una torreta y un porche desvencijado que se extendía hasta la parte trasera. Una ventana rota estaba tapada con un tablón de contrachapado, y entre la maleza había un retrete. Al ver el lugar, a Carroll se le pusieron los pelos de punta. «Los viajes terminan cuando los amantes se encuentran»4, pensó, y lo inquietante de su imaginación le hizo sonreír. Aparcó cerca de un viejo tractor medio enterrado en plantas de maíz indio que sobresalían de su techo descapotado.
Se guardó las llaves del coche en el bolsillo, salió y echó a caminar en dirección al porche, donde lo esperaba el hombre gordo, pasando por delante de un garaje intensamente iluminado. Las puertas dobles estaban cerradas, pero del interior salía el chirriar de una sierra de mano. Levantó la vista hacia la casa y vio a contraluz una silueta que lo miraba desde una de las ventanas de la segunda planta.
Eddie Carroll anunció que estaba buscando a Peter Kilrue, a lo que el hombre gordo respondió inclinando la cabeza en dirección a la puerta, el mismo gesto de «sígueme» que había empleado para dirigirlo a la entrada de la casa. Después se volvió y le dejó paso.
El recibidor estaba en penumbra y las paredes cubiertas de marcos de fotografía inclinados. Una estrecha escalera conducía a la segunda planta. En el aire había un olor húmedo y extrañamente masculino…, a sudor, pero también a masa de tortitas. Carroll lo identificó de inmediato, pero también de inmediato decidió hacer como que no había notado nada.
—Vaya montón de mierda, este recibidor —comentó el hombre gordo—. Déjeme que le cuelgue el abrigo. No solemos tener visitas. —Su voz era alegre y chillona. En cuanto Carroll le tendió su abrigo, se dio la vuelta y gritó en dirección a las escaleras—: ¡Pete! ¡Visita!
El brusco cambio del tono sobresaltó a Carroll. Entonces el suelo de madera crujió sobre sus cabezas y un hombre delgado con chaqueta de pana y gafas de montura de plástico cuadrada apareció en lo alto de las escaleras.
—¿En qué puedo ayudarlo? —preguntó.
—Me llamo Edward Carroll y edito una colección de antologías. America’s New Best Horror. —Miró a Kilrue esperando que su cara demostrara alguna reacción, pero este permaneció impasible—. Leí uno de sus cuentos, «Buttonboy», en True North y me gustó bastante. Me gustaría incluirlo en la antología de este año. —Hizo una pausa y a continuación añadió—: No ha sido fácil dar con usted.
—Suba —dijo Kilrue desde lo alto de la escalera, dando un paso atrás.
Carroll empezó a subir mientras abajo el hermano gordo caminaba por el pasillo con el abrigo de Carroll en una mano y el correo en la otra. Entonces se detuvo de golpe y miró hacia lo alto de la escalera agitando un sobre de estraza.
—¡Eh, Pete! ¡Ha llegado la pensión de mamá! —exclamó con la voz temblorosa por la emoción.
Para cuando Carroll llegó al final de la escalera, Peter Kilrue ya caminaba en dirección a una puerta abierta al final del pasillo. Todo en la casa parecía deforme, hasta el pasillo, y el suelo daba la impresión de estar inclinado hasta tal punto que Carroll tuvo que sujetarse a la pared para conservar el equilibrio. Faltaban tablones y sobre el hueco de la escalera colgaba una inmensa araña de cristal cubierta de pelusas y telarañas. En algún lugar lejano de la memoria de Carroll resonaban los primeros compases de la banda sonora de La familia Addams en un carillón que tocaba un jorobado.
Kilrue ocupaba un pequeño dormitorio abuhardillado. Contra una de las paredes se hallaba una mesa pequeña de madera con la superficie desconchada, sobre la cual había una máquina de escribir eléctrica encendida con una hoja de papel metida en el rodillo.
—¿Estaba trabajando? —preguntó Carroll.
—No puedo parar —contestó Kilrue.
—Eso está bien.
Kilrue se sentó en el jergón y Carroll dio un paso dentro de la habitación. No podía avanzar más sin darse en la cabeza con el techo. Peter Kilrue tenía unos ojos extraños, desvaídos y con los párpados enrojecidos, como si los tuviera irritados. Miraba a Carroll sin pestañear.
Este le habló de la antología y le dijo que le pagaría doscientos dólares además del porcentaje de derechos de autor. Kilrue asintió sin demostrar sorpresa ni curiosidad alguna por los detalles. Su voz era entrecortada y femenina. Le dio las gracias a Carroll.
—¿Qué le pareció el final? —preguntó de repente, sin previo aviso.
—¿De «Buttonboy»? Me gustó. Si no me hubiera gustado, no querría publicarlo.
—En la Universidad de Kathadin lo odiaron. Todas esas niñas de papá con sus faldas escocesas. Odiaron muchas partes del relato, pero sobre todo el final.
Carroll asintió.
—Porque no se lo esperaban. Probablemente se llevaron un buen susto. Ese tipo de finales chocantes ya no están de moda.
Kilrue dijo:
—En la primera versión que escribí, el gigante estrangula a la chica y, cuando esta está a punto de perder el conocimiento, se da cuenta de que el otro hombre se dispone a coserle el coño con unos botones. Pero me entró el pánico y lo cambié. Creo que Noonan no lo hubiera publicado así.
—En la literatura de terror, a menudo lo más potente es lo que se deja fuera —repuso Carroll, en realidad por decir algo. Tenía la frente cubierta de un sudor frío—. Voy al coche a coger unos formularios. —Tampoco estaba seguro de por qué había dicho eso. No tenía ningún formulario en el coche, pero de repente sentía una necesidad imperiosa de respirar aire fresco.
Agachó la cabeza y retrocedió hasta el pasillo, haciendo esfuerzos para no echar a correr. Cuando llegó al final de la escalera, dudó un momento, preguntándose dónde habría puesto su abrigo el hermano obeso de Kilrue. Echó a andar por el corredor, que se volvía más y más oscuro conforme avanzaba por él.
Bajo las escaleras había una puerta pequeña, pero cuando giró el pomo de bronce no se abrió. Siguió avanzando por el pasillo en busca de un armario. De algún lugar cercano llegaban el chisporroteo de grasa friéndose, olor a cebollas y el sonido seco de un cuchillo. Empujó una puerta que había a su derecha y se encontró con un comedor para invitados con las paredes decoradas con cabezas de animales disecadas. Un haz de sol oblicuo iluminaba la mesa cubierta con un mantel, rojo y con una esvástica en el centro.
Carroll cerró la puerta con cuidado. A su izquierda había otra abierta que permitía ver la cocina. El hombre gordo estaba detrás de una encimera, con el pecho desnudo y cubierto de tatuajes, cortando lo que parecían ser cebollas con un cuchillo de carnicero. Tenía los pezones agujereados con aros de acero. Cuando Carroll se disponía a dirigirse a él, el hombre gordo salió de detrás de la encimera y se encaminó hacia el fuego para remover algo que se freía en una sartén. Solo llevaba puesto un tanga y sus pálidos glúteos, sorprendentemente delgados, temblaban con cada movimiento. Carroll retrocedió hacia la oscuridad del pasillo y, pasado un momento, siguió andando con cuidado de no hacer ruido.
Este pasillo era aún más irregular que el del piso superior, visiblemente desigual, como si un terremoto hubiera sacudido la casa, desencajándola, de modo que la parte delantera ya no casaba con la trasera. No sabía por qué no daba la vuelta, no tenía ningún sentido seguir adentrándose más y más en aquella extraña casa, pero sus pies lo arrastraban.
Abrió una puerta situada a su izquierda, cerca del final del pasillo. El mal olor y un zumbido de moscas furiosas le hicieron retroceder mientras le envolvía un desagradable calor, que delataba la presencia de un cuerpo humano. Era la habitación más oscura de todas las que había visto y parecía ser un cuarto de invitados. Se disponía a cerrar la puerta cuando escuchó algo que se movía bajo las sábanas de la cama. Se tapó la nariz y la boca con la mano y reunió fuerzas para dar un paso adelante mientras sus ojos se habituaban a la penumbra.
En la cama había una anciana de aspecto frágil con la sábana enrollada en la cintura. Estaba desnuda y parecía intentar rascarse, con los brazos esqueléticos levantados sobre la cabeza.
—Discúlpeme —musitó Carroll desviando la mirada—. Lo siento mucho.
Una vez más se dispuso a cerrar la puerta, pero entonces se detuvo y miró otra vez hacia el interior de la habitación. La anciana se movió de nuevo bajo las sábanas. Tenía los brazos extendidos sobre la cabeza. Fue el hedor a carne humana que desprendía lo que le hizo pararse y mirarla fijamente. Conforme sus ojos se acostumbraron a la oscuridad vio que una cuerda rodeaba las muñecas de la anciana, sujetándolas al cabecero de la cama. Tenía los ojos entrecerrados y respiraba con estertores. Bajo los sacos de piel que eran sus senos se le transparentaban las costillas. Las moscas zumbaban. La mujer sacó la lengua de la boca y se la pasó por los labios resecos, pero no emitió palabra alguna.
Enseguida Carroll se encontró caminando rápidamente por el pasillo con las piernas entumecidas. Al pasar por delante de la cocina tuvo la impresión de que el hermano gordo levantaba la vista y lo miraba, pero no redujo el paso. Por el rabillo del ojo vio a Peter Kilrue de pie en lo alto de la escalera, observándolo con la cabeza levantada, como si se dispusiera a preguntarle algo.
—Cojo eso y enseguida vuelvo —le dijo Carroll sin dejar de caminar y con voz estudiadamente despreocupada.
Abrió la puerta de entrada y salió deprisa, aunque no saltó los peldaños, sino que los bajó uno a uno. Cuando se está huyendo de alguien nunca hay que saltar escalones, es la mejor manera de torcerse un tobillo. Lo había visto en centenares de películas de miedo. El aire era tan gélido que le quemaba los pulmones.
Una de las puertas del garaje estaba abierta y, al pasar por delante, miró hacia el interior. Vio un suelo de tierra, cadenas y ganchos que pendían de las vigas y una sierra eléctrica colgada en la pared. De pie, detrás de una mesa, había un hombre alto y anguloso con una sola mano. La otra era un muñón, cuya piel mutilada brillaba en las cicatrices. Miró a Carroll sin decir palabra, con unos ojos pálidos atentos y huraños. Carroll sonrió y le saludó con la cabeza.
Abrió le puerta de su Civic y se sentó apresuradamente frente al volante… Entonces una oleada de pánico le recorrió el pecho. Se había dejado las llaves en el abrigo. Al darse cuenta sintió deseos de llorar, pero de su boca abierta solo salió una mezcla de risa y sollozos. También esto lo había visto en cientos de películas de miedo. La víctima había olvidado las llaves, o el coche no arrancaba, o…
El hermano manco estaba en la entrada del garaje y lo miraba. Carroll lo saludó con una mano mientras con la otra desenchufaba su teléfono móvil del cargador. Al mirarlo se dio cuenta de que allí no había cobertura, lo que, en cierto modo, no le sorprendió. Dejó escapar otra carcajada ahogada e histérica.
Cuando levantó la cabeza, reparó en que la puerta de la casa estaba abierta y dos figuras lo miraban, de pie. Los hermanos tenían la vista fija en él. Salió del coche y echó a andar deprisa por el sendero de entrada. No empezó a correr hasta que oyó gritar a uno de ellos.
Cuando llegó al final del sendero, no giró para tomar la carretera, sino que se internó campo a través por los matorrales y en dirección a los árboles. Las ramas delgadas le golpeaban la cara como si fueran látigos. Tropezó y se rasgó una de las perneras del pantalón a la altura de la rodilla. Se levantó y continuó la marcha.
La noche era clara y despejada, con el cielo plagado de estrellas. Se detuvo junto a una pendiente inclinada, agazapándose entre las rocas para recuperar el aliento mientras sentía una punzada de dolor en el costado izquierdo. Oía voces procedentes de colina arriba y el sonido de ramas quebrándose. Alguien tiró de la cuerda de arranque de un motor pequeño, una, dos veces, y entonces distinguió el rugido inconfundible de la sierra eléctrica.
Se levantó y echó a correr, abalanzándose ladera abajo, sorteando ramas de abeto, raíces y piedras sin ni siquiera verlas. Conforme avanzaba, la pendiente se volvía más y más inclinada, hasta que tuvo la impresión de estar cayendo. Iba a demasiada velocidad y sabía que, cuando se detuviera, sería golpeándose contra algo y haciéndose mucho daño.
Pero conforme seguía corriendo cada vez más deprisa, tenía la impresión de que con cada salto que daba surcaba metros de oscuridad, y entonces le sobrevino una oleada vertiginosa de excitación, una sensación cercana al pánico, pero que también tenía mucho de euforia. Sentía que estaba a punto de salir volando y que nunca volvería a poner los pies en el suelo. Conocía este bosque, esta oscuridad, esta noche. Sabía que no lo tenía fácil y conocía bien aquello que lo perseguía, pues llevaba persiguiéndolo toda su vida. Sabía dónde se encontraba, en una historia que está próxima a su fin, y sabía mejor que nadie cómo funcionaban estas historias. Y si había alguien capaz de salir con vida de estos bosques, ese era él.