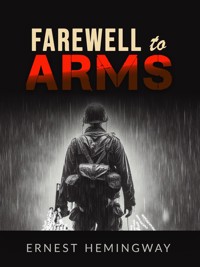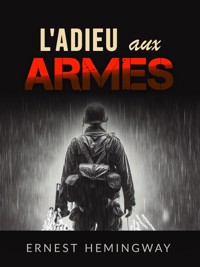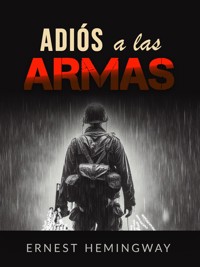
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stargatebook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Es la historia de amor y guerra que Hemingway siempre había planeado escribir, inspirada en sus experiencias en el frente italiano en 1918, y en particular en la herida sufrida en Fossalta y en su pasión por la enfermera Agnes von Kurowsky. Los temas de la guerra, el amor y la muerte, que en muchos sentidos sustentan toda la obra de Hemingway, encuentran en esta novela un espacio y una articulación particulares. Es la propia historia la que estimula emociones y sentimientos ligados a los encantos, pero también a la extrema precariedad de la existencia, a la rebelión contra la violencia y la sangre injustamente derramada. La deserción del joven oficial americano durante la retirada de Caporetto se revela, con el reencuentro entre el protagonista y la mujer de la que está enamorado, como una condena decisiva de todo lo inhumano de la guerra. Pero incluso el amor, en esta historia marcada por una trágica derrota de la felicidad, sigue siendo una aspiración que el hombre persigue desesperadamente, prisionero de fuerzas misteriosas contra las que parece inútil luchar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ernest Hemingway
ADIÓS A LAS ARMAS
Traducción y edición 2025 por Stargatebook
Todos los derechos reservados
CONTENIDO
PRIMER LIBRO
LIBRO SEGUNDO
TERCER LIBRO
LIBRO CUARTO
LIBRO QUINTO
PRIMER LIBRO
1.
Hacia el final de aquel verano, vivíamos en un pueblo desde el que, a través del río y la llanura, se veían las montañas. En el lecho del río los guijarros y la grava estaban secos y blancos al sol, y el agua corría clara y azul en los canales. Pasaron tropas junto a la casa y continuaron por el camino, cubriendo con su polvo las hojas de los árboles. Incluso los troncos estaban cubiertos de polvo, y las hojas caían pronto aquel año; vimos marchar tropas por la carretera levantando nubes de polvo y hojas caídas agitadas por el viento al paso de los soldados, y luego la carretera desnuda y blanca donde no había hojas.
La llanura aún era rica en cultivos, tenía muchos huertos, y al fondo se alzaban las áridas montañas marrones. Allí arriba había combates. Por la noche podíamos vislumbrar los destellos de los cañones. Parecían fogonazos de calor en la oscuridad, pero eran noches frescas: no había sensación de que se acercara una tormenta.
A veces, por la noche, oíamos marchas bajo la ventana y cañones que pasaban arrastrados por tractores. Siempre había tráfico por la noche, mulas por los caminos con cajas de munición en equilibrio a ambos lados del palo, y camiones grises que transportaban soldados y otros camiones cargados de equipo, cubiertos con toldos, que se abrían paso más lentamente entre el tráfico. Y grandes cañones pasaban de día, remolcados por tractores, las largas cañas entrelazadas con ramas verdes como sarmientos cubrían los tractores. Hacia el norte apareció un bosque de castaños en el fondo de un valle, y luego otra montaña, a este lado del río. También lucharon por él durante mucho tiempo, pero fue en vano; en otoño, cuando empezaron las lluvias, las hojas cayeron de los castaños y las ramas quedaron desnudas, negros los troncos de los castaños dentro de la lluvia. Las viñas quedaron desnudas y todo el país estaba yermo, húmedo y muerto en otoño. Bancos de niebla se alzaban sobre el río y nubes sobre las montañas, y los camiones salpicaban de barro las carreteras. Embarradas y mojadas pasaban las tropas dentro de sus abrigos, mojados sus fusiles por la lluvia, y de debajo de los abrigos brotaban en la parte delantera los guanteletes grises de cuero llenos de cargadores con sus largos y finos cartuchos de 6,5 milímetros; sobresalían y los hombres marchaban como si estuvieran embarazados de seis meses. Pequeños coches grises pasaban a toda velocidad, normalmente con un agente sentado junto al conductor y otros detrás. Chapoteaban aún más que los camiones, y si uno de los oficiales de atrás era diminuto, sentado entre dos generales, tan pequeño que ni siquiera se le veía la cara sino sólo la punta de la gorra, y si el coche pasaba aún más rápido, probablemente era el rey. Vivía en Udine y casi todos los días quería ver cómo iban las cosas, que a decir verdad iban muy mal.
A principios de invierno no paraba de llover. Llegó el cólera. Pero lograron dominarlo, y finalmente no murieron de él más de siete mil hombres, en todo el ejército.
2.
Al año siguiente hubo muchas victorias. La montaña más allá del valle y las laderas con el bosque de castaños fueron tomadas, y también ganamos a través de la llanura en la meseta al sur. Y en agosto, después de haber cruzado el río, nos instalamos en Gorizia, en una casa con una fuente y un jardín lleno de árboles grandes y sombreados, rodeados por un muro, y bancos de glicinas moradas a los lados de la casa. Ahora, a no más de un kilómetro de distancia, había combates en las montañas. Gorizia era una ciudad querida, y muy bonita era la casa donde vivíamos. Detrás fluía el río. Gorizia quedó casi intacta después de la conquista, pero las montañas que tenía delante no pudieron ser tomadas, y me alegré de que los austriacos, pensando que tal vez volverían, no bombardearan la ciudad para destruirla, sino sólo lo poco que exigía la guerra. La población había permanecido y había hospitales, cafés, artillería en las calles y dos cuarteles, uno para soldados y otro para oficiales; y hacia el final del verano las noches frescas y los combates en las montañas al otro lado de la ciudad, el hierro del puente del ferrocarril marcado por los proyectiles y el túnel en ruinas cerca del río donde habían tenido lugar los combates, los árboles alrededor de la plaza y la larga avenida arbolada que conducía a ella, y las muchachas en las calles y los paseos del rey en su automóvil (ahora, a veces, se le veía la cara y el pequeño cuerpo, el largo cuello con un rastrojo gris parecido al encaje de una cabra), todo esto y el repentino espectáculo de casas que mostraban sus intestinos tras un disparo de artillería, con escombros y cascotes en los jardines y las calles, y la buena situación en el Karst, pertenecían a un otoño muy distinto al de cuando uno vivía en el pueblo. La guerra también había cambiado.
Había desaparecido, en la montaña de enfrente, el bosque de robles.
Lo habíamos encontrado verde en verano al entrar en la ciudad, pero todo lo que quedaba eran tocones y troncos rotos y tierra removida. Y un día, a finales del otoño, al pasar por donde estaba el bosque vi una gran nube que avanzaba sobre la montaña. Avanzaba deprisa y el sol se puso sombrío y luego todo se volvió gris, el cielo permanecía cerrado por aquella nube; seguía avanzando descendiendo sobre la montaña, y de repente estábamos en ella y era nieve. Bajaba de lado con el viento, y el suelo estaba cubierto con ella, sólo sobresalían los troncos rotos; la nieve se amontonaba sobre los cañones, huellas en la nieve conducían ahora a los baños detrás de las trincheras.
Más tarde, en la ciudad, vi caer la nieve junto a las ventanas del comedor de oficiales, donde estaba con un amigo tomando una botella de Asti. Y al ver cómo caía lenta y copiosamente, supe que todo había terminado aquel año. Las montañas a lo largo del río no habían sido tomadas, ninguna montaña al otro lado del río había sido tomada, todo lo que quedaba para el año siguiente. Y mi camarada divisó al capellán que venía con nosotros al comedor, que pasaba por el camino caminando cautelosamente a través del aguanieve. Dio unos golpecitos en el cristal para llamarle, y el capellán levantó la vista y sonrió. Mi camarada le hizo un gesto para que subiera, pero él negó con la cabeza y siguió adelante.
Aquella tarde, en la cafetería, después de los espaguetis, los comimos deprisa y en silencio, retorciéndolos en el tenedor hasta que se juntaron sin fuerza y pudimos así hundirlos en la boca o incluso dejarlos colgar aspirándolos suavemente, mientras tanto nos servía vino de la gran petaca suspendida en su soporte metálico (con el dedo índice bajaba el cuello y el vino de un tinto claro, oscuro y amable goteaba en el vaso sostenido por la misma mano)-después de los espaguetis, por tanto, el capitán empezó a burlarse del capellán.
El capellán era joven y se ruborizaba con facilidad. Llevaba un uniforme parecido al nuestro, con una cruz de terciopelo rojo en el bolsillo del pecho, de color verde grisáceo. Por una delicada consideración hacia mí, el capitán hablaba en italiano negro; quería que no me perdiera ni una palabra, para mi gran ventaja.
Otros oficiales se divertían.
dijo el mayor. - Le apasiona Francisco José; de ahí saca la pasta. Pero afortunadamente yo soy ateo. -
Sonreí al capellán y él me devolvió la sonrisa a través de la vela.
Debería ir a Roma. Y luego Nápoles, Sicilia...
3.
Cuando volví al frente me encontré de nuevo con Gorizia, había muchos más cañones en el campo y había llegado la primavera. Los campos estaban verdes y los primeros brotes brotaban en las vides, los árboles a lo largo de la carretera se habían puesto un dedo de hojas, y un poco de viento venía del mar. Vi acercarse la ciudad con su colina y su viejo castillo encima, las otras colinas que la coronaban, y las montañas detrás, pardas con un poco de verde en las laderas. También había más cañones en la ciudad, y había algunos hospitales nuevos, y me encontré con algunos ingleses y otras casas también habían sido alcanzadas por la artillería. Hacía un calor primaveral; a lo largo de la avenida arbolada, las paredes estaban calientes por el sol. Comprobé que seguíamos viviendo en la misma casa y que todo estaba como antes, idéntico a cuando me había marchado. La puerta estaba abierta y un soldado estaba sentado en un banco a la luz del sol, y en la entrada lateral había una ambulancia parada. Al entrar volví a encontrar el olor del suelo de mármol y del hospital, todo estaba como lo había dejado, salvo que ahora era primavera. Busqué la puerta de la gran sala, vi al mayor sentado a la mesa y la ventana abierta, con el sol entrando en la habitación. El mayor no se había fijado en mí, y yo no sabía si presentarme enseguida o subir a asearme, entonces decidí subir.
La habitación que compartía con el teniente Rinaldi daba al patio. La ventana estaba abierta y mi litera parecía hecha, pero sólo había las mantas, y cosas mías colgadas en la pared, la máscara antigás en su caja de hojalata oblonga, el casco. Sobre el baúl estaban mis botas de invierno brillantes de betún. La carabina de francotirador, con su cañón pavonado y su culata de madera de nogal oscuro, bien ajustada a la mejilla, colgaba 11 larga sobre los dos catres. Recordé que había guardado la mira en el baúl. Rinaldi dormía tumbado en su litera y, al oírme despertar, se incorporó. - Hola -dijo. - ¿Cómo te ha ido? -
Dio una palmada, me rodeó el cuello con el brazo y me besó.
John, Messina, Taormina... -
Después de la guerra, ¿entiendes? -
Me quité la chaqueta y la camisa y me lavé con el agua fría de la palangana y, frotándome con la toalla, miré alrededor de la habitación y por la ventana, y a Rinaldi tumbado con los ojos cerrados. Era un hombre guapo, más o menos de mi edad, era de Amalfi y le gustaba ser cirujano. Entre nosotros había mucha amistad. Cuando le miré, abrió los ojos.
Me limpié las manos y saqué la cartera del bolsillo de la chaqueta, Rinaldi dobló el billete y, permaneciendo tumbado, se lo metió en el bolsillo del pantalón. Sonrió.
Aquella tarde, en la cafetería, me senté junto al capellán, y se ofendió un poco porque yo no había estado en Abruzzi. Había anunciado mi visita a los padres, y ellos habían hecho los preparativos. Yo también estaba apenado, no entendía por qué no había ido a los Abruzos, tenía muchas ganas, pero traté de explicarle que de una cosa venía la otra, y finalmente, se convenció, comprendió que yo quería ir; el asunto estaba zanjado o casi zanjado. Había bebido mucho vino y luego café y luego bruja e intentaba explicarle, atrapado ahora por el vino, cómo no se puede hacer lo que uno quiere: cómo nunca se consigue. Seguí hablando con el capellán mientras los demás discutían. Realmente había deseado ver los Abruzos; y no había estado en cambio por allí, donde las carreteras están heladas y duras como el hierro y el frío es claro y seco, la nieve tan seca como el polvo, y las huellas de liebre surcan la nieve y los campesinos quitándose el sombrero te llaman señorío, y la caza es excelente. Yo no había pasado por ninguno de esos países, sino sólo por el humo de los cafés y por noches en las que la habitación gira a tu alrededor y tienes que mirar a la pared para que se detenga, noches perdidas aún en la embriaguez, en la cama, cuando sientes que no hay nada más que lo que ves y la extraña excitación al despertar, sin saber con quién estás, y el mundo sigue siendo irreal, en la oscuridad, y te excitas tanto que tienes que volver a oscurecer, perdido aún en la noche: sólo convencido de que esto es todo, todo, realmente todo, y que no importa tanto. Pero de repente todavía te importa mucho, y entonces duermes y puedes despertarte por la mañana con el mismo pensamiento, dentro de lo que había sido y se desvaneció y vuelve tan nítido, agrio o claro - y a veces, vuelves a pensar en lo querida que era la cuenta. A veces alegre todavía, hundido en la satisfacción y caliente con ella, hasta el desayuno y la comida, otras veces excluido, alejado de toda alegría y satisfecho sólo de poder salir al exterior, fuera, a la calle - pero es otro día que empieza y luego otra noche.
Intentaba hablar con el capellán sobre la noche y la diferencia entre la noche y el día y cómo la noche es mejor excepto cuando el día es particularmente fresco y claro; pero no podía expresarme. Ahora no puedo, pero los que lo han vivido lo saben. El capellán no lo había probado, pero comprendió que yo había querido realmente ver los Abruzos; y sin embargo no había ido allí, y los dos éramos amigos como antes: con muchos gustos en común, pero no exactamente lo mismo entre nosotros. Él siempre había sabido, él, lo que yo no sabía, e incluso después de haberlo aprendido seguía dispuesto a olvidarlo; y yo seguía sin saberlo entonces, tenía que aprenderlo más tarde. Mientras tanto, todos permanecieron en la mesa. La cena había terminado pero la discusión continuaba. Yo había dejado de hablar con el capellán. El capitán dijo en voz alta:
4.
A la mañana siguiente me despertó el tamborileo del jardín de al lado, vi el sol en la ventana y me levanté. Miré al jardín, los caminos estaban húmedos y la hierba mojada por el rocío. La batería disparó dos veces y cada vez el disparo golpeó el cristal agitando mi pijama en el pecho. No podía ver los cañones, pero sin duda las balas pasaban justo por encima de nosotros. Era una lata que los cañones estuvieran tan cerca; afortunadamente no era artillería de fortaleza. Mientras estaba en la ventana oí que un camión arrancaba en la calle; me vestí, bajé las escaleras, tomé un sorbo de café en la cocina y fui al garaje. Había diez coches en fila bajo la larga marquesina. Eran ambulancias con techo de caja y capó biselado, pintadas de gris y con aspecto de furgonetas.
En el patio, los mecánicos trabajaban en otro coche. Los tres que faltaban estaban arriba en las montañas en los hospitales de campaña. - ¿Alguna vez le han quitado la batería? - pregunté a uno de los mecánicos. - No, señor teniente, está resguardada por la colina. -¿Cómo va el trabajo? ¿Y todo lo demás? - pregunté.
Dejó el trabajo por un momento y sonrió. - ¿Ha estado de permiso? -
Se limpió las manos en el traje, hizo una mueca. - ¿Salió bien? - Incluso entre los demás vi algunas muecas.
Les dejé trabajar. La ambulancia parecía un cadáver, tan desnuda con aquel motor abierto y las piezas esparcidas por el banco; fui a mirar los demás coches. Estaban bastante ordenados, algunos recién lavados y los otros polvorientos. Miré atentamente los neumáticos, por si tenían algún corte o los caminos llenos de piedras los habían destrozado. Todo parecía estar bien. Estaba claro que no me necesitaban. Había creído que el funcionamiento de cada coche y todo lo que se podía conseguir para ellos, el buen desarrollo de los viajes con los heridos y enfermos para bajarlos de las montañas a los centros de matriculación y luego clasificarlos entre los hospitales marcados en sus fichas, me había parecido que todo eso dependía, en gran parte, de mí, pero estaba claro que poco me importaba estar presente.
Había vuelto lleno de polvo y mugre y subí a lavarme. Rinaldi estaba sentado en la litera leyendo la Gramática Inglesa de Hugo. Se había cambiado, se había puesto las botas negras y le brillaba el pelo. - Oh bravo - dijo. - Ahora nos vamos a casa de la señorita Barkley. - No - respondí.
Me lavé, me cepillé el pelo y nos dispusimos a irnos.
Llenó los vasos y brindamos con su dedo meñique. El aguardiente era muy fuerte.
Bebimos. Rinaldi guardó la botella y ya sólo quedaba irse. Todavía hacía calor, paseando por la ciudad, pero el sol estaba a punto de ponerse y se estaba bien. El hospital inglés estaba instalado en una gran mansión que ciertos alemanes habían construido justo antes de la guerra. La señorita Barkley estaba en el jardín con otra enfermera, divisamos la ropa blanca entre los árboles. Nos acercamos, Rinaldi saludó y yo también saludé, con menos efusión.
Rinaldi conversaba con la otra enfermera. Se reían.
-
Nos sentamos en un banco. La miré.
Me habría casado con él, como con cualquier otra cosa. Ahora me doy cuenta de cómo fue; pero él quería ir a la guerra, y yo entonces no entendía lo suficiente. - No le respondí.
Rinaldi seguía conversando con la otra enfermera.
Aquí estamos cerca del frente, ¿no? -Muy cerca. -
Nos acercamos a los demás.
Traduje para la Srta. Ferguson.
Después de un rato, nos dimos las buenas noches y nos fuimos. De camino a casa, Rinaldi me dijo: - La señorita Barkley te prefiere a ti antes que a mí, eso está claro. Pero la escocesa es muy guapa - .
5.
Al día siguiente por la tarde fui a buscar a la señorita Barkley. No estaba en el jardín, y entré en la mansión por la puerta trasera, donde paraban las ambulancias. El director me dijo que la señorita Barkley estaba de servicio. - Hay guerra, ¿sabe? -
Le contesté que lo sabía.
Por aquella estrecha carretera había bajado hasta el río, dejado el coche en el pequeño hospital bajo la colina y, cruzando el puente de pontones que permanecía protegido por la montaña, había seguido las trincheras dentro de la ciudad devastada al pie de la elevación. Todo el mundo permanecía en los refugios. Largas filas de bengalas estaban listas para avisar a la artillería, otras para informar de averías en los cables telefónicos, y reinaba la calma, el calor y una gran suciedad. Mirando las trincheras austriacas a través de la red, no se veía a nadie. En un refugio me tomé unas copas con un capitán que conocía, luego volví a pasar por el puente. Estaban terminando una carretera nueva y muy ancha que, tras cruzar la montaña, bajaba en zigzag hasta el río. Estaban esperando esa carretera para iniciar la ofensiva. Con curvas cerradas y secas, bajaría a través del bosque. Utilizaríamos la nueva carretera para el material que llegara, mientras que los camiones y carros vacíos, las ambulancias con los heridos y todo el tráfico de regreso tomarían la carretera vieja.
El primer pequeño hospital estaba en el lado austriaco, y los heridos eran llevados en camillas a lo largo del puente de pontones. Vi que los austriacos podían bombardear con toda comodidad incluso la nueva carretera durante la última milla: en la llanura estaba completamente expuesta. También aquí podía producirse una masacre. Pero encontré un lugar donde los coches podían ponerse a cubierto justo después de esa zona, hasta que los heridos vinieran por aquí desde el puente.
Habría pasado con gusto por la nueva carretera, pero no estaba terminada. Era ancha y parecía bien hecha, con una pendiente bien estudiada, y las curvas quedaban bien entre los claros del bosque en la ladera de la montaña. Las ambulancias habrían descendido de maravilla, con sus frenos de mandíbula, y en cualquier caso no habrían ido cargadas cuesta abajo. Regresé por la carretera vieja. Dos carabinieri me detuvieron, un disparo había bajado por el camino, y mientras esperábamos llegaron tres más. 77 balas. Llegaron silbando y soplando, luego un estallido seco y brillante, una llamarada y humo gris que cubrió la carretera. Los carabinieri hicieron señas para que nos fuéramos de nuevo.
Evité los agujeros donde habían caído las balas, y olí la explosión y el olor a tierra quemada, a piedra batida. Llegué a Gorizia y pasé por la casa antes de ir a buscar a la señorita Barkley; pero estaba de servicio. Apuré mi cena y regresé enseguida al hospital inglés. La mansión era grande y majestuosa, y había hermosos árboles en el parque. La señorita Barkley estaba sentada en un banco con la señorita Ferguson.
Parecían muy contentos de verme; al cabo de un rato, la señorita Ferguson dijo que lamentaba no poder quedarse.
enfermera. En cambio, un ADV es algo que se hace rápido. - Entiendo", dije.
Nos miramos, en la oscuridad. Me pareció muy guapa y le cogí la mano. Ella la soltó y yo la apreté contra la mía y le rodeé la cintura con el brazo.
Me miró en la oscuridad. Estaba irritado pero confiado, podía ver todo lo que ocurriría a continuación: como las jugadas de una partida de ajedrez.
¿Nos ocupamos de otra cosa? -
Se rió. Era la primera vez que la oía reír. La miré.
"Al diablo", pensé. Le acaricié el pelo y le puse la mano en el hombro. Seguía llorando.
Al cabo de un rato la acompañé a la villa y nos separamos. Encontré a Rinaldi tumbado en la litera. Me miró largo rato. - ¿Así que progresas con la Srta. Barkley? -
Con la almohada, di un golpe a la vela y me metí en la cama a oscuras, Rinaldi se agachó a recoger la vela, volvió a encenderla y regresó a la lectura.
6.
Me quedé dos días en los hospitales de campaña. Regresé demasiado tarde por la noche para ir a casa de la señorita Barkley, y lo dejé para la noche siguiente. En el jardín no estaba, y tuve que esperar en el despacho. Varios bustos de mármol se alzaban sobre sus pilares de madera pintada a lo largo de las paredes del salón. Incluso el vestíbulo estaba adornado con bustos; eran del mismo mármol y todos se parecían. Siempre me habían parecido un poco tontas las cosas talladas; los bronces, sin embargo, pueden tener sentido. Pero los bustos de mármol saben a cementerio. Sin embargo, el cementerio de Pisa es precioso. Ve a Génova si quieres ver mármoles feos. Un alemán muy rico había construido la villa, y los bustos debieron costarle quién sabe cuánto. Me preguntaba quién los habría hecho y cuánto habría ganado. Intentaba adivinar si se trataba de bustos de familia, o qué; pero todos eran uniformemente clásicos y no se podía saber.
Había tomado asiento sin quitarme la gorra. Incluso en Gorizia deberíamos haber llevado el casco, pero era incómodo y demasiado teatral en una ciudad donde aún vivían civiles. Me lo puse cuando fui al frente, equipado con mi máscara antigás de fabricación británica: estaban llegando y eran máscaras no sólo para desfilar. Incluso la pistola automática que nos hacían llevar a los médicos y oficiales médicos. Podía sentir la mía presionando contra el respaldo de la silla. Hubo arrestos por no llevarla a la vista. Pero Rinaldi sólo llevaba la funda rellena de papel higiénico. La mía era una pistola en regla, y había sentido
ni siquiera artillero hasta que había aprendido a usarla; era una Astra 7,65 de cañón corto, disparando saltaba tanto que nunca me arriesgaba a dar en el blanco, pero había practicado un poco esforzándome por apuntar bien y por dominar ese vuelo suyo. Finalmente había conseguido acertar a un metro, luego a veinte pasos, y entonces había sentido toda la ridiculez de llevar el arma; pero finalmente no le presté más atención y la mantuve rebotando en mi cadera sin ninguna impresión especial, salvo una vaga sensación de vergüenza cuando me encontraba con anglosajones.
Me senté; mientras tanto, en mi silla y al otro lado de una mesita, un jardinero me observaba con aire de desaprobación mientras yo miraba la plantación de mármol, las columnas con bustos y esperaba a la señorita Barkley. Los frescos no estaban mal. Todos los frescos de mejoran cuando empiezan a arrugarse. Vi que Catherine Barkley venía hacia mí y me levanté. Ahora parecía menos alta al caminar, pero seguía siendo hermosa.
Mientras salíamos, el jardinero nos seguía con la mirada. Caminé detrás de ella y en cuanto estuve fuera me preguntó: - ¿Dónde has estado? -
Habíamos salido del camino de entrada y caminábamos bajo los árboles. La cogí de las manos y me detuve a besarla.
Llegamos a un camino aislado y un árbol nos impidió avanzar.
Sabía que no amaba a Catherine Barkley y no tenía ni idea de que la amaba; era el juego de toda la vida, una especie de bridge en el que en lugar de cartas se juegan palabras; y como en el bridge, se juega por dinero o por otra apuesta; aún no habíamos determinado la apuesta. A mí me parecía bien.
Bajó la mirada hacia la hierba.
Pero el juego no va. -
Apreté su mano. - Querida Catherine. -
Nos besamos, pero de repente se separó.
7.
Al día siguiente, al bajar del primer hospital, paré el coche en la "clasificación" donde se dividía a los heridos y enfermos según el destino marcado en las carpetas. Yo había conducido y permanecía al volante mientras el mecánico pensaba en las carpetas. Hacía calor y el cielo se extendía en una luz azul sobre la polvorienta carretera blanca. Me quedé encaramado en el asiento alto del Fiat, sin pensar en nada. Pasó un regimiento y me quedé mirando. Los soldados estaban empapados de sudor, algunos llevaban casco, pero la mayoría lo llevaba colgado de la mochila; los cascos eran demasiado anchos, por lo general, y llegaban hasta las orejas; todos los oficiales llevaban casco, el suyo tenía una forma más práctica. Pasaba media brigada de Basilicata; los reconocí por sus insignias rojas y blancas. Con mucho retraso llegaron los que no habían podido seguir al pelotón; estaban empapados, polvorientos y cansados. Algunos tenían muy mal aspecto. El último llegó cojeando, se detuvo y se sentó a un lado de la carretera. Me bajé y fui hacia él.
Después de mirarme, volvió a levantarse:
El mecánico salió con las carpetas de los de la ambulancia.