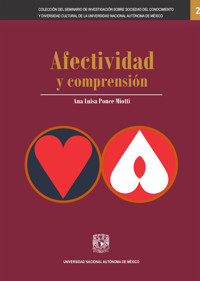
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Afectividad y comprensión se centra en analizar el papel de los afectos en la construcción del conocimiento. En particular, frente a posturas que niegan el vínculo entre el ámbito afectivo y los procesos epistémicos, y frente a aquellas que, aunque reconocen dicho vínculo se concentran en mostrar la racionalidad de la afectividad, el libro tiene como objeto manifestar la necesidad de los afectos para los procesos racionales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección del Seminario de Investigación sobreSociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural
Este libro ha sido publicado con el apoyo y financiamiento de los proyectos:UNAM DGAPA PAPIIT IN 402609: “Sujetos, Emociones y Nuevas Formasde Conocimiento”; Ciencia Básica CONACYT 180026: “Distribución Socialdel Conocimiento y Nuevas Dinámicas Sociales: Innovación-Creatividad, Educación,Nuevas Pobrezas”; y del Seminario UNAM: “Seminario de Investigaciónsobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural”.
Secretaría de Desarrollo InstitucionalUniversidad Nacional Autónoma de México
Afectividadycomprensión
Ana Luisa Ponce Miotti
México, 2014
CONTENIDO
Prólogo
Primera parte: Experiencia, afectividad y cognición
I.Sobre la noción de experiencia
1.1.Ideas generales a partir de la crítica de John Dewey a la concepción tradicional de experiencia
1.2.Desarrollo de la idea de experiencia. Un análisis y propuesta a partir de las aportaciones de Otto Neurath y John Dewey
II.La racionalidad de la afectividad
2.1.Algunos antecedentes de la primera mitad del siglo XX
2.2.Afectividad y cognición
2.2.1. La racionalidad de los procesos afectivos
2.2.2. Afectividad, valores y cognición
III. La afectividad en los procesos cognitivos
3.1.El papel de los afectos en la cognición
3.2.Los afectos en el desarrollo de la ciencia según Adam Smith
3.3.Afectividad y agencia
Segunda parte: El papel de la afectividad en la experiencia epistémica. Un enfoque desde la epistemología de la virtud.
IV.Desarrollo de una propuesta sobre epistemología de la virtud
4.1.Distintas acepciones del concepto “virtud”. En defensa de una concepción aristotélica sobre la virtud
4.2Ramificaciones de la epistemología de la virtud. Hacia una propuesta responsabilista inclusiva del fiabilismo
V.Intersubjetividad y agencia. Los afectos en la experiencia epistémica
5.1.Las virtudes como rasgos de carácter del agente epistémico
5.2.Una propuesta dialéctica de los fines. Contra las concepciones teleológicas en epistemología de la virtud
5.3.El problema del valor del conocimiento. La comprensión como un logro epistémico
5.3.1 El rol de los afectos en el “problema del marco”. La relevancia epistémica de la comprensión
5.4.Un papel para la afectividad en la experiencia epistémica
Bibliografía
Aviso legal
COLECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y DIVERSIDAD CULTURAL
El Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural se creó por acuerdo del Rector Dr. José Narro Robles, el 23 de abril de 2009.
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
I. Promover los estudios interdisciplinarios e impulsar la investigación de las disciplinas académicas que aborden los diferentes aspectos filosóficos, económicos, políticos, culturales, epistemológicos, éticos y jurídicos de la generación, distribución, apropiación y aplicación del conocimiento en beneficio de la sociedad, prestando especial atención a la diversidad cultural de México.
II. Diagnosticar y proponer soluciones sobre las políticas públicas económicas, educativas, culturales, de ciencia, tecnología e innovación, que beneficien a México para lograr una sociedad del conocimiento justa, democrática y plural;
III. Presentar y discutir dentro y fuera de la comunidad universitaria el contenido y resultados de sus actividades;
IV. Realizar transferencias de conocimientos y proponer mecanismos para fomentar y garantizar la protección intelectual de conocimientos tradicionales en México, y
V. Realizar talleres, cursos, diplomados y ofrecer asesorías, encaminados al fortalecimiento del conocimiento y la diversidad cultural.
El Seminario tuvo como precedente el Proyecto con el mismo nombre, que formó parte del Programa Sociedad y Cultura: México Siglo XXI, que se creó por iniciativa del Dr. Juan Ramón de la Fuente, durante su rectorado, y se desarrolló exitosamente entre 2005 y 2007 bajo la dirección de la Dra. Maricarmen Serra Puche como Coordinadora de Humanidades.
El Seminario, como el Proyecto que lo precedió, ha conjuntado el esfuerzo de decenas de investigadores de diferentes facultades, institutos y centros de la UNAM y de otras instituciones de investigación y educación superior, logrando importantes resultados de un trabajo inter y transdisciplinario, en el que se discute la problemática de México para transitar hacia una sociedad del conocimiento, tomando especialmente en cuenta su diversidad cultural. Del proyecto anterior se derivaron numerosas publicaciones, incluyendo libros editados bajo el sello del Programa Sociedad y Cultura: México Siglo XXI de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
A partir de la creación del Seminario se ha retomado la idea de publicar libros originales y derivados de las investigaciones que se realizan en su propio seno. Esta Colección de Publicaciones del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural cumple así con la tarea de difundir los resultados de sus actividades para ponerlos a la consideración de investigadores, profesores, estudiantes y público en general, y de contribuir al debate nacional sobre las formas y políticas apropiadas para que nuestro país se encamine hacia una sociedad del conocimiento que sea justa, democrática y plural.
El Seminario agradece el valioso apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM para la realización de la Colección.
León Olivé
Director del Seminario
Agradecimientos
El presente trabajo habría sido imposible sin la participación, apoyo y orientación de algunos maestros, colegas, familiares y amigos. En especial, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a mi directora de tesis de doctorado, la doctora Ana Rosa Pérez Ransanz, quien, además de ser una inspiración para trabajar los temas que este texto aborda y un ejemplo de dedicación y respeto por la labor filosófica, es una copartícipe fundamental de este libro por el empeño y compromiso puesto en su asesoría, crítica y discusión.
Asimismo, quiero agradecer al doctor León Olivé Morett por su profunda influencia en mi formación y quehacer filosófico durante los cinco años de posgrado. Sus observaciones, sus comentarios y la problematización de aspectos centrales de esta investigación repercutieron en un tratamiento más profundo y de mayor solidez del texto.
Al doctor Pablo Fernández Christlieb por su constante participación en el proceso de elaboración de este texto; sus críticas y observaciones fueron sumamente iluminadoras. Al doctor Fernando Broncano Rodríguez por haberme brindado la oportunidad de realizar una estancia de investigación a su lado. Su experiencia y enorme generosidad intelectual hicieron de mi estancia un tiempo esencial para mi formación en general y para el propio curso que tomó mi investigación.
A la doctora Cristina Di Gregori por haberme ayudado a profundizar en el pragmatismo y vislumbrar ciertos matices y supuestos ampliamente prometedores de esta corriente de pensamiento. Su orientación y discusión forman parte fundamental de lo logrado y sin duda están plasmadas aquí.
A su vez, quiero expresar mi agradecimiento al doctor José Antonio Hernanz Moral con quien tengo la fortuna de colaborar desde hace algunos años, lo que ha supuesto para mi persona un profundo enriquecimiento intelectual y la posibilidad de penetrar en distintos temas filosóficos de común interés.
Por otro lado, quiero agradecer al Proyecto de Investigación UNAM DGAPA PAPIIT IN 402609: “Sujetos, Emociones y Nuevas Formas de Conocimiento”, coordinado por la doctora Ana Rosa Pérez Ransanz; al Proyecto CONACYT 180026: “Distribución Social del Conocimiento y Nuevas Dinámicas Sociales: Innovación-Creatividad, Educación, Nuevas Pobrezas”, coordinado por el doctor José Antonio Hernanz Moral y al Seminario UNAM: “Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural”, dirigido por el doctor León Olivé Morett, por la confianza y el apoyo depositados en mi trabajo.
Al CONACYT, al Posgrado en Filosofía de la ciencia de la UNAM, al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, a cada una de estas instancias, un agradecimiento por la excelencia en la formación, la cual espero retribuir y transmitir en mi vida intelectual y docente.
Y por último, aunque no menos importante, quiero agradecer el incansable apoyo de mis padres, hermanos y sobrinos. A Martha, por su constante acompañamiento. A Rubén, le agradezco su compañía, confianza y paciencia. Y a Julia, porque es la luz de mi ser.
Prólogo
El tema de la afectividad posee profundas raíces en la tradición filosófica como puede constatarse por su recurrente aparición en las discusiones de pensadores como Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, W. James y J. P. Sartre, sin embargo, la manera en que se ha tratado el problema no siempre significó una concepción positiva de los afectos, en particular en lo referente al vínculo entre los estados afectivos y los procesos cognitivos.
Ciertamente, el supuesto de que los afectos no tienen ningún papel en los procesos cognitivos o, incluso, de que son un obstáculo para éstos, es una visión muy arraigada en la historia de la filosofía. La razón y los afectos, según estas visiones, pertenecen a ámbitos distintos cuyo vínculo, en caso de existir, se basa en una relación de subordinación y dominio. En esta lucha por el control se espera que la razón ejerza la autoridad ante un espíritu pasional que confunde y distorsiona la realidad dificultando toda posibilidad de conocimiento.
Tal es el caso, por ejemplo, de la propuesta desarrollada por Platón, fundamentalmente en la República, obra en la que se encuentra expuesta su concepción sobre las pasiones que más ha influenciado en los desarrollos posteriores sobre la afectividad. Desde la perspectiva platónica, las pasiones son entendidas como disposiciones naturales que, aunque no pueden ser erradicadas del alma, deben ser dominadas y guiadas por la razón. Esta idea encuentra su coherencia en la división tripartita del alma en la que las pasiones se ubican en un nivel intermedio entre la parte racional, capaz de alcanzar el conocimiento y la sabiduría, y la parte apetitiva, la cual persigue placeres sensuales inmediatos y busca evitar el sufrimiento.
La división tripartita del alma es la explicación platónica de las tensiones y tendencias contrarias que se suscitan en el sujeto ante una misma situación o hecho; este tratamiento da como resultado que las tres partes del alma se constituyan como si se tratase de tres agentes diferentes en una relación, que lejos de ser una totalidad armoniosa, involucra una permanente lucha y conflicto.1 En esta disputa, en la que Platón parece reconocer el carácter ambiguo de las pasiones, el valor instrumental de los estados pasionales dependerá de si son gobernadas por la razón o por lo apetitos; es decir, las pasiones pueden ayudar a encarcelar el alma en lo mundano y mutable o pueden motivar la búsqueda del conocimiento. Para que esta última tendencia se presente, se requiere que las pasiones sean esclavas de la razón, ya que sólo la razón tiende a considerar lo que es mejor para el alma en su totalidad.
Este tratamiento sobre las pasiones encuentra su contraparte en la propuesta Aristotélica, la cual ha cobrado gran auge en cierta línea de estudios filosóficos contemporáneos sobre la afectividad, en particular, dentro de teorías cognitivistas como la que propone M. Nussbaum (1996). Efectivamente, si bien Aristóteles coincide con Platón en que las pasiones son disposiciones inevitables del alma, se distancia de la propuesta platónica respecto al papel de las pasiones en el conocimiento. En particular, dicho distanciamiento se manifiesta de manera más clara en la Retórica, en donde afirma que las pasiones son una fuente de información central para la toma de decisiones y constituyen una herramienta esencial para el cambio de creencias o juicios.
Para Aristóteles, la guía afectiva no está dada por una razón ubicada a un nivel superior, sino que depende de la educación social; es decir, desde la concepción aristotélica, las pasiones son estados susceptibles de ser formados, desarrollados y transformados a partir de la educación del sujeto, con lo que las pasiones dejan de pertenecer al ámbito fundamentalmente privado. Tal es el caso de la vergüenza, descrita por Aristóteles como cierto pesar relativo a aquellos vicios presentes, pasados o futuros, cuya presencia acarrea una pérdida de reputación.2 Esta caracterización alude a un estado público más que a un sentimiento privado, refiere a un mundo afectivamente investido.
Vistas así, las pasiones poseen una función estratégica, son las causantes de que los hombres cambien sus juicios, en cuanto que de ellas se siguen pesar y placer.3 Las pasiones, desde la propuesta aristotélica, invisten un componente cognitivo; los estados pasionales se originan y soportan el compromiso con ciertas creencias o juicios de valoración y es esta característica lo que les posibilita interferir en el cambio de creencias o juicios y operar en ámbitos que no se reducen al ámbito de las pasiones. En palabras de Nussbaum, desde el punto de vista de Aristóteles, las emociones no son ciegas fuerzas animales, sino partes inteligentes de la personalidad, cercanamente relacionadas con creencias de cierta clase y por tanto, sensibles a modificaciones cognitivas.4
Sin embargo, como acabamos de mencionar, esta manera de entender el vínculo entre el ámbito afectivo y el ámbito cognitivo no fue la dominante en el campo de la filosofía y, menos aún, en los ámbitos que aquí nos ocupan: la filosofía de la ciencia y la epistemología. Dentro de estas esferas, influenciadas en gran medida por la modernidad, se afirma una idea de racionalidad desencarnada y desapasionada, basada, fundamentalmente, en algoritmos y reglas lógicas.
Efectivamente, remontándonos al contexto de la modernidad, en particular en concepciones como la cartesiana, las pasiones carecen por completo de contenido cognitivo, encontrándose, por el contrario, en una situación de enfrentamiento y obstáculo para la razón. Para Descartes, las pasiones, cercanas al ámbito corporal, son espacios de duda, contrarios a las ideas claras y distintas que constituyen, según su propuesta, la base del pensamiento racional. Al respecto, afirma Descartes en los Principios de la Filosofía:
[…] en tanto que son sensaciones o pasiones del alma; es decir, en tanto que son pensamientos confusos que el alma no tiene de sí sola, sino que, estando estrechamente unida al cuerpo, recibe la impresión de los movimientos que tienen lugar en él. Digo tal, porque existe una gran diferencia entre estas pasiones y los conocimientos o pensamientos distintos que nosotros tenemos de lo que debe ser amado, odiado, temido, etc…. […].5
En Descartes las pasiones, si bien pertenecen al alma, responden más bien a la parte fisiológica y animal del hombre, lo que las torna cercanas a estados como el hambre o la sed.
Así, la aseveración explícita del vínculo entre afectividad y cognición surge recién a finales del siglo XX, siendo las dos propuestas emblemáticas representantes de dos tradiciones reconocidas como centrales en el tratamiento de los afectos, por un lado, en la línea pragmatista, W. James (1884) y, por el otro lado, en la tradición continental, la propuesta de J. P. Sartre (1940). Si bien sus concepciones pueden considerarse como contrarias, ambas tienen en común el supuesto de que los afectos no son estados opuestos a ciertos procesos cognitivos.
Respecto a la concepción sensorialista sobre las emociones desarrollada por W. James (1884), aunque no niega el componente cognitivo, sí presupone una mayor relevancia del ámbito fisiológico de la afectividad. Según James, las emociones se caracterizan, fundamentalmente, a partir de la percepción de trastornos fisiológicos; “los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho existente, y nuestro sentimiento de esos cambios a medida que ocurren es la emoción”.6 Sin estos cambios fisiológicos la percepción queda vacía de emoción, se vuelve “puramente cognoscitiva en su forma, pálida, incolora y desprovista de calor emocional”.7 Así, la emoción no es el cambio fisiológico mismo, sino las introspectivas sensaciones que necesariamente acompañan a dichos cambios, las cuales, en principio, pueden hacerse conscientes.
Sin embargo, aunque los afectos, según esta dilucidación, no excluyen el componente cognitivo, su caracterización, como mencionamos, hace mayor hincapié en el componente fisiológico por encima del componente cognitivo. Para James, las emociones son estados causados por cambios fisiológicos; en palabras del autor, nos sentimos tristes porque lloramos o tenemos miedo porque temblamos.8
Contrario a esta concepción, la propuesta de Sartre sobre las emociones supone, como rasgo esencial, la capacidad de los estados emocionales para alterar la percepción del entorno o situación en la que se encuentra inmerso el sujeto. El fin último de dicha transformación es tornar una situación difícil o intolerable en una situación accesible y tolerable. Al respecto, afirma Sartre:
Cuando los caminos trazados se vuelven demasiado difíciles, o cuando simplemente no vemos ningún camino, no podemos seguir viviendo en un mundo tan exigente y difícil. […] Sin embargo, debemos actuar. Así que tratamos de cambiar el mundo, esto es, vivir como si la conexión entre las cosas y sus potencialidades no estuviera regida por procesos deterministas, sino por la magia…9
Como bien reconoce A. R. Pérez Ransanz (2011) lo interesante de la propuesta sartreana es que advierte sobre la capacidad de las emociones para transformar los parámetros de una situación en la que el sujeto debe tomar una decisión, con lo que se manifiesta el componente cognitivo de la afectividad.10
A partir de desarrollos como los de Sartre, y en una línea neoaristotélica, emergen propuestas que se incorporan a la tradición cognitivista, de las cuales, algunas pueden ser consideradas más radicales debido a que colocan en el centro de las emociones determinados estados doxásticos del sujeto, tal es el caso de la concepción planteada por M. Nussbaum. Así, estas teorías cognitivistas sobre las emociones asumen que ciertos estados cognitivos proposicionales, como por ejemplo las creencias o los juicios de valor, son componentes centrales de las emociones; es decir, según esta línea de pensamiento, las emociones involucran determinadas actitudes doxásticas.
De lo anterior, y en dirección contraria a la teoría sensorial, las corrientes cognitivistas subrayan la importancia de los contenidos cognitivos para entender las emociones, siendo un elemento común de dichas corrientes el supuesto de la intencionalidad, es decir, la afirmación de que las emociones, como estados mentales, se dirigen a un objeto, presentan un objeto al sujeto en un modo o manera determinada, lo que permite la individualización de cada emoción particular.
Desde esta caracterización, esta corriente tiende a identificar las emociones con algún otro estado intencional los cuales permitirán explicar y justificar los procesos afectivos. Al respecto, estados como las creencias o los juicios de valor pueden cumplir dos roles, según las distintas versiones cognitivistas; por un lado, pueden ser la causa de la emoción (la alegría de que p es causada por la creencia de que p, o por el valor de p) y, por otro lado, pueden formar parte de la emoción misma, es decir, que las emociones pueden ser identificadas como creencias, como juicios de valor o como una mezcla de estos dos estados. Con esto, las teorías cognitivistas radicales como la de Nussbaum suelen restringir el ámbito emocional a un nivel proposicional excluyendo, así, estados disposicionales no reflexivos o proposicionalmente inarticulables.
Nuestra postura, situada en un punto intermedio entre la concepción sensorialista y la familia de propuestas cognitivistas sobre las emociones, se basa, siguiendo a R. De Sousa (1987), en la caracterización de los estados afectivos a partir de la analogía con la percepción sensorial, en el sentido de que los afectos establecen maneras de ver o patrones de notabilidad. Desde nuestra concepción, tanto la corriente sensorialista como la cognitivista radical se enfocan en aspectos particulares de la afectividad a expensas de otras características igualmente fundamentales; esto tiene como consecuencia una cierta concepción de la experiencia epistémica y del agente y del vínculo entre afectividad y cognición.
Efectivamente, frente al panorama planteado, nuestro trabajo pretende alcanzar un desarrollo más integral sobre el vínculo entre afectividad y conocimiento para lo cual será necesario revisar ciertos conceptos cuyo entendimiento en concepciones tradicionales dentro del ámbito filosófico contribuyen a la escisión entre los afectos y la cognición. Así, en el primer capítulo nuestro objetivo será rebatir una determinada caracterización de experiencia, herencia de la modernidad, entendida, principalmente, como experiencia sensorial con fines meramente epistémicos. Contrario a esta tradición empirista clásica, y desde un enfoque pragmatista, fundamentalmente desde J. Dewey, la noción de experiencia a la que hacemos referencia apunta a un proceso complejo que involucra al agente en su totalidad, incluyendo su entorno físico-social.
Desde esta propuesta, los afectos forman parte central de los procesos experienciales, constituyéndose como condición de posibilidad de toda experiencia. Esta afirmación surge a partir de la caracterización del concepto de experiencia de la que parto y se respalda en una propuesta particular de la noción de afectividad la cual, como mencionamos, se basa en el supuesto de que los afectos establecen patrones de notoriedad o maneras de ver, asemejándose a la percepción.
Esta forma de entender los afectos nos aleja de las concepciones cognitivistas radicales como las mencionadas arriba ya que, según nuestra propuesta, los afectos establecen, en cierta medida, la agenda de creencias, juicios de valor, etcétera, que posee el agente. Efectivamente, los afectos son asumidos como gestores de la manera en que el agente se vincula con un entorno que ya no le es ajeno sino del que forma parte.
No obstante, debido a que, como mencionamos, el tratamiento tradicional de la afectividad, en particular en el ámbito de la filosofía de la ciencia y la epistemología, supuso un vínculo antagónico entre racionalidad y afectividad se requiere redefinir dicho nexo mostrando, por un lado, la racionalidad de la afectividad y, por el otro, la afectividad de la razón. Ciertamente, como veremos en el segundo capítulo, dentro del contexto de la filosofía de la ciencia se reconoce el papel de los afectos en los procesos cognitivos de manera temprana, en relación al ámbito epistemológico. Tal es el caso de las propuestas desarrolladas por O. Neurath (1913), P. Duhem (1914) y M. Polanyi (1958) quienes proponen una idea de ciencia que involucra, de manera esencial, ciertos estados afectivos del agente. Este reconocimiento cobra mayor auge en la década de los 80 en donde la aceptación de que la afectividad juega un papel importante en los procesos cognitivos trasciende el ámbito de la filosofía de la ciencia y comienza a permearse en el campo epistemológico.
Sin embargo, estos estudios surgidos en la segunda mitad del siglo XX afirman la necesidad de mostrar que los procesos afectivos son estados susceptibles de ser evaluados como racionales y, de esta manera, rescatar los afectos del espacio negativo en el que se encontraban inmersos. Si bien creemos que dicho tratamiento es central, pensamos que no es suficiente ya que se requiere mostrar, a su vez, la afectividad de la razón.
Ciertamente, como veremos en el capítulo segundo, los afectos no son estados irracionales sino que, por el contrario, son estados susceptibles de ser evaluados como racionales aunque siempre en relación con un determinado contexto cultural y acorde a la situación en particular del agente. Para esto, se torna central el concepto de “paradigma” afectivo según la propuesta de R. De Sousa. Desde este desarrollo, una consecuencia importante es que si bien la afectividad tiene un papel central en los procesos cognitivos y en la experiencia con fines epistémicos, esto no involucra elementos irracionales en la cognición. No obstante, como se verá a lo largo del trabajo, este desarrollo supone una crítica a una cierta idea de razón algorítmica y universal.
Respecto al otro aspecto del problema, la afectividad de la razón supone un giro central por el que se reconoce el papel de los afectos en los procesos cognitivos, al margen de que de hecho los afectos respondan a ciertos parámetros establecidos por la tradición. Efectivamente, como se mostrará en el tercer capítulo, lo central no es mostrar la racionalidad de los afectos sino la necesidad de los afectos en los procesos racionales, lo que a su vez supone una importante transformación en el entendimiento de los procesos cognitivos. Desde este tratamiento, los afectos, según intentaremos mostrar, cumplen un papel central en la formación y transformación de creencias y se tornan centrales para que la experiencia epistémica sea posible.
Como advertiremos en los capítulos cuarto y quinto, esta transformación alcanza el ámbito epistemológico en donde se produce un cambio radical en el foco de interés epistémico. Efectivamente, la línea que seguimos respecto a la manera de entender los procesos cognitivos conduce a sustentar que el centro de evaluación epistémica es el propio agente inmerso en una determinada práctica cognitiva. Este desarrollo nos encamina a concebir el papel de los afectos en los procesos cognitivos desde la llamada “epistemología de la virtud”. Lo interesante de esta corriente epistemológica, acorde con nuestro propósito, es que reconoce la necesidad de incorporar al agente, entendido en toda su complejidad e integridad, en los procesos de evaluación cognitiva. Conforme a estas propuestas, se torna necesario considerar los rasgos de carácter del agente que participa en los procesos cognitivos, con lo que se reconoce, a su vez, que el ámbito epistémico y el ámbito ético, y por tanto, el espacio de la razón teórica y el de la razón práctica no son absolutamente separables.
Por lo anterior, se produce un replanteamiento de la agenda epistemológica tradicional en donde se reconoce la responsabilidad epistémica del agente y se asume una visión pluralista respecto a los valores y logros epistémicos fundamentales. Desde esta concepción, los afectos, como gestores de la experiencia epistémica y como constitutivos de los rasgos del carácter del agente, susceptibles de ser epistémicamente valorados como virtuosos, se manifiestan, según veremos, como factores indispensables para los procesos cognitivos, no sólo en un sentido heurístico sino en esferas vinculadas a la justificación o evaluación epistémica.
A partir de la discusión llevada a cabo y de la propuesta planteada en el presente trabajo esperamos contribuir y fortalecer los análisis críticos que sobre la afectividad y su vínculo con los procesos epistémicos se han llevado a cabo; análisis que intentan superar una de las distinciones más radicales que se ha sostenido en el ámbito filosófico y que obedece más a una idea de sujeto, herencia de la modernidad, que al estado actual de la producción de conocimiento.
1Seguimos la interpretación de R. de Sousa (1987); en particular, véase el cap. II.
2Aristóteles, Ret. 1383b 13.
3Aristóteles, Ret. 1378a 21.
4M. Nussbaum (1996) p. 303.
5R. Descartes (1647) Principio 190 p. 399. Las cursivas son del autor.
6W. James (1884) en Ch. Calhoun y R. Solomon (1984) p. 143.
7W. James (1884) en Ch. Calhoun y R. Solomon (1984) p. 143.
8W. James (1884) en Ch. Calhoun y R. Solomon (1984) p. 143.
9Sartre 1948 citado en A. R. Pérez Ransanz (2011 b) p. 435.
10A. R. Pérez Ransanz (2011 b) p. 436.
Primera parte
Experiencia, afectividad y cognición
I. Sobre la noción de experiencia
Tradicionalmente la noción de experiencia, principalmente en la línea británica y en el empirismo lógico, ha sido reducida a la consideración de la experiencia meramente sensorial con fines cognitivos, es decir, que la experiencia es asumida como una cuestión principalmente epistemológica. Así, para esta corriente de pensamiento, como asevera van Fraassen (2002), sólo un cierto tipo de experiencia es fuente de información y sólo si es realizada por un cierto tipo de actividad intelectual (B. C. van Fraassen, 2002, p. 211).
Como veremos a continuación, y a lo largo de todo el trabajo, muchos de los problemas a los que se enfrenta el empirismo tradicional se deben a una concepción reduccionista de la propia experiencia y al papel que se le ha asignado asumiéndola como fuente única de conocimiento y como juez última de la verdad. En palabras de Paul Feyerabend (1981), el empirismo fundacionista e infalibilista, que asume que la experiencia sensorial soporta y da contenido a nuestras ideas sin necesitar la propia experiencia soporte ni interpretación, ha llevado a ciertas autocontradicciones, circularidades y ha dado lugar al escepticismo.1 El empirismo radical, afirma Hans Reichenbach (1951), termina repitiendo uno de los errores fundamentales del racionalismo al que pretenden criticar sustituyendo la seguridad de las matemáticas por la seguridad de la observación, con esto, el racionalismo se enfrenta al problema de por qué la naturaleza debe seguir los lineamientos de la razón y el empirista se enfrenta al problema de cómo transferir la seguridad de la observación a las predicciones (Reichenbach, 1951, p. 103)
Partiendo de estos problemas, en esta primera parte del trabajo desarrollaremos una caracterización de la experiencia que permita, en cierta medida, superar las dificultades que presenta el empirismo tradicional. Dicho desarrollo será a partir de las propuestas pragmatistas y naturalistas, en especial, desde el enfoque de la obra de John Dewey, cuya visión es sumamente iluminadora al mostrar la riqueza y la complejidad de los elementos implicados en todo proceso experiencial.
1.1 Ideas generales a partir de una crítica de John Dewey a la concepción tradicional de experiencia
A partir de un regreso “crítico” a la noción antigua de experiencia, en particular a la aristotélica, así como a ciertos postulados desarrollados por Hume y desde una visión darwinista y hegeliana,2 John Dewey elabora una concepción de experiencia que permite, en un sentido particular y en relación con los fines de este trabajo, comprender de manera más profunda y cabal los procesos de construcción de conocimiento.
Efectivamente, en su pretensión de diluir toda dicotomía entre sujeto y objeto, racionalidad y experiencia, idealismo y realismo, ser y deber ser, Dewey se enfrenta a la concepción tradicional de la experiencia enfocándose en criticar aquellos supuestos que han servido, o bien para dar origen o bien para sostener, dichas dicotomías. No obstante, tales críticas las formula reconociendo aquellos aspectos positivos que le servirán para una reconceptualización y mejor entendimiento de la noción de experiencia.
Así, de la tradición griega, en especial la aristotélica, Dewey rescata el carácter social de la experiencia y el supuesto de que la experiencia implica transmisión a través de hábitos y costumbres. En la concepción griega la experiencia denota la información acumulada del pasado, pero no sólo del pasado individual sino del pasado social, transmitida a través del lenguaje y a través de las prácticas en varias artes (Dewey, 1935, en R. Bernstein, 1960, p. 70). Este aspecto particular expresa, por un lado, el carácter cultural de la experiencia y, por el otro, la importancia de las experiencias pasadas para la realización de acciones futuras.
Un aspecto similar es reconocido por parte de Dewey en la caracterización de experiencia desarrollada por David Hume en la cual la idea de hábito es esencial para explicar ciertos procesos que se dan en la experiencia, en particular, los procesos inferenciales de inducción.
Lo que se retoma de estas concepciones clásicas es que los procesos experienciales implican no sólo aspectos individuales sino que también incluyen elementos sociales y culturales de transmisión y de aprendizaje, de creencias y de hábitos. Así, a partir de estos supuestos y desde una postura darwinista, Dewey desarrolla una idea muy particular sobre la experiencia que, como se ha señalado, conlleva a una crítica rotunda a las dicotomías sostenidas tradicionalmente.
En primer lugar, un aspecto a cuestionar es la idea, heredada del cartesianismo, de que la experiencia es un proceso meramente subjetivo en el que la mente prima en todos los procesos cognitivos. Este subjetivismo es patente, a su vez, en la tradición empirista británica, el cual tendrá como consecuencia una postura fundacionista del conocimiento al reducir, como en el caso de John Locke, toda idea compleja a ideas simples posibilitadas por un sujeto pasivo, espectador de una naturaleza dada e independiente del propio proceso de conocimiento. Con esto, según esta tradición, en la cognición el único que sufre cambios es el sujeto cognoscente, el objeto o entorno conocido permanece inmutable ante dicho proceso.
Contrario a esta idea, para Dewey, todo proceso de investigación implica transformación y reconstrucción del objeto investigado y el resultado de tal proceso es una conversión de una situación indeterminada a una situación determinada. En este sentido se produce una modificación tanto en el agente que investiga como del medio investigado, así afirma Dewey:
[…] las creencias y los estados mentales del investigador no pueden cambiar legítimamente si no es que operaciones existenciales, arraigadas en último término en actividades orgánicas, modifican y vuelven a cualificar el material objetivo. De otro modo los cambios “mentales” no son solamente mentales (como sostiene el punto de vista tradicional) sino también arbitrarios […]. (Dewey, 1938, p.181).
Asimismo, en una crítica dirigida a la propuesta de Bertrand Russell sobre el carácter privado de la percepción y, en general, de la experiencia, Dewey apunta que aludir a los distintos procesos físicos o biológicos, psicológicos y ambientales implicados en la percepción no conduce necesariamente al supuesto de que la experiencia es un proceso individual o mental; por el contrario, esto sólo manifiesta la propia complejidad de los procesos experienciales. A su vez, respecto a la afirmación de que la experiencia es privada a partir de que los sujetos no pueden tener la misma experiencia, Dewey señala que dos hechos físicos no ocurren nunca dos veces, no obstante, la rica y compleja variedad de la existencia no prueba que la experiencia sea una cuestión privada del sujeto (Dewey, 1967, p. 199). En este punto, como veremos más adelante, un aspecto central para que todo proceso experiencial reflexivo sea posible, son los hábitos. Con el concepto de hábito, Dewey reconoce que toda experiencia está encarnada en un contexto cultural y, asimismo, posibilita asumir un marco o base común en las experiencias vivenciadas por los agentes de un grupo cultural, esto se debe a que los hábitos, aprendidos dentro de una cultura, conducen a una cierta visión del mundo y a determinadas vías de interacción con el entorno.
Con lo dicho, la experiencia posee tanto una dimensión subjetiva como objetiva al incorporar en dicho proceso tanto los actos experienciales como lo experimentado. La experiencia no sólo se produce en un determinado ambiente sino a causa de éste, a través de la interacción con el mismo:
La experiencia, en el grado en que es experiencia, es vitalidad elevada. En vez de significar encierro dentro de los propios sentimientos y sensaciones privados, significa un intercambio activo y atento frente al mundo; significa una completa interpenetración del yo y el mundo de los objetos y acontecimientos. (Dewey, 1934, p. 21).
Esta idea manifiesta una crítica a las posturas que asumen al sujeto cognoscente como un mero espectador. En términos de M. Catalán (2001), en la concepción de Dewey las teorías no reflejan el mundo sino que lo constituyen, supuesto que se deriva de asumir el desarrollo científico como un modo de práctica; en este sentido, afirma Dewey:
Toda investigación controlada y todo establecimiento de aserciones fundadas contienen, necesariamente, un factor práctico; una actividad de hacer y rehacer que transforma el material existencial previo que planteó el problema de investigación. (Dewey, 1938, p. 182).
Así, y siguiendo a C. Di Gregori y C. Durán (2008), el conocimiento científico es producido experimentalmente, donde dicha experiencia implica, por un lado, un hacer externo que introduce cambios en el entorno y, por lo tanto, en la manera de relacionarnos con el medio y, por otro lado, un hacer intelectual por el cual se constituyen las representaciones de ese entorno. En este proceso, el experimento no es una actividad a ciegas, sino una dirigida por ideas (diseño, plan, proyección) que han de cumplir con las condiciones impuestas por el problema mismo que provoca la investigación activa; de aquí que el hacer intelectual y el hacer externo sean dos ámbitos del mismo proceso. Así, la investigación dirigida consiste en la constitución de una situación empírica en la cual los objetos se encuentran relacionados entre sí de maneras diferentes, de suerte que las consecuencias de las operaciones dirigidas constituyen los objetos que poseen la propiedad de ser conocidos (C. Di Gregori y C. Duran, 2008, p. 5). De aquí, como afirma Catalán, que la naturaleza sea vista como un proceso más que como algo establecido, con lo que se asume una onto-logía dinámica y plural con el consecuente rechazo de un ser estático (M. Catalán, 2001, p. 6).
Esta idea de que el conocimiento es una síntesis a partir del vínculo entre sujeto y objeto o agente y entorno, lleva a que la distinción entre razón y experiencia sea insostenible. Al respecto, Dewey afirma que el racionalismo y el empirismo cometen el mismo error de fondo, el empirismo tradicional asume la posibilidad de un conocimiento inmediato de objetos o cualidades y el racionalismo supone que existe un conocimiento inmediato de principios racionales. Para Dewey, el origen de estos supuestos se encuentra en la búsqueda de la certeza y de lo inmutable que ha caracterizado a la tradición filosófica. La certeza necesita una naturaleza inalterable a la cual pueda asirse el conocimiento, un objeto que permanezca intacto ante el proceso cognitivo; la búsqueda de dicha certeza será un ámbito en común entre racionalistas y empiristas, idealistas y realistas, cuyas disputas, afirma Dewey, suponen a fin de cuentas dicho supuesto de fondo.
Dewey establecerá un cambio de foco fundamental; el conocimiento, para el autor, no se produce en la certeza, en lo inmutable, sino en lo contingente. El mundo de conocimiento es un mundo inestable, incierto, problemático, y es esta incertidumbre lo que hace posible la experiencia cognitiva. Toda experiencia reflexiva o cognitiva parte de una situación incierta que genera un problema el cual establecerá la dirección que ha de tomar la experiencia. Efectivamente, a partir de esta noción de problema, es que Dewey afirmará que los datos de la experiencia no son algo “dado”, sino “tomado” en relación con la manera en que definamos una situación problemática sentida. No hay una base empírica neutral, sino, como afirma Broncano (2006), “la experiencia está cargada de dimensiones prácticas, teóricas, afectivas, culturales y normativas”.3





























