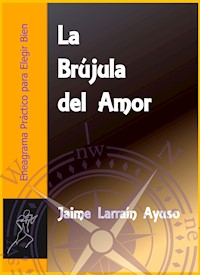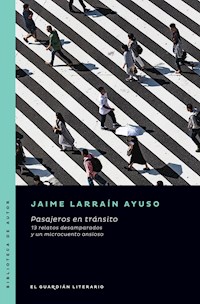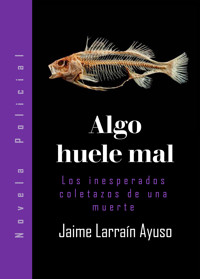
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDP SUD
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ambientada en Barcelona, y más allá de una trepidante trama policial, la novela nos invita a traspasar fronteras en un mundo donde nada es lo que parece. Con "Algo huele mal" se inicia la saga del Comisario Dill. Aquella noche de gala, el buen olfato del Chef Max Kass fue más allá. "Algo huele mal", dijo apenas comenzó a intrusear en un episodio aparentemente irrelevante, a tal punto que se convirtió en una obsesión y desbordante curiosidad que fue afectando su vida privada. Sin darse cuenta, Max devino en un detective especial, en el Comisario Dill. Para algunos, esta es una entretenida novela policial, otros han visto una abierta denuncia de carácter ecologista o una reflexión en torno a la ambición, en cambio para otros es una fascinante historia de amor referida a la convivencia. Parece una novela policial, corta, que relata cómo Eneldo Romero se convirtió en Max Kass y luego llegó a ser el Comisario Dill. Pero tras este misterioso personaje que se declara oriundo del país de Extranja, hay mucho más que un crimen trivial, hay algo que huele mal, muy mal. No sólo se irá develando el asesinato de un connotado ecologista en medio de una cena de gala, como también la vida íntima y amorosa del Comisario se entrelaza con su inesperado oficio. Tampoco es casualidad que el protagonista sea un chef, que sea mexicano y menos que se haya enamorado de una catalana independentista con ancestros argentinos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALGO HUELE MAL
© Jaime Larraín Ayuso
© EDP SUD
RPI N°312247184
2022-11-01
ISBN digital: 978-956-6230-14-4
Diagramación digital: ebooks [email protected]
Le agradecemos que haya adquirido una edición original de este libro. Al hacerlo, apoya al editor, estimulando la creatividad y permitiendo que más libros sean producidos y que estén al alcance de un público mayor. La reproducción total o parcial de este libro queda prohibida, salvo que se cuente con la autorización por escrito de los titulares de los derechos.
1° Parte
Cada mañana, con la navaja en mano, se encontraba con la mirada opaca de Eneldo Romero en el espejo. Era un intercambio de miradas huidizas, esquivas, inculpándose en silencio. Sin duda, Eneldo tenía buenos argumentos y sobre todo recuerdos, que los callaba para no estropearle los proyectos de vida a Max, que agobiado por esa posibilidad procedía a borrar los vestigios de su origen poniendo en su cabeza abundante espuma blanca para decapitar, pelo a pelo, la insolencia del pasado. Rapaba su cráneo hasta eliminar el último pelo hirsuto y porfiadamente negro, de esos negros desafiantes, azabaches, cuyo brillo luciera al sol de Cuernavaca, cuando flirteaba sin discriminar, poseído de un narcisismo de utilería, coqueteando a destajo, asolado por una adolescencia que le tenía prisionero de sus confusiones y de inesperados arrebatos hormonales, insoslayables.
Sí, cada mañana desde hacía varios años, con la navaja en mano, Max eliminaba los vestigios de Eneldo quien, en el silencio de cada noche intentaba reaparecer, tozudamente, esgrimiendo su derecho a existir apenas saliera el sol. No cabía duda de que Eneldo era testarudo, y cómo no serlo si era el mensajero de su estirpe y el heredero de tanta historia. Sin saberlo siquiera, se había jurado que vencería a Max, algún día, o al menos moriría con él, con la certeza que su hermoso cabello negro prevalecería en su cadáver como el baluarte de tanta lucha y ascendencia tolteca.
A Max le tomó tiempo el decidir qué haría con su vida, una existencia que aún no lograba despegar a pesar de que muchos ya lo veían volando a velocidad de crucero. Era cierto que, ya con treinta años, gozaba de prestigio, y era considerado un excelente chef y nada menos que en el hotel Camino Real, Polanco, de ciudad de México. Fueron 9 años innovando en esa gigantesca cocina luminosa, atrapado por la mágica arquitectura de Ricardo Legorreta, en sus espacios amplios y con la grandilocuencia de los colores como los protagonistas: amarillos y fucsias cubriendo elevados muros texturados. A Eneldo le fascinaba esa arquitectura moderna, épica y, sobre todo, que no había renunciado a la mexicanidad: un hotel aferrado al terruño, pero que se abría al mundo para recibir con orgullo a todo turista que supiera valorar la historia de México.
Llegar hasta allí no había sido fácil. Sobresalir en el país que tiene un culto exquisito por la cocina y una variedad de platillos infinita es casi imposible. Sobresalir, a lo más significa estar entre los buenos, muchos buenos. Le llamaban Dill desde que dejara de ser Eneldo Romero, el pinche de cocina. Sólo te falta llamarte Eneldo Romero del Campo, le decían con mofa sus compañeros de trabajo. Ni imaginarse a esa madre bautizando a todos sus hijos como si fueran ingredientes, aliños o especias, hierbas, que le dieran sabor a una insípida vida marital con Fausto Romero, capataz de una finca en Guadalajara. Alto, fornido, con su bigote espeso, era de temer, pero a Ermenegilda le enamoraron sus ojos tapatíos, de un verde misterioso que emanaba entre tanta espesura de cejas y pestañas. Fausto ni se enteró que su hijo mayor, inicialmente Tomás, se fuera transformando en Tomillo y, con ello, la madre se envalentonó para bautizar el segundo como Eneldo. La menor, de carácter chispeante y proclive a la risa sin motivos la llamó Marijuana. Junto a su madre, como el clásico hijo del medio, invisible para el padre y menos histriónico que su hermana, Eneldo se aficionó con la cocina, con los olores y sobre todo con los procesos alquímicos y las cocciones lentas que podían transformar casi cualquier cosa en una exquisitez. Del hongo negro del maíz, casi repulsivo, su madre le enseñó a preparar el huitlacoche, una pasta digna del Edén y, poco a poco lo fue introduciendo en los jalapeños, los picantes, los frijolitos negros y bayos, la sopa de flor de calabaza, hasta el huachinango a la plancha, pero aquel del pacífico, de aguas frías, más sabroso que el del golfo.
La mofa de sus compañeros de trabajo en aquel restaurante de la calle Insurgentes, terminó abruptamente una noche en que Eneldo, harto del chiste barato y de las burlas contra su progenitora, amenazó con un cuchillo puesto en el gaznate de Pedro prometiendo con ojos desorbitados que haría picadillo para empanadas al pinche cabrón que osara mencionar a su familia. Desde ese día, comenzaron a llamarle Dill, para continuar con la burla, pero con el argumento que su nuevo nombre parecía más internacional, como el de un chef de verdad.
Dill, el callado, observaba como ayudante sumiso a su jefe para descubrir sus secretos, pero también se esmeraba deduciendo los errores o simplemente aquellas carencias de talento culinario. En tres años, la comida mexicana comenzó a parecerle rutinaria y eso le llevó a buscar trabajo en un restaurante tailandés y luego uno indio y su periplo por los sabores pronto lo convirtió en chef, aunque no fuera más que de un restaurante para turistas en Querétaro. Sabía que no era mucho mérito ser felicitado por gringos o por turistas alemanes o ingleses, pero eso le sirvió para ejercitar la estrategia de un chef americano que en esos años inauguró la idea de salir de la cocina para intercambiar palabras y esbozos de secretos culinarios con sus comensales. Para Dill sólo significaba un dialogar a la fuerza ya que el silencio era su estado natural. Así, se fue transformando en un referente de guías turísticas y no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a recibir reservaciones por internet por parte de un exiguo grupo de magnates que se sometían al menú que Dill eligiera, lo que eligiera, jugando a la confianza total por un chef que sentían como propiedad privada y en exclusiva. El diálogo con los comensales comenzó a parecerle rutinario y sus alocuciones en torno a los beneficios del ajo, o cuál fue el menú entre Hitler y Franco cuando se encontraron en Hendaya; o el afán de Napoleón por comer col antes de una batalla para lograr el nivel máximo de acidez que justificara su furia guerrera; eran ya historias que le estaban aburriendo, aunque sí practicó bastante inglés, francés, alemán y algo de japonés. El catalán llegaría después.
Mutar de Dill a Max no fue de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso en el cual las fronteras de México se extendieron como tentáculos a todo el planeta y con alguna ventosa más notable, como la de Barcelona. Tras varios viajes pagados por algunos clientes abiertamente esnobs que solicitaban al maestro mexicano, Eneldo decidió cortar el cordón umbilical que le unía a Guadalajara, a su madre y a los violines de los mariachis: Comenzó por la elección de un país, luego un nombre que fuera corto, memorable, internacional. Eligió entre muchos, el de Max, por su asociación con lo Máximo, lo mejor. Con el apellido fue más difícil. Sólo tenía claro que no debía encasillarse con la cocina francesa, ni con la italiana, o española y menos con la gringa.
Finalmente, Eneldo era ahora Max Kass, un nombre que sonaba bien, imponente, tajante, como el de un juez de la Haya, se dijo. Un buen nombre para un crítico Gourmet. Desde que dejara su rol de Chef, de los renombrados chefs, Max tardó dos años en hacerse un nombre como crítico Gourmet. Todo comenzó casi por casualidad una noche en que, oficiando como chef para un gran ejecutivo de Televisa, éste lo invitó a participar de la mesa a fin de que sus invitados conocieran al maestro de los maestros, anunció con orgullo propio, vanagloriándose a través de sus cejas arqueadas y la mirada brillosa del haber descubierto a un genio de los sabores. Junto a Max, el director del diario La Vanguardia lo conminó, entre brindis y brindis, a que Max tuviera una columna Gourmet cada viernes. Sin darse cuenta, Max estaba saliendo de su tedio como chef y sobre todo de su propio falso prestigio de gran conversador con sus comensales, para ganar espacio y soledad, que ya estaba echando de menos. Visitar de sorpresa a un restaurante para luego, en el silencio de la noche, escribir su columna, le pareció que la vida cobraba otro sentido. Al poco andar, y aprovechando la primavera europea hizo una tournée por “Los 18 restaurantes de Max Kass”, que fue ampliamente publicado en cada uno de los países visitados, generando invitaciones de grandes empresarios a una cena privada para luego publicar la respectiva crítica Gourmet por parte del gran Chef que había asistido como invitado especial, testimoniando de paso el buen gusto del anfitrión.
Hoy era una de esas noches. Ya cumplía casi tres años en Barcelona, instalado en un departamento minimalista a unos cincuenta metros de la Pedrera, en el Paseo de Gracia. Desde que dejara a Eneldo en su pasado, se rasuraba cada día para que Max, ahora provisto de una calvicie impecable y de su acostumbrado foulard al cuello, se transformara en un personaje de cenas, y de sofisticados vernissages en prestigiosas galerías de arte, que ya copaban su agenda.
Aquel atardecer repasó su afeitada matinal, obligando a Eneldo a batirse en retirada, se duchó y eligió la vestimenta adecuada para el evento que le esperaba esa noche, en el mismísimo Palau de la Música Catalana, sin imaginar que su vida estaba dando un brinco inesperado.
Cena21:30
Irma le había ofrecido acompañarlo a la cena que el activista Goran Litvac había organizado no sólo para recaudar fondos, sino que también para hacer consciencia sobre los peligros de la inminente fusión de dos gigantes del mercado alimentario y farmacéutico.
Para lograr un mayor impacto mediático, asunto del que sabía, Goran Litvac invitó a Max Kass para que en la columna Gourmet del día siguiente se hiciera referencia al acto y a un menú lleno de señales ecológicas. Pero Max prefirió que Irma no fuera. Ya se verían como cada viernes en la pista de tango, a pocos metros del Mercado del Borne y de las inoportunas, aunque bellas, campanadas de la iglesia de Santa María del Mar. Hay que separar trabajo de nuestra intimidad, le argumentaba cada vez que Irma insistía, quien no lo hacía tanto por amor sino porque su carácter expansivo pedía intensidad. En aquella oportunidad, la idea de ir al Palau de la Música ya le era suficiente motivo para insistir: ¡Cómo me voy a perder la belleza y ese excelso homenaje al Modernismo Catalán!, además de estar juntos, y de vestirme linda, con aires de belle époque, argumentaba con coquetería, como prometiendo algo, insistía. Pero Max no cedió, aunque imaginó que podría quitarle ese vestido, el que hubiera elegido, cuando volvieran de la cena. Prefirió esperar hasta el viernes, después de los tangos.
En la mesa principal, Goran Litvac se tomó todo el tiempo necesario para presentar a cada uno de los 9 invitados especiales, pero Max no retuvo ni nombres ni pedigree, como solía ocurrirle cuando había demasiada gente, y que probablemente nunca más vería. Dedujo que la nórdica que estaba sentada al lado de Goran debiera ser su esposa, aunque no la presentó. Ella sonreía plácidamente, como si fuera la autora intelectual del evento, y si lo había sido, indirectamente, cuando logró enamorar a Goran, dos años antes, no sólo con su intensa mirada de unos enormes ojos azules, sino que también logró seducirlo sumándolo a su causa, como activista ecológico.
Mientras Max era presentado, sólo retuvo una supuesta broma de Goran, que amenazaba a los contertulios de la mesa a comportarse como corresponde: “este famoso crítico Gourmet no se contentaría con evaluar el menú, sino que podría comentar algo de cada uno de ustedes. Sólo baste fijarse en su mirada inquisidora y detallista”, afirmaba con convicción. A Max no le pareció muy gracioso, pero sonrió como corresponde e hizo una leve venia con su cabeza rapada. Para reforzar un posible temor por su presencia, sacó una pequeña libreta de su bolsillo derecho y la puso junto a su vaso de vino recién servido. Un Chardonnay. Siguiendo la geometría de los cubiertos, alineó una Montblanc para ir haciendo notas.
La conversación saltaba de un tema en otro, sin llegar ni a diálogo, menos aún a una conclusión y más bien parecía el olfateo que profesan los perros para saber en qué jauría están. La actualidad política comentada con discreción para no ofender a nadie, formateada como supuestas preguntas que no eran ni más ni menos que afirmaciones disfrazadas para no parecer ni tajante ni dogmático. Una que otra mofa, socarrona pero respetuosa con los caprichos de la corona y un lamento unánime por los elefantes muertos a escopetazos por el monarca. Una agradable sorpresa fue la llegada de una entrada que parecía salida de un cuento mágico: finas láminas, casi transparentes, formaban un loto sobre un plato verde esmeralda, acompañadas de finísimas y casi irreconocibles lonjas de apio, unos cuantos cubitos de aguacate espolvoreado con nueces mariposa, todo un espectáculo que interrumpió el intercambio de trivialidades que Max estaba intentando escamotear con pensamientos ajenos al evento, al lugar y quizás a esta vida. Todos comentaron, y al hacerlo, los lugares comunes fueron matando la magia del silencio: una obra de arte; un homenaje a Buda; un canto a la vida, y varias horteradas supuestamente salidas de unas pocas lecturas de veraneo.
Max anotó: Loto de pescado. 10/10
–¿Y cuál es su plato preferido, Max? –Preguntó una mujer que estaba a pocos minutos de una anorexia irremontable, enfundada en un vestido dorado que la recorría en todo su esplendor. Era la pregunta que Max ya había escuchado más de 200 veces, y que tenía por objeto el poder contar cuál era el suyo, con todo tipo de argumentaciones que dejaban ver lo viajada que era, lo sofisticada, lo especial. Ante este riesgo inminente, Max optó por la estrategia del pulpo, y soltó la tinta para poder huir con elegancia:
–Arroz con huevo. –respondió con seguridad. Las risas brotaron y dos de los comensales de la mesa hicieron amago de aplaudir dando dos o tres palmotazos para asumir que no era muy oportuno.
–La sencillez es el alma del maestro. –dijo la anoréxica, por decir algo. Pero no era sencillez, sólo eran retazos de infancia de Eneldito, de mimos de mamá y de una profunda sensación de estar en casa, seguro, confiado. El arroz con huevo lo comía en la intimidad de su departamento, y a veces lo compartía con Irma, cuando se quedaba los largos fines de semana de invierno, como si fuera el secreto más guardado de un Chef. Para que su declaración no pasara más allá de una broma, Max agregó:
–Siempre y cuando el arroz esté bien graneado y los huevos sean de una gallina plenamente feliz y realizada. –Con las risas se disipó la posibilidad de que la mujer dorada pudiera lucirse, y espontáneamente levantaron la copa celebrando el ingenio del Crítico Gourmet.
Max anotó: Vino. Podría haber sido Sauvignon Blanc. 7/10, y cerró su Montblanc.
A su derecha, Max escuchó una detenida explicación sobre la simbología de la flor del loto en las culturas de India y Japón, pero no quiso mirar a la cara al conferenciante espontáneo para no alentarlo en su perorata. Afortunadamente llegaron, en plural, los platos de fondo para compartir, como un arrebato de comunidad que se reúne ante un fin común, ojalá épico, o así lo esperaba Goran que repasaba mentalmente el discurso que daría apenas se sirvieran los postres. En fuentes de La Bisbal, en azul y blanco con sendas tapas con orejas, ya se podía adivinar algo, algo tailandés, por los efluvios de curry y el picor que se filtraba. En la primera fuente, un pescado al curry verde y en la segunda, pescado con leche de coco. La anoréxica no perdió oportunidad para aclarar, a todos los de la mesa, que no comería nada picante, que irrita y cuando algo irrita favorece a la ira, que nunca es buena compañera, a la vez que inflama al organismo haciéndolo trabajar el doble y alentando la acidez hasta generar cáncer que, por cierto se combate con alcalinidad y buenos pensamientos, dejando de lado la intolerancia y la rigidez, nada como la flexibilidad terminó diciendo en su alocución que todos escuchaban paralogizados sin atreverse a comer esas exquisiteces que burbujeaban en la salsa espesa. Sólo es mi postura y no quiero imponérsela a nadie, acotó con espíritu new age para no importunar.
–No hay como la ignorancia, –acotó uno de los comensales que se había mantenido al margen, protegido por el silencio y por una sonrisa amable –me arriesgaré con estas exquisiteces, con el perdón de nuestra amiga.
Mientras, Max anotó: Este chef sabe de oriente. Un exceso de guindilla roja. Faltó más albahaca fresca para matar el ajo. Mejor el pescado con leche de coco. 9/10.
La alemana parecía demasiado condescendiente y autocontrolada para quienes habían oído hablar de ella por los medios. Sin duda, no le quería quitar protagonismo a Goran y había optado por un silencio educado que no era, para nada, su estilo combativo y desafiante que la había hecho famosa, contestataria e inflexible en defensa del medio ambiente
Max estaba francamente aburrido y el sonido de las conversaciones se apagaba por momentos o se diluía junto a sus pensamientos. Cada día se le hacía más pesado su estilo de vida que, para muchos sería fascinante pero que no podrían imaginar la cantidad de estupideces, lugares comunes, adulaciones burdas, risas por conveniencia, en fin, un infierno lleno de glamour y sabores. Max quería irse a casa, sacarse los zapatos, ponerse un pijama e instalarse a escribir su nota lo más rápido posible. Pero aún faltaba el postre, el discurso y las despedidas protocolares. Pensó en Irma y se arrepintió de no haberle permitido que le acompañara: habría disfrutado de estos pescados, del Palau, de los vitrales, y se habría reído con algunos comentarios. La volvió a imaginar con su vestido negro, y ese escote tan decidor.
Entre aplausos, Goran se apropió del micrófono. Agradeció, como debe ser y comenzó:
–Todos me conocen desde que yo era un ejecutivo de Mc Nolan: Aquella época en que me esmeraba por aumentar la cifra de obesos en el mundo (risas), abriendo sucursales hasta en la misma plaza roja de Moscú (más risas); aquellos tiempos en que contribuí a incrementar la diabetes y sin proponérmelo, a aumentar la facturación de varias farmacéuticas. –Buen comienzo para un discurso y sabroso material para los periodistas invitados a la cena, pensó Max, intentando hacer un análisis sobre la marcha. Durante varios minutos, Goran detalló los estragos y secuelas de la comida chatarra, habló técnicamente de las grasas trans, de la obesidad infantil sin aportar mayor información, pero narrativamente bien estructurado, lo justo y necesario para llegar a la frase clásica del predicador: Hasta que un día, mi vida cambió. Tras los aplausos, Goran hizo un largo silencio, se acercó a su mesa y tomando de la mano a su alemana la condujo al escenario. Ella, dijo indicándola, es la culpable, ella me alejó de las hamburguesas y el queso, ella fue mi salvadora, dijo, y pidió un aplauso para Karin, quien no estaba acostumbrada a estas gringadas ni menos a estas arengas de misionero de Miami. Pero bueno, pensó, todo sea por la causa. La conversión de un alto ejecutivo de Mc Nolan era más que un éxito suyo, se había enamorado genuinamente de Goran en aquel Congreso, a pesar de que estaban en bandos enemigos. Para Goran, Karin era una loca, resentida, frustrada, una incapaz de disfrutar de la vida y sobre todo de las comidas, era una activista, probablemente marxista, que había encontrado un flanco para atacar las libertades del sistema neoliberal, vociferando contra los alimentos insanos y también contra la adicción al consumo de medicamentos, como si esas dos cosas tuvieran alguna relación, pensaba Goran mientras miraba con desconfianza los gráficos que, uno a uno, Karin iba desplegando, con argumentos de una contundencia que, a lo menos, le hizo sentir ignorante. Después de la primera cena fuera del hotel, toda esa imagen se había disipado y Goran estaba atrapado en las redes de Karin, como un cachalote en aguas del Japón.
Max ya adivinaba que Goran, como buen empresario, daría cifras y estadísticas intentando vincular alimentación con farmacéutica, apuntando poco a poco al objetivo de su discurso, de tal manera que fuera noticia a la mañana siguiente, en todos los medios, incluida la crítica gourmet que estaría a su cargo. Sin duda, debería elogiar la coherencia del menú con las ideas expuestas, y para ello, los pescados habían contribuido con un simbólico mensaje. Lo anotó, y dio una cucharada al postre que recién llegaba a la mesa. Helado de pistacho con frambuesas y arándanos. Sobran las frambuesas, muy acidas, agregó a sus notas. A Irma le hubieran gustado esas frambuesas, y recordó sus labios rojos que lucía cuando bailaba tango. Ya no encontraba el minuto en que todo eso terminara, y que ese discurso, otro más, y que no conduciría a nada, que sólo era una catarsis de nuevos ecologistas, finalizara con vítores y quizás con una música épica al mejor aire de Alan Parson de otras épocas, pero demoraba, se alargaba, se edulcoraba en medio de lugares comunes y de aplausos prediseñados. Ya nada sorprendía a Max, tenía a su haber cientos de cenas, galas, discursos, y ya conocía de memoria la rutina y los factores de éxito de estos encuentros. Quizás deba cambiar de oficio, pensó, o al menos disminuir esos eventos. Pero Goran lo sorprendió: Llamó abiertamente, y con una buena dosis de agresividad, a impedir la fusión anunciada para los próximos días entre Bonsanti y Mayer-Pharma. La primera, enfocada a estimular el negocio de los transgénicos y Mayer-Pharma, interesada por producir masivamente los medicamentos que subsanan los respectivos efectos colaterales de las alteraciones genéticas en los alimentos transgénicos. Tal colusión debe ser detenida, dijo, y lo repitió tres veces. Después de conocer desde dentro el mercado alimenticio, no seré cómplice de semejante contubernio, de un negocio multimillonario, tan potente como el tráfico de armas o el narcotráfico. ¡Un escándalo para la humanidad! Este negociado que pretenden los mercaderes de los alimentos, los herbicidas y los fertilizantes al intentar fusionarse con la antigua marca que en su momento fuera sinónimo de algo bueno en la industria farmacéutica, debe ser detenido ahora, antes que tengamos que lamentarnos como cómplices. ¡Quién puede tapar los efectos colaterales, la alteración del genoma humano, las malformaciones, los cánceres, que una reconocida farmacéutica mundial? ¿Y quién alimentará de enfermos a una gigantesca farmacéutica multinacional para incrementar sus utilidades e imponerse sobre los demás laboratorios, sino es quien controla el mercado de los alimentos, de su genética, de sus procesos de pseudo fertilización, que además terminarán con las abejas y el ciclo de la vida, quién? No seré cómplice en este momento de inflexión de la especie humana. No seré cómplice ni lograrán silenciarme, esto es una guerra y se necesitan soldados, soldados con la convicción de ustedes, con la lucidez que han demostrado. Fue el momento en que todos los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo a destajo mientras comenzaba a sonar una música que era una buena copia, aunque más épica, de Misión Imposible. De mal gusto, anotó Max mientras su helado ya se había derretido. Antes de volver a su casa, pasó por la cocina para saludar al Chef, como era su costumbre. Le felicitó, pero Iñaki lo miró pidiendo clemencia con los ojos entornados como sabueso sumiso. Obviamente, tenía un cierto temor de que la Crítica Gourmet de Max Kass lo hiciera polvo. Max le tomó ambas manos para tranquilizarlo, pero no comentó nada técnico. Ya lo leería mañana.
A penas cerró la puerta, se sacó los zapatos, colgó el foulard y no extrañó que Fellini no viniera a saludarlo, aunque lo hizo con un maullido suave desde la cama, donde se instalaba clandestinamente cada noche, a los pies de Max. Se preparó un café, abrió su computador y mientras este despertaba, dejó su pequeño block de notas al lado izquierdo, al derecho iría el café, para evitar volcarlo sobre el teclado. Comenzó su texto con elogios al lugar elegido, el Palau de la Música Catalana, que dieron un toque distinguido y cultural a un encuentro que podría haberse realizado en una plaza o en un recital de rock. Desde ese escenario, culto, la denuncia tendría otro tono, pensó, pero no lo escribió. Analizó cada plato, la decoración de las mesas, el servicio, el timing, lo de siempre hasta llegar a la frase final de ese converso de Mc Nolan y sus BigMc en contra de la fusión de Bonsanti y Mayer-Pharma. El texto, sin duda, debería poner el énfasis en el gigantesco negociado que se estaba cocinando y la necesidad imperiosa de cerrar el grifo del gas. Con esa metáfora propia del mundo gourmet, al fin terminaría su día laboral. Antes de enviar su texto, se duchó, comprobando que a esas horas Eneldo comenzaba a reaparecer. Toalla en mano, se acercó a su computador para enviar el mail, pero se encontró con un mensaje recién entrado: No envíe el texto por favor. Goran Litvac murió.
* * * *
Desde la entrada, los acordes melancólicos de un bandoneón invitaban con decisión, como si no hubiera discusión sobre lo dramático de la historia que contaba, a ratos con versos, a ratos solitario o a veces acompañado de un coro de violines que ratificaban una pérdida irremediable. Irma entraba con la elegancia de una diva, consciente de su encanto y del tajo en su vestido negro, que dejaba ver su muslo para luego ocultarlo nuevamente en el misterio y la penumbra. Con la mirada en un horizonte imaginario, con sus labios rojos y su cabellera negra y brillante, Irma se apoderaba del salón, cada viernes. Era una actitud heredada de su madre, una argentina de Rosario que cayó fulminada por la sonrisa del nieto de Antoni Tapies en una exposición itinerante en su memoria, que ya terminaba su periplo en Buenos Aires. Ella dejó atrás su lunfardo bonaerense, las caminatas por el Bosque de Palermo, los paseos al Tigre, incluso a Borges y Cortázar, pero al tango, jamás. Así creció Irma, con los acordes de Anibal Troilo, y el paso de la evolución le llevó naturalmente a Piazzola sin ningún sobresalto, pero en el baile era Santos Discépolo su mentor, que ya en 1934 profetizaba sobre los descalabros del siglo 20. El siglo 21 no está siendo mejor le decía Max al oído cada vez que bailaban Cambalache como si aferrados entre sí pudieran encontrar consuelo en un mundo malevo.
Más allá de su herencia tanguera y de la información que le llegaba desde Buenos Aires, Irma valoraba el tango como el baile del amor perfecto. Cuando invitó a Max a sus primeras clases de tango le dijo: Con algunos pasos te luces tú, con otros, yo, y luego celebramos como si fuéramos un solo cuerpo que encierra lo femenino y lo masculino al ritmo de la música que cuenta nuestra historia. Así le explicó y Max cambió su sentido trágico mexicano por ese compartir melancólico del tango, que iba mejor con su carácter. Varias veces, Irma lo escuchó defender el tango como un baile reflexivo, casi filosófico, lleno de preguntas lanzadas irremediablemente al vacío de la desesperanza y la pasión. Y si bien Max adoraba a la Irma argentina por su vitalidad, la Irma catalana era admirada por su austeridad, por su amor a los símbolos. A veces, eres como la Sardana, le decía Max: controlada, consciente de que el grupo de baile es más importante que tú, que son un círculo cerrado que danza al son de un flautín, del flabiol venido del medievo, recordando que la historia existe. Ese espíritu de grupo también lo cultivamos con los Castellers, agregó Irma, con una torre humana de varios pisos que simboliza a las generaciones que se construyen apoyándose en la experiencia y la fuerza de los adultos, o con aquella frase Entre tots ho farem tot, de Joan Ballester. Orgullosa de su historia, aunque dolida con los castellanos que le habían robado una parte, unos trescientos años, explicaba saboreando su acento catalán, con aquella L palatina, antes que Max hiciera alguna broma por sus aspiraciones independentistas.
Bailaban, filosofaban y bebían Fernet. Eran los viernes de Max e Irma.
Después de muchos tangos, Fernet en mano, Irma, con su boquita de frambuesa, preguntó sobre la cena del Palau.
–Tuve que enviar un pequeño artículo prefabricado que tenía para estos imprevistos. Te hubiera gustado la comida, pero te habrías aburrido a morir. Quizás hubieras asesinado a una anoréxica estúpida o…
–¿Tan mala era la cena que no escribiste tu crítica gourmet?
–El anfitrión murió a medianoche. Me avisaron, por suerte.
–Lo dices como si nada, como si morirse fuera…
–Es natural. Es la muerte de un cliente, y punto. Mañana debiera ir al funeral. Ahora, bailemos este Cambalache para cerrar la noche porteña, aunque sea en otro puerto, el de Barcelona.
Le cantó al oído, aunque todavía no daba con el tono enérgico del clásico cantante de tango, que te amenaza con una certeza insoslayable o con un desenlace fatal que se viene encima. La letra de Cambalache era una especie de cosmovisión para Max: en estos tiempos en que nadie cree en nadie, que la conveniencia ha pisoteado el honor y en que da lo mismo un burro que un buen profesor, Max intentaba modernizar la letra introduciendo a los celulares como los causantes de tanto narcicismo, o cambiando febril por viral en alusión a la pandemia, aunque nunca le rimaba como pretendía. Si bien como compositor Max era un desastre, Irma adoraba como bailaba, tanto como sentir su mejilla junto a la suya mientras un bandoneón les calaba el alma.
–¿Cuándo viviremos juntos? –preguntó Irma, con el temor de siempre y con la valentía necesaria para escuchar lo que reiteradas veces venía escuchando. Pensó que, arrebujados por el tango, los Fernets y la noche, podría, quizás, sacar a Max de su obstinada determinación de vivir solo. A lo más, con Fellini. Max acercó su boca a los labios rojos y la besó con ternura, pero no dijo nada.
Un camión municipal que barría las veredas con un potente chorro de agua paso segundos antes que salieran de la tanguería. Las calles mojadas multiplicaban la soledad de la noche y caminaron en silencio, de esos silencios que no son más que miles de pensamientos atropellados e inconclusos, diálogos, recriminaciones, frustraciones que se agolpan como feligreses atorados en las pequeñas puertas de una gran catedral que se consume en las llamas, mientras los cirios se derriten y los gritos ahogados solo salen por los ojos desesperados. Al subir al auto, Irma quebró el silencio:
–Llévame a mi casa. –dijo ese primer viernes en que no dormiría con Max, como cada viernes después de los tangos y los besos.
Al llegar a su departamento, Max colgó su foulard como una estola sacerdotal para dar comienzo a la ceremonia de la soledad, que disfrutaba como un secreto incomprendido por el bullicioso mundo. Luego, puso el despertador para llegar a tiempo al funeral. Había quedado preocupado y la mirada esquiva de Irma al bajarse del auto le aterró como si algo se hubiera muerto en silencio. La convivencia, desde siempre le pareció aterradora, el umbral para el conflicto, las discusiones y los resentimientos, la sentía como una condena a muerte lenta y no quería que su amor por Irma muriera a manos de la rutina. En varias ocasiones, le había explicado todo eso, y no entendía la insistencia de Irma. Max no conocía ese sentimiento de soledad de la que tanto se hablaba y se cantaba en todos los ritmos musicales. Podía comprender y sentir la poesía de un tango, el fatalismo existencial o el imperioso peso del destino infausto, pero no aquella sensación de abandono en medio de la nada donde toda la existencia pierde sentido como se te hubieran amputado medio corazón. Estar solo siempre había sido una delicia y era como vivir en la torre más alta de un castillo en la vastedad de un territorio inhabitado desde la cual se puede otear el horizonte y curiosear entre las ideas que traen las nubes voluptuosas. En ese silencio y tras los macizos muros de piedra estaba a salvo de interrupciones y de preguntas que como flechas herían su intimidad, obligándolo a responder, e incluso a manifestar cierta sensibilidad frente a cosas que francamente no le interesaban. Allí, en la almena podía resolver las preguntas que provenían de su propio sótano, existenciales, conceptuales, de esas que te arrinconan desvelándote sin piedad. Desde niño, Eneldo se preguntaba y preguntaba como un filósofo en miniatura rasguñando asuntos pendientes para la humanidad, sobre el sentido de la vida y no fue hasta sus veintitantos, cuando decidió resolver ese asunto. Había vivido como de prestado, adaptándose a lo que la vida de la materia y las exigencias del organismo le iban pidiendo día a día. El amanecer de su cumpleaños 27 lo encontró decidido, con una conclusión tajante, que venía mascullando desde que su memoria naciera: la vida no tiene sentido. Y comenzó a reír como no había reído hasta el momento. Reía de imaginar que si hablara de esto lo atiborrarían de antidepresivos y lo mirarían de reojo para evitar un suicidio. Pero no, Max acababa de nacer y lo estaba haciendo con un nuevo slogan existencial: El sentido de la vida hay que inventarlo. Ya había logrado el Qué del asunto, pero aún no encontraba el Cómo. Sin darse cuenta la respuesta fue llegando cuando, absorto en la cocina, inventaba platos y sabores, descubriendo que la pasión es la respuesta. No indagó más allá, intentando saber por qué sentía esa pasión por la preparación de exquisiteces. Viviendo solo y además apasionado por la cocina era la ecuación perfecta, un maridaje entre la mente y los sentidos que, aquella noche junto a Fellini, estaba en peligro. Sabía también que Irma no cejaría hasta lograr la convivencia y con ello, Max avizoraba una irremediable ruptura, como la mayoría de las parejas que sucumben el exceso de confianza que implica la convivencia o bien naufragan con una resignación que da lástima. Le dolía cuando era acusado de falta de compromiso como si éste no pudiera existir fuera de la convivencia bajo un mismo techo. Extraño, se decía, extraño: Irma sabe que la amo, que es la única mujer y que entre todas las mujeres la volvería a elegir. ¿Por qué quiere estropear la felicidad que tenemos?, se preguntaba con un dejo de rabia.
Antes de dormir, optó por pedirle su opinión a Fellini, sabiendo secretamente que le encontraría la razón, aliviando de paso una culpa que naturalmente no tenía.