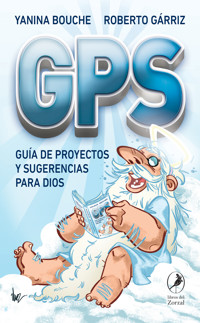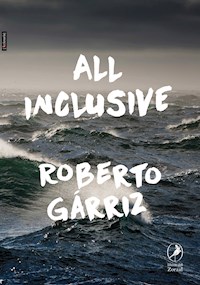
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El lujo, el confort y la diversión son las fachadas que los huéspedes disfrutan cuando eligen un all inclusive como opción para su descanso. Pero no imaginan que detrás de esas escenografías paradisíacas se esconden peligros y miserias. Cámaras de seguridad, guardias armados, cerraduras computarizadas, sofisticados medios de comunicación interna, nada parece alcanzar para prevenir ni resolver las misteriosas desapariciones que se suceden. Hasta que alguien, desde dentro mismo de la propia organización, decide presentar batalla. Comienza entonces una lucha desigual con el objeto de desentrañar los enigmas o morir en el intento Con All Inclusive, los lectores de lengua castellana podrán disfrutar de un thriller donde no falta el romance, o de una novela romántica cargada de aventuras, o de una cargada a las novelas románticas y de aventuras, según se mire, todo incluido, ahora en español, gracias a Libros del Zorzal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Roberto Gárriz
All Inclusive
Gárriz, Roberto
All inclusive / Roberto Gárriz. - 1a ed. . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2015.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-599-449-2
1. Narrativa Argentina. I. Título.
CDD A863
Diseño de tapa: Juan Pablo Cambariere
© Libros del Zorzal, 2015
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de
este libro, escríbanos a: <[email protected]>
También puede visitar nuestra página web: <www.delzorzal.com>
Con un hacha afilada es más fácil. Pero no la tengo. Uso un hacha de cocina, de veinticinco centímetros de largo, más o menos. Fabricada en China. Livianita y sin filo. Qué daría por una pesada y más filosa. Una que de un solo golpe corte el mundo en dos. Con una mano tomo el hacha y con la otra, el ananá. En una primera bajada le corto el penacho. Luego, en seis cortes reglamentarios tengo que pelar el ananá entero aprovechando la parte comestible al máximo. Es un cálculo que vaya a saber quién hizo, que asegura que optimiza la fruta y el tiempo de trabajo hora hombre en la cocina, consagrado a preparar esta parte del desayuno que nuestros huéspedes esperan menos por necesidad, casi nada por necesidad, y sobre todo por folclore. Digo que las dos cosas: lo esperan por la necesidad del folclore. Si van al Caribe a un hotel cinco estrellas all inclusive, tienen que desayunar como si en lugar de empezar el día se terminara el mundo y esperan que entre los cientos de posibilidades que se despliegan en las mesas del salón comedor del hotel se encuentre el ananá.
Por eso me encargo de este procedimiento de sacarles, cada mañana, la cáscara a veinticinco ananás y luego partir la fruta al medio y luego seccionar las mitades en rodajas de un centímetro y medio de espesor. El ananá sin la cáscara se hace difícil de manejar. Se convierte en una esfera resbalosa que se desliza sobre la mesa de trabajo con tendencia a arrojarse al suelo. No es que la caída represente un contratiempo importante, pero prefiero no agacharme tan seguido. Ya tendré que hacerlo a la tarde, cuando les agregue el agua a los tanques de Coca Cola y de cerveza que llegan desde afuera.
Es muy probable que cuando el ananá esté en el suelo aparezca Janio, el supervisor de cocina. Los muchachos de la isla dicen que Janio tiene un pacto con la desgracia que hace que siempre esté donde se produce alguna falla o cualquier hecho siniestro sin que él sufra ningún daño.
Siento la presencia de Janio todavía antes de que el ananá se deslice hasta el borde de la mesa y lo veo venir cuando la fruta ya está al nivel de mis ojotas. Janio pasa, mira el ananá en el suelo y luego me mira a mí. Me asalta el impulso de arrojarme encima del ananá, como si se tratara de una granada en una película de guerra. Explotaríamos los dos (el ananá y yo), y solucionado el problema. Pero me quedo de pie, el ananá no explota y Janio realiza su informe mental y silencioso; con una mirada que quema como el hielo me anota en la piel el castigo que tarde o temprano me llegará de la forma más inesperada.
Todavía no hay huéspedes en el salón y el día del hotel no ha empezado oficialmente. Una gran cantidad de personas duerme en sus habitaciones y otra legión, igual de silenciosa, trabaja para ellos.
Son las seis y media de la mañana de un jueves cualquiera.
Como a las once, un grupo de alemanes con tres capas de colorado en los mofletes (una de nacimiento, otra del sol y una tercera de alcohol) me esperaba con ansiedad en el sector del solárium principal de las piscinas. Cuando llegué me miraron enojados pero sin interrumpir su actividad, si es que así puede llamársele a estar tirados en las tumbonas con un brazo afuera sosteniendo sus cervezas.
Allí solamente se sirven bebidas en vasos de plástico a partir del día en que un niño pisó un vidrio y se cortó el músculo que cubre la planta del pie. El hotel se negó a brindarle atención médica porque los padres del niño no habían contratado ese servicio, y cuando el recepcionista escuchó que la herida era en la planta del pie mandó al jardinero a ver de qué se trataba el asunto. Otro problema de traducción o incomunicación, es lo mismo.
El chopp de vidrio, que había llegado al borde de la piscina y ahora yacía desmembrado, provenía del bar. Seguramente los alemanes lo habían llevado en forma clandestina y la seguridad no lo había detectado o había hecho la vista gorda. La cuestión es que el personal de limpieza de la piscina se había negado a limpiar los restos de vajilla que no eran de la piscina. El personal de limpieza del bar se negaba a cumplir tareas fuera de su jurisdicción, lo que habilitó la intervención de Janio, que sin dudar me mandó a retirar los vidrios esparcidos por el solárium con una palita y la pinza para agarrar botellas. Esa pinza es un elemento de un metro y medio de largo con una anilla partida en un extremo y una especie de gatillo en el otro. Se toma del extremo que tiene el gatillo y, al apretarlo, abre la anilla. Esa anilla abierta se orienta hacia las botellas de vino que están en los estantes superiores y es entonces cuando se suelta el gatillo permitiendo que la anilla se cierre sobre el cogote de la botella. Así se pueden alcanzar las botellas sin necesidad de treparse a una escalera.
Ese instrumento, tan eficiente para su función específica, de nada servía para juntar vidrios. Así que cuando llegué entre los alemanes, sus caras de desconcierto reemplazaron a las que tenían de queja y habían utilizado para protestar a causa de la demora del personal del hotel para llevarse los restos mortales del chopp.
Agachado con la cabeza a la altura del slip del único alemán que se había puesto de pie para vociferar contra el hotel —me imagino, no entiendo alemán—, mientras trataba de pescar con la pinza algún vidrio, la vi en el balcón. Sacudía una sábana con fuerza y luego dejaba la sábana y golpeaba con violencia elegante una almohada blanca como el barbijo que cubría su boca y su nariz. De inmediato sentí el flechazo; no, fue electricidad, un rayo que me atravesó ingresando por mi cuerpo hasta salir por uno de mis pies, concretamente el derecho, hacia donde llevé mi mirada para descubrir que me había hecho un corte ligero del que salía un hilito de sangre. Un corte imperceptible, salvo por el dolor.
Como una aparición, Ella se disimuló entre las sombras del interior de la habitación. Busqué una referencia para identificar cuál era el apartamento donde se encontraba trabajando. Debajo del balcón había una mujer joven con una tanga mínima, dorada. La mujer era rubia y tomaba sol con enormes anteojos dejando sus redondos y bien proporcionados pechos a la intemperie. Justo dos pisos arriba, Ella tendía una cama o repasaba un baño. Terminé juntando con la mano los vidrios mientras el alemán concluía a su vez con el discurso de protesta y decidí volver a mi puesto en la cocina por el camino más largo, tomando como excusa la búsqueda de un tacho de basura donde arrojar los vidrios.
Los turistas tenían a su disposición varios grupos de cestos con indicaciones precisas de qué debían arrojar en cada uno: plásticos, vidrios, material orgánico, latas o papeles. Es una división que parece fácil pero no lo es, al menos para los turistas. Una lata de gaseosa con un canuto plástico para sorber el líquido parece un dilema sin solución: ¿es plástico o es lata? Está claro que muy pocos se animan a separar esa pareja de canuto y latita, tanto se necesitaron en algún momento que ya se suponen parte de la misma cosa. Lo mismo pasa con un plato de plástico que tiene restos de comida y una servilleta de papel encima. ¿Dónde se tiran?
Por suerte, la administración del hotel decidió hace un tiempo evitarles parte de esos contratiempos a los huéspedes y les sirve la bebida en vasos desde mangueras que salen de enormes tanques donde se encuentran las gaseosas y las cervezas debidamente rebajadas con agua. No hay latas y de paso se reduce el azúcar y el alcohol digerido, cuidando de esa forma la salud. Y todo sin desmerecer para nada lo que los turistas vienen a buscar a los hoteles con el sistema all inclusive. Todo el mundo sabe que all inclusive significa “todo incluido” en inglés, pero una traducción más ajustada al sentido real que a las palabras podría ser “sin límite” o, también, “a reventar”. El turista paga por la ilusión de comer sin límite, beber sin límite, descansar sin límite, entretenerse sin límite, y así. Y de paso, procrear basura sin límites. Luego, cuando cae la tarde, pasan los encargados de limpieza general y toman cada uno de los desperdicios arrojados en los grupos de cestos con clasificaciones específicas. Pasan los encargados de limpieza, decía, con enormes bolsas plásticas y juntan en esas bolsas toda la basura producida. De esa forma corrigen los errores que pudieron cometer los huéspedes del hotel al clasificar los residuos.
Dejo las modestas cavilaciones de los huéspedes acerca de dónde arrojar esto y aquello y cuento cómo salí tras Ella. Corrí por pasillos y escaleras hasta el segundo piso y busqué la habitación que daba justo encima de la rubia que tomaba sol en la piscina. Ni rastros de Ella, pero sí encontré el carrito con toallas y productos de limpieza que seguramente estaba asignado para esas habitaciones. Diez segundos después, la supervisora de limpieza de cuartos venía hacia mí desde el otro extremo del pasillo.
—Buenos días, señora supervisora. Necesito autorización para arrojar estos vidrios en un tacho —le dije.
—¿De qué son esos vidrios? —preguntó.
—De un chopp de cerveza —contesté.
—¿Cómo es que andaba usted con un chopp de cerveza?
—Se le rompió a un huésped del hotel.
—¿Dónde recogió esos restos?
—En la piscina.
—¿Y por qué viene a arrojarlos en un cesto de limpieza de habitaciones? —dijo, y enseguida gritó—: ¡Belinda! ¡Oye, Belinda, ven aquí inmediatamente!
Una morocha de delantal blanco, con el pelo bien tirante atado en la nuca formando una cola de caballo y un barbijo que le cubría la mayor parte de la cara, apareció de manera silenciosa y se quedó parapetada detrás del carro con las toallas y los productos de limpieza.
—Diga, señora supervisora —dijo la morocha.
—¿Falta algún vaso de vidrio en las habitaciones que estás limpiando?
—No, están todos —contestó Belinda con unos ojitos que denunciaban que temía ser acusada de algo.
—¿Conoces a este sujeto de personal de limpieza de cocina?
—Un minuto —interrumpí—, no soy personal de limpieza de cocina, soy ayudante de tercera en la plaza de frutas —aclaré—, y ya hice dos suplencias de ayudante de segunda.
—¡Siempre tan presumidos los de cocina! —se burló la supervisora—. Vaya a cocina y consiga la autorización para tirar eso donde pueda, pero no lo quiero ver por aquí.
La negativa de la supervisora tenía su lógica. Se sabía que en el hotel se revisaba la basura y seguridad interior podía hacer preguntas si encontraba restos de vajilla en lugares insólitos. Inclusive alguna vez se descontó de los sueldos del personal del área alguna rotura sin comprobante.
—¿Es que no me entendió? —me dijo la supervisora, que se dio cuenta de que yo no reaccionaba, ocupado como estaba en analizar el párrafo anterior y a punto de pensar que por lo menos había obtenido el nombre de Ella, Belinda, y que de algún modo debía hacerle saber el mío.
—Sí, ya me iba, antes quería decirle que mi nombre es Arnulfo, para lo que guste mandar.
—Bueno, ya lo dijo, así que le mando que desaparezca de una buena vez.
Misión cumplida, pensé. Y volví a la cocina.
Caminé unos pasos por el corredor con la seguridad de que los ojos oscuros y llameantes de Belinda me seguían. Conté uno, dos, tres y giré rápido para comprobar que me estuviera mirando, y allí los vi. La chispa, el reflejo, el flash de cámara de fotos que me observaba. Bastó ese solo cruce, y acaso el gesto firme con la mano entera de la supervisora apuntando mi camino, para que entendiera que algo se había iniciado entre Belinda y yo. Algo que también debió ser interrumpido enseguida para continuar en un futuro.
Tomé el camino de la piscina, un camino desaconsejado, pues el personal de cocina debe evitar ser visto por los huéspedes fuera de su lugar de trabajo o del salón comedor al que estemos asignados cada día. Urdía la excusa de decir que quería ver si todo había quedado perfectamente limpio. Mi intención era volver al solárium para descubrir de nuevo a Belinda en otro balcón. Qué lindo sería tener a Belinda como una Julieta del Caribe, con su Romeo enamorado —yo—, un morocho acaso más Otelo que Romeo, a juzgar por el color de mi piel.
Mientras miraba el suelo y los balcones alternativamente con la intención de cumplir mi coartada y mi objetivo a la vez, escuché el siguiente diálogo:
—Es comida o no, depende dónde esté —le decía con tono didáctico una señora a un niño—. Si está en el plato, es comida; si está en el suelo, no, ya es basura.
El niño pedía precisiones:
—¿Y si el plato está en el suelo?
—Si está dentro del plato, es comida —respondió la madre—; si se sale del plato y toca el suelo, ya no lo es.
—¿Y si se cae del plato y no toca el suelo? —insistió el niño.
—Depende dónde caiga. Si cae sobre tus piernas, puedes comerla; si cae sobre tus zapatos, ya no, pues los zapatos han tocado el suelo y entonces es como si la comida hubiera caído al suelo.
La madre se distrajo hablando con otra señora y el niño tiró una papa frita. La levantó, la miró, observó que estaba intacta y la comió. Luego tiró otra y su madre interrumpió el experimento preguntándole si quería darse un chapuzón en la piscina con ella. El niño contestó que sí, y al dar un paso para alejarse de la mesa, pisó la papa frita con el pie descalzo. Con cara de asco levantó el pie y dio varios saltitos como si tuviera una espina clavada. Finalmente llegó a un pequeño cantero con césped y frotó la planta del pie hasta que la supuso limpia.
Me interrumpo aquí para introducir un breve comentario. Acaso no sea imprescindible sino decorativo, pero viene al caso: lo que sale del cuerpo y la comida producen efectos de extrañeza similares. El cabello en la cabeza es un elemento de adorno sumamente codiciado, motivo de elogio y referencia en el aseo. El cabello en el suelo es siempre desagradable, y hallado en la comida es repulsivo. Aun el propio, tiempo después de abandonar la cabeza, nos resulta material ajeno. Lo mismo pasa con el producto de nuestras evacuaciones, micciones y secreciones, a mayor tiempo que se le sume desde que abandona nuestro cuerpo, mayor es la repugnancia que nos causa. La misma comida que se festeja en la mesa, si llega a ser pisada con el pie descalzo, genera un escozor muy comparable con el de nuestro material orgánico desechado.
Continúo: no había movimiento en los balcones y ya mi permanencia en el solárium se hacía difícil de justificar, así que emprendí el regreso a mis obligaciones en la cocina.
El niño estaba otra vez junto a su madre e intentó tomar una papa frita del plato. Su madre lo detuvo y le dijo:
—Están frías, no las comas. Déjalas ahí o tíralas en el cesto.
Pero el niño, sin hacerle caso, se llevó una papa frita a la boca. Entonces la madre lo regañó:
—Están frías, no las comas, son un asco, tíralas al cesto. O mejor: ¡muchacho!, retire este plato —me ordenó, y luego dirigiéndose al niño completó—: démonos un chapuzón y busquemos otras.
Podría haberme negado. El retiro de los desperdicios del solárium corresponde al personal especialmente encargado de esa función, pero si la señora se quejaba, me sancionarían. Nada es tan grave para nosotros como la queja del cliente. Cuando un huésped se queja de uno de nosotros, inmediatamente se nos rebaja el salario del mes. El argumento es este: los turistas que se hospedan en los hoteles con el sistema all inclusive no andan con dinero encima, pues no necesitan pagar nada. Entonces no les dan propina a los trabajadores del hotel, prefieren intuir que la propina está incluida en la tarifa que abonaron por adelantado. Conociendo esa situación, la empresa le suma al salario lo que estima que el trabajador deja de percibir en concepto de propinas. Si el huésped eleva una queja contra un empleado, se lo sanciona disminuyendo esa parte adicional al sueldo asignada como compensación por la falta de propina. Nuestros patrones se justifican diciendo que en hotelería una queja equivale a una propina que no se da.
La cuestión es que la rebaja en el salario es del diez por ciento con la primera queja, del veinte con la segunda, y del cincuenta con la tercera. Para que los huéspedes puedan individualizarnos, llevamos en el pecho un cartelito con nuestro nombre. Si un supervisor nos sorprende sin el cartel, puede denunciarnos y esa denuncia equivale a una queja de cliente. La importancia de la individualización se verá una y otra vez a medida que siga contando mi historia: la de Belinda y Arnulfo.
Camino a la cocina, serían las once y media, se interpuso en mi camino una señora entrada en años y en carnes, con un traje de baño diminuto que se perdía de vista en las caderas y bien debajo de la espalda entre los pliegues de su piel blanca. En un idioma que no alcancé a comprender me señaló un vaso de plástico delgado —acaso lo único delgado que había allí— con una bebida espumante en su interior; supongo que era champagne. Mientras hacía oscilar esa copa, continuaba hablándome en tono cada vez más íntimo y me mostró la llave, probablemente de su habitación. Entendí que se trataba de una invitación y, aplicando toda mi cortesía, me rehusé. Antes de irme, le hice señas al mozo de piscina, Jair —a quien no conocía pero exhibía su nombre, como todos, en el cartelito abrochado en su camisa—, para que le sirviera otra copa de champagne a la señora.
Un estruendo resonó en el solárium. El encargado de recreación había conectado el equipo de audio con el volumen a toda potencia. Enseguida corrigió el error y sonriendo saludó a la concurrencia del hotel. Todos fijaron su atención en él, que a los gritos y en un volumen todavía demasiado alto intentaba contagiar una alegría que no lo afectaba del todo. Por alguna razón, desvié la mirada hacia el punto más distante del animador, es decir, para el lado que daba a la playa, y vi a un grupo de cuatro empleados de seguridad interna, junto con dos de la empresa que provee la seguridad externa, llevando en andas a una persona en traje de baño en dirección al puesto de primeros auxilios del hotel. Los huéspedes, casi todos con la atención fija en el ruidoso animador, no se percataron de lo que pasaba. Acaso el mozo de piscina Jair y yo fuéramos los únicos que vimos al extraño grupo moviéndose, sigiloso, en medio de la urgencia.
En la cocina me encontré de nuevo con el ananá. Ahora me tocaba partir las rodajas que habían sobrado del desayuno en pedazos de tres centímetros de lado por tres centímetros de ancho por un centímetro y medio de espesor para que pasaran al sector de bar con el fin de hacer las caipiriñas, las caipiroskas y las caipispumas. Los pedazos que no alcanzaran ese estándar serían derivados a la ensalada de frutas que se serviría como postre en todos los restaurantes del hotel.
La orden de Janio de ir a limpiar los vidrios rotos en el solárium me había permitido una larga excursión donde había conocido a Belinda y había vislumbrado un misterioso hecho acaecido en la playa. Pero claro que ese no era el único misterio que existía en las instalaciones del hotel. Claro que no es el único misterio que existe en esta historia. Hay otros misterios que deberán ser aclarados. Por ejemplo: ¿cómo fue que un maestro de escuela terminó trabajando para una importantísima cadena hotelera en el puesto más modesto de todos? Eso puede resultar un misterio para cualquiera, menos para mí.
En cuanto al misterio de la playa, poco tiempo me llevó enterarme mejor de qué era lo que había ocurrido. Esa misma tarde, Janio me hizo saber que se había producido una vacante entre los mozos de piscina y que era yo el indicado para cubrirla. La posibilidad de tener trato con los huéspedes es, para cualquier empleado de hotel, una chance de engrosar sus emolumentos por vía de la propina. En el caso de los del sistema all inclusive, esa chance está sustancialmente recortada, pero así y todo no faltan los casos de clientes que, alcoholizados o no, mediando favores sexuales o no, han dejado cuantiosas propinas en monedas extranjeras fuertes. En mi caso, acepté encantado porque la salida de la cocina me permitía la esperanza de volver a ver a Belinda.
En temporada alta, cuando el hotel está totalmente lleno, somos cuatrocientos veinte empleados, y en temporada baja somos cuatrocientos quince, la dotación mínima que necesita el hotel para funcionar. Así, resulta imposible conocer a todos los compañeros. También la especificidad en los sectores donde desempeñamos tareas y la rigidez de los turnos dificultan la relación entre los trabajadores. Si a eso le sumamos la altísima rotación debido a las presiones propias de los distintos puestos de trabajo, y la prohibición absoluta de conversar de asuntos particulares y entablar relaciones amistosas o amorosas entre los empleados dentro del predio del hotel, se entenderá que nos resulten desconocidos nuestros propios compañeros.
Esa tardecita, cuando cerró el bar de la piscina y llegué a los vestuarios de personal, dejé mi camisa floreada y mis bermudas colgadas dentro del ropero —no tocaba lavandería—, me puse mi pantalón de jean, mi camisa y mis zapatillas (probablemente, como parte del reglamento general para el personal de la cadena que gerencia el hotel, que tiene sede central en Ginebra, Suiza, los empleados estamos obligados a concurrir de pantalón largo a trabajar) y corrí el colectivo que me llevaría, después de una hora y diez minutos de viaje, hasta el condominio, propiedad de la empresa, donde vivimos los trabajadores del hotel que no somos de la zona. Entré a mi monoambiente, abrí el ventanuco que da al pozo de aire, puse la radio y bailé el merengue de moda que cantaba el aparato. Ese día creí que mi suerte había cambiado.
Tal vez mi optimismo fuera excesivo, es verdad que ahora estoy obligado a pensar que en aquel momento debí prestarle más atención a la conversación que escuché en el colectivo que me llevaba de vuelta al condominio. En el asiento que estaba detrás de mí venían sentados dos de los encargados de la seguridad externa del hotel, que por lo que pude deducir luego, eran los que habían ayudado a transportar al bañista hasta la salita de primeros auxilios. Decían que otra vez había pasado lo mismo: