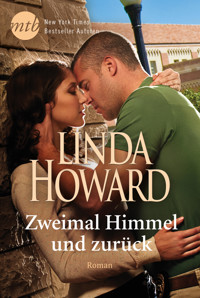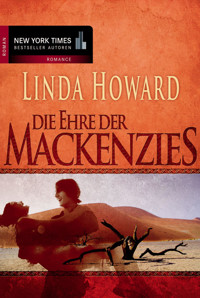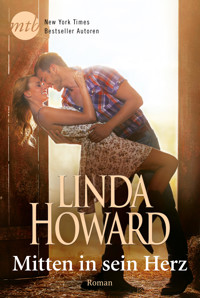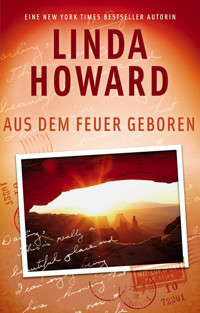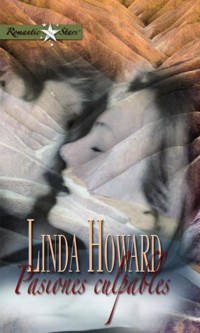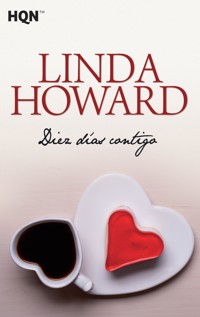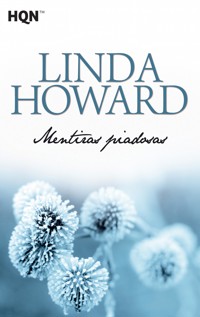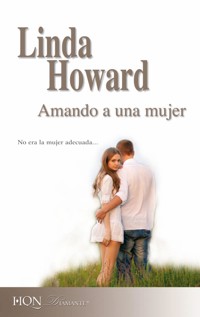
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Aquello no era sólo un caso de robo o espionaje empresarial; ¡era una traición! Y todas las pistas conducían a Evangeline Shaw. Pero cuando Robert Cannon la encontró, empezó a tener sus dudas; o se trataba de una profesional del engaño o no era más que un instrumento inocente en manos de alguien muy cruel. Había algo que estaba claro, Robert estaba poniendo en peligro la investigación por implicarse demasiado, y estaba a punto de dejarse llevar por una pasión arrolladora con una mujer que podía ser culpable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1994 Linda Howington. Todos los derechos reservados.
AMANDO A UNA MUJER, N.º 49 - abril 2013
Título original: Loving Evangeline
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicado en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™ Harlequin, HQN Diamante y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3046-2
Editor responsable: Luis Pugni
Imagen de cubierta: ZAGORODNAYA/DREAMSTIME.COM
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Uno
Davis Priesen no se consideraba un cobarde, pero prefería una operación sin anestesia a enfrentarse a Robert Cannon para decirle lo que tenía que decirle. Y no porque pensara que el presidente, director ejecutivo y accionista principal de Empresas Cannon, lo iba a responsabilizar de las malas noticias. Cannon no había sido nunca de los que matan al mensajero. Pero sus ojos verdes, fríos ya de por sí, podían adquirir una cualidad de hielo, y Davis sabía por experiencia que sentiría el roce frío del miedo en la columna vertebral. Cannon tenía fama de justo, pero también de despiadado cuando alguien intentaba ir a por él. Otros hombres en su posición, con su poder, se aislaban detrás de montañas de ayudantes. Pero sólo su secretaria particular guardaba las puertas que conducían al sancta sanctorum de Cannon. Felice Koury llevaba ocho años de secretaria particular y dirigía la oficina con la precisión de un reloj suizo. Era una mujer alta, sin edad, de cabello gris y la piel suave de una chica de veinte años. Era imposible adivinar su edad por su aspecto. Se mostraba fría en las crisis, eficiente hasta el pecado y nunca había mostrado el menor nerviosismo delante de su jefe. Davis le envidiaba esa cualidad.
–Buenos días, señor Priesen –le dijo en cuanto entró en su despacho. Apretó un botón–. Ha llegado el señor Priesen, señor –colgó el auricular y se puso en pie–. Lo recibirá ahora –se puso en pie y lo precedió a la puerta.
El despacho de Cannon era enorme, lujoso y decorado con un gusto exquisito. Era ese buen gusto lo que hacía que el efecto general resultara relajante en lugar de intimidatorio, a pesar de que había cuadros originales en las paredes y alfombras persas en el suelo. A la derecha había una zona de sofás y mesas, que incluía también televisión y vídeo. Seis ventanales decoraban la pared, enmarcando vistas de Nueva York como si fueran cuadros. Las ventanas eran también una obra de arte en sí mismas, con cristales cortados que sesgaban en diamantes la luz que entraba por ellos.
El escritorio de Cannon era una antigüedad, una obra de arte de madera negra tallada que supuestamente había pertenecido a los Romanov en el siglo XVIII. Parecía sentirse a gusto detrás de él.
Era un hombre alto, delgado, con la gracia y elegancia de una pantera. De pelo negro y ojos verde pálido que le daban también aire de pantera.
Se puso en pie para estrecharle con fuerza la mano a Davis.
En otras ocasiones, lo había invitado a la zona de los sofás y ofrecido café. Pero aquélla no era una de esas ocasiones. Cannon sabía leer el pensamiento a la gente y achicó los ojos al ver la tensión en el rostro de su visitante.
–Diría que me alegro de verte –comentó–, pero me parece que no me va a gustar lo que vienes a decirme.
–Creo que no, señor.
–¿Es culpa tuya?
–No, señor –decidió ser sincero–. Aunque seguramente debería haberlo visto venir.
–Relájate y siéntate –dijo Robert con gentileza–. Si no es culpa tuya, estás seguro. Y ahora dime cuál es el problema.
Davis se sentó con nerviosismo, en el borde de una silla de piel suave.
–Alguien en Huntsville está vendiendo nuestro software para la estación espacial –dijo.
Cannon se quedó muy quieto, y sus ojos adquirieron aquella cualidad de hielo que Davis temía.
–¿Tienes pruebas? –preguntó.
–Sí, señor.
–¿Sabes quién es?
–Creo que sí, señor.
–Cuéntame.
Davis le explicó cómo había empezado a sospechar e investigado un poco por su cuenta para confirmar sus sospechas antes de acusar a nadie. Cannon escuchaba en silencio, y Davis se secaba el sudor de la frente mientras describía los resultados de su investigación. PowerNet, una empresa de Empresas Cannon situada en Huntsville, Alabama, trabajaba en ese momento en programas informáticos altamente secretos para la NASA. Y esos programas estaban apareciendo en manos de una empresa con base en otro país. No era sólo un caso de espionaje industrial, que ya habría sido bastante malo; era traición.
Sus sospechas se centraban en Landon Mercer, el director de la empresa. Mercer se había divorciado el año anterior y su estilo de vida había mejorado considerablemente. Tenía un buen sueldo, pero no tanto para mantener una familia y vivir como lo hacía. Davis había contratado los servicios de una agencia de investigación que descubrió pagos importantes en las cuentas de Mercer. Después de seguirlo varias semanas, averiguaron que visitaba de modo regular un puerto deportivo en Guntersville, una ciudad pequeña en el lago Guntersville, cerca del río Tennessee.
La propietaria del pequeño puerto era una mujer llamada Evie Shaw; los investigadores no habían conseguido todavía encontrar nada raro en sus cuentas bancarias o hábitos de gusto, lo que tal vez sólo significara que era más lista que Mercer. Pero en dos ocasiones al menos, Mercer había alquilado una lancha motora y, poco después de que se alejara del puerto, Evie Shaw había cerrado y lo había seguido en otra lancha. Habían vuelto por separado, con un cuarto de hora de diferencia. Daba la impresión de que se reunían en algún punto del gran lago, donde les resultaría fácil ocultar sus acciones y ver u oír a cualquiera que se acercara. Era mucho más seguro que intentar llevar a cabo un negocio clandestino en el puerto. De hecho, la gran actividad que éste registraba hacía que resultara aún más raro que ella lo cerrara en mitad de la jornada.
Cuando Davis terminó de hablar, el rostro de Cannon era inexpresivo.
–Gracias –dijo con calma–. Avisaré al FBI. Buen trabajo.
Davis se ruborizó al ponerse en pie.
–Siento no haberlo descubierto antes.
–La seguridad no es de tu incumbencia. Alguien ha fallado en su trabajo. También me ocuparé de eso. Es una suerte que tú seas tan listo –Robert tomó nota mentalmente de aumentarle el sueldo a Davie y empezar a prepararlo para puestos de más responsabilidad. Había hecho gala de una agudeza e iniciativa que no debían quedar sin recompensa–. Seguro que el FBI querrá hablar pronto contigo, así que procura estar disponible.
–Sí, señor.
Robert llamó al FBI por su línea privada en cuanto se quedó solo. Pidió dos agentes y, tal era su influencia, que le aseguraron que éstos estarían en su despacho antes de media hora.
Una vez hecho eso, consideró las opciones que tenía ante sí. No permitió que su furia nublara su pensamiento. Las emociones incontroladas no sólo eran inútiles sino también estúpidas, y Robert no se permitía estupideces. Se tomaba como algo personal que alguien de sus empresas vendiera programas informáticos secretos; era una mancha en su reputación. Despreciaba a la gente capaz de vender a su país por dinero y no se detendría ante nada con tal de meterlo en la cárcel. Quince minutos después, había elaborado un plan de acción.
Los dos agentes llegaron en veinte minutos. Robert pidió a Felice que no los interrumpieran.
Se levantó para saludarlos sin dejar de examinarlos. El más joven tenía unos treinta años y el otro unos cincuenta. El primero parecía seguro de sí mismo y los ojos azules del segundo, medio ocultos por gafas de montura metálica, mostraban cansancio, pero también un brillo inteligente. No era ningún agente novato.
Le tendió la mano a Robert.
–¿Señor Cannon? Soy William Brent, agente especial. Mi compañero es Lee Murray, agente especial formado en contraespionaje.
–Contraespionaje –murmuró Robert. La presencia de aquellos dos hombres implicaba que el FBI ya había estado investigando PowerNet–. Han acertado, caballeros. Siéntense, por favor.
–Una compañía como la suya –comentó Brent, sentándose–, que tiene tantos contratos del Gobierno, suele ser un buen blanco para el espionaje. Además, sé que usted también tiene experiencia en ese área, por lo que ha sido fácil adivinar que necesitaba nuestro talento en ese campo.
Robert pensó que era muy bueno; el tipo de persona que inspiraba confianza. Querían averiguar si sabía algo, pero no mencionarían PowerNet si no lo hacía él antes.
–Veo que ustedes tienen ya también información –dijo con expresión inescrutable–. Quisiera saber por qué no contactaron conmigo de inmediato.
William Brent hizo una mueca. Había oído decir que a Robert Cannon no se le pasaba nada por alto, pero no esperaba que fuera tan listo.
Cannon lo miraba con las cejas enarcadas, invitándolo a explicarse, una expresión que mucha gente encontraba difícil de resistir.
Brent consiguió controlar las ganas de hablar mezclando la explicación con las disculpas; le sorprendía sentir aquel impulso. Observó a Robert Cannon con más atención. Sabía ya muchas cosas sobre él. Procedía de una familia culta y de dinero, pero había hecho mucho más dinero por su cuenta y tenía una reputación impecable. Tenía también muchos amigos tanto en el Departamento de Estado como en el de Justicia, hombres poderosos que sentían un gran respeto por él.
–Mire –le había dicho uno de aquellos hombres–. Si hay algo podrido en Empresas Cannon, le agradecería personalmente que avisara a Robert Cannon antes de hacer nada.
–No puedo hacerlo –repuso Brent–. Pondría en peligro la investigación.
–De eso nada –replicó el otro–. Yo confiaría a Cannon los secretos más difíciles de este país. La verdad es que ya lo he hecho en varias ocasiones. Nos ha hecho... favores.
–Es posible que esté metido –advirtió Brent, reacio todavía a la idea de informar a un civil sobre la situación que ocurría en Alabama.
Pero el otro hombre movió la cabeza.
–No. Robert Cannon no.
Después de descubrir algo sobre la naturaleza y magnitud de los «favores» hechos por Cannon y los peligros envueltos, Brent había accedido a informar a Cannon de la situación antes de poner ningún plan en marcha. Pero la llamada del empresario se les adelantó y su plan había sido guardar silencio hasta averiguar por que había llamado.
Brent estaba habituado a juzgar a la gente, pero con Cannon le resultaba difícil. Parecía un hombre rico, culto y sofisticado y sin duda lo era, pero, aun así, era sólo la primera capa. Las otras, fueran las que fueran, estaban tan bien ocultas que sólo adivinaba su existencia, y aun eso, debido básicamente a su acceso a información privilegiada.
Tomó una decisión rápida y se inclinó hacia adelante.
–Señor Cannon, voy a decirle mucho más de lo que era mi intención. Tenemos un problema con una de sus empresas, una empresa de software de Alabama.
–¿Qué le parece si les digo yo lo que sé y luego me dicen si tienen algo que añadir? –preguntó Robert.
Contó con calma lo que había descubierto a través de Davis Priesen. Los dos agentes intercambiaron una mirada involuntaria, que informó a Robert de que ellos habían averiguado menos que Davis.
Cuando terminó, William Brent carraspeó.
–Mi enhorabuena –dijo–. Está usted por delante de nosotros. Eso ayudará mucho a la investigación.
–Iré allí mañana por la mañana –lo informó Robert.
Brent parecía no aprobar aquello.
–Señor Cannon, agradezco su deseo de ayudar, pero es mejor que nos ocupemos nosotros.
–Usted no lo entiende. Mi intención no es ayudar. Es mi empresa, mi problema. Me ocuparé de él personalmente. Sólo les estoy comunicando la situación y mis intenciones. Yo no tengo que tomarme el tiempo de preparar una tapadera e introducirme en la operación, porque es de mi propiedad. Por supuesto, los mantendré informados.
Brent movía ya la cabeza.
–No, de eso nada.
–¿Quién mejor? No sólo tengo acceso a todo, sino que mi presencia no será tan alarmante como la de investigadores federales –hizo una pausa–. No soy ningún aficionado –comentó con gentileza.
–Ya lo sé, señor Cannon.
–En ese caso, sugiero que hablen de esto con sus supervisores –miró su reloj–. Yo por mi parte tengo preparativos que hacer.
No dudaba de que, cuando Brent hablara con sus superiores, éstos le dirían que retrocediera y dejara a Robert Cannon solucionar sus problemas sólo. Le ofrecerían asistencia, por supuesto, pero el agente Brent descubriría que era él el que daba las órdenes.
Pasó el resto del día despejando su agenda. Felice le reservó billete de avión y una habitación en un hotel de Huntsville. Antes de marcharse aquella noche, miró su reloj. Aunque eran las ocho en Nueva York, en Montana eran sólo las seis, y en verano se trabajaba en el rancho hasta mucho más tarde que en invierno.
–Casa de locos de los Duncan –dijo la voz de su hermana–. Madelyn al habla.
Robert soltó una risita. Oía al fondo el ruido que hacían sus dos sobrinos.
–¿Ha sido un día duro? –preguntó.
–¡Robert! –exclamó la otra, con placer–. Más o menos. ¿Te interesa una visita prolongada de tus sobrinos?
–De momento no. No estaré en casa.
–¿Adónde te vas ahora?
–Huntsville. Alabama.
La mujer hizo una pausa.
–Allí hace calor.
–Ya lo sé.
–Puede que sudes –le advirtió ella–. Y piensa en cómo te molestaría eso.
Robert sonrió.
–Es un riesgo que tengo que correr.
–Debe de ser importante. ¿Problemas?
–Unos contratiempos.
–Cuídate.
–Lo haré. Si descubro que tengo que quedarme más de lo que espero, te llamaré para darte mi número.
–De acuerdo. Te quiero.
–Yo también a ti.
Colgó con una sonrisa. Era típico de Madelyn no hacer preguntas, pero percibía de inmediato la gravedad de la situación que lo esperaba en Alabama. En seis palabras le había mostrado su apoyo y su amor. Aunque en realidad era sólo su hermanastra, el afecto y la comprensión entre ellos eran tan fuertes como si fueran parientes de sangre.
A continuación llamó a Valentina Lawrence, la mujer con la que salía últimamente. La relación no había avanzado tanto como para que tuviera que esperar su regreso, así que lo mejor para los dos sería que le dejara claro que podía salir con otro si lo deseaba. Era una lástima; Valentina era demasiado popular para permanecer sola mucho tiempo y él sospechaba que estaría varias semanas en Alabama.
Era el tipo de mujer que más atraía a Robert: alta, delgada, de pechos pequeños. Maquillada siempre de modo impecable, y vestida con gusto y elegancia. Tenía una personalidad agradable y disfrutaba del teatro y la ópera tanto como él. De no ser por aquel contratiempo, habría sido una compañera maravillosa.
Hacía varios meses que había terminado su última relación y se sentía incómodo. Prefería vivir con una mujer a vivir sólo. Disfrutaba de las mujeres, tanto mental como físicamente, y solía preferir la seguridad de una relación estable. No le gustaban las aventuras de una noche y desdeñaba a los que lo hacían. Se frenaba de hacer el amor con una mujer hasta que esta se comprometía a una relación con él.
Valentina aceptó con gracia la noticia de su ausencia. Después de todo, no eran amantes ni tenían derecho a exigirse nada. Captó cierta decepción en su voz, pero no le pidió que la llamara a su vuelta.
Una vez concluido eso, se quedó sentado unos minutos, pensando en esa relación que no había llegado a la intimidad y en cuándo tendría tiempo de ocuparse de la parte sexual de su vida. No le complacía la idea de esperar mucho.
Procuraba tener siempre bien controlada su sexualidad. Nunca presionaba a una mujer, aunque dejaba claro cuándo se sentía atraído para que ella supiera dónde estaba. Pero dejaba que ella marcara el ritmo, la velocidad a la que quería avanzar. Respetaba la cautela natural de una mujer a la hora de abrir su cuerpo a un hombre más grande y fuerte. Y en el sexo, trataba a las mujeres con gentileza y se tomaba tiempo para excitarlas plenamente. Un control así no le resultaba difícil. Podía pasarse horas acariciando un cuerpo femenino. Ir despacio lo ayudaba a calmar su hambre e intensificaba el de su compañera.
No había nada como la primera vez que hacía el amor con una mujer. Después la experiencia ya no era tan intensa ni cargada de deseo. Siempre procuraba hacer que ella se sintiera especial. No escatimaba en los pequeños detalles que hacían que una mujer se sintiera valorada: cenas románticas para dos, velas, champán, regalos considerados, toda su atención. Y cuando llegaba el momento de retirarse al dormitorio, utilizaba todo su control y habilidad para darle satisfacción una y otra vez antes de permitirse acabar él.
Le irritaba pensar lo que le iba a hacer perder el problema de Alabama.
Hubo una llamada en la puerta y Felice metió la cabeza por ella.
–Deberías haberte ido a casa –la riñó él–. No tenías por qué quedarte.
–Un mensajero ha traído este sobre –la mujer se acercó a dejarlo en la mesa.
–Vete a casa –repitió él–. Es una orden. Te llamaré mañana.
–¿Quieres algo antes de que me vaya? ¿Café?
–No, yo también me iré enseguida.
–Que tengas buen viaje –sonrió ella, antes de salir.
Robert dudaba de que hubiera algo bueno en aquel viaje. Sentía deseos de venganza, de sangre.
Notó que el sobre marrón no llevaba remite. Lo abrió y sacó varios papeles. Había una fotografía, un resumen de la situación y lo que ya sabían, y un mensaje del agente Brent identificando a la mujer de la foto e informándolo de que el FBI colaboraría con él en todo momento, cosa que ya esperaba.
Estudió la foto. Era de mala calidad y mostraba a una mujer de pie en un muelle con lanchas motoras a sus espaldas. Evie Shaw. Llevaba gafas de sol, así que no podía decir mucho aparte de que tenía un pelo rubio y revuelto y parecía fuerte y atlética. No era ninguna Mata Hari. Parecía más bien una profesional femenina de lucha libre mal vestida, una paleta que vendía a su país por avaricia.
Devolvió los papeles al sobre. Estaba deseando hacer justicia con Landon Mercer y Evie Shaw.
Dos
Era un día caluroso de verano, típico del sur. El cielo mostraba un tono azul profundo y aparecía punteado de nubes algodonosas y blancas que se deslizaban empujadas por una brisa tan débil que apenas movía la superficie del lago. Unos cuantos pescadores y practicantes de esquí acuático se repartían el agua, pero la mayoría de los pescadores habían salido pronto y vuelto antes de mediodía. El aire era pesado y húmedo, intensificando los olores del lago y las lujuriosas montañas que lo rodeaban.
Evangeline Shaw contemplaba su dominio desde los grandes ventanales de la parte de atrás del edificio principal del puerto. Todo el mundo necesita un reino propio y el suyo era aquel laberinto de muelles y barcos. Nada de lo que ocurría allí escapaba a su atención. Cinco años atrás, cuando se hizo cargo de él, estaba en las últimas y apenas cubría gastos. Necesitó un préstamo importante para meterle la inyección de capital que requería, pero en menos de un año había empezado a dar más beneficios que nunca. Con suerte, terminaría de devolver el préstamo en tres años más. Y entonces el puerto sería sólo suyo, libre de deudas y podría expandirse y diversificarse un poco. Confiaba en que los negocios siguieran así; la pesca había bajado mucho debido al programa de «control de maleza» por parte de la Autoridad del Valle Tennessee, que había conseguido matar la mayor parte de las plantas acuáticas que albergaban y protegían a los peces.
Pero ella se había mostrado cautelosa. Su deuda era manejable, a diferencia de la de otros, que pensaron que el boom de la pesca duraría siempre y se habían endeudado mucho para expandirse.
El viejo Virgil Dodd le había hecho compañía la mayor parte de la mañana, sentado en la mecedora detrás del mostrador y distrayéndolos a sus clientes y a ella con historias de cuando era muchacho a principios de siglo. El anciano era tan duro como una suela de zapato, pero tenía casi cien años y Evie temía que no durara mucho más. Lo había conocido toda su vida, y siempre ya de viejo, con pocos cambios, tan permanente como el río o las montañas. Pero sabía muy bien lo incierta que es la vida humana y atesoraba las mañanas que Virgil pasaba con ella. Y él también las disfrutaba; ya no salía a pescar, pero allí se sentía aún cerca de los barcos, podía oír el ruido del agua contra los muelles y oler el lago.
Ahora estaban los dos solos y el viejo se había lanzado a otra de las historias sobre su juventud. Evie, sentada en un taburete, miraba de vez en cuando por las ventanas para ver si se acercaba alguien al surtidor del muelle, sin dejar de prestar atención a Virgil.
Se abrió la puerta lateral y entró un hombre alto y delgado. Se quedó quieto un momento; después se quitó las gafas de sol y se acercó a ella con un movimiento de pantera silenciosa.
Evie sólo le lanzó una mirada rápida antes de volver su atención a Virgil, pero fue suficiente para hacerle subir sus defensas. No sabía quién era, pero reconocía lo que era: un forastero. Había muchos norteños que se habían jubilado en Guntersville, atraídos por sus inviernos suaves, el coste bajo de la vida y la belleza natural del lago, pero él no era de ellos. Para empezar, era muy joven para estar jubilado. Su ropa era cara y su actitud desdeñosa. Evie conocía a los de su clase. Y no la impresionaban para nada.
Pero era sólo eso. También era peligroso.
Aunque sonreía a Virgil, examinaba instintivamente al desconocido. Ella se había criado con chicos temerarios y problemáticos. El sur los producía en abundancia. Pero ese hombre era otra cosa. No buscaba el peligro, él era el peligro. Poseía un temperamento y una voluntad que no admitían oposición, una fuerza de carácter que asomaba sin disimulo a sus ojos verdes.
No sabía cómo o por qué, pero presentía que era una amenaza para ella.
–Disculpe –dijo. Y la profundidad de su voz la acarició como el terciopelo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sus palabras eran corteses, pero la voluntad de hierro que escondían le dijo que esperaba que lo atendiera en el acto.
La joven le lanzó una mirada rápida.
–Enseguida estaré con usted –dijo con cortesías. Se volvió al anciano–. ¿Y qué pasó entonces, Virgil? –preguntó con calor.
Robert mantuvo el rostro inexpresivo, aunque la falta de respuesta de la mujer le sorprendía. No estaba acostumbrado a que le hicieran caso y menos una mujer. Las mujeres respondían siempre a su intensa virilidad que tan bien controlaba. No era vanidoso, pero su atractivo con las mujeres era algo que daba por sentado. No recordaba haber deseado a una mujer a la que no hubiera acabado poseyendo antes o después.
Pero estaba dispuesto a esperar y aprovechar la oportunidad para observar a aquella mujer. Su aspecto lo había descolocado un poco, algo no habitual en él. Aún no había ajustado sus expectativas a la realidad.
No había duda de que se trataba de Evie Shaw. Pero no era la mujer atlética que esperaba. La imagen que se había hecho era una mezcla de mala fotografía y ropa ancha. Buscaba una mujer paleta y maleducada, pero no fue eso lo que encontró.
Más bien era como si... tuviera un brillo propio.
Era una ilusión, producida tal vez por la luz del sol que entraba por los ventanales, formando un halo en torno a su pelo e iluminando sus ojos almendrados. La luz acariciaba su piel dorada, que se veía tan suave y sin mácula como la de una muñeca de porcelana. Ilusión o no, la mujer resultaba luminosa.
Su voz era sorprendentemente profunda y algo ronca, y recordaba a películas de Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Tenía un acento perezoso y líquido, tan melodiosos como el murmullo de un arroyo o el viento entre los árboles, una voz que lo hacía pensar en sábanas revueltas y noches largas y calientes.
El viejo se inclinó hacia delante, con las manos juntas en el bastón. Sus ojos, de un azul desvaído, estaban llenos de risa y recuerdos de otros tiempos.
–Habíamos probado todo lo que se nos ocurrió para alejar a John H. de la destilería, pero sin éxito. Tenía una escopeta de cañones recortados cargada con perdigones, así que teníamos miedo de acercarnos mucho. Cada vez que asía la escopeta, salíamos corriendo como conejos...
Robert miró a su alrededor. A pesar de lo destartalado del edificio, el negocio parecía florecer, a juzgar por el número de lanchas que había ocupadas en ese momento. En un tablero detrás del mostrador estaban las llaves de contacto de las lanchas y barcos de alquiler, cada una con una etiqueta y un número.
Virgil seguía con su historia. Evie Shaw echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada profunda como su voz. Robert se dio cuenta de pronto de hasta qué punto se había acostumbrado a la risa educada y controlada, y lo superficial que resultaba al lado de aquella carcajada franca.
Intentó resistir el impulso de mirarla, pero, para su sorpresa, le resultó imposible.
La observó con expresión inescrutable.
No se parecía en nada a las mujeres que siempre lo habían atraído. Y además era una traidora, o al menos alguien que participaba en espionaje industrial. Tenía intención de llevarla ante la justicia. Pero no podía apartar la vista de ella ni evitar que lo envolviera un calor intenso.
Las mujeres que deseaba normalmente poseían estilo, sofisticación. Mujeres bien vestidas, perfumadas y educadas. Su hermana Madelyn había calificado a un par de ellas de maniquíes, pero ella misma vestía con mucha elegancia, por lo que su comentario divirtió más que irritó a Robert.
Evie Shaw, en cambio, no parecía prestar atención a la ropa. Llevaba una camiseta atada en la cintura, unos vaqueros tan viejos que casi habían perdido todo el color y zapatillas igual de viejas. Su pelo, que oscilaba del castaño claro al rubio más pálido e incluía distintos tonos dorados, iba recogido en una trenza tan gruesa como la muñeca de él y le colgaba hasta la mitad de la espalda. No iba maquillada, pero su piel no lo necesitaba.
¿Cómo podía brillar de ese modo? No era el sudor, sino que daba la extraña impresión de que la luz se sentía atraída por ella, como si siempre la iluminaran unos focos sutiles. Tenía la piel bronceada, de un tono dorado cremoso, como raso pálido. Hasta sus ojos mostraban el tono marrón dorado del topacio oscuro.
Siempre le habían gustado las mujeres altas y delgadas, pero Evie Shaw no medía más de un metro sesenta, y posiblemente menos. Tampoco era delgada. «Exuberante» y «deliciosa» eran palabras que acudían a la mente al verla. Pillado por sorpresa por la violencia de su reacción, se preguntó si quería hacerle el amor o comérsela, y la respuesta inmediata a esa pregunta fue un «sí» incuestionable. A las dos opciones.
Era una sinfonía de curvas, pura esencia femenina. Nada de caderas delgadas andróginas, huesos amplios y trasero firme y redondo. Siempre le había gustado la delicadeza de unos pechos pequeños, pero ahora no podía apartar la vista de los bultos velados por la camiseta. No eran grandes ni pesados, pero sí lo bastante llenos para resultar tentadores.
Todo en ella estaba hecho para la delicia del hombre, pero a él no le encantaba precisamente su reacción. Si a él le ocurría eso, tal vez Mercer era un peón de ella en lugar de al revés. Era una posibilidad que no podía ignorar.
No sólo no se parecía nada a las mujeres que solían gustarle, sino que estaba furioso consigo mismo por desearla. Había ido allí a reunir pruebas con las que enviarla a la cárcel y eso era algo que no podía perder de vista. Aquella mujer estaba metida hasta la cintura en la cloaca del espionaje y sólo debía sentir disgusto por ella. Y en vez de eso, luchaba con un deseo físico tan intenso que le costaba reprimirse. No quería cortejarla o seducirla, quería llevarla a su guarida y poseerla. La deseaba y no había nada civilizado ni gentil en aquello. Y aquel deseo era una burla a su inteligencia y autocontrol.
Quería hacer caso omiso a la atracción, pero no podía. Evie Shaw, por su parte, no sólo no le prestaba atención, sino que se mostraba totalmente indiferente ante su presencia. Podía haber sido un poste y le habría prestado la misma atención.
Se abrió la puerta y entró una mujer joven ataviada con pantalón corto, sandalias y camiseta. Le sonrió.
–Hola –miró a los de detrás del mostrador–. ¿Has disfrutado de la visita? –preguntó al viejo–. ¿Quién ha venido hoy?
–Lo he pasado muy bien –Virgil se puso en pie con ayuda del bastón–. Burt Mardis ha estado un rato con nosotros, y los dos chicos Gibbs han pasado por aquí. ¿Has recogido a los niños?
–Están en el coche con la compra –miró a Evie–. Perdona que salga corriendo, pero hace tanto calor que tengo que guardar la comida antes de que se estropee.
–No te preocupes –repuso Evie–. Adiós, Virgil. Cuida esa rodilla, ¿vale? Y vuelve pronto.
–La rodilla ya está mejor –le aseguró él–. Hacerse viejo no es divertido, pero es mejor que morirse –le guiñó un ojo y avanzó hacia la puerta.
–Hasta luego, Evie –dijo la mujer joven. Sonrió de nuevo a Robert al pasar.
Éste se apoyó en el mostrador y comentó:
–Supongo que es su nieta.
Evie movió la cabeza y se giró para ver los surtidores. Era muy consciente de estar a solas con él, lo cual resultaba ridículo; siempre estaba sola con clientes varias veces al día y no solía sentirse incómoda. Hasta ese momento.
–Biznieta –dijo–. Vive con ella. Disculpe que lo haya hecho esperar, pero clientes tendré más y Virgil tiene noventa y tres años y puede que no siga aquí mucho tiempo.
–Comprendo –repuso él con calma. Le tendió la mano, en un gesto calculado para hacer que lo mirara, que se fijara en él–. Soy Robert Cannon.
La mujer le estrechó la mano brevemente, con fuerza.
–Evie Shaw –dijo. Se volvió–. ¿Qué es lo que necesita, señor Cannon?
Hasta entonces, Robert pensaba que no se había fijado en él, pero empezaba a cambiar de opinión; era más bien al contrario. Era muy consciente de él y estaba incómoda. Todos sus planes cambiaron de repente.
Había entrado allí buscando sólo echar un vistazo, comprar quizá una licencia de pesca o un mapa, pero ahora era distinto. En lugar de pegarse a Mercer como una sombra, lo haría con Evie Shaw.
¿Por qué la ponía tan incómoda? La única explicación era que sabía quién era. Y en ese caso, esa operación era más sofisticada de lo que había pensado. Cambió, pues, la base de la investigación de Huntsville a Guntersville. Antes de la caída de la Unión Soviética se había sentido atraído por agentes enemigas en un par de ocasiones. Llevárselas a la cama había sido un riesgo, pero también una delicia. El peligro había intensificado el placer. Y sospechaba que acostarse con Evie Shaw sería algo que no olvidaría nunca.
–Primero necesito información –repuso, irritado porque ella seguía sin mirarlo. Pero la irritación no aparecía en la voz. Tenía que calmar sus sospechas, hacer que se sintiera cómoda. Ella sólo podía saber que era un ejecutivo rico y, si era tan lista como él creía, vería pronto las ventajas de acercarse a él, no sólo por lo que podía darle, sino por la información que podía sacarle. Una aventura de verano sería ideal para sus planes, y él pensaba darle justo aquello.
–Quizá deba pasar por la Oficina de Turismo –sugirió ella.
–Quizá –murmuró él–. Pero me han dicho que usted puede ayudarme.
–Tal vez. ¿Qué tipo de información busca?
–Pienso pasar aquí el resto del verano. Quiero alquilar una lancha, pero también contratar a alguien que me enseñe el lago. Me han dicho que usted conoce la zona tan bien como el que más.
Ella lo miró a los ojos.
–Es cierto, pero no hago de guía. Puedo alquilarle la lancha, pero nada más.
Había levantado un muro en cuanto lo vio y no tenía intención de colaborar lo más mínimo. Robert le lanzó una sonrisa amable, capaz de amansar a una fiera.
–Comprendo. Usted no me conoce.
Ella pareció vacilar.
–No es eso. No conozco a muchos clientes.
–Creo que la tarifa para guías es de cien dólares al día más gastos. Estoy dispuesto a pagar el doble.
–No es cuestión de dinero, señor Cannon. No dispongo de tiempo.
No lograría nada presionándola y tenía mucho que hacer antes de empezar a perseguirla en serio. De momento se había asegurado de que ella no lo olvidaría, y con eso bastaba para el primer encuentro.
–¿Puede recomendarme un guía, pues? –preguntó.
La joven le dio varios nombres, que él memorizó, ya que tenía toda la intención de explorar a fondo el río.
–¿Quiere ver las lanchas que hay disponibles? –preguntó luego ella.
–Sí, por supuesto.
La mujer tomó un teléfono móvil y se lo colocó en el cinturón. Salió del mostrador y Robert siguió mirándole las caderas y trasero en forma de corazón, que los vaqueros marcaban bien. La cabeza de ella le llegaba por debajo del hombro. A Robert le costó trabajo apartar la vista del trasero.
–¿Deja la oficina sola? –preguntó cuando estuvieron en el muelle. La luz del sol resultaba cegadora, y volvió a ponerse las gafas de sol. Hacía un calor increíble, como en una sauna.
–Desde aquí veo si se acerca alguien –repuso ella.
–¿Cuántas personas más trabajan aquí?
La joven lo miró con curiosidad.
–Tengo un mecánico y un chico que trabaja por las mañanas en el verano y por las tardes cuando hay colegio.
–¿Cuántas horas abre al día?
–De seis de la mañana a ocho de la noche.
–Son muchas.
–No está tan mal. En invierno sólo abro de ocho a cinco.