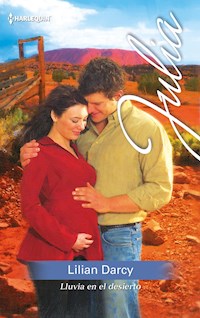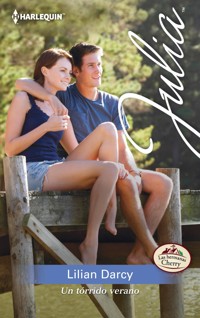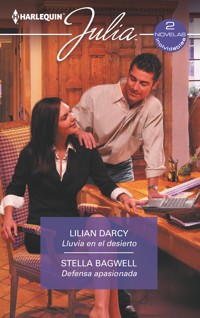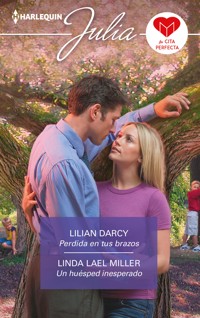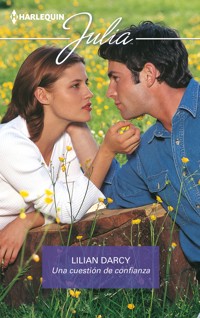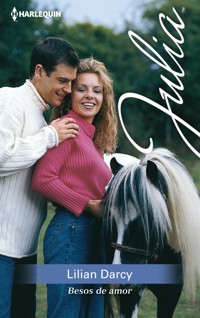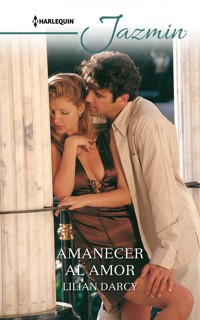
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
El doctor Julius Marr quedó muy impresionado ante la entrega con la que Stephanie Reid cuidaba de su madre moribunda. Cuando esta falleció, no sabía cómo seguir en contacto con Stephanie… hasta que quedó vacante el puesto de recepcionista en su centro de salud. Trabajar con ella era la forma perfecta de conocerse y verla lo llenaba de felicidad, pero antes de dejarle claros sus sentimientos decidió que sería mejor atar algunos cabos sueltos de su pasado. Lo que nunca sospechó fue que el secretismo con el que se comportaba podía hacer creer a Stephanie que estaba casado…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Lilian Darcy
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Amanecer al amor, n.º 1588 - julio 2020
Título original: The Marriage of Dr Marr
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-715-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ESTO no es lo que quiero», se dijo el doctor Julius Marr mientras aparcaba su Saab granate en el único sitio libre que quedaba en Hickson Road, entre dos enormes coches.
Puso el dinero en el parquímetro. Tenía dos horas. Así tendría una excusa para irse, aunque no sabía si Irene querría que se quedara tanto tiempo.
Había sido idea suya quedar en el restaurante del muelle.
–Necesito huir. Quiero un sitio donde pueda respirar… aclarar mis ideas –le había dicho por teléfono.
Y él había accedido. Tal vez no debería de haberlo hecho. Debería de mantener con ella una relación mucho más aséptica. En otro tiempo, quedar a comer con Irene le habría hecho muy feliz.
Iba aproximándose al restaurante y tuvo que reconocer que los muelles eran un lugar estupendo y que hacía un día espléndido.
En teoría, principios de marzo en Sidney era otoño, pero seguía haciendo sol, todo el mundo iba en manga corta y seguramente comerían en la terraza, con agua a su alrededor.
Era el sitio apropiado para que Irene «respirara».
Se dijo a sí mismo, con cierto reproche, que tenía razones suficientes como para sentirse estresada y presionada. Era bueno que lo reconociera y buscara formas de evadirse. Sin poder evitarlo, se sintió preocupado por ella.
Al llegar al restaurante, se dio cuenta de que ella aún no había llegado. Él llegaba tarde porque le había costado encontrar un sitio para aparcar.
–He quedado con una persona para comer, pero no la veo. ¿Podría mirar a ver si ha llegado? Se llama Irene M… –dudó un momento. ¿Qué apellido estaría usando? Había comentado que iba a volver a utilizar su nombre de soltera tras el divorcio, pero el divorcio tardaría aún unos meses. Leyó rápidamente la lista de reservas y lo vio–. Irene Monaghan.
¡Se lo había cambiado! No sabía por qué, pero no le gustó.
–Sí –contestó el camarero–, tiene reserva para la una, pero son y diez y no ha llegado.
–Supongo que le estará costando aparcar, como a mí –dijo Julius sonriendo.
–Si quiere le acompaño a su mesa –apuntó el joven camarero.
–De acuerdo. No creo que tarde.
No tardó. Llegar tarde nunca había sido uno de sus defectos. Julius estaba sentado de espaldas al agua y la vio andando deprisa por el embarcadero. Traía el pelo rubio suelto y un paso un tanto raro por culpa de los tacones altos. Las tablas de los muelles no estaban diseñadas para aquel tipo de calzado femenino.
Le dio la impresión de que había engordado un poco. Creyó recordar que llevaban desde finales de enero sin verse. Casi cinco semanas, aunque habían hablado por teléfono y habían estado en contacto a través de los mensajes de correo electrónico.
–Lo siento –dijo Irene sin aliento dejando un maletín sobre la mesa. Pareció dudar un momento, se acercó y le dio un suave beso en la boca.
Aquello tomó a Julius por sorpresa, que se limitó a responder torpemente y a parpadear cuando ella se echó hacia atrás y se sentó. La vio sonrojarse. Julius sacó las gafas de lectura y aprovechó para estudiarla. Sí, definitivamente parecía nerviosa, insegura e incluso un poco desafiante.
–Bueno, tenemos que hacer un montón de cosas –dijo Irene hablando apresuradamente–. Así que vamos a organizarnos, ¿de acuerdo?
Una comida y dos cafés más tarde seguían allí y Julius se dio cuenta de que, si no hacía algo en cinco minutos, le iban a poner una multa. Se disponía a decírselo a Irene cuando esta llamó al camarero y pidió otra copa de vino blanco.
No era el momento. Pasó revista a lo que tenía que hacer el resto del día. Había dejado la tarde libre adrede, pero esperaba tener tiempo para poner un poco de orden en la oficina y visitar a Ron Dalye, que tenía cáncer de próstata, a Sally Kitchin, que había tenido trillizos, y a Stephanie Reid, que había perdido a su madre de un cáncer de intestino hacía dos meses.
Sin embargo, parecía que Irene quería hablar.
–¿Qué tal lo estás pasando, Julius? –preguntó Irene muy seria–. Lo digo de verdad. Las cosas han cambiado tanto…
–Estoy bien. Muy bien. Me encuentro muy bien –contestó sinceramente porque no se arrepentía en absoluto de lo que había cambiado su vida en los dos últimos años–. ¿Tú qué tal?
Irene le contó, sin parar de beber vino, y Julius la escuchó con preocupación. Ya había oído aquello varias veces. Lo que no sabía era si ella esperaba que solo escuchara o que hiciera algo. No había nada que él pudiera hacer. Era cuestión de tiempo y de valor.
Cuando Irene hubo terminado y él hubo dado lo que esperó fueran las contestaciones correctas, se hizo el silencio y Julius pensó de nuevo en la multa.
–¿Pido la cuenta? –preguntó.
Irene asintió y se volvió a hacer el silencio.
–¿Qué tal están los niños? –preguntó Julius pensando que tal vez debería de haberlo preguntado al principio.
Pasó otra media hora hasta que abandonaron el restaurante.
Cuarenta metros antes de llegar al coche, vio la multa en el limpiaparabrisas. Se alegró de que Irene y él hubieran tomado caminos separados. Ella había tomado un taxi en dirección a Chatswood y no había motivo para que supiera que sus penas le habían costado una buena multa.
En realidad, no se arrepentía de las tres horas que habían pasado comiendo. Había pasado más de catorce años viviendo con ella. En comparación, no era mucho tiempo. No podía defraudarla.
Debía elegir. No sabía si organizar todos aquellos papeles de la oficina o ir a visitar a sus tres pacientes.
Cinco años antes, no habría dudado. Los papeles. Sin embargo, las cosas habían cambiado y eligió los pacientes.
–Es afta –le dijo Julius a Sally Kitchin–. Voy a ver a los otros dos.
–James es el único que no quiere comer.
Julius tomó al pequeño Nicholas y le miró la boca. Tenía las mismas placas en lengua y carrillos. Aunque Amelia estaba dormida, se las arregló para abrirle la boca y mirarla.
–No es nada. Le voy a recetar una pomada.
Sally tenía veintisiete años y era madre primeriza. Además, su marido estaba trabajando lejos, pero ella había querido tener a los trillizos porque llevaba un año en tratamiento para quedarse embarazada.
–Su madre se ha ido ya, ¿no?
–Sí, esta mañana. No se podía quedar más. Tenía tres semanas de vacaciones. Esto es muy duro. Muy duro. Y todavía falta un mes para que Michael vuelva de Nueva Zelanda –dijo haciendo un esfuerzo por sonreír, pero sin poder evitar que le cayeran las lágrimas por las mejillas. Se las secó con la manga y sonrió valiente–. Quiere que le asciendan cuanto antes, así que tuvo que ir. Bueno, no había más remedio. Yo no puedo trabajar y necesitamos el dinero, pero… le echo de menos.
–Sé que es duro. Lo sería aunque él estuviera aquí.
–Lo sé –concedió Sally.
–¿Quiere que venga una enfermera a echarle una mano? –preguntó Julius tendiéndole un folleto explicativo–. Tienen trucos para apañárselas con varios bebés, para dormirlos y ese tipo de cosas. Además, te pueden informar sobre grupos de apoyo y otros servicios.
–¿Grupos de apoyo? Pero si no puedo salir de casa –se rio–. No, mis amigas se turnan para venir un par de horas todos los días.
–¿Y es suficiente?
–¡No! ¡Claro que no! Lo siento. Soy una desagradecida. No conseguíamos tener hijos y tener tres es como un milagro. ¡Es un milagro! Les quiero mucho, pero estoy exhausta.
–Con el tiempo, se irá haciendo más fácil. Llame al servicio de enfermeras. No se canse demasiado. Olvídese de recoger el baño y esas cosas porque no está completamente recuperada del parto.
–Gracias, doctor Marr. Le agradezco mucho que haya venido. ¿Quiere una taza de té o algo?
–No, gracias.
Había tenido que decir que no a la invitación de Ron Daley también porque ya eran las cinco y media y no iba a llegar a ver a Stephanie Reid. Podría haberlo dejado para otro día, pero no quiso porque faltaba una recepcionista en la clínica y eso significaba retrasos en las citas. No quería que Stephanie tuviera que esperar.
Además, Stephanie vivía muy cerca de Sally. Al mirar en el callejero, se dio cuenta de que vivía en la calle de al lado y de que la valla de su jardín debía de estar casi pegada a la de Sally.
Intentó recordar el día exacto del funeral de su madre. Había sido un viernes. A mediados de enero, creía. Aquel día era viernes, también, cinco de marzo. Hacía siete semanas. En aquella ocasión, Stevie había cantado en la iglesia una preciosa canción que ella había compuesto.
Sabía que aquella pequeña pelirroja cantaba, pero no sabía que lo hiciera tan bien.
La conocía hacía más o menos un año y la había visto pasar por diferentes estados de ánimo. La había visto reír, tener miedo, sentirse frustrada, llorar. Se preguntó cómo estaría…
No se le había ocurrido que, a lo mejor, no estaba en casa. Dejó sonar el timbre varias veces y, al no recibir respuesta, sintió una decepción absurda. Recordaba la casa de los Reid como un lugar tranquilo y acogedor, pero se iba a quedar sin el té y sin la compañía de Stephanie.
«Vaya, me debo de estar haciendo viejo. Solo tengo cuarenta y dos años y no puedo dejar que esto me arruine el día».
Lo intentó, pero no podía evitar sentir como un peso en el estómago y era decepción. Se dio la vuelta y se dirigió al coche.
Stevie estaba en el jardín de atrás recogiendo rosas cuando oyó el timbre. Con las flores aún en el brazo, abrió, pero no había nadie.
Vio una silueta familiar. Era un hombre alto y bien vestido que se alejaba por el camino. De espaldas, no le reconocía, pero seguro que había sido él el que había llamado a la puerta.
–Perdone –le llamó. Al darse la vuelta, lo reconoció–. ¡Doctor Marr!
–Así que está en casa –dijo avanzando hacia ella en un tono un poco acusador.
–Estaba en el jardín de atrás cortando unas rosas. ¿Llevaba mucho rato llamando?
–No mucho –contestó un poco malhumorado.
Había algo que le había molestado.
Stevie pensó que los médicos debían de estar tan ocupados que no podían esperar ni un minuto a que les abrieran la puerta, pero no podía reprocharle nada después de lo bien que se había portado durante todo el año. Recordó que nunca se saltó ni una sola visita de su madre y que llamaba inesperadamente para decirle que había leído algo sobre el tema. Stevie se había dado cuenta de que no solo se preocupaba por su madre. También por ella. En las dos espantosas semanas que siguieron al diagnóstico de cáncer terminal, se había portado tan bien, que, si era así con todo el mundo, sí, su tiempo era oro.
–Pase –le invitó.
Lo miró y pensó que aquel hombre inspiraba confianza inmediatamente. Era alto, de pelo oscuro, dispuesto, inteligente, cuidadosamente vestido, con una camisa impecable de color tostado y unos pantalones a juego en un tono un poco más oscuro. Su madre había remarcado más de una vez lo elegante que iba y a Stevie le había gustado que, en su estado, encontrara fuerzas para fijarse en ese tipo de cosas. Parecía estúpido sentirse agradecida hacia el médico porque fuera bien vestido, pero así era.
–¿Quiere un té o un café o algo? –Al verle que fruncía el ceño y miraba el reloj, Stevie se preguntó si habría ido más allá de los límites establecidos. No sabía por qué lo había dicho. Algo había cambiado… –. Supongo que no tendrá tiempo… estará muy ocupado.
–No, ya he terminado. Me vendrá bien beber algo.
–Voy a poner las rosas, primero –dijo Stevie yendo hacia la casa.
–Son preciosas.
–Mamá se ocupaba de ellas. Bueno, de todo el jardín, en realidad. Yo me limitaba a seguir sus indicaciones. No creo que a mí se me den igual de bien.
Entraron en la casa y Julius la siguió hasta la cocina, todavía iluminada por el sol. Stevie se sintió estúpidamente nerviosa y se dio cuenta de que era porque el doctor no había ido a ver a su madre. El tema de su salud ya no tenía razón de ser. Ella ya no estaba para llevar las riendas de la conversación.
«¡Cómo si hubiera sido nuestra celestina! ¡Qué absurdo!», pensó.
Stevie estaba estupenda de salud. Se hacía un chequeo anual, pero nunca estaba enferma. No había sido nunca paciente de Julius Marr.
Agarró un jarrón para terminar cuanto antes. Seguro que el doctor había aceptado tomar algo por educación, así que ella debía mostrarse igual de educada y hacer que la visita le resultara agradable.
Con las prisas, y la cabeza en otras cosas, dejó caer las rosas en el jarrón y una de las espinas se le clavó entre el pulgar y el índice.
–¿Qué se ha hecho? –preguntó el doctor Marr agarrándola la mano y viendo que estaba sangrando–. ¡Vaya!
Stevie sintió sus dedos cálidos, secos y agradables contra su piel y un calor un tanto extraño le subió por el brazo. No tenía nada que ver con la herida. ¡Era ridículo! ¿Qué pensaría él si se diera cuenta?
–No he prestando atención a lo que estaba haciendo –se justificó apartándose y dirigiéndose al fregadero para llenar el jarrón–. No es nada.
–Al menos, lávese. ¿Cuándo fue la última vez que le pusieron la vacuna del tétanos?
–Cuando era una adolescente –se rio–. Y de eso hace por lo menos veinte años. No pensará que debo…
–Por un arañazo con una espina, no, pero si piensa encargarse del jardín, debería ponérsela.
–¿De verdad? –preguntó sorprendida.
–A su madre se la puse el año pasado por eso, ¿no se acuerda?
–Sí…
–El tétanos vive en el suelo. Llame la semana que viene para que le den cita.
–De acuerdo. Gracias.
–Lo siento. No pretendía echarle la charla.
–No pasa nada.
–Bien –dijo sonriendo, lo que provocó en ella un efecto nuevo y asombroso.
–Bueno… –dijo Stevie. Las bebidas. ¿Por qué le costaba tanto desenvolverse con naturalidad? ¿Por qué estaba tan aturdida?–. ¿Le apetece una cerveza? ¿O prefiere vino o gintonic?
–Un gintonic, por favor.
–¿Prefiere que salgamos al jardín?
Era un lugar encantador, con sillas de hierro pintadas en blanco y una mesa, entre rosas y flores de lavanda, hortensias, hibiscos tropicales, buganvillas y todo tipo de plantas. No todas estaban en flor, pero todo estaba verde y el sol proyectaba largas sombras.
Lo único malo fue que, tras alabar el lugar y el buen trabajo que había llevado a cabo su madre, Stevie no supo qué más decir. Se dio cuenta de que un minuto de silencio con un hombre a quien no conocía mucho podía parecer una eternidad.
Bajó la cabeza y se quedó mirando las burbujas, como fascinada. Dio un trago convencida de que le ayudaría a relajarse.
–¿Da su jardín, por casualidad, al de Sally y Michael Kitchin?
–¿Les conoce?
–Ella y sus trillizos son pacientes míos.
–Todavía no he visto a los bebés, aunque les he oído. Sí, nuestros jardines coinciden en aquella esquina. No tenemos ninguna valla en común, pero solemos charlar cuando nos encontramos tendiendo la ropa. La madre de Sally, que tiende mil pañales todos los días, me va contando qué tal los niños.
–Por desgracia, se ha tenido que volver a Adelaida esta mañana.
–¡Pobre Sally! Tengo que ir a decirle que me llame si necesite ayuda.
Julius la miró, allí sentada, relajada hasta donde le era posible en una silla de hierro. Viéndola, cualquiera diría que estaba bebiendo la bebida más deliciosa del mundo y que se encontraba en su jardín como en el paraíso. Se dio cuenta de que aquella mujer vivía, experimentaba y sentía todo con mucha intensidad.
–¿Qué va a hacer ahora, Stephanie? –preguntó cambiando de tema bruscamente al acordarse de que había ido con fines profesionales.
–Llámeme Stevie, por favor, como antes.
–Stevie –dijo pensando que para sus adentros nunca había dejado de llamarla así.
–Supongo que se referirá a… mi vida, ¿no? –rio un poco nerviosa–, no esta tarde.
–Con su vida, sí –dijo dándose cuenta de que no estaba siendo prudente.
–¿Por eso ha venido? –preguntó sintiéndose un poco boba y rectificando–. Le agradezco que haya venido. Me estoy tomando las cosas tranquilamente. He decidido quedarme a vivir en esta casa porque ahora es mía. Seguiré cantando con Lizzy in the Kitchen porque me encanta, pero tengo que buscarme un trabajo porque con eso no gano para vivir. La pensión de papá se acabó cuando murió mamá y mi abogado dice que… bueno, no creo que le interese mi situación económica –dijo pensando «¿Qué me pasa? ¡Estoy balbuceando!».
–¿Qué tipo de trabajo?
–Mi currículum no es nada del otro mundo. Hice un año de enfermería, pero eso fue hace quince años y lo dejé… por motivos personales. Entonces, a mamá le diagnosticaron la esclerosis múltiple y decidí trabajar de secretaria porque el horario era más flexible y podía ocuparme de ella. Cuando se puso peor, comencé a trabajar media jornada de voluntaria atendiendo el teléfono, tomando citas y recaudando fondos para una asociación benéfica. Hace como cinco años que dejé de trabajar. Espero no haberlo perdido todo. Supongo que tendré que reciclarme un poco, sobre todo con el ordenador. Con lo que tengo ahorrado, tengo como para un año.
«¡Cállate ya, Stevie!», pensó.
–¿Y no le preocupa no tener ni idea del trabajo que busca?
Stevie no supo si aquello era un reproche.