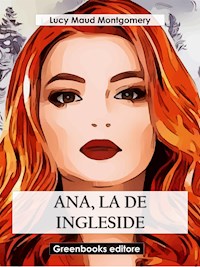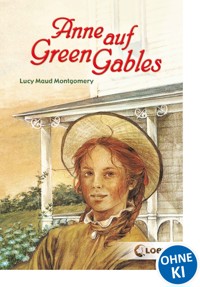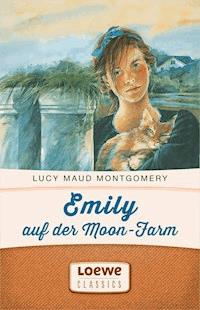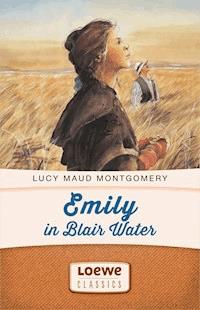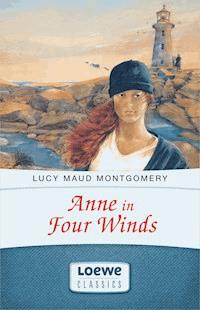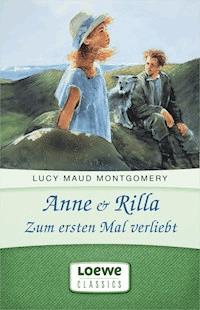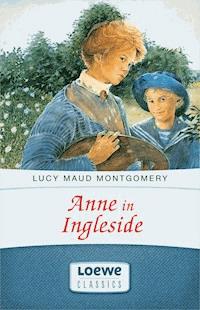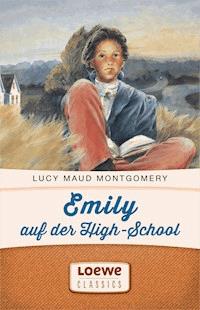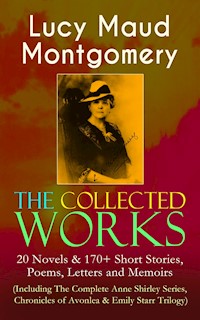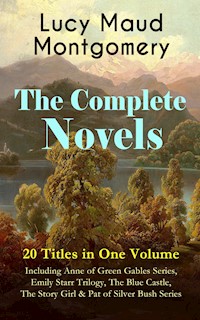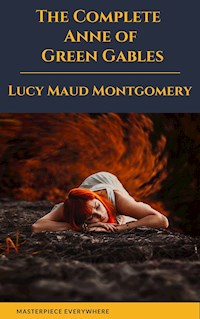1
—¡Qué blanca está hoy la luz de la luna! —dijo
Ana Blythe
para sus adentros
mientras recorría
el sendero del jardín de la casa de Diana Wright, rumbo a la puerta
del frente. Pequeños
pétalos de capullos
de cerezos caían, desprendidos por la brisa
marina.
Se
detuvo un momento para mirar las colinas y los bosques que había
amado en
otros tiempos y que aún
amaba. ¡Querido
Avonlea! Glen St. Mary era ahora su lugar
y
lo había sido ya durante muchos años, pero Avonlea tenía algo que
Glen St. Mary
no podría tener nunca.
Fantasmas de sí
misma la esperaban en cada rincón… los
campos
por los que había vagado le daban la bienvenida… los ecos no
borrados de la
dulce vida de antaño
estaban alrededor…
cada rincón tenía algún recuerdo querido.
Aquí
y allí, había jardines encantados donde florecían todas las rosas
del pasado. A
Ana siempre le gustaba
ir a Avonlea
incluso cuando, como en esta ocasión, la razón
de la visita era triste. Habían venido al funeral del padre
de Gilbert,
y Ana iba a
quedarse
una
semana
más.
Marilla
y
la
señora
Lynde
no
se
resignaban
a
dejarla
partir
tan
pronto.
Su
vieja
habitación
de
la
buhardilla
seguía
preparada
para
recibirla,
y
cuando
Ana
subió
la noche de su llegada, se encontró con que la señora Lynde había
puesto un
gran ramo de
primaverales flores
silvestres en su honor… un ramo que, cuando Ana
hundió la cara entre
las flores, parecía haber guardado toda la
fragancia de años
nunca olvidados. La
Ana de antes estaba esperándola allí. Profundas y atesoradas
alegrías de otros
tiempos le aletearon en
el corazón. La habitación de la buhardilla la
abrazaba,
la
retenía,
la
envolvía.
Miró
con
cariño
la
vieja
colcha
de
hojas
de
manzano
que la señora Lynde le
había tejido, y
las almohadas impecables adornadas con
anchas
puntillas tejidas por la señora Lynde, las alfombras tejidas por
Marilla, el
espejo que había
reflejado la cara de la
huerfanita con su frente virgen de niña, la
huerfanita
que
se
había
quedado
dormida
llorando
aquella
primera
noche,
hacía
tanto.
Ana olvidó que era una
alegre madre de
cinco hijos, y que, en Ingleside, Susan Baker
tejía
otra
vez
misteriosos
escarpines.
Una
vez
más,
se
sentía
Ana,
la
de
Tejas
Verdes.
Cuando
la señora Lynde entró con toallas limpias, la halló todavía
mirándose al
espejo
con
expresión
soñadora.
—Me alegro mucho de tenerte otra vez en casa,
Ana, así es. Hace nueve
años que
te
fuiste,
pero
al
parecer
ni
Marilla
ni
yo
podemos
dejar
de
extrañarte.
No
estamos
tan
solas
ahora que Davy se ha casado. Millie es encantadora, ¡qué tortas
hace!, aunque
es curiosa como una
ardilla con todo. Pero
siempre he dicho, y seguiré diciéndolo,
que
no
hay
nadie
como
tú.
—Ah, pero no puedo engañar a este espejo, señora
Lynde. Me está
diciendo, con
toda
claridad:
«Ya
no
eres
tan
joven
como
eras»
—dijo
Ana,
con
gesto
caprichoso.
—Tienes
muy
bien
el
cutis
—dijo
la
señora
Lynde,
consolándola—.
Aunque
claro
que
nunca
tuviste
muchos
colores.
—Al
menos,
todavía
no
tengo
asomo,
de
doble
papada
—dijo
Ana,
con
alegría—.
Y mi viejo dormitorio
me recuerda, señora
Lynde. Me alegro. Me dolería tanto
regresar
y descubrir que me ha olvidado. Y es maravilloso volver a ver la
luna
apareciendo
por
detrás
del
Bosque
Encantado.
—Parece
un
gran
pedazo
de
oro
en
el
cielo,
¿no?
—dijo
la
señora
Lynde,
sintiendo que entraba
en un desbordado
vuelo poético y agradeciendo que Marilla no
estuviera
cerca
para
oírla.
—Mire
esos abetos puntiagudos que se recortan contra ella, y los abedules
en el
valle, que aún levantan
los brazos hacia
el cielo. Ahora son árboles grandes; eran tan
pequeñitos
cuando
yo
llegué
aquí,
que
eso
sí
me
hace
sentir
un
poquito
vieja.
—Los
árboles son como los niños —dijo la señora Lynde—. Es terrible cómo
crecen apenas una les da
la espalda por un
minuto. Mira a Fred Wright, no tiene más
que
trece
años
y
está
tan
alto
como
el
padre…
»Hay pastel de pollo caliente para la cena y te
he preparado mis
bizcochitos de
limón. No temas dormir
en esa cama. He oreado las sábanas y Marilla, que no sabía
que yo lo había hecho,
volvió a orearlas,
y Millie, que no sabía que las dos lo
habíamos
hecho, las oreó por tercera vez. Espero que Mary María Blythe salga
mañana.
Disfruta
mucho
de
los
funerales.
—La
tía Mary María… Gilbert la llama así, aunque en realidad es sólo
prima del
padre. Siempre me llama
«Anita» —dijo Ana,
estremeciéndose—. Y la primera vez
que
me vio, después de casada, me dijo: «Es muy extraño que Gilbert te
haya elegido
a ti. Podría haberse
casado con tantas
lindas muchachas…». Tal vez por eso que
nunca
me ha gustado… y sé que Gilbert tampoco la quiere, pero es
demasiado
apegado
a
la
familia
para
admitirlo.
—¿Gilbert
se
quedará
muchos
días?
—No.
Tiene que regresar mañana por la noche. Dejó a un paciente en un
estado
muy
delicado.
—Ah, bien, supongo que habiendo muerto su madre
el año pasado, ya no
hay
nada
que
pueda
retenerlo
en
Avonlea.
El
viejo
señor
Blythe
nunca
llegó
a
recuperarse
de la muerte de su
esposa… no tenía nada
por qué vivir. Los Blythe han sido siempre
así,
siempre
han
depositado
demasiado
en
las
cosas
terrenas.
Es
muy
triste
pensar
que
no queda ninguno de la
familia en
Avonlea. Eran una buena estirpe. Pero claro, hay
un montón de Sloane.
Los Sloane aún son Sloane, Ana, y lo serán
por los siglos de
los
siglos,
amén.
—Que
haya cuantos quieran… Después de cenar, voy a salir a caminar por
el
viejo jardín a la luz de
la luna. Supongo
que al fin tendré que irme a la cama, aunque
siempre he pensado que dormir en las noches de luna es una
pérdida de
tiempo…
pero voy a despertarme
temprano para ver las primeras luces de la mañana cuando se
desperezan por detrás
del Bosque
Encantado. El cielo se pondrá color coral y los
petirrojos estarán
pavoneándose de un lado a otro, y tal vez un
gorrioncito gris se
pose
en
el
alféizar
de
la
ventana,
y
habrá
pensamientos
dorados
y
púrpuras
para
mirar…
—Pero
los conejos se comieron todos los macizos de lirios de junio —dijo
la
señora Lynde con
tristeza, y bajó la
escalera sintiéndose aliviada por dentro de no
tener
que
seguir
hablando
de
la
luna.
Ana
siempre había sido un poco rara en ese sentido. Y al parecer, no
tenía mucho
sentido
abrigar
esperanzas
de
que
cambiara.
Diana
avanzó por el sendero para encontrar a Ana. Incluso a la luz de la
luna se
veía
que
sus
cabellos
seguían
siendo
negros,
sus
mejillas
rosadas,
y
sus
ojos
luminosos.
Pero
la
luz
de
la
luna
no
podía
ocultar
que
estaba
un
poco
más
robusta
que
en
años
pasados…
y
Diana
nunca
había
sido
lo
que
la
gente
de
Avonlea
consideraba
«flacucha».
—No
te
preocupes,
querida,
no
he
venido
para
quedarme.
—Como
si yo fuera a
preocuparme por eso
—dijo Diana, en tono de reproche—.
Sabes
que preferiría mil veces pasar la noche contigo que ir a la
recepción. Tengo la
sensación
de
que
casi
no
nos
hemos
visto
y
ahora
ya
te
vas
pasado
mañana.
Pero
es
el
hermano
de
Fred,
¿entiendes?,
y
no
tenemos
más
remedio
que
ir.
—Por
supuesto.
Y
sólo
he
venido
un
momento.
He
cogido
el
camino
de
antes,
Di,
y
pasé por la Burbuja de la Ninfa, por el Bosque Encantado, por tu
viejo jardín
frondoso
y
por
el
Estanque
de
los
Sauces.
Hasta
me
detuve
a
mirar
los
sauces
al
revés
en
el
agua,
como
solíamos
hacer.
Han
crecido
tanto…
—Todo
ha crecido —dijo Diana con un suspiro—. ¡Cuándo miro al pequeño
Fred! Todos hemos
cambiado tanto… excepto
tú. Tú no cambias nunca, Ana. ¿Cómo
haces
para
mantenerte
tan
delgada?
¡Mírame
a
mí!
—Bastante
matrona, cierto —rió Ana—. Pero te has salvado del ensanchamiento
de la madurez, Di. En
cuanto a que yo no
he cambiado, bien, la señora de H. B.
Donnell
está de acuerdo contigo. En el funeral me dijo que no parecía ni un
día
mayor. Pero la señora de
Harmon Andrews
no piensa lo mismo. Me dijo: «¡Dios me
ampare, Ana, qué
desmejorada estás!». Todo
es según los ojos de quien mira, o su
conciencia.
Los únicos momentos en los que siento que estoy envejeciendo son
cuando miro las
fotografías de las
revistas. Los héroes y las heroínas me están
pareciendo
demasiado jóvenes.
Pero no te preocupes, Di, mañana las dos vamos a
volver
a
ser
chicas.
Eso
es
lo
que
he
venido
a
decirte.
Vamos
a
tomarnos
toda
la
tarde
libre
y
visitaremos
los
lugares
de
antes,
todos.
Caminaremos
por
los
prados
y
atravesaremos los viejos
bosques frondosos
de helechos. Veremos todas las viejas
cosas
que quisimos y las colinas, donde volveremos a encontrarnos con
nuestra
juventud. Nada parece
imposible en
primavera, ya lo sabes. Dejaremos de sentirnos
madres
y
personas
responsables
y
seremos
tan
atolondradas
como
todavía
me
considera
la señora Lynde en lo más profundo de su alma. No tiene sentido ser
siempre
sensata,
Diana.
—¡Caramba!
Eso
es
típico
de
ti.
Me
encantaría,
pero…
—Nada
de peros. Ya sé lo que estás pensando: «¿Quién va a preparar la
comida
para
los
hombres?».
—No exactamente. Ana Cordelia sabe cocinar tan
bien como yo, a pesar de
que
no tiene más que once
años —dijo
Diana, orgullosa—. Lo iba a hacer de todas
maneras,
porque yo pensaba asistir a la Reunión de Damas de Beneficencia,
pero no
iré. Te acompañaré. Será
como hacer que un
sueño se haga realidad. Sabes, Ana,
muchas
tardes
me
siento,
y
pienso
que
somos
niñas
pequeñas
otra
vez…
Yo
llevaré
la
comida.
—Y comeremos en el jardín de Hester Gray… Supongo
que el jardín de
Hester
Gray
sigue
existiendo.
—Supongo
que
sí
—dijo
Diana,
vacilante—.
No
he
estado
allí
desde
que
me
casé.
Ana
Cordelia sale a explorar a menudo, pero siempre le digo que no se
aleje mucho
de casa. Le encanta
vagabundear por el
bosque y un día, cuando la reprendí por
hablar
sola
en
el
jardín,
me
dijo
que
no
estaba
hablando
sola,
que
estaba
hablando
con
el espíritu de las
flores. ¿Te acuerdas de ese juego de té para las muñecas con los
capullitos rosados, que
le enviaste cuando
cumplió nueve años? No ha roto ni una
pieza.
Es muy cuidadosa. Sólo lo usa cuando las Tres Personitas Verdes
vienen a
tomar el té con ella. No
pude sacarle
quiénes son. Creo que, en algunas cosas, Ana,
esa
niña
es
mucho
más
parecida
a
ti
que
a
mí.
—Tal vez haya más en un nombre de lo que
Shakespeare quiso admitir. No
le
quites a Ana Cordelia
sus
fantasías, Diana. A mí siempre me dan pena los niños que
no
pasan
algunos
años
en
el
País
de
las
Hadas.
—Ahora
Olivia Sloane es la maestra —dijo Diana, pensativa—. Es graduada,
sabes, y va enseñar en
la escuela durante
un año para estar cerca de su madre.
Ella
dice
que
hay
que
hacer
que
los
niños
se
enfrenten
con
la
realidad.
—¿Ha
llegado
el
día
en
que
debo
escuchar
que
tú
eres
partidaria
del
«sloanismo»,
Diana
Wright?
—No…
no… ¡no! No me resulta nada simpática. Tiene esa mirada redonda de
ojos azules, como toda
su familia… Y no me
molestan las fantasías de Ana Cordelia.
Son
muy
bonitas,
como
lo
eran
las
tuyas.
Supongo
que
ya
tendrá
suficiente
«realidad»,
tal
como
van
los
tiempos.
—Bien,
entonces
está
decidido.
Ven
a
Tejas
Verdes
a
eso
de
las
dos,
y
beberemos
una copita del licor
de grosellas de Marilla… sigue haciéndolo
de vez en cuando, a
pesar del ministro
y de la señora Lynde… nada más que para sentirnos realmente
diabólicas.
—¿Te
acuerdas del día en que me emborrachaste con ese licor? —preguntó
Diana, riendo. La
palabra «diabólica» no
le importaba tanto dicha por Ana como le
habría
importado dicha por otra persona. Todo el mundo sabía que Ana no
decía esas
cosas
en
serio.
Era
su
manera
de
ser.
—Mañana
tendremos
un
día
de
«¿te
acuerdas?»,
Diana.
No
te
entretengo
más…
ahí
viene
Fred
con
el
coche.
Tu
vestido
es
precioso.
—Fred
me convenció de comprarme uno nuevo para la boda. Yo decía que no
debíamos gastar dinero,
ya que estamos
construyendo el nuevo granero, pero él dijo
que
no iba a permitir que su esposa pareciera una mujer a quien
invitaban pero no
podía ir, cuando todas
las demás irían
emperifolladas al máximo. ¿No es típico de un
hombre?
—Ah,
pareces la señora Elliott, de Glen —dijo Ana con tono severo—.
Cuidado
con
esa
tendencia.
¿Te
gustaría
vivir
en
un
mundo
sin
hombres?
—Sería
horrible —admitió Diana—. Sí, sí, Fred, ya voy. ¡Ay, sí, está bien!
Hasta
mañana,
entonces,
Ana.
Ana se detuvo junto a la Burbuja de la Ninfa en
el camino de regreso.
Le gustaba
tanto aquel viejo
arroyito… Cada eco de su risa de niña, que el arroyo alguna vez
había atrapado, lo había
guardado y ahora
parecía devolverlo a sus oídos atentos. Sus
viejos sueños… podía verlos reflejados en la diáfana
Burbuja… viejos
juramentos…
viejos susurros… El
arroyo lo guardaba todo y murmuraba, pero no había nadie
escuchando, salvo los
sabios y viejos abetos del Bosque
Encantado, que escuchaban
desde
hacía
tanto…
2
—Qué precioso día… está hecho especialmente para
nosotras
—dijo Diana—. Pero
me
parece
que
no
durará
mucho;
mañana
tendremos
lluvia.
—No
importa. Beberemos de su belleza hoy, aunque mañana la luz de su
sol se
haya ido. Disfrutaremos
de nuestra amistad
aunque debamos separarnos mañana.
Mira
esas colinas largas, de ese verde dorado… esos valles con su azul
de neblina.
Son
nuestros,
Diana… no me importa si aquella colina pertenece a Abner Sloane…
hoy
es
nuestra.
Hay
viento
del
oeste:
va
a
ser
un
día
perfecto.
Y
así fue. Recorrieron todos los queridos lugares de antes: el
Sendero de los
Amantes, el Bosque
Encantado, Idlewild, el
Valle de las Violetas, el Sendero del
Abedul,
el
Lago
de
Cristal.
Había
algunos
cambios.
Los
pequeños
abedules
de
Idlewild —donde hacía
tanto tiempo habían tenido una casita de muñecas— se
habían convertido en
árboles adultos; el Sendero del Abedul, no
hollado en tanto
tiempo, estaba
recubierto de helechos; el Lago de Cristal había desaparecido por
completo y dejado apenas
un hueco húmedo y
musgoso. Pero el Valle de las Violetas
estaba
púrpura debido a las flores y el vástago de manzano que Gilbert
había hallado
una vez en lo más
profundo del bosque era
un árbol inmenso moteado de diminutos
capullos
terminados
en
puntas
rojas.
Ellas
iban sin sombrero. El cabello de Ana aún brillaba como caoba
lustrada, a la
luz del sol, y el de
Diana todavía era de
un negro brillante. Intercambiaban miradas
de
regocijo,
de
entendimiento,
de
cálida
amistad.
Por
momentos,
caminaban
en
silencio… Ana siempre
decía que dos personas que se entendían tanto como ella y
Diana podían
sentir cada una los pensamientos de la otra. A veces
salpicaban la
conversación con ¿
te acuerdas…? «¿Te acuerdas el día que te caíste en el
corral de
los patos de los Cobb,
en la calle Tory…?
¿Te acuerdas de cuando asustamos a la tía
Josephine…?
¿Te acuerdas de nuestro Club de Cuentos…? ¿Te acuerdas de la visita
de la señora Morgan,
cuando te manchaste
la nariz de rojo…? ¿Te acuerdas de cómo
nos
hacíamos señales con velas desde las ventanas…? ¿Te acuerdas de
cómo nos
divertimos
en
la
boda
de
la
señorita
Lavender
y
de
los
moños
azules
de
Charlotta…?
¿Te acuerdas de la Sociedad para el
Mejoramiento?». Casi
les parecía que podían oír
sus
antiguas
carcajadas
resonando
a
través
de
los
años.
La AVIS
estaba, al parecer, muerta.
Había ido desintegrándose poco a poco tras la
boda
de
Ana.
—No
pudieron
sostenerla,
Ana.
Los
jóvenes
de
Avonlea
no
son
lo
que
eran
en
nuestros
tiempos.
—No
hables como si «nuestros tiempos» hubieran terminado, Diana.
Tenemos
apenas quince años y
somos almas gemelas.
El aire no está lleno de luz:
es luz.
Creo
que
me
han
crecido
alas.
—Yo
me
siento
igual
—dijo
Diana,
olvidando
que
esa
mañana
había
hecho
subir
la
marca
de
la
balanza
a
setenta
kilos—.
A menudo
siento
que
me
encantaría
convertirme
en
pájaro
por
un
rato.
Ha
de
ser
maravilloso
volar.
La
belleza las rodeaba por todas partes. Insospechados matices
resplandecían en
las
penumbras
de
los
bosques
y
relucían
en
los
seductores
senderos.
El
sol
de
primavera se colaba a
través de las
jóvenes hojas verdes. Se oían alegres gorjeos de
pájaros
por
todas
partes.
Había
pequeños
claros
donde
uno
sentía
que
se
bañaba
en
un
lago de oro líquido. A
cada paso, alguna dulce fragancia
primaveral les asaltaba los
sentidos…
helechos aromáticos… bálsamo de abetos… el saludable olor de los
campos recién arados.
Había un sendero
bordeado de cerezos en flor… un viejo
campo
con césped, cubierto de pequeños arbolitos que recién comenzaban a
vivir y
tenían el aspecto de
duendes traviesos que
se hubieran agazapado entre los pastos
altos…
arroyos que aún no eran «demasiado anchos para saltarlos»… flores
de
vicarios bajo los
abetos… ramas de jóvenes
helechos rizados… y un abedul al que
algún
vándalo había arrancado la corteza blanca en algunas partes,
dejando expuesta
la corteza oscura. Ana
lo miró durante un
rato tan largo, que a Diana le llamó la
atención.
No veía lo que veía Ana: matices del blanco más puro, exquisitos
tonos
dorados que se hacían
más y más profundos
hasta llegar a la última capa, que
revelaba
un castaño oscuro hondo e intenso… como queriendo demostrar que
todos
los abedules, tan
virginales y fríos
exteriormente, tenían sin embargo sentimientos
cálidos.
—El
primigenio
fuego
de
la
Tierra
en
sus
corazones
—murmuró
Ana.
Y
por fin, tras atravesar un bosquecito lleno de hongos, encontraron
el jardín de
Hester Gray. No había
cambiado mucho.
Todavía poseía la dulzura de sus hermosas
flores.
Había aún muchos lirios de junio, como llamaba Diana a los
narcisos. Los
cerezos
estaban
más
viejos
pero
tenían
bastantes
flores
blancas.
Todavía
podía
encontrarse el camino
central bordeado de rosales, y el viejo malecón estaba blanco
con las flores de
fresas, azul con las
violetas y verde con los helechos. Comieron en
un rincón del jardín, sentadas sobre unas piedras musgosas,
con un
arbusto de lilas a
sus espaldas, que
agitaba sus banderas púrpuras. Las dos tenían hambre y las dos
hicieron
justicia
a
la
comida.
—¡Qué
bien sabe todo al aire libre! —suspiró Diana—. Tu torta de
chocolate,
Ana…, no hay palabras,
pero tienes que
darme la receta. A Fred le va a encantar. Él
puede
comer
cualquier
cosa,
porque
no
engorda.
Yo
siempre
digo
que
no
voy
a
comer
más tortas, porque cada
año engordo más.
Me da pánico llegar a ser como la tía
abuela
Sarah…
Era
tan
gorda,
que
había
que
tirar
de
ella
para
levantarla
cada
vez
que
se
sentaba.
Pero
cuando
veo
una
torta
como
ésta…
y
anoche,
en
la
recepción…
ay,
se
habrían
ofendido
mucho
si
no
hubiera
comido.
—¿Tedivertiste?
—Ah,
sí,
digamos
que
sí.
Pero
caí
en
las
garras
de
la
prima
de
Fred,
Henrietta,
y
a
ella
le
encanta contar sus operaciones y lo que sintió y cómo le
habría explotado
el
apéndice
si
no
se
lo
hubiera
sacado
a
tiempo.
«Me
dieron
quince
puntos.
Ay,
Diana,
¡cómo sufrí!». Ella disfruta mucho, pero yo no. Y
es cierto que sufrió;
entonces, ¿por
qué no va a disfrutar
contándolo ahora? Jim estuvo tan gracioso… Aunque no sé si a
Mary
Alice
le
habrá
gustado
mucho…
Bueno,
un
trozo
pequeño,
lo
mismo
da
ir
presa
por
un robo que por dos, ¿no?, una porción bien pequeñita no va a
cambiar las
cosas…
Jim
dijo
que
la
noche
antes
de
la
boda
estaba
tan
asustado,
que
tuvo
ganas
de
tomar el tren hasta el
puerto. Dijo que
todos los novios sienten lo mismo pero no se
atreven
a
decirlo.
¿Te
parece
que
a
Gilbert
y
a
Fred
les
habrá
pasado
lo
mismo,
Ana?
—Seguro
que
no.
—Eso
dijo Fred cuando le pregunté. Dijo que lo único que lo aterraba era
que yo
cambiara de idea en el
último momento,
como Rose Spencer. Aunque nunca se sabe
lo
que piensa un hombre. Pero es inútil preocuparse ahora por eso.
¡Qué bien hemos
pasado
esta
tarde!
Tengo
la
sensación
de
que
hemos
vivido
otra
vez
muchos
momentos
felices
de
antes…
Ojalá
no
tuvieras
que
irte
mañana,
Ana.
—¿No
puedes
venir
a
visitarnos
a
Ingleside
este
verano,
Diana?
Antes
del
verano…
antes
del
verano,
no
recibiré
visitas
por
un
tiempo.
—Me
encantaría. Pero me parece imposible que pueda escaparme de casa en
el
verano.
Siempre
hay
tanto
que
hacer…
—Vendrá Rebecca Dew, por fin, y me alegro mucho.
Aunque me temo que la
tía
María también venga. Se
lo dio a
entender a Gilbert. Él quiere que venga tan poco
como yo, pero es «de la
familia» y eso implica que la puerta de
la casa de Gilbert
debe
estar
siempre
abierta
para
ella.
—Tal vez vaya en invierno. Me encantaría volver a
ver Ingleside. Tu
casa es
preciosa,
Ana…,
y
tu
familia
también.
—Ingleside
es bonita, y ahora la quiero. En un tiempo pensé que jamás llegaría
a
quererla. No la podía ni
ver cuando llegamos,
la detestaba por sus mismas virtudes.
Eran
un
insulto
para
mi
querida
Casa
de
los
Sueños.
Recuerdo
que
cuando
nos
fuimos
le dije a Gilbert, con
pena: «Hemos sido
tan felices aquí. Jamás seremos igual de
felices
en otro lado». Me regodeé en la nostalgia durante un tiempo. Hasta
que
descubrí que empezaban a
brotar semillitas
de cariño por Ingleside. Luché contra ese
sentimiento,
de verdad, pero al fin tuve que rendirme y admitir que la quería. Y
la
quiero más cada año que
pasa. No es una
casa muy vieja… las casas demasiado
viejas
son
tristes.
Ni
demasiado
joven…
las
casas
demasiado
jóvenes
son
insulsas.
Es
dulce. Me gustan
todas sus habitaciones. Cada una tiene algún defecto pero también
alguna virtud, algo que
la distingue de
todas las demás, que le da personalidad. Me
gustan
los magníficos árboles del jardín. No sé quién los plantó, pero
cada vez que
subo me detengo en el
descansillo… ¿te
acuerdas de esa ventanita en el descansillo,
con ese asiento ancho?… y me siento ahí un momento y digo:
«Dios bendiga
al
hombre que plantó esos
árboles,
sea quien fuere». En realidad, tenemos demasiados
árboles
alrededor
de
la
casa,
pero
no
nos
resignamos
a
perder
ninguno.
—Típico de Fred. Tiene adoración por ese gran
sauce al sur de la casa.
Estropea
la
vista
desde
las
ventanas
de
la
salita,
y
se
lo
he
dicho
mil
veces,
pero
él
dice:
«¿Serías capaz de cortar algo tan hermoso como
ese árbol, por más que
te tape la
vista?». Y el sauce se
queda, y
es precioso. Por él le
pusimos a la casa el nombre de
Granja
del Sauce Solitario. El nombre Ingleside me encanta. Es tan íntimo,
tan
bonito…
—Eso
dijo Gilbert. Nos costó mucho elegir el nombre. Pensamos varios
pero no
tenían nada que ver.
Pero cuando se nos
ocurrió Ingleside, supimos de inmediato que
era el nombre apropiado. Me alegro de tener una casa grande,
la
necesitamos, con
tantafamilia.Alosniños también les encanta, por
pequeños que sean.
—Son
tan
encantadores…
—Con
disimulo,
Diana
se
cortó
otra
«diminuta
porción» de torta de chocolate—. Yo encuentro a los míos
preciosos. Pero
los tuyos
tienen
algo…
¡y
las
mellizas!
Eso
sí
te
envidio.
Siempre
quise
tener
mellizos.
—Ah,
no
pude
evitar
a
las
mellizas;
son
mi
destino.
Pero
para
mí,
es
una
desilusión que las mías
no se parezcan
nada. Nan es bonita, con sus cabellos y ojos
castaños y tiene facciones muy bonitas. Di es la favorita de
su padre,
porque tiene los
ojos verdes y los
cabellos rojos… cabellos rojos con rizos. Shirley es el preferido
de
Susan. Yo estuve mucho
tiempo enferma
después de su nacimiento y ella lo cuidó. A
veces creo que Susan cree que es suyo. Lo llama «mi
morenito», y es una
vergüenza
cómo
lo
mima.
—Y
todavía es tan pequeño que puedes ir a verlo de noche a ver si se
ha
destapado para arroparlo
—dijo Diana con
pena—. Jack tiene nueve años y no quiere
que
lo arrope. Dice que ya es grande. ¡Y a mí me encantaba hacerlo! Ah,
cómo me
gustaría
que
los
niños
no
crecieran
tan
rápido.
—Ninguno
de los míos ha llegado todavía a esa etapa, aunque me he dado
cuenta
de
que,
desde
que
comenzó
a
ir
a
la
escuela,
Jem
ya
no
quiere
que
lo
tome
de
la
mano
cuando caminamos por el
pueblo —dijo Ana
con un suspiro—. Pero él, Walter y
Shirley
siguen
queriendo
que
los
arrope.
Walter
a
veces
hace
todo
un
ritual.
—Y todavía no tienes que preocuparte por qué van
a ser. Jack está loco
por ser
soldado
cuando
sea
grande.
¡Soldado!
¡Imagínate!
—En tu lugar, yo no me preocuparía. Se olvidará
cuando se le ocurra
otra cosa.
La guerra es algo del
pasado. Jem dice que va a ser marino… como el capitán Jim…
y Walter va camino de
ser poeta. No es como
ninguno de los otros. Pero a todos les
encantan
los árboles y a todos les gusta jugar en «el Pozo», como lo llaman…
Es un
pequeño
valle,
justo
detrás
de
Ingleside,
con
preciosos
senderos
y
un
arroyo.
Un
lugar
común
y corriente… Para la gente no es más que «el Pozo», pero para ellos
es el País
de las Hadas. Todos
tienen defectos, pero
no son malos chicos, y por suerte, siempre
están
rodeados
de
mucho
amor.
»Ah, me alegra pensar que mañana a esta hora
estaré en Ingleside,
contándoles
cuentos
a
mis
niños
a
la
hora
de
dormir
y
dándoles
a
las
calceolarias
y
los
helechos
de
Susan su dosis de
alabanzas. Susan tiene suerte con los helechos. Nadie puede
conseguir
helechos
como
los
suyos.
Puedo
alabar
sus
helechos
con
toda
honestidad.
¡Pero
las
calceolarias,
Diana!
A
mí
no
me
parecen
flores.
Pero
no
puedo
herir
los
sentimientos de Susan diciéndoselo. Siempre me
las arreglo para decirle
algo. Hasta
ahora
la
Providencia
no
me
ha
abandonado.
Susan
es
tan
buena…
No
sé
qué
haría
sin
ella.
Y pensar que en un tiempo la consideré «una extraña». Sí, es bonito
pensar en
ir
a
casa
y,
sin
embargo,
también
me
da
pena
irme
de
Tejas
Verdes.
Esto
es
tan
hermoso,
con
Marilla
y
contigo.
Nuestra
amistad
siempre
ha
sido
algo
hermoso,
Diana.
—Sí, y las dos siempre… quiero decir, nunca he
podido decir las cosas
como tú,
Ana,
pero
sí
hemos
mantenido
nuestros
«solemnes
juramento
y
promesa»,
¿no?
—Siempre,
y
siempre
los
mantendremos.
La
mano de Ana halló la de Diana. Permanecieron sentadas un largo rato
en un
silencio demasiado dulce
para ser
interrumpido con palabras. Las largas y quietas
sombras del atardecer
cayeron sobre la hierba, sobre las flores
y sobre la verde
extensión de los
prados cercanos. El sol bajó e hizo que las sombras gris rosáceas
del
cielo se profundizaran
y palidecieran
detrás de los árboles pensativos, mientras el
crepúsculo de primavera se apoderaba del jardín de Hester
Gray, por el
que ya nadie
caminaba. Los petirrojos
salpicaban el aire del atardecer con silbidos aflautados. Una
inmensa
estrella
apareció
por
entre
los
blancos
cerezos.
—La
primera
estrella
es
siempre
un
milagro
—dijo
Ana,
soñadora.
—Podría
quedarme sentada aquí para siempre —dijo Diana—. ¡Qué lástima que
tengamos
que
irnos!
—Yo también lo lamento, pero después de todo,
sólo hemos simulado tener
quince años. Debemos
recordar nuestras
responsabilidades familiares. ¡El aroma de
esas
lilas! ¿Nunca se te ocurrió, Diana, que hay algo… no demasiado
casto… en el
perfume de las lilas?
Gilbert se ríe, y a
él le encantan, pero a
mí siempre me
parece
que
evocan
algo
secreto,
demasiado
dulce.
—Yo
siempre digo que es un perfume demasiado pesado para tener dentro
de la
casa —dijo Diana. Cogió
la bandeja con los
restos de la torta de chocolate… lo miró
con
pena…
pero
negó
con
la
cabeza
y
la
guardó
en
la
cesta,
con
expresión
de
nobleza
y
sacrificio.
—¿No
sería divertido, Diana, si ahora, camino a casa, nos encontráramos
con
nosotras
como
éramos
antes,
corriendo
por
el
Sendero
de
los
Amantes?
Diana
se
estremeció.
—Noooo,
no me parecería nada divertido, Ana. No me di cuenta de que había
oscurecido
tanto.
Una
cosa
es
imaginarse
cosas
a
la
luz
del
día,
y
otra…
Se fueron despacio, en silencio, juntas, con la
gloria de la puesta de
sol ardiendo
sobre
las
viejas
colinas
a
sus
espaldas,
y
su
antiguo
cariño,
jamás
olvidado,
ardiéndoles
en
sus
corazones.
3
A
la
mañana
siguiente,
Ana
terminó
aquella
semana
llena
de
días
agradables,
llevando flores a la
tumba de Matthew; por la tarde cogió el
tren desde Carmody.
Durante un rato
pensó en todas las cosas queridas que dejaba atrás, y luego sus
pensamientos corrieron
hacia adelante,
hacia las cosas queridas que la esperaban. Su
corazón iba cantando porque regresaba a casa, a una casa
donde reinaba
la alegría,
donde todo aquel que
cruzaba el umbral sabía que era un
hogar,
una casa que
rebosaba risas, tacitas
de plata, fotos y niños… preciosidades con rizos y rodillas
gordezuelas,
cuartos
que
le
darían
la
bienvenida,
armarios
llenos
de
vestidos
aguardándola;
una
casa,
en
fin,
donde
siempre
se
celebraban
los
pequeños
aniversarios
y
siempre
se
susurraban
pequeños
secretos.
«¡Qué
agradable
es
que
me
guste
regresar
a
casa!»,
pensó
Ana,
sacó
del
bolso
una
carta de uno de sus
hijos con la que se
había reído alegremente la noche anterior, al
leérsela con orgullo a los habitantes de Tejas Verdes, la
primera carta
que había
recibido de un hijo
suyo.
Era una cartita preciosa para venir de una criatura de siete
años que hacía sólo un
año que iba a la
escuela, aunque la ortografía de Jem era
todavía
un
poco
vacilante
y
había
un
gran
borrón
de
tinta
en
una
esquina
del
papel.
Di
yoró y yoró toda la noche porque Tommy Drew le dijo que iba a
quemarle la muñeca en
una parrilla. De
noche Susan nos cuenta unos cuentos
mui
lindos pero no es como tu, mamita. Anoche me dejó ayudarla a
plantar
unas
semillas.
«¿Cómo he podido ser feliz lejos de ellos una
semana entera?», se
preguntó la
dueña
y
señora
de
Ingleside
con
reproche.
—¡Es maravilloso que alguien te espere al final
de un viaje! —exclamó
al bajar
del
tren
en
Glen
St.
Mary
y
ser
recibida
por
los
brazos
expectantes
de
Gilbert.
No
estaba segura de que Gilbert la esperaría: siempre había alguien a
quien se le
ocurría nacer o morirse,
pero no había
regreso a casa que mereciera la pena si él no
estaba esperándola. ¡Y qué elegante era su nuevo traje!
«Menos mal que
me he
puesto la blusa blanca
con
puntillas con el traje castaño, aunque la señora Lynde me
dijo
que
era
un
disparate
vestirse
así
para
viajar.
De
no
haberme
vestido
así,
no
estaría
linda
para
Gilbert».
Ingleside
estaba
iluminada
con
alegres
farolitos
chinos
colgados
en
la
galería.
Ana
corrió
alegremente
por
el
sendero
bordeado
de
narcisos.
—¡Ingleside,
aquí
estoy!
—exclamó.
La
rodearon todos, riendo, parloteando, bromeando, y Susan Baker
sonreía con
mesura
detrás
de
todos.
Cada
uno
de
sus
hijos
tenía
un
ramito
recogido
especialmente
para
ella,
hasta
el
pequeño
Shirley,
con
sus
dos
añitos.
«¡Ah,
qué bienvenida! Todo en Ingleside es tan feliz. Es maravilloso
pensar que
mi
familia
se
alegra
tanto
de
verme».
—Mamá,
si te vas otra vez de casa —dijo Jem, con mucha solemnidad—, cogeré
apendicitis.
—¿Qué
hay
que
hacer
para
coger
apendicitis?
—preguntó
Walter.
—¡Shh!
—dijo
Jem.
Le
dio
un
codazo
a
Walter
y
murmuró—:
Tiene
que
haber
un
dolor en algún lugar,
yo
lo sé, pero sólo quiero asustar a mamá para que no se vaya
más.
Había mil cosas que Ana quería hacer al mismo
tiempo, abrazar a todos,
salir
corriendo
en
el
crepúsculo
a
recoger
algunos
pensamientos
(en
Ingleside
había
pensamientos por todas
partes), recoger la vieja muñeca que había quedado sobre el
felpudo, oír todos los
jugosos chismes y
novedades: todos contribuían con algo. Nan,
que
se
había
metido
el
tapón
de
un
tubo
de
vaselina
en
la
nariz
cuando
el
doctor
había
salido a atender un caso y Susan se había distraído. «Le
aseguro que me
preocupé
mucho, mi querida
señora».
La vaca de la señora Jud Palmer, que se había comido
cincuenta y siete
clavos y hubo que mandar buscar un veterinario
de Charlottetown.
La distraída de la
señora Fenner Douglas, que había ido a la iglesia con la cabeza
descubierta. Papá, que
había arrancado
todos los dientes de león del jardín. «Entre un
niño y otro, mi
querida señora…, tuvo ocho mientras usted no
estaba». El señor Tom
Flagg, que se
había teñido el bigote («aunque hace apenas dos años de la muerte
de
su esposa»). Rose
Maxwell, de Harbour
Head, que había dejado plantado a Jim
Hudson,
del Upper Glen, y él le había mandado una factura por todo lo que
había
gastado en ella. De lo
concurrido que
había estado el funeral de la señora Amasa
Warren.
Del gato de Carter Flagg, al que le habían arrancado la cola de un
mordisco.
De
Shirley,
a
quien
habían
encontrado
en
un
establo,
de
pie
justo
debajo
de
uno
de
los
caballos.
«Mi
querida
señora,
ya
nunca
volveré
a
ser
la
misma».
Que,
lamentablemente,
había
buenas
razones
para
suponer
que
los
ciruelos
estaban
apestados. Que Di se
había pasado todo el día cantando: «Mami vuelve a casa hoy, a
casa hoy, a casa hoy»,
con la música de
Merrily We Roll Along. Que en casa de
Joe
Reese tenían un gato
bizco porque
había nacido con los ojos abiertos. Que Jem, sin
querer,
se
había
sentado
encima
de
un
papel
cazamoscas
antes
de
ponerse
los
pantalones.
Y
que
Camarón
se
había
caído
dentro
del
barril
de
agua.
—Por
poco
se
ahoga,
mi
querida
señora,
pero
por
suerte
el
doctor
oyó
sus
aullidos
en
menos
que
canta
un
gallo
y
lo
sacó
por
las
patitas
de
atrás.
«¿Cuánto
tiempo
es
"en
menos
que
canta
un
gallo",
mamá?».
—Parece
que se ha recuperado bien —dijo Ana, acariciando las brillantes
curvas
negras y blancas de un
satisfecho gatito
de anchas mandíbulas que ronroneaba sobre
una
silla,
junto
al
fuego.
En Ingleside no era recomendable sentarse en
ninguna silla sin asegurarse
antes
de que no hubiera un
gato sobre
ella. Susan, a quien no le gustaban mucho los gatos
en
un
principio,
juraba
que
había
aprendido
a
quererlos
en
defensa
propia.
En
cuanto
a Camarón, Gilbert le había puesto ese nombre
hacía un año cuando Nan
había traído
a casa al gatito,
flacucho y en un estado lamentable, desde el pueblo, donde unos
muchachitos habían
estado torturándolo, y
el nombre le quedó, aunque ahora era
altamente
inapropiado.
«Pero
¡Susan!
¿Qué
ha
pasado
con
Gog
y
Magog?
Ay,
no
se
habrán
roto,
¿no?».
—No,
no, mi querida señora —exclamó Susan. Se puso roja de vergüenza y
salió
corriendo de la
habitación. Volvió en
seguida con los dos perros de porcelana, que
siempre presidían el hogar en Ingleside—. No sé cómo pude
olvidarme de
volver a
ponerlos en su sitio
antes
de su llegada. ¿Sabe qué sucedió, mi querida señora? La
señora de Charles Day,
de Charlottetown, estuvo de visita al día
siguiente de su
partida;
y
ya
sabe
lo
escrupulosa
y
cuidadosa
que
es.
Walter
pensó
que
tenía
que
darle
conversación
y comenzó señalándole los perros. «Éste es Dios y éste es Mi Dios»,
dijo,
pobrecito
inocente.
Yo
estaba
horrorizada,
y
pensé
que
me
moría
al
verle
la
cara
a
la señora Day. Se lo expliqué lo mejor que pude, porque no quería
que nos
creyera
una familia de herejes,
pero
decidí guardar los perros en el armario de la loza, fuera
de
la
vista,
hasta
que
usted
volviera.
—Mamá,
¿podemos
cenar
pronto?
—preguntó
Jem,
con
aire
patético—.
Me
duele
el
estómago
de
hambre.
¡Ah,
mamá,
hemos
hecho
la
comida
preferida
de
todos!
—Aramos,
dijo el mosquito sobre el lomo del buey, pero sí, es cierto —dijo
Susan
con
una
sonrisa—.
Pensamos
que
había
que
celebrar
su
regreso
como
corresponde,
mi
querida
señora.
¿Y
ahora
dónde
está
Walter?
Esta
semana
es
su
turno
de
tocar
el
gong
para
llamar
a
cenar,
pobre
angelito.
La
cena
fue
una
comida
de
gala;
acostar
a
todos
los
niños
después
fue
una
delicia.
Susan hasta
le permitió acostar a Shirley, considerando que era una ocasión muy
especial.
—Éste
no
es
un
día
cualquiera,
mi
querida
señora
—dijo
con
solemnidad.
—Ah,
Susan, no existe ningún día cualquiera.
Cada
día tiene algo que los demás
no
tienen.
¿No
lo
ha
notado?
—Cuán
cierto es, mi querida señora. El viernes pasado, por ejemplo, que
llovió
todo el día, y estuvo
tan gris, a mi gran
geranio rosado por fin le salieron botones
después
de haberse negado a florecer durante tres largos años. ¿Y no ha
visto mis
calceolarias,
mi
querida
señora?
—¡Verlas! ¡Jamás en la vida he visto calceolarias
como ésas, Susan!
¿Cómo lo
hace?
«Ya está. He hecho feliz a Susan y no he mentido.
Jamás he visto
calceolarias
como
las
suyas,
¡gracias
al
cielo!».
—Es el resultado del cuidado y la atención
constantes, mi querida
señora. Pero
hay algo de lo que creo
que debo hablarle. Creo que Walter
sospecha
algo. Sin duda,
algunos de los
chicos de Glen le han dicho cosas. Hoy en día, hay tantos chicos
que
saben mucho más de lo
que es conveniente…
El otro día, Walter me dijo, muy
pensativo:
«Susan
—dijo—,
¿son
muy
caros
los
niños?».
Me
quedé
sin
habla,
mi
querida
señora,
pero
mantuve
el
control
de
mí
misma.
«Hay
gente
que
piensa
que
son
un lujo —le dije—, pero
en Ingleside
pensamos que son una necesidad». Y me
reprocho
por
haberme
quejado
en
voz
alta
del
precio
de
las
cosas
en
los
comercios
de
Glen.
Me temo que pueda haber preocupado a la criatura. Pero si le dice
algo, mi
querida
señora,
ya
está
preparada.
—Veo que manejó la situación de manera
maravillosa, Susan —dijo Ana,
muy
seria—.
Y
creo
que
ha
llegado
el
momento
de
contarles
lo
que
esperamos.
Pero
lo mejor de todo fue cuando Gilbert se le acercó; ella estaba junto
a la
ventana, mirando la
niebla que venía desde
el mar y se esparcía sobre las dunas
iluminadas
por la luna, y sobre el puerto y por el largo y angosto valle al
que miraba
Ingleside
y
donde
se
arrebujaba
el
pueblo
de
Glen
St.
Mary.
—¡Regresar
al fin de un arduo día de trabajo y encontrarte! ¿Eres feliz, Ana
querida?
—¡Feliz!
—Ana
se
inclinó
para
aspirar
el
perfume
de
un
florero
lleno
de
azahares
que Jem había colocado sobre su tocador. Se sentía rodeada
de amor—.
Gilbert
querido, he disfrutado
mucho
siendo Ana, la de Tejas Verdes otra vez por una
semana,
pero
es
cien
veces
mejor
volver
y
ser
Ana,
la
de
Ingleside.
4
—De
ninguna
manera
—dijo
el
doctor
Blythe,
en
un
tono
que
Jem
entendía.
Jem
sabía que no había esperanzas de que papá cambiara de idea o de que
mamá
intentara convencerlo.
Era evidente que en
este punto mamá y papá estaban unidos.
Los
ojos color avellana de Jem se ensombrecieron de rabia y desilusión
cuando miró
a
sus
crueles
padres,
cuando
los
miró
con
odio,
y
cada
vez
con
más
odio
al
comprobar
que ellos, exasperantemente indiferentes a las miradas de él,
seguían
comiendo como si no
hubiera pasado nada ni
hubiera nada fuera de lo común. La tía
Mary
María
sí
vio
su
mirada,
por
supuesto;
nada
escapaba
jamás
a
los
apesadumbrados
ojos
celestes
de
la
tía
Mary
María,
pero
pareció
que
le
hacía
gracia.
Bertie
Shakespeare Drew había estado toda la tarde jugando con Jem, Walter
había ido a la vieja
Casa de los Sueños a
jugar con Kenneth y Persis Ford…, y Bertie
Shakespeare
le
había
dicho
a
Jem
que
todos
los
chicos
de
Glen
iban
a
Harbour
Mouth
ese atardecer a ver
cómo el capitán Bill Taylor le tatuaba una serpiente en el brazo a
su primo, Joe Drew. Él,
Bertie
Shakespeare, iría, ¿Jem no quería ir también? Sería
muy divertido. Jem se
volvió loco por ir, y ahora acababan de
decirle que ni lo
pensara.
—Aunque
sólo
fuera
por
una
razón
—dijo
papá—.
Harbour
Mouth
está
demasiado lejos para que
vayas con esos
muchachos. No volverán hasta tarde y se
supone
que
a
las
ocho
tienes
que
irte
a
la
cama,
hijo.
—Cuando
yo
era
niña,
a
mí
me
mandaban
a
la
cama
a
las
siete
todas
las
noches
—dijo
la
tía
Mary
María.
—Debes
esperar
a
ser
mayor,
Jem,
para
ir
tan
lejos
tan
tarde
—dijo
mamá.
—La
semana pasada me dijiste lo mismo —exclamó Jem, indignado—, y ahora
ya soy mayor.
¡Cualquiera diría que soy un
bebé! Bertie va, y tiene la misma edad
que
yo.
—Hay mucho sarampión —dijo la tía Mary María,
sombría—. Podrías coger
el
sarampión,
James.
Jem
odiaba
que
lo
llamaran
James.
Y
ella
siempre
lo
llamaba
así.
—
Yo
quiero
coger
el
sarampión
—murmuró,
rebelde.
Pero,
al encontrarse con la mirada de papá, se calló. Papá no iba a
permitirle a
nadie «contestarle» a la
tía Mary María.
Jem odiaba a la tía Mary María. La tía Diana
y la tía Marilla eran unas tías buenísimas, pero una tía
como la tía
Mary María era
una
experiencia
nueva
para
Jem.
—Está bien —dijo, desafiante, mirando a mamá para
que nadie supusiera
que le
hablaba
a
la
tía
Mary
María—,
si
no
queréis
quererme
no
tenéis
por
qué
hacerlo.
Pero
¿os
gustará
cuando
me
vaya
a
cazar
tigres
al
África?
—No
hay
tigres
en
el
África,
querido
—dijo
mamá,
suavemente.
—¡Leones,
entonces! —gritó Jem. Estaban decididos a burlarse de él, ¿verdad?
Querían
reírse
de
él,
¿eh?
¡Ya
iban
a
ver!—.
No
puedes
decirme
que
no
hay
leones
en
África.
Hay
millones
de
leones
en
el
África.
¡África
está
llena
de
leones!
Mamá
y papá se limitaron a volver a sonreír, lo cual la tía Mary María
reprobó
rotundamente.
Jamás
debía
permitirse
la
impaciencia
en
los
niños.
Susan
intervino, tironeada por el amor y la comprensión que sentía hacia
el
pequeño Jem y su
convicción de que el
doctor y
su esposa hacían bien
en
no
permitirle
bajar hasta Harbour Mouth con esa banda del pueblo para ir a casa
de ese
vergonzoso
y
borracho
capitán
Bill
Taylor.
—Entre
tanto,
aquí
está
tu
pan
de
jengibre
con
crema
batida,
Jem,
querido.
El
pan de jengibre con crema batida era el postre preferido de Jem.
Pero aquella
noche
su
encanto
no
alcanzaba
para
apaciguar
su
alma
atormentada.
—¡No quiero! —dijo, enfurruñado. Se levantó y se
fue de la mesa. Al
llegar a la
puerta, se volvió para
lanzar un reto final—. Y no me voy a ir a acostar hasta las
nueve, además. Y cuando
sea grande no me
voy a ir a acostar
ni nunca. Me voy a
quedar
levantado
toda
la
noche,
todas
las
noches,
y
me
voy
a
hacer
tatuar
todo.
Voy
a
ser
muy
malo,
todo
lo
malo
que
pueda.
Ya
veréis.
—«Nunca»
es
mucho
mejor
que
«ni
nunca»
—dijo
mamá.
¿
Nada
podría
conmoverlos?
—Supongo
que a nadie le interesa
mi opinión,
Anita, pero si yo les hubiera
hablado
así a mis padres cuando era niña, me habrían castigado hasta
dejarme más
muerta que viva —dijo la
tía Mary María—.
Creo que es una gran pena que en
algunos
hogares
ya
no
se
utilice
la
vara
de
abedul.
—El pequeño Jem no tiene la culpa —intercedió
Susan, al ver que ni el
doctor ni
su señora iban a decir
nada. Pero si Mary María Blythe se creía con derecho a opinar,
ella,
Susan,
aclararía
las
cosas—.
Bertie
Shakespeare
Drew
le
llenó
la
cabeza,
diciéndole lo divertido que sería ver cómo tatuaban a Joe
Drew. Ha
estado aquí toda
la tarde, se metió
en la cocina y se llevó la mejor cacerola de aluminio para usar
como casco. Dijo que
estaban jugando a los
soldados. Después hizo botes con trozos
de
madera y se empapó hasta los huesos haciéndolos navegar en el
arroyo del Pozo.
Y después anduvieron
saltando por el patio
durante una hora entera, haciendo los
ruidos
más extraños, haciéndose las ranas. ¡Ranas! No es de extrañar que
el pequeño
Jem esté cansado y ni
sepa lo que dice. Es
el niño mejor educado que he visto en mi
vida,
cuando
no
está
exhausto,
y
de
eso
no
hay
duda.
La tía Mary María no dijo nada, lo cual fue
exasperante. Nunca le
dirigía la
palabra a Susan durante
las comidas, pues así expresaba su desacuerdo con el hecho
de
que
se
le
permitiera
a
Susan
«sentarse
con
la
familia».
Ana y Susan habían hablado del tema antes de la
llegada de la tía Mary
María.
Susan, que «sabía cuál
era su
lugar», jamás se sentaba ni aspiraba a sentarse con la
familia
cuando
había
invitados
en
Ingleside.
—Pero la tía Mary María no es una invitada —había
dicho Ana—. Es de la
familia,
y
usted
también,
Susan.
Al
final,
Susan
se
rindió,
no
sin
una
secreta
satisfacción,
porque
Mary
María
Blythe vería que ella no era una chacha
cualquiera. Susan no conocía a
la tía Mary
María, pero una sobrina
suya, hija de su hermana Matilda, había trabajado para ella
en
Charlottetown
y
le
había
contado
todo
a
Susan.
—No voy a simular ante usted, Susan, que estoy
encantada con la
perspectiva de
una
visita
de
la
tía
Mary
María,
en
especial
en
este
preciso
momento
—le
había
dicho
Ana, con franqueza—.
Pero le escribió a
Gilbert preguntándole si podía venir unas
semanas…
y
usted
sabe
cómo
es
el
doctor
con
esas
cosas.
—Y
tiene
todo
el
derecho
del
mundo
—había
contestado
Susan,
firmemente—.
¿Qué va a hacer un hombre si no ser solidario con
los de su propia
sangre? Pero eso
de unas semanas…
bien, mi querida señora, no quisiera ver el lado oscuro de las
cosas, pero la cuñada de
mi hermana
Matilda fue a visitarla unas pocas semanas y se
quedó
veinte
años.
—No
creo que debamos temer nada por el estilo, Susan —había replicado
Ana,
sonriendo—.
La
tía
Mary
María
tiene
una
casa
propia
en
Charlottetown.
Pero
ahora
la
encuentra
muy grande y solitaria. La madre murió hace dos años, sabe, tenía
ochenta
y cinco años, y la tía
Mary María fue muy
buena con ella y la extraña mucho.
Hagámosle
la
visita
lo
más
placentera
posible,
Susan.
—Haré
lo que de mí dependa, mi querida señora. Por supuesto que debemos
poner otra tabla en la
mesa pero, en
resumidas cuentas, es mejor alargar la mesa que
acortarla.
—No
debemos poner flores en la mesa, Susan, porque tengo entendido que
le
provocan asma. Y la
pimienta la hace
estornudar, de modo que no la utilizaremos. Es
presa de frecuentes dolores de cabeza, también, de modo que
debemos
esforzarnos
por
no
ser
ruidosos.
—¡Dios santo! Bien, nunca me pareció que usted y
el doctor hicieran
demasiado
ruido. Y yo, si quiero
gritar, me iré al medio del bosque de arces; pero si nuestros
pobres niños tienen que
guardar silencio
todo el tiempo por los dolores de cabeza
de
Mary María Blythe… me
disculpará
si digo que me parece que es ir demasiado lejos,
mi
querida
señora.
—Es
apenas
por
unas
semanas,
Susan.
—Esperemos
que así sea. Pero bien, mi querida señora, hay que aceptar lo bueno
con
lo
malo
en
este
mundo
—habían
sido
las
palabras
finales
de
Susan.
Así
fue como vino la tía Mary María, y apenas llegó, preguntó si habían
hecho
limpiar
las
chimeneas
recientemente.
Al
parecer,
temía
mucho
al
fuego.
—Y
siempre he dicho que las chimeneas de esta casa no son lo
suficientemente
altas. Espero que hayan
oreado bien mi
cama, Anita. La ropa de cama húmeda es
horrible.
Tomó
posesión del cuarto de huéspedes de Ingleside… y de paso, de todos
los
otros
cuartos
de
la
casa,
excepto
el
de
Susan.
Nadie
saludó
su
llegada
con
placer.
Jem,
después
de
dirigirle
una
sola
mirada,
fue
a
la
cocina
y
le
susurró
a
Susan:
—¿Podremos
reírnos
mientras
ella
esté
aquí,
Susan?
A
Walter
se
le
llenaron
los
ojos
de
lágrimas
al
verla
y
hubo
que
sacarlo
ignominiosamente de la
habitación. Las
mellizas no esperaron a que las sacaran, sino
que se fueron corriendo por propia decisión. Hasta Camarón,
según Susan,
se fue al
patio trasero y tuvo un
ataque. Sólo Shirley se mantuvo en su sitio, y la miró
intrépidamente con sus
redondos ojos castaños desde el refugio
seguro del regazo y
los brazos de
Susan. A la tía Mary María los niños de Ingleside le parecieron muy
maleducados. Pero ¿qué
podía esperarse si tenían
una madre que «escribía para los
diarios»,
y si tanto ella como el padre creían que los niños eran la
perfección misma
sólo porque eran
sus hijos, y si tenían una sirvienta como Susan Baker, que
no sabía
cuál era su sitio? Pero
ella, Mary María
Blythe, haría lo máximo por los nietos del
pobre
primo
John,
mientras
estuviera
en
Ingleside.
—Tu
bendición
de
la
mesa
es
demasiado
breve,
Gilbert
—dijo
con
desaprobación
durante la primera
comida—. ¿Querrías que
yo la dijera en tu lugar mientras estoy
aquí?
Será
un
buen
ejemplo
para
tu
familia.
Ante
el horror de Susan, Gilbert dijo que sí, y la tía Mary María dio la
bendición
en
la
cena.
«Más
una
oración
entera
que
una
bendición»,
comentó
Susan
con
un
gesto
de desdén mientras
lavaba los platos. En
privado, Susan estaba de acuerdo con la
descripción
hecha
por
su
sobrina
de
Mary
María
Blythe:
«Parece
que
siempre
estuviera sintiendo mal
olor, tía Susan.
No un olor desagradable, sino mal olor».
Gladys
tenía
un
modo
de
decir
las
cosas…,
reflexionó
Susan.
La
señorita
Mary
María
Blythe
no
era
fea
para
ser
una
dama
de
cincuenta
y
cinco
años.
Tenía
lo
que
ella
creía
eran
«rasgos
aristocráticos»,
enmarcados
por
rizos
grises
siempre
alisados
que
parecían insultar todos
los días la cabeza
de cabellos grises y erizados de Susan. Se
vestía
muy bien, usaba largos pendientes de azabache en las orejas y
modernos
cuellos
de
tul.
—Al
menos,
no
tenemos
que
avergonzarnos
de
su
aspecto
—reflexionó
Susan.
Pero
lo que habría pensado la tía Mary María de haber sabido que Susan
se
consolaba
con
estos
argumentos
debe
quedar
en
el
campo
de
la
imaginación.
5
Ana estaba cortando un ramo de lirios para el
florero de su
cuarto, y otro de las
peonías de
Susan para el escritorio de Gilbert… las peonías eran blanquísimas
con
motitas
de
un
rojo
sangre
en
el
corazón,
como
el
beso
de
un
dios.
El
aire
cobraba
vida
después del caluroso
día
de junio, y casi no podía decirse si el puerto estaba color
plata
o
color
oro.
—Va
a
haber
una
hermosa
puesta
de
sol
esta
tarde,
Susan
—dijo,
asomándose
por
la
ventana
de
la
cocina
al
pasar
por
allí.
—No
puedo admirar la puesta de sol hasta que no acabe de fregar los
platos, mi
querida
señora
—protestó
Susan.
—Habrá terminado para entonces, Susan. Mire esa
enorme nube blanca
encima
del
Pozo,
con
la
parte
superior
rosada.
¿No
le
gustaría
volar
hasta
allí
arriba
y
posarse
en
ella?
Susan
se imaginó volando por encima del valle, con el paño de cocina en
una
mano,
hasta
la
nube.
No
le
gustó.
Pero
ahora
había
que
ser
benevolente
con
la
querida
señora.