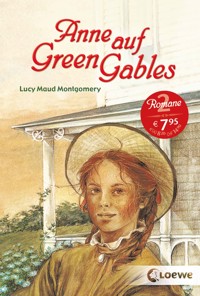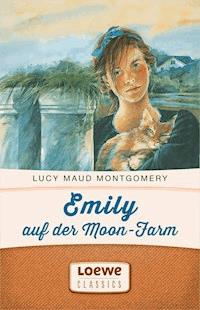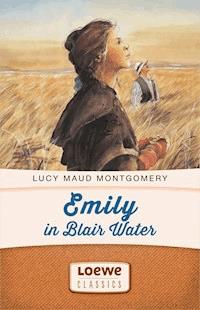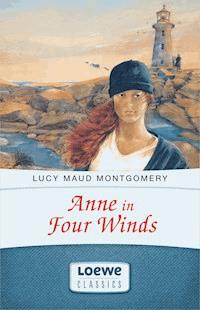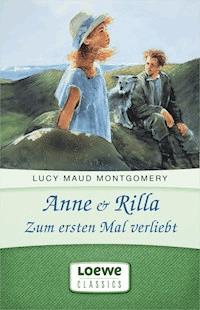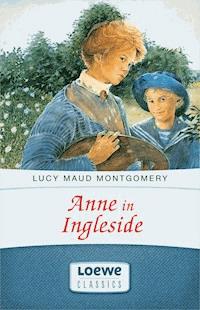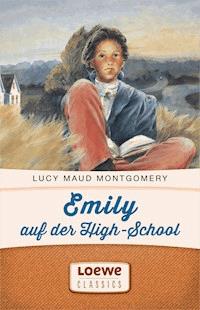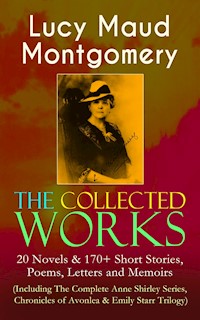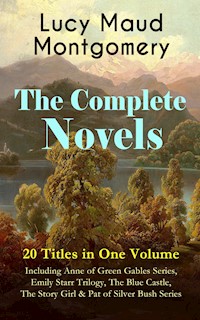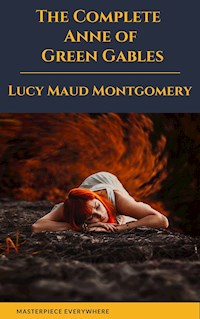Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Clásicos Modernos
- Sprache: Spanisch
El gran clásico canadiense sobre una niña imaginativa, vivaz y muy inteligente. Los hermanos Cuthbert, Marilla y Matthew, deciden adoptar a un chico huérfano que pueda ayudarlos con las tareas de su granja, Tejas Verdes. Cual no será su sorpresa cuando en su lugar aparece Ana, una niña de largas trenzas pelirrojas. Un error ha llevado a la niña hasta la casa de los Cuthbert, donde por fin encontrará el hogar que nunca tuvo. La alegría de la pequeña, su imaginación sin freno y su energía inagotable envolverán a todo el que se cruce con ella en la pequeña localidad de Avonlea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ILa señora Lynde se lleva una sorpresa
La señora Lynde vivía exactamente donde la carretera principal de Avonlea1 se adentraba en una pequeña hondonada, ribeteada de alisios y fucsias2 y atravesada por un arroyo que nacía en los bosques de la vieja propiedad de los Cuthbert. El arroyo era rápido y revoltoso en su tramo anterior, con una sucesión de cascadas y sombríos remansos, pero al llegar a las tierras de la señora Lynde se amansaba y se convertía en un riachuelo tranquilo y bien encauzado, quizá por respeto a la propia señora, que casi siempre estaba sentada junto a su ventana, observando con atención todo lo que pasaba, fuesen arroyos, niños o adultos, y preguntándose por qué discurrían por allí y para qué
En Avonlea hay, como en otros muchos lugares, gente capaz de desatender sus propios asuntos para implicarse en los de su vecino. Pero la señora Lynde no tenía que desatender nada. Era perfectamente capaz de ocuparse al mismo tiempo de sus cosas y de las ajenas. No solo mantenía su hogar en orden. Nunca desdeñaba un trabajo o lo dejaba sin terminar. Además, dirigía el Círculo de Costura, ayudaba en la escuela dominical y era la principal valedora de la Sociedad de Ayuda a la Iglesia y a las Misiones Extranjeras. Y aún encontraba tiempo para sentarse a tejer colchas de algodón —había tejido ya dieciséis, como las otras amas de casa de Avonlea solían comentar en tono de respeto— durante horas ante la ventana de su cocina, mientras observaba con atención la carretera principal, que, tras cruzar la hondonada, subía serpenteando por la empinada colina. Como Avonlea ocupaba una pequeña península de forma triangular que se adentraba en el golfo de San Lorenzo3, con agua a ambos lados, cualquiera que saliera o entrase en ella tendría que atravesar la carretera de la colina y quedaría bajo la atenta mirada de la señora Lynde.
Allí estaba sentada una tarde de principios de julio. Los rayos de sol entraban por la ventana, cálidos y brillantes. El huerto de la ladera sobre la que se alzaba la casa estaba cubierto de flores blancas y rosadas, y miles de abejas zumbaban en él. Thomas Lynde, un hombrecillo apocado y tranquilo, a quien la gente de Avonlea llamaba simplemente «el marido de Rachel Lynde», estaba allí sembrando sus últimas semillas de nabos en el campo de la colina detrás del granero. Y Matthew Cuthbert también debería estar sembrando las suyas en el gran campo rojo del arroyo, junto a Tejas Verdes, porque así se lo había ella oído decir casualmente la noche anterior, en la tienda de J. Blair, en Carmody, a Peter Morrison, que iba a sembrar sus semillas de nabo la tarde siguiente. Claro que era Peter quien le había preguntado por la siembra, ya que Matthew Cuthbert era un hombre muy callado, incapaz de dar información sobre eso o sobre cualquier otra cosa.
Sin embargo, allí estaba Matthew Cuthbert, a las tres y media de la tarde de un día de trabajo, conduciendo plácidamente sobre la hondonada carretera arriba. Es más, llevaba su camisa blanca y su traje de los domingos, prueba de que se disponía a salir de Avonlea, y llevaba su calesa y la yegua alazana4, señal de que se disponía a recorrer una distancia considerable. Pero ¿dónde iba Matthew Cuthbert y por qué?
Si se hubiera tratado de cualquier otro hombre de Avonlea, la señora Lynde habría atado algunos cabos y contestado a ambas preguntas. Pero Matthew rara vez salía de su casa, lo que significaba que le movía un asunto urgente y desacostumbrado. Era el hombre más tímido que pisaba la tierra y odiaba relacionarse con extraños o ir a cualquier lugar donde tuviese que hablar. Matthew con traje y arreglado, conduciendo su calesa, era algo muy poco frecuente. Por más que reflexionó, la señora Rachel no sacó nada en claro y sintió como si la alegría de la tarde se malograra.
«Me acercaré a Tejas Verdes después del té para ver si Marilla me cuenta dónde ha ido su hermano —pensó Rachel Lynde—. Matthew no acostumbra salir de la aldea en esta época del año y nunca visita a nadie. De haberse quedado sin semillas, no iría vestido así y tampoco habría cogido la calesa. Por otra parte, iba demasiado despacio para ir en busca del médico. Pero algo ha tenido que ocurrirle desde anoche. Estoy muy intrigada y no tendré ni un minuto de tranquilidad hasta que sepa por qué Matthew Cuthbert acaba de abandonar Avonlea».
Así que, siguiendo el plan que se había propuesto, la señora Lynde se puso en marcha después del té. No tenía que alejarse mucho. La casa de los Cuthbert estaba a unos escasos cuatrocientos metros de la hondonada de los Lynde, aunque el largo sendero cuesta arriba hacía que la distancia pareciese mayor.
A la hora de construir su residencia, el padre de los hermanos Cuthbert, un hombre tan tímido y reservado como su hijo, se había alejado tanto como había podido de sus vecinos, sin llegar a adentrarse en los bosques. Había construido Tejas Verdes en los confines de sus tierras y allí seguía, apenas visible desde la carretera principal donde se asentaban, con un claro sentido de vecindad, las otras casas de Avonlea. La señora Lynde no consideraba que vivir en un sitio semejante pudiera llamarse vivir de verdad.
«Es solo vegetar, eso es lo que es —se dijo mientras ascendía por el viejo sendero de hierba, flanqueado de rosales silvestres—. No me extraña que Matthew y Marilla sean un poco raros, viviendo tan lejos de los demás. Los árboles no proporcionan mucha compañía, aunque quién sabe si a ellos les bastará con eso. Yo prefiero estar con la gente y relacionarme con ella. Los Cuthbert parecen satisfechos de su forma de vivir, pero supongo que es porque se han acostumbrado. Uno se acostumbra a todo, como suele decirse».
Pensando en esa idea, la señora Lynde abandonó el camino y pasó al jardín trasero de Tejas Verdes, que era muy verde, estaba bien ordenado y parecía muy limpio, con grandes sauces patriarcales a un lado y esbeltos chopos al otro. No se veían ni un palo perdido ni una piedra fuera de su sitio, y si se hubieran visto la señora Lynde se habría dado cuenta. En su opinión, Marilla Cuthbert barría el jardín trasero con la misma frecuencia que la casa. De haberlo querido, se habría podido comer en un suelo tan limpio.
La señora Lynde dio unos golpes muy suaves en la puerta de la cocina y esperó a que la invitasen a entrar. La cocina de Tejas Verdes era una estancia alegre, o lo habría sido si no hubiese estado tan dolorosamente limpia que parecía no usarse nunca. Sus ventanas miraban al este y al oeste. Por la del oeste, que daba al patio trasero, llegaba la suave luz de junio. La del este, desde donde se vislumbraban los cerezos en flor en el huerto de la izquierda y los esbeltos abedules que cabeceaban en la hondonada, junto al arroyo, estaba envuelta en un tono verdoso, a causa de la hiedra que la enmarcaba.
Allí solía sentarse Marilla Cuthbert, a resguardo de los rayos de sol, que se le antojaban demasiado traviesos e irresponsables para la seriedad con la que ella consideraba que debía tomarse el mundo. Y allí estaba tejiendo, sentada junto a la ventana, con la mesa dispuesta para la cena como fondo.
Antes de cerrar la puerta tras sí, la señora Lynde ya había anotado mentalmente todos los objetos que yacían sobre la mesa. Como había tres platos, dedujo que Marilla debía estar esperando que Matthew volviese acompañado para el té5. Pero eran los platos de uso diario, y solo había mermelada de manzana agria y un tipo de pastel, lo que le hizo suponer que la compañía que aguardaba no debía ser extraordinaria. Entonces, ¿a qué venían la ropa elegante de Matthew y la yegua alazana? La señora Lynde seguía intrigada por el misterio que escondía Tejas Verdes, un lugar habitualmente nada misterioso.
—Buenas tardes, Rachel —dijo Marilla con decisión—. Qué tarde tan buena, ¿verdad? ¿No te sientas? ¿Cómo estáis?
Entre Marilla Cuthbert y Rachel Lynde existía desde siempre algo que, a falta de otro nombre, podía llamarse amistad, pese a que las dos mujeres eran muy diferentes, o quizá a causa de eso mismo.
Marilla era una mujer alta y delgada, de rasgos angulosos y sin curvas. Su cabello oscuro dejaba ver algunas canas y siempre lo llevaba recogido en un pequeño moño apretado, que sostenía con dos horquillas que lo atravesaban como agujas. Parecía, y lo era, una mujer de mentalidad estrecha y firmes convicciones. Pero, en ocasiones, en sus labios se dibujaba una mueca casi imperceptible que, de haber estado más acentuada, hubiera indicado cierto sentido del humor.
—Nosotros estamos bastante bien —dijo la señora Rachel—, pero yo estaba algo preocupada por vosotros. Hace un rato he visto pasar a Matthew con el coche y he pensado que igual iba a por el médico.
Marilla hizo un gesto de comprensión. La visita de la señora Rachel no la había pillado por sorpresa. Sabía que ver a Matthew circulando de ese modo tenía que suscitar su curiosidad.
—Oh, no, yo estoy bien, aunque ayer tuve un dolor de cabeza espantoso —contestó Marilla—. Matthew ha ido a Bright River. Vamos a tener con nosotros a un niño de un orfanato de Nueva Escocia6, que llega en el tren de esta tarde.
Si Marilla le hubiera contado que Matthew había ido a Bright River a encontrarse con un canguro de Australia, Rachel no se hubiera extrañado más. Durante cinco segundos se quedó muda, incapaz de reaccionar. Le parecía imposible que Marilla estuviera riéndose de ella, pero casi se sentía inclinada a creerlo.
—No lo dirás en serio, ¿verdad, Marilla? —preguntó al recobrar la voz.
—Sí, por supuesto —dijo su amiga, como si acoger niños de los orfanatos de Nueva Escocia formase parte de las tareas de primavera habituales en cualquier granja de Avonlea, y no una novedad absoluta.
La señora Rachel seguía impresionada, De haber expresado sus pensamientos, lo hubiera hecho con signos exclamatorios. ¡Un chico! ¡Entre toda la gente disponible, precisamente Marilla y Matthew Cuthbert iban a adoptar un chico! ¡Y de un orfanato! ¡Ciertamente, el mundo se estaba volviendo patas arriba! Después de aquello, ya no podría sorprenderse de nada. ¡De nada!
—¿Puede saberse quién os ha metido esa idea en la cabeza? —preguntó con un tono de desaprobación.
Estaba molesta porque ni siquiera le habían pedido consejo y quería que se notara.
—Bueno, lo hemos estado pensando durante un tiempo. De hecho, durante todo el invierno —explicó Marilla—. La señora de Alexander Spencer se pasó por aquí un día antes de Navidad y nos dijo que en primavera le enviarían a una niña del orfanato de Hopeton. Su prima vive allí, y la señora Spencer lo ha visitado y sabe cómo funciona. Así que Matthew y yo lo hablamos desde entonces y nos decidimos por un chico. Habrás observado que Matthew se está haciendo mayor. Ya ha cumplido los sesenta y no se mueve con la agilidad de antes. Además, su corazón le preocupa. Y ya sabes lo difícil que resulta contratar a alguien que te ayude. Nadie se presta, salvo alguno de esos niños de origen francés, medio salvajes y poco espabilados. Y, cuando has conseguido que aprendan algo y que se acostumbren al trabajo, nos dejan y se van a las fábricas de conservas de langostas o a los Estados Unidos.
»Al principio Matthew propuso traer un chico de Inglaterra, pero me negué rotundamente. “Pueden estar muy bien, no digo que no, pero no quiero a ninguno de esos vagabundos de Londres. Al menos, que sea de aquí. De todos modos habrá un riesgo, seguro, pero me sentiré mejor y dormiré mejor por la noche si es canadiense de nacimiento”, le dije.
»Así que al final decidimos pedirle a la señora Spencer que, cuando fuese a recoger a su pequeña, nos trajera un muchacho. La semana pasada supimos que iría y le mandamos una nota a través de los parientes de Richard Spencer en Carmody, pidiéndole un chico espabilado de unos diez u once años. Pensamos que esa era la edad más adecuada. Sería lo bastante mayor como para ayudarnos en algunas tareas y lo bastante joven como para poder educarlo. Queremos darle casa y educación. Hoy el cartero nos ha traído desde la estación un telegrama de la señora de Alexander Spencer, diciéndonos que llegarán en el tren de las cinco y media de la tarde. Así que Matthew ha ido a Bright River a encontrarlo. La señora Spencer, que sigue en tren hasta White Sands, dejará al chico en la estación.
La señora Lynde estaba orgullosa de decir siempre lo que pensaba:
—Mira, Marilla, voy a decirte sin rodeos lo que pienso. Estáis cometiendo un terrible error. Es más, corréis un grave riesgo. Vais a dejar entrar a un chico extraño en vuestro hogar sin saber nada de él, ni qué carácter tiene, ni quiénes fueron sus padres, ni en qué se convertirá. La semana pasada, sin ir más lejos, leí en el periódico que un matrimonio del oeste de la isla, que había adoptado a un niño del orfanato, tuvo suerte de no morir quemado en su propia cama, porque una noche les incendió la casa a propósito. Y conozco otro caso de un chico adoptado al que le dio por sorber los huevos, y no pudieron quitarle esa costumbre. Si me hubieras pedido consejo, algo que desafortunadamente no hiciste, Marilla, te habría dicho que por favor renunciaras a esa idea. Eso te habría dicho.
Aquella perorata no pareció ofender ni preocupar a Marilla, que siguió tejiendo.
—No digo que no tengas razón, Rachel. Yo misma he tenido mis dudas sobre el caso. Pero, como Matthew parecía firmemente decidido, accedí. Es tan raro que Matthew se empeñe en algo que cuando ocurre siempre pienso que mi deber es hacerle caso. Y, en lo que respecta a los riesgos, cuando se trata de niños siempre los hay. También hay riesgos cuando son hijos propios, y no resultan como sus padres esperan. Además, Nueva Escocia está cerca, y no es lo mismo que si viniera de Inglaterra o de los Estados Unidos. No puede ser muy diferente de nosotros.
—Bueno, espero que todo salga bien —dijo la señora Lynde, en un tono que indicaba con claridad sus dudas—, pero si el chico incendia Tejas Verdes o echa estricnina en el pozo, no me digas que no te lo advertí. Oí algo sobre un huérfano que envenenó a sus protectores en New Brunswick7, y toda la familia murió tras una horrible agonía. Solo que en aquella ocasión fue una niña.
—Bueno, eso sí que no va a pasarnos a nosotros —objetó Marilla, como si envenenar pozos fuese una tarea exclusivamente femenina y no pudiera ocurrir en el caso de un niño—. Nunca me plantearía traer a una niña. Me pregunto por qué lo hará la señora Spencer. Aunque la verdad es que ella sería capaz de adoptar al orfanato entero si se le pasara por la cabeza.
A la señora Lynde le hubiera encantado quedarse más tiempo, hasta que Matthew regresara con el huérfano. Pero calculó que aún tendría que esperar dos horas largas y optó por ir carretera arriba hacia la casa de los Bell, para contarles la noticia. Sin duda sería una sorpresa para todos, y a la señora Lynde le encantaba dar sorpresas. Así que se marchó, para alivio de Marilla, que sentía renacer sus dudas y temores bajo la influencia del pesimismo de la señora Lynde.
—¡Vaya noticia! ¡De todas las cosas habidas y por haber, esta es la que menos me esperaría! —exclamó la señora Lynde de vuelta en el sendero, cuando ya nadie podía oírla—. Es como si estuviera soñando. Lo siento mucho por ese pequeño, pero estoy segura de tener razón. Matthew y Marilla no saben nada de niños, y esperan de él que sea más inteligente y juicioso que su propio abuelo, si es que alguna vez tuvo un abuelo, lo cual es dudoso. Cuesta imaginar a un niño en Tejas Verdes. Nunca lo ha habido, porque Matthew y Marilla ya eran mayores cuando se construyó la nueva casa. Cuando una piensa en ellos, cuesta creer que hayan sido niños alguna vez. No me gustaría estar en el lugar de ese huérfano, sea quien sea.
La señora Lynde dijo todo aquello mirando hacia los rosales silvestres y completamente convencida, desde lo más profundo de su corazón. Pero, si hubiera visto a la jovencita que esperaba pacientemente en la estación de Bright River en aquel preciso momento, su compasión habría sido aún más intensa.
1 Avonlea, lugar de nacimiento de Lucy Maud Montgomery, es un caserío o aldea de la Isla del Príncipe Eduardo, en el golfo de San Lorenzo, al este del Canadá.
2 Los alisios son árboles de media altura, con hojas redondeadas de color verde oscuro. Las fucsias, también llamadas «pendientes de la reina» por sus flores colgantes, suelen crecer en forma de arbusto.
3 Vasto golfo del este de Canadá, que se comunica con el océano Atlántico.
4 La calesa norteamericana de la época era un carruaje ligero, de cuatro ruedas, conducido por un solo caballo. La yegua alazana de los Cuthbert debía ser más esbelta y ligera que los caballos pesados utilizados para la labranza.
5 No se trata del elegante y ceremonioso té de las tardes, sino de la última comida del día, tal como se sigue tomando hoy en algunos lugares de Inglaterra.
6 Una de las provincias marítimas orientales de Canadá, en el Atlántico.
7 Otra de las provincias marítimas orientales de Canadá.
IIMatthew Cuthbert se lleva una sorpresa
Matthew Cuthbert y su yegua alazana habían recorrido los más de doce kilómetros hasta Bright River. Era un bonito paseo, que discurría entre granjas acogedoras, bosquecillos de abetos y un valle repleto de ciruelos silvestres en flor. En el aire flotaba el aroma de los manzanales, los prados se perdían en la distancia hasta convertirse en retazos de niebla nacarada y púrpura, y…
Los pajarillos cantaban como si aquel fuese
el único día del verano en todo el año.8
El hermano de Marilla disfrutaba conduciendo a su aire, salvo en las contadas ocasiones en las que se cruzaba con las mujeres del lugar y tenía que devolverles el saludo con una inclinación de cabeza, como es costumbre en la Isla del Príncipe Eduardo cuando uno se cruza con alguien, lo conozca o no.
Matthew temía a todas las mujeres, salvo a Marilla y a la señora Lynde. Tenía la incómoda sensación de que aquellas criaturas misteriosas se burlaban secretamente de él. Y no se equivocaba del todo, porque para ellas era un personaje demasiado extraño, con aquella figura desgarbada, los cabellos blanquecinos y largos hasta los hombros, y una barba espesa que llevaba desde los veinte años. De hecho, podía decirse que conservaba el aspecto de cuando tenía veinte años, salvo por las canas.
Al llegar a Bright River y no ver el tren, pensó que se había adelantado un poco. Ató el caballo en el patio del pequeño hotel y se dirigió a la estación. El largo andén estaba casi desierto. La única criatura viviente era una niña sentada en un extremo sobre un montón de tejas. Al ver que era una niña, pasó por delante de ella tan aprisa como pudo, sin siquiera mirarla. Si se hubiera fijado en ella, habría tenido que fijarse en su expresión tensa y en su actitud expectante. Estaba allí sentada, esperando algo o a alguien. Y, como lo único que podía hacer entonces era sentarse y esperar, lo estaba haciendo con todo el empeño de sus sentidos.
Matthew fue al encuentro del jefe de estación, que estaba cerrando la taquilla y a punto de irse a casa a cenar, y le preguntó cuánto faltaba para la llegada del tren de las cinco y media.
—Llegó y se fue hace media hora —contestó el ferroviario, rotundo—. Pero una pasajera preguntó por usted y le dejó a una niña. Está ahí, en el andén. Le pedí que pasara dentro, a la sala de espera de señoras, pero insistió en quedarse afuera. «Aquí hay más espacio para la imaginación», me dijo. ¡Vaya niña!
—No espero a una niña —dijo Matthew, inmutable—. He venido a por un chico. Y ya debería haber llegado. La señora Spencer tenía que traérmelo desde Nueva Escocia.
El jefe de estación dio un silbido.
—Debe haber un error —dijo—. La señora Spencer se apeó del tren con esa muchacha y la dejó a mi cargo. Me informó de que usted y su hermana la habían adoptado en el orfanato y de que pasarían a recogerla. Es cuanto sé. No creo que haya más huérfanos ocultos por los alrededores.
—No entiendo nada —dijo Matthew, con expresión de desamparo y deseando que Marilla hubiera estado allí, para controlar la situación.
—Bueno, lo mejor será que le pregunte a ella —contestó el jefe de estación, despreocupadamente—. Me atrevo a decir que se lo explicará todo, seguro, porque habla por los codos. Quizá se les habían terminado el tipo de chicos que ustedes querían.
El jefe de estación, que estaba hambriento, se marchó con prisas, y el desdichado Matthew tuvo que enfrentarse a una tarea extremadamente difícil para él, esto es, dirigirse a la muchacha, una huérfana desconocida, y pedirle que le explicara por qué no era un chico.
Refunfuñó para sus adentros, dio media vuelta y, despacio, recorrió el andén hacia ella.
La muchacha, que se había fijado en él desde el principio, no le quitaba ojo. Matthew seguía sin mirarla, y si lo hubiera hecho tampoco lo hubiese advertido, pero un observador cualquiera se habría dado cuenta de lo siguiente.
Se trataba de una joven de unos once años. Llevaba un vestido amarillo ceniza muy corto, demasiado estrecho y bastante feo, y un sombrero de paja de un marrón desteñido, del que asomaban dos trenzas muy gruesas de un rojo intenso. Su rostro era pequeño, pálido, delgado y muy pecoso. La boca era grande, como sus ojos, que parecían verdes o grises según la luz y su estado de ánimo.
Eso es lo que habría visto un observador corriente. Uno más experimentado se habría fijado en que el mentón era pronunciado y algo puntiagudo, en que los grandes ojos estaban llenos de ímpetu y vivacidad, en que tenía una boca de labios suaves y expresivos, y una frente ancha. En resumen, nuestro observador experimentado habría deducido que aquella muchacha extraviada, a la que el apocado Matthew Cuthbert temía de un modo tan ridículo, poseía un carácter excepcional.
Pero Matthew se libró del trance de hablar en primer lugar. En cuanto ella comprendió que iba a su encuentro, se puso en pie, agarró con una mano su bolsa vieja y desvencijada y le tendió la otra para saludarlo.
—Usted debe ser Matthew Cuthbert, de Tejas Verdes —dijo con entusiasmo—. Me alegro mucho de conocerlo. Ya empezaba a pensar que nadie vendría a por mí y me preguntaba qué habría podido sucederle. Había decidido que, si nadie se presentaba, caminaría hasta ese enorme cerezo de la curva y treparía por él para pasar la noche. No me habría asustado ni una pizca, y creo que me habría encantado dormir entre las ramas de un cerezo silvestre cubierto de flores blancas bajo la luz de la luna. Habría sido como estar paseando por unos salones de mármol, ¿no cree? Y ya había empezado a hacerme a la idea de que, si usted no aparecía hoy, vendría mañana a recogerme.
Matthew, que había estrechado aquella pequeña mano huesuda con cierta incomodidad, decidió entonces lo que haría. Como era completamente incapaz de decirle a aquella niña de ojos muy abiertos que se había producido un error, se la llevaría a casa y dejaría que Marilla se encargara del asunto. Independientemente del error que se hubiera producido, no podía abandonarla allí, en Bright River. De ese modo, todas las preguntas y explicaciones pendientes quedarían aplazadas hasta que estuvieran a salvo en Tejas Verdes.
—Siento haberme retrasado —dijo con su timidez habitual—. Vamos, he dejado la calesa en el patio. Dame la bolsa.
—Oh, puedo llevarla yo misma —contestó la niña alegremente—. Pesa muy poco, aunque contiene todas mis posesiones y bienes terrenales. Es mejor que la lleve yo, porque es muy vieja y solo yo sé cómo cogerla para que el asa no se suelte. Me alegro mucho de que haya venido, aunque también hubiera sido agradable dormir en un cerezo silvestre. Ahora tendrá que conducir un largo trecho, ¿verdad? La señora Spencer me dijo que son unos doce kilómetros. No me importa, porque me encanta ir en coche de caballos.
»¡Oh, qué maravilloso es que vaya a vivir con ustedes y a formar parte de su familia! Nunca he tenido una familia de verdad. Aunque donde peor lo pasé fue en el orfanato. Solo he estado allí cuatro meses, pero ya he tenido bastante. Supongo que usted nunca habrá estado en un orfanato, así que no puede entender cómo es. Es peor que cualquier otra cosa que pueda imaginar. La señora Spencer me dijo que no estaba bien que yo hablara así de ese lugar, pero no puedo evitarlo. Es tan fácil hacer algo mal sin darse cuenta, ¿no cree? En el orfanato había buena gente. Pero hay tan poco espacio para la imaginación en un lugar así… Solo hay otros huérfanos. Era muy interesante imaginar cosas sobre ellos, eso sí. Podías imaginar, por ejemplo, que la chica que se sentaba a tu lado era en realidad la hija de un conde, secuestrada de pequeña por una niñera cruel que había muerto antes de confesar su crimen. Por las noches solía quedarme despierta e imaginar cosas así, porque no tenía tiempo durante el día. Supongo que por eso estoy tan delgada. ¿Verdad que estoy terriblemente delgada? Estoy hecha un palo. Me gusta imaginar que soy bonita y rellenita, con hoyuelos en los codos.
De repente, la niña dejó de hablar, en parte porque se había quedado sin respiración y en parte porque habían llegado a la calesa. Calló hasta que salieron del pueblo y empezaron a descender por un cerro empinado. En aquel lugar, el camino había sido excavado con tanta profundidad que las orillas, bordeadas de cerezos silvestres en flor y esbeltos abedules blancos, se hallaban a varios metros sobre sus cabezas.
Al pasar, la niña alargó el brazo y tiró de la rama de un ciruelo silvestre que rozaba el costado de la calesa.
—¿No es hermoso? —preguntó—. ¿En qué le ha hecho pensar ese árbol que se ha inclinado para tocarnos, todo blanco y lleno de flores?
—Bueno… No lo sé —contestó Matthew.
—Pues en una novia, por supuesto, toda de blanco y con un velo vaporoso. Jamás he visto a una novia, pero puedo imaginarla. Sé que yo nunca iré vestida así. Soy tan fea que nadie querrá casarse conmigo, salvo quizá un misionero de tierras lejanas. Supongo que un misionero no puede ser muy exigente. En cambio, sí espero tener algún día un vestido blanco. Es algo a lo que puedo aspirar, ¿no cree? Me encanta la ropa bonita. Y nunca he tenido un vestido bonito en mi vida, que yo recuerde. Quizá por eso lo deseo tanto. Aunque puedo imaginarme vestida con ropa deslumbrante. Esta mañana, cuando dejé el orfanato, me sentí muy avergonzada porque tenía que llevar este vestido horrible y viejo. Todas las huérfanas vamos vestidas así, ya sabe.
»El pasado invierno, un comerciante de Hopetown donó trescientos metros de tela al orfanato. Algunos dijeron que lo hizo porque no podía venderla, pero yo prefiero creer que su intención era buena, ¿no le parece? Cuando subimos al tren sentí como si todo el mundo me estuviera mirando y compadeciéndose de mí. Pero me puse a soñar e imaginé que llevaba un vestido de seda azul pálido, porque cuando una se pone a imaginar ha de ser algo que merezca la pena, y también llevaba un gran sombrero lleno de flores y plumas, un reloj de oro, guantes y botas. Me animé enseguida y disfruté intensamente del viaje. Ni siquiera me mareé en el trayecto en barco, y la señora Spencer tampoco, aunque casi siempre lo hace. Me dijo que no había tenido tiempo de marearse porque estaba demasiado pendiente de que yo no me cayera por la borda. También me dijo que nunca había conocido a una chica tan inquieta como yo. Pero, si eso evitó que se mareara, mejor para ella, ¿no cree? Lo que pasa es que yo quería ver todo lo que pudiera abarcar desde un barco, porque no sabía si volvería a tener otra oportunidad para hacerlo.
»¡Oh, allí hay más cerezos en flor! Esta isla es el lugar con más flores del mundo. Ya había oído decir que la Isla del Príncipe Eduardo era el lugar más hermoso que existe, y solía imaginar que vivía aquí, pero nunca pensé que lo haría. Es encantador cuando tus ensoñaciones se hacen realidad, ¿verdad? Aunque esos senderos de color rojo son tan raros… Cuando subimos al tren en Charlottetown9 y aparecieron esos senderos, le pregunté a la señora Spencer por qué eran así, y ella me contestó que no lo sabía y me pidió que dejara de hacerle preguntas. Dijo que ya le había hecho más de mil. Supongo que no le faltaba razón, pero ¿cómo se supone que una va a saber las cosas si no hace preguntas? ¿Y por qué estos caminos son tan rojos?
—Lo cierto es que tampoco lo sé —confesó Matthew.
—Pues habrá que averiguarlo algún día. ¿No es maravilloso pensar en todas las cosas que nos quedan por saber? Cuando lo hago, siempre me entran deseos de vivir. ¡Es un mundo tan interesante! Si lo supiéramos todo, solo sería la mitad de interesante, y no habría lugar para la imaginación. ¿O sí? ¿Hablo demasiado? La gente siempre me dice que lo hago. ¿Quiere que me calle? Lo haré si me lo pide. Puedo callarme cuando me lo propongo, aunque me cuesta.
Para su sorpresa, Matthew estaba disfrutando. Como la mayoría de la gente callada, se encontraba muy a gusto rodeado de personas parlanchinas que llevaban la conversación y no esperaban a que él cumpliera con su parte. Pero nunca había esperado disfrutar de la compañía de una niña. Desconfiaba de las mujeres, pero más aún de las niñas. Le desagradaba ver cómo pasaban a su lado mirándolo de reojo, como si temieran que fuese a tragárselas de un bocado si osaban decir una palabra. Así al menos se comportaban las niñas bien educadas de Avonlea. Pero esta bruja pecosa era muy diferente y, aunque a él le costaba seguir el ritmo de sus pensamientos, no podía negar que le agradaba su parloteo. Así que dijo, con la inexpresividad de costumbre:
—Oh, por mí puedes hablar todo lo que quieras.
—Me alegro mucho. Estoy segura de que usted y yo vamos a llevarnos muy bien. Es un alivio poder hablar cuando a una le apetece y que nadie te diga eso de que los niños han de oír y callar. Me lo han dicho un millón de veces. La gente se ríe de mí porque a veces utilizo palabras poco corrientes. Pero, si una tiene grandes ideas, necesita grandes palabras para expresarlas, ¿no cree?
—Eso me parece razonable —asintió Matthew.
—La señora Spencer me dijo que debería morderme la lengua, pero no pienso hacerlo. También me contó que su casa se llama Tejas Verdes y que está rodeada de árboles, lo que me alegró muchísimo. Me encantan los árboles. En el orfanato no había ninguno, salvo un par de troncos enclenques en la parte delantera, rodeados de estacas pintadas de blanco. Esos arbolillos sí que parecían huérfanos. Solo de verlos me entraban ganas de llorar. «¡Pobrecillos —solía decirles—. Si estuvierais en un gran bosque con otros árboles, con musgos y hiedras creciendo a vuestro alrededor, un arroyo no muy lejos y pájaros cantando en vuestras ramas, podríais crecer, ¿verdad? Pero donde estáis no podéis. Sé exactamente cómo os sentís, arbolillos». Esta mañana me dio pena dejarlos atrás. Una se encariña tanto con esas cosas, ¿verdad? ¿Hay algún arroyo cerca de Tejas Verdes? Olvidé preguntarle eso a la señora Spencer.
—Sí, hay uno muy cerca de la casa.
—¡Qué bien! Siempre he soñado con vivir cerca de un arroyo. Claro que los sueños no se convierten en realidad muy a menudo. ¿No sería hermoso que se cumplieran siempre? Pero ahora mismo casi me siento feliz del todo. No puedo sentirme feliz del todo porque… Bueno, ¿de qué color diría usted que es esto?
Pasó una de sus trenzas largas y brillantes sobre uno de sus pequeños hombros, y la sostuvo ante la mirada de Matthew. Aunque este no tenía costumbre de opinar sobre los tonos de las trenzas, en este caso no cabía duda alguna.
—Yo diría que es rojo —contestó.
La muchacha dejó caer la trenza hacia atrás con un suspiro que pareció nacerle desde lo más profundo y que expresaba toda la tristeza del mundo.
—Sí, es rojo —dijo con resignación—. Tengo el pelo de color rojo. Por esa razón no puedo sentirme feliz del todo. Las otras cosas no me importan tanto. Ni las pecas, ni los ojos verdes, ni mi delgadez. Soy capaz de imaginarme sin ellas. Puedo imaginar que mi piel es suave como pétalos de rosa y que tengo unos ojos encantadores de color violeta. Pero no puedo imaginarme sin este pelo rojo. Y eso que lo intento. «Ahora mi pelo es de un negro intenso, como el ala de un cuervo», me digo a veces. Pero todo el tiempo sé que es rojo y eso me rompe el corazón. Supongo que esa tristeza me acompañará siempre. Una vez leí en una novela la historia de una chica que sentía una tristeza sin remedio, pero no era pelirroja. Sus cabellos eran de oro puro y caían sobre su tez de alabastro. ¿Qué es una tez de alabastro? Nunca he podido averiguarlo. ¿Puede decírmelo?
—Me temo que no puedo —dijo Matthew, que se estaba mareando un poco. Se sentía como cuando, en su temeraria juventud, otro chico lo había convencido un día para subirse al tiovivo.
—Bueno, no importa. Sea lo que sea, debió de ser algo muy agradable porque ella era divinamente hermosa. ¿Ha imaginado alguna vez lo que se debe sentir al ser divinamente hermosa y sin defectos?
—Pues no, no lo he hecho —confesó Matthew con su candidez habitual.
—Yo sí, y a menudo. Si pudiera elegir, ¿qué preferiría tener, una hermosura divina, una inteligencia deslumbrante o una bondad angelical?
—Bueno, no lo sé exactamente.
—Yo tampoco. Nunca me decido. Aunque tampoco tiene mucha importancia, porque no hay posibilidad de que llegue a ser ninguna de esas tres cosas. Nunca tendré una bondad angelical, por ejemplo. La señora Spencer dice que… ¡Oh, señor Cuthbert! ¡Oh, señor Cuthbert! ¡Oh, señor Cuthbert!
Aquello no era lo que había dicho la señora Spencer. Tampoco era que se hubiese caído de la calesa ni que Matthew hubiera hecho algo sorprendente. Simplemente habían doblado una curva y se internaban en la Avenida.
La Avenida, así llamada por los habitantes de Newbridge, era un trecho del camino de entre cuatrocientos y quinientos metros de largo, bordeado de altos manzanos, plantados años atrás por un granjero viejo y excéntrico. De ellos colgaba un largo dosel de capullos blancos y fragantes. Bajo las ramas se reflejaba el crepúsculo de color violeta y, a lo lejos, el cielo del atardecer brillaba con todos sus colores como el gran rosetón de una catedral.
Su belleza pareció hacer enmudecer a la niña. Se recostó en la calesa, con las finas manos entrelazadas y el rostro extasiado ante el blanco esplendor celeste. Tampoco se movió o habló cuando ya se habían alejado y descendían por la larga pendiente que conducía a Newbridge. Con el rostro extasiado, seguía mirando hacia lo lejos, hacia el crepúsculo, y fantaseando con aquel escenario resplandeciente. Atravesaron Newbridge, una aldea bulliciosa donde los perros les ladraron, los niños les gritaron y los rostros curiosos se asomaron a las ventanas para verlos pasar. Ya habían transcurrido cuatro kilómetros más, y la niña seguía sin decir nada. Era evidente que también sabía callar.
—Supongo que estarás muy cansada y hambrienta —se aventuró a decir Matthew por fin, atribuyendo su largo silencio a la única razón que se le ocurrió—. Pero ahora ya estamos cerca. Solo nos queda un kilómetro y medio.
La niña salió de su ensoñación con un profundo suspiro y lo miró con los ojos adormilados de quien ha estado viajando muy lejos, en pos de una estrella.
—Oiga, señor Cuthbert —murmuró—, ese lugar por el que hemos pasado, ese lugar blanco, ¿qué era?
—Supongo que te refieres a la Avenida —dijo Matthew después de reflexionar un momento—. Es uno de los lugares más bonitos de los alrededores.
—¿Bonito? No creo que bonito sea la palabra más adecuada. Ni tampoco hermoso. No le hacen justicia. Yo diría que es maravilloso. ¡Oh, es maravilloso, maravilloso! Es la primera vez que veo algo que no puedo mejorar con la imaginación. Y me ha hecho sentir algo especial aquí —dijo, apoyando una mano en su pecho—, como un dolor y un placer a la vez. ¿Alguna vez ha sentido usted algo así, señor Cuthbert?
—No, que yo recuerde.
—A mí me pasa muchas veces, cada vez que veo algo auténticamente maravilloso. Pero ¿por qué llaman a ese hermoso paraje la Avenida? Un nombre así no dice nada. Deberían llamarlo… Ya lo sé… ¡El Sendero Blanco de las Delicias! ¿No le parece un nombre imaginativo? Cuando no me gusta el nombre de un lugar o de una persona siempre pienso uno nuevo y se lo pongo. Había una chica en el orfanato que se llamaba Hepzibah Jenkins, pero yo siempre me la imaginaba como Rosalía DeVere. Otras personas pueden llamar a ese lugar la Avenida, pero yo siempre lo llamaré el Sendero Blanco de las Delicias.
»¿Realmente solo nos queda poco más de un kilómetro antes de llegar a casa? Me alegro mucho, pero también lo lamento. Lo siento porque este viaje ha sido muy agradable y siempre me entristezco cuando las cosas agradables terminan. Ya sé que algo aún más agradable puede ocurrir después, pero nunca se puede estar seguro. Esa al menos ha sido mi experiencia. Pero me alegra pensar que nos acercamos a casa. Desde que tengo memoria nunca he tenido un verdadero hogar. Solo de pensar que voy a tenerlo ahora, vuelvo a sentir esa mezcla de placer y dolor en el pecho. ¡Oh, qué maravilla!
Habían llegado a la cresta de una colina desde la que se divisaba una laguna que parecía un río. Un puente lo cruzaba por la mitad, y desde allí hasta su extremo inferior, donde un cinturón de colinas arenosas de color ámbar lo separaba del golfo azul oscuro que había más allá, el agua era una sinfonía de matices cambiantes: azafrán, rosa y verde etéreo, mezclados con otros colores tan irreales que aún no se les ha encontrado nombre. Al otro lado del puente, la laguna llegaba a una arboleda de abetos y arces, que reflejaba sus sombras vacilantes. Aquí y allá, un ciruelo silvestre se asomaba a la orilla como una niña vestida de blanco que buscaba su propio reflejo. Desde la espesura, en el extremo de la laguna, llegaba con claridad el coro triste y dulce de las ranas. En una cuesta lejana había una casita gris que asomaba entre los manzanos blancos. Aunque aún no había oscurecido del todo, una luz brillaba desde una de sus ventanas.
—Es la Laguna de Barry —dijo Matthew.
—Tampoco me gusta ese nombre. La llamaré… Déjeme pensar… ¡El Estanque de las Aguas Luminosas! Sí, ese es el nombre apropiado. Lo sé por el escalofrío. Cuando doy con un nombre que se ajusta perfectamente, noto un escalofrío. ¿No le sucede a usted lo mismo, señor Cuthbert?
—Bueno, sí —rumió Matthew, aunque no estaba muy convencido—. Siempre tengo escalofríos cuando veo las orugas blancas en los pepinos. Las detesto.
—Oh, creo que no es la misma clase de escalofrío. No parece que haya mucha relación entre las orugas y las lagunas de aguas brillantes, ¿verdad? Pero ¿por qué la llaman la Laguna de Barry?
—Supongo que es porque el señor Barry vive en esa casa. Su finca se llama la Ladera del Huerto. Si no estuviera aquella arboleda, podríamos ver Tejas Verdes desde aquí. Pero, como tenemos que pasar el puente y la carretera hace un giro, aún nos queda un kilómetro.
—¿Tiene el señor Barry alguna niña pequeña? Bueno, no demasiado pequeña. Quiero decir de mi edad.
—Sí, tiene una hija de unos once años. Se llama Diana.
—¡Oh! —suspiró la niña—. ¡Qué nombre tan encantador!
—Bueno, no sé qué decirte. A mí me suena demasiado pagano. Preferiría Jane o Mary o algún otro nombre más sensato. Pero cuando Diana nació había un maestro de escuela hospedado en su casa. Le dieron a escoger, y eligió Diana.
—Ojalá hubiera habido un maestro de escuela así donde yo nací —dijo la niña—. Oh, ya estamos en el puente. Voy a cerrar bien los ojos porque me da miedo cruzar los puentes. Siempre imagino que, justo al llegar a la mitad, el puente podría doblarse como una navaja y atraparnos. Así que voy a cerrarlos. Pero siempre acabo abriéndolos cuando siento que nos acercamos a la mitad. Porque, verá, si el puente se doblara, me gustaría ver cómo lo hace. ¡Qué alegre es el ruido de los cascos! Siempre me ha gustado. ¿No es estupendo que haya en el mundo tantas cosas que puedan gustarnos? Bien, ya lo hemos cruzado. Ahora miraré hacia atrás. ¡Buenas noches, querido Estanque de las Aguas Luminosas! Siempre les digo buenas noches a las cosas que amo, igual que a las personas. Creo que les gusta. Parece como si el agua me sonriese.
Cuando doblaron el recodo, Matthew dijo:
—Ya casi estamos. Tejas Verdes es…
—¡Oh, no me lo diga! —le interrumpió ella sin aliento, deteniendo su brazo parcialmente levantado y cerrando los ojos para no ver hacia dónde señalaba—. Déjeme adivinarlo. Estoy segura de acertar.
Abrió los ojos y miró alrededor. Estaban en lo alto de una colina. Hacía tiempo que el sol se había puesto, pero el paisaje seguía iluminado por un suave resplandor. Hacia el oeste, una oscura aguja de iglesia se alzaba contra un cielo de color anaranjado. Abajo se abría el pequeño valle y más allá una larga ladera que ascendía con suavidad, donde destacaban unas granjas de aspecto acogedor. Los ojos de la niña iban de una a otra, ávidos y pensativos. Por fin se detuvieron en una a la izquierda, la más lejana, apenas visible entre los árboles en flor que la rodeaban. Sobre ella, en el cielo inmaculado del suroeste, brillaba una gran estrella blanca como el cristal, como una lámpara que servía de guía y promesa.
—Es aquella, ¿no? —preguntó, al tiempo que la señalaba.
Matthew golpeó alegremente el lomo de la yegua con las riendas.
—¡Vaya, lo has adivinado! Supongo que lo sabes porque la señora Spencer te la describió.
—No, se lo aseguro. Por lo que ella me contó, podría ser cualquier otra. Pero nada más verla he sentido que era mi hogar. Oh, es como si estuviera en un sueño. Seguramente tengo todo el brazo amoratado desde el codo hasta arriba, de tantas veces como me he pellizcado hoy. Lo he hecho cada vez que me parecía un sueño, para ver si era real, hasta que me he dado cuenta de que, aunque fuese un sueño, era mejor seguir soñando todo lo que pudiera. Así que dejé de pellizcarme. Pero es real y ya casi estamos en casa.
La niña suspiró y quedó en silencio. Matthew se revolvió, inquieto. Se alegraba de que fuese Marilla y no él quien tuviera que decirle a aquella niña abandonada que el hogar que deseaba no iba a ser suyo después de todo. Atravesaron la hondonada de los Lynde, donde ya había oscurecido bastante, pero no tanto como para que la señora Rachel no pudiera verlos desde la ventana, y subieron por la colina hasta Tejas Verdes. Al acercarse a la casa, Matthew se estremeció ante la revelación que se aproximaba. No pensaba en Marilla ni en sí mismo por las molestias que aquel error podía causarles, sino en la decepción de la niña. Cuando entendió que aquel brillo de ilusión se desvanecería de sus ojos, tuvo la incómoda sensación de que iba a participar en un asesinato, como cuando tenía que matar un cordero, un ternero o cualquier otra criatura inocente.
Cuando entraron, el jardín ya estaba casi a oscuras, y las hojas de los álamos se movían con un susurro, como si fueran de seda.
—Escuche a los árboles hablar mientras duermen —murmuró ella, mientras Matthew la ayudaba a bajar—. ¡Qué sueños tan hermosos han de tener!
Luego, agarrando con fuerza la bolsa que contenía «todos sus bienes terrenales», le siguió al interior de la casa.
8 Poema de James Russell Lowell (1819-1891), poeta, editor y abolicionista.
9 Capital de la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo. También es la sede del condado de Queens.
IIIMarilla Cuthbert se lleva una sorpresa
Cuando Matthew abrió la puerta, Marilla fue rápidamente hacia ellos. Pero, al ver la pequeña figura con aquel vestido poco agraciado, las largas trenzas de pelo rojo y sus ojos vivaces y luminosos, se detuvo en seco.
—Matthew Cuthbert, ¿qué ha pasado? —exclamó—, ¿dónde está el niño?
—En la estación no había ningún niño —dijo Matthew, compungido—. Solo estaba ella.
Señaló a la niña con la cabeza y de pronto advirtió que ni siquiera le había preguntado su nombre.
—¡Pero si no es un niño! Tenía que venir un niño —insistió Marilla—. Creo haberle dejado bien claro a la señora Spencer que queríamos un chico.
—Bueno, pues no lo ha hecho. La niña ha venido con ella, y he tenido que traerla a casa. No podía dejarla allí.
—¡Pues sí que la hemos hecho buena! —exclamó Marilla.
Mientras los Cuthbert hablaban, la chica había permanecido callada, mirándolos. De pronto, pareció entender de qué estaban hablando. Dejó su preciada bolsa en el suelo, dio un paso adelante y juntó las manos.
—¡¿No me quieren?! —gritó—. ¡No me quieren porque no soy un chico! Debí haberme esperado algo así. Era demasiado hermoso para ser verdad. Debí tener presente que nadie me ha querido nunca. ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Voy a echarme a llorar!
Y así lo hizo. Se sentó en una silla junto a la mesa, apoyó los codos, se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar con fuerza. Marilla y Matthew intercambiaron miradas de reproche por encima del horno. Ninguno de los dos sabía qué decir ni qué hacer. Finalmente, Marilla se decidió a intervenir.
—¡Vamos, vamos! No hay razón para llorar así.
—¡Sí que la hay! —La niña levantó la cabeza, dejando ver su rostro bañado en lágrimas y sus labios temblorosos—. Si usted fuese una huérfana y hubiera venido a un sitio que creía que iba a ser su hogar, y descubriese que no la quieren porque no es un chico, también lloraría. ¡Es lo más trágico que me ha ocurrido nunca!
Una sonrisa torpe e insegura se dibujó en el hosco semblante de Marilla.
—Está bien, deja de llorar. No vas a pasar la noche fuera. Te quedarás hasta que investiguemos el asunto. A ver, ¿cómo te llamas?
La niña dudó por un instante.
—¿Podría llamarme Cordelia, por favor?
—¿Cordelia? ¿Es ese tu nombre?
—No, ese no es mi nombre, pero me encantaría que me llamaran Cordelia. Es un nombre tan elegante…
—No entiendo nada de lo que dices. Si no te llamas Cordelia, ¿cuál es tu nombre?
—Ana Shirley —balbuceó la niña a regañadientes—, pero, si es tan amable, llámeme Cordelia. ¿Qué puede importarle cómo me llamo exactamente si voy a estar aquí tan poco tiempo? Ana es un nombre muy poco romántico…
—¡Tonterías! —dijo Marilla, que era muy reacia a las excentricidades—. Ana es un buen nombre, sencillo y sensato. No tienes por qué avergonzarte de él.
—No me avergüenzo —explicó Ana—, pero prefiero Cordelia. Siempre he imaginado que Cordelia es mi verdadero nombre. Al menos lo ha sido durante estos últimos años. De pequeña imaginaba que me llamaba Geraldine, pero ahora me gusta mucho más Cordelia. De todos modos, si ha de llamarme Ana, que sea Ana con una sola ene.10
—¿Qué importancia tiene que te llame Ana con una sola ene o con dos? —preguntó Marilla con otra sonrisa forzada, mientras cogía la tetera.
—Pues claro que tiene importancia. Ana con una ene es bonito, pero no con dos. Si aceptara llamarme Ana, así, escrito con una ene, podría soportar que no me llamase Cordelia.
—De acuerdo, que sea Ana con una sola ene —aceptó Marilla—. Pero ¿podrías explicarnos cómo se ha producido esta confusión? Nosotros le pedimos a la señora Spencer que nos trajera un chico. ¿No había chicos en el orfanato?
—Claro que los había. Muchos. Pero la señora Spencer dijo con claridad que ustedes querían una niña de unos once años. Y la directora me eligió a mí. No pueden imaginarse qué contenta me puse. —Se volvió hacia Matthew, en tono de reproche—. ¿Por qué no me dijo en la estación que no me querían, y no me dejó allí mismo? Si no hubiese visto el Sendero Blanco de las Delicias y el Estanque de las Aguas Luminosas, ahora no me sentiría tan triste.
—¿De qué está hablando? —le preguntó Marilla a Matthew.
—Habla de una conversación que tuvimos durante el camino —contestó Matthew apresuradamente, y se levantó—. Bueno, me voy a guardar la yegua, Marilla. Ten listo el té cuando vuelva.
Cuando su hermano se fue, Marilla continuó el interrogatorio.
—¿Iba en el tren alguien más con la señora Spencer, o solo te llevaba a ti?
—Llevaba a Lily Jones, que iba a vivir con ella —contestó la niña—. Lily tiene solo cinco años, es muy guapa y con pelo castaño. Si yo fuera tan guapa y tuviese el pelo castaño, ¿permitiría que me quedase?
—No, queremos un chico para ayudar a Matthew en la granja —insistió Marilla—. Una niña no nos sirve de nada. Quítate el sombrero. Lo pondré con la bolsa en la mesa del vestíbulo.
Ana, diligente, se quitó el sombrero. Matthew volvió poco después y se sentaron a cenar. Pero Ana estaba demasiado nerviosa para comer y se limitó a mordisquear sin ganas el pan untado con mantequilla y a picotear las manzanas en almíbar de la pequeña fuente de cristal que había junto a su plato.
—¿Por qué no comes? —le preguntó Marilla con brusquedad.
Ana suspiró.
—No puedo. Estoy sumida en la desesperación más profunda. ¿Podría comer usted si estuviera sumida en una desesperación así?
—No sabría decirte —contestó Marilla—. Nunca he estado tan desesperada.
—Ah, ¿no? ¿Y no ha intentado imaginar cómo sería?
—No, nunca.
—Entonces dudo que pueda entender lo que se siente. Es de lo más desagradable. Cuando una intenta comer, se forma un nudo en la garganta y no se puede tragar nada, ni siquiera un bombón de chocolate. Una vez, hace dos años, probé un bombón de chocolate y estaba sencillamente delicioso. Desde entonces he soñado a menudo que comía muchos caramelos de chocolate, pero siempre me despierto justo cuando voy a comérmelos. Espero que no se ofenda si no pruebo bocado. Todo parece muy rico, pero simplemente no puedo comer.
—Supongo que está cansada —observó Matthew, que había permanecido en silencio desde que había vuelto del establo—. Será mejor que la acuestes, Marilla.
Marilla se había estado preguntando dónde dormiría Ana. Había preparado un canapé en la cocina para el niño deseado. Pero, aunque estaba limpio y ordenado, parecía un lugar poco apropiado para una niña. No podía colocarla en la habitación de invitados, porque a fin de cuentas era una criatura desamparada. Así que solo quedaba la buhardilla del ala este. Marilla encendió una vela e indicó a Ana que la siguiera, algo que esta hizo a desgana. Al pasar junto a la mesa del vestíbulo, la niña recogió su sombrero y su bolsa. El vestíbulo estaba espantosamente limpio, y la pequeña habitación en la que se encontró de pronto parecía aún más limpia.
Marilla puso la vela sobre una mesa triangular de tres patas y apartó la ropa de cama.
—Supongo que tendrás un camisón —dijo.
Ana asintió.
—Sí, tengo dos. Me los hizo la directora del orfanato. Son terriblemente pequeños. En el orfanato nunca hay bastante de nada. Todo escasea, al menos en un hospicio pequeño como el nuestro. Detesto los camisones pequeños. Pero con ellos una puede soñar igual de bien que con esos otros preciosos de tirantes, con volantes alrededor del cuello, que llegan hasta los pies. Al menos eso sirve de consuelo, ¿no cree?
—Bueno, desvístete lo más rápido que puedas y métete en la cama. Volveré dentro de unos minutos a por la vela. No me fío de que la apagues tú sola. Podrías prenderle fuego a la casa.
Cuando Marilla se hubo marchado, Ana miró pensativamente a su alrededor. Las paredes encaladas parecían tan dolorosamente desnudas que Ana se preguntó si no se escandalizarían de su propia desnudez. El suelo también estaba desnudo, salvo por una alfombra redonda de punto que yacía en el centro, de un tipo que Ana nunca había visto. En un rincón se erguía la cama, alta y anticuada, con cuatro postes torneados de madera oscura. En el rincón opuesto se encontraba la mencionada mesa triangular, adornada con un grueso alfiletero de terciopelo rojo, lo bastante rígido como para doblar la punta del alfiler más atrevido. Sobre la mesa colgaba un pequeño espejo. A medio camino entre la cama y la mesa estaba la ventana, con un gélido visillo de muselina blanca, y enfrente estaba el lavabo.
La habitación entera era de una austeridad imposible de describir con palabras, que hizo estremecerse a Ana hasta lo más profundo. Con un sollozo se desvistió tan rápidamente como pudo, se puso el camisón y se metió en la cama. Apretó la cara contra la almohada y se cubrió la cabeza con las sábanas.
Cuando Marilla regresó a por la vela, solo unas prendas de ropa dispersas por el suelo y un bulto en la cama indicaban que había alguien en la habitación.
Recogió las prendas de Ana, las colocó sobre una silla y, con la vela en la mano, se volvió hacia la cama.
—Buenas noches —dijo con cierta torpeza, aunque no sin dulzura.
El rostro pálido de Ana asomó entre las sábanas.
—¿Qué tienen de buenas? Va a ser la peor noche de mi vida —dijo en tono de reproche, antes de cubrirse de nuevo con las sábanas.
Marilla bajó despacio a la cocina y se puso a lavar los platos de la cena. Matthew fumaba, preocupado. Rara vez lo hacía, pues Marilla lo consideraba un hábito pernicioso, pero había ocasiones en que se sentía impulsado a hacerlo, y entonces Marilla se lo consentía, al entender que era un modo de desahogarse.
—Lo que nos faltaba —dijo Marilla, airada—. Esto nos pasa por no haber ido al orfanato nosotros mismos. Hemos dado lugar a un malentendido y ahora nos toca corregirlo. Uno de nosotros tendrá que ir mañana a ver a la señora Spencer. Hay que devolver a esa niña al orfanato.
—Supongo que sí —comentó Matthew de mala gana.
—¿Supones que sí? ¿Acaso lo dudas?
—Bueno, ¿no te parece una niña maravillosa? Es una pena mandarla de vuelta al orfanato, cuando le hace tanta ilusión quedarse aquí.
—Matthew Cuthbert, ¿acaso sugieres que se quede con nosotros?
El asombro de Marilla no habría podido ser mayor si Matthew se hubiera puesto a hacer piruetas allí mismo.
—No, bueno, supongo que no… No exactamente —balbuceó Matthew, acorralado—. Supongo… que difícilmente podríamos quedarnos con ella.
—Claro que no. ¿De qué nos serviría?
—Quizá deberíamos pensar también un poco en ella —replicó Matthew con repentina determinación.
—¡Matthew Cuthbert, tengo la impresión de que esa chiquilla te ha embrujado! Veo tan claro como el agua que quieres que nos la quedemos.
—No es una niña corriente —insistió Matthew—. Tendrías que haberla escuchado cuando volvíamos de la estación.
—Oh, sí, ya he notado lo bien que habla. Me he dado cuenta enseguida. Pero eso no dice nada en su favor. No quiero una huérfana, y si la quisiera no sería una parlanchina. La mayor parte de lo que dice no tiene sentido para mí. No, hay que devolverla lo antes posible al lugar de donde ha venido.
—Podría contratar a un muchacho francés para la granja, y ella te haría compañía.
—No necesito compañía —dijo Marilla, tajante—. Y no me quedaré con ella.
—Está bien, se hará como dices —dijo Matthew, levantándose y guardando su pipa—. Me voy a la cama.
Matthew se fue a la cama. Y Marilla se fue también poco después, con el ceño fruncido, cuando terminó con los platos. Y arriba, bajo el tejado, en la buhardilla del ala este, una criatura solitaria y desamparada lloró hasta quedarse dormida.
10 En la versión española, la protagonista quiere ser llamada así, Ana con una sola ene, mientras que, en el original inglés, Anne insiste en que su nombre no es «Ann», y en que lleva una letra e al final.
IVDespertar en Tejas Verdes
Ya era de día cuando Ana despertó y se sentó en la cama. Confundida, miró por la ventana, por donde entraba un torrente de alegre sol. En el exterior se veía algo blanco y plumoso, que ondeaba entre destellos de cielo azul. Por un instante no pudo recordar dónde se encontraba. Sintió un estremecimiento de placer, que se desvaneció al recordar los acontecimientos de la noche anterior. ¡Estaba en Tejas Verdes y no la querían porque no era un chico!
Pero el sol había salido y, sí, había un cerezo florido en su ventana. Saltó de la cama y cruzó la habitación. Levantó la hoja acristalada de la ventana, que estaba muy dura e hizo ruido al deslizarse, como si se quejara de la falta de uso. Tan encajada se quedó que no hizo falta sostenerla.
Ana cayó de rodillas y, con los ojos radiantes de felicidad, permaneció extasiada ante aquella mañana de junio. ¿No era hermoso? ¿No era un lugar encantador? Temía estar viéndolo por última vez, pero aún cabía la posibilidad de que pudiera quedarse. Como había margen para la ensoñación, se entregó a ella.