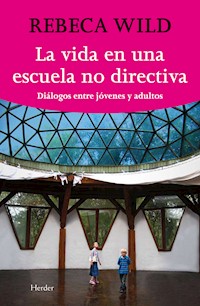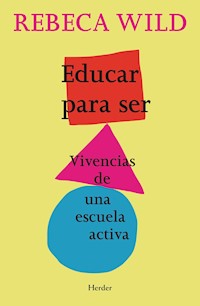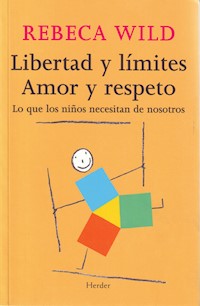Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Ante los graves problemas que afectan al mundo, cada vez son más los individuos y los grupos que se aventuran a construir nuevas relaciones humanas no caracterizadas por estructuras de dominio, y nuevos entornos más propicios para llevar a la práctica este ideal. Esta obra da testimonio del sinnúmero de preguntas que surgen cuando, en la educación de los niños, se toma este camino diferente y cambia la perspectiva de los adultos. - ¿Nos fijamos con suficiente atención en cómo son los niños en realidad, o preferimos moldearlos según nuestras necesidades, nuestra apreciación del tiempo, nuestro ritmo de vida, nuestros ideales y frustraciones? Entre aspirar a resolver todos los problemas del niño o renunciar a ofrecerle referentes y pautas, se encuentra el territorio donde se dan los auténticos procesos de desarrollo. Este libro es una invitación a ocupar este espacio revisando nuestras prácticas y actitudes y descubriendo que niños y adultos pueden crecer juntos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REBECA WILD
APRENDER A VIVIR CON NIÑOS
Ser para educar
Traducción de REBECA WILD Y LEONARDO WILD
Herder
Título original: Mit Kindern leben lernenTraducción: Rebeca Wild y Leonardo WildDiseño de la cubierta: Arianne Faber
© Beltz Verlag GmbH, Weinheim y Basilea© 2007, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN: 978-84-254-2936-1
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
Portadilla
Créditos
Prólogo
Necesidades de desarrollo
Dependencia y autonomía
Problemas en el hogar y en la escuela
Ser para educar
Llorar y reír
Los niños son diferentes
Situaciones de estrés
Problemas a la hora de comer
Peleas y celos
La relación entre el hogar y la escuela
Mentir y robar
Los pequeños negociantes
Obediencia
La televisión
Aburrimiento
Problemas al dormir
Identificar dificultades
Vencer el egocentrismo
Estructuras internas
Interacción entre lo interior y lo exterior
La estructuración de la corteza cerebral
El pensamiento formal
Estructuras posbiológicas
Valores
Terapia y desarrollo
Epílogo
Bibliografía
Notas
PRÓLOGO
El trasfondo del presente libro es un establecimiento educativo alternativo ubicado en Ecuador, generalmente conocido con el nombre de «Pesta». El «Pesta» es un apelativo cariñoso del Centro Experimental Pestalozzi, el cual, durante veintinueve años, fue el proyecto principal de la Fundación Educativa Pestalozzi. Véase otros libros sobre esta experiencia publicados en esta misma editorial.
Comenzamos en 1977 con un jardín de infancia basado en los principios de Maria Montessori, creado por iniciativa personal para nuestro segundo hijo, Rafael. Luego, debido al interés de un creciente número de familias, se amplió el trabajo a los niveles de enseñanza primaria y secundaria. Mientras que en todo el mundo –a pesar de las muchas reformas y de los nuevos contenidos y métodos– la educación de los niños sigue definida y enmarcada en las exigencias de la sociedad plasmadas en los programas oficiales, con la meta de adaptar a la nueva generación a los sistemas existentes, en el «Pesta» habíamos optado por una senda diferente.
En lugar de encaminar a los niños para que «rindan» dentro de los parámetros vigentes de una sociedad que, mayormente, persigue explícita o implícitamente intereses económicos, hemos dado prioridad al hecho de respetar el «programa interno», el cual permite procesos de una maduración humana auténtica, si las circunstancias son favorables. En la práctica, esta decisión implica preparar ambientes adecuados para cada etapa de desarrollo, a la vez que un cambio en el rol del adulto: en lugar de planificar y definir las actividades de los alumnos, la responsabilidad del adulto es apoyar y cooperar en las interacciones de los niños, interacciones que surgen a partir de sus necesidades interiores de desarrollo y se rigen por ellas.
Los siguientes capítulos dan testimonio del sinnúmero de preguntas que surgen cuando se toma este camino diferente y de los cambios de perspectiva que representan un desafío para los adultos. ¿Estamos dispuestos a revisar nuestras actitudes, a cuestionar nuestros hábitos y reacciones inconscientes? ¿Estamos interesados en descubrir cómo los procesos de desarrollo de los niños están relacionados con los nuestros? ¿Creemos que la convivencia con los niños puede servir para nuestro propio desarrollo humano?
En medio de los graves problemas que cada vez más afectan al mundo, en muchos países ha ido aumentando el número de iniciativas a través de las cuales individuos y grupos se aventuran a construir nuevas relaciones humanas, que no se caracterizan por estructuras de dominio del más fuerte sobre el más débil, del que «sabe» sobre el que «no sabe», del que «tiene» sobre el que «no tiene», así como van creándose entornos más propicios para llevar este ideal a la práctica. Lamentablemente, ésta es todavía una tendencia minoritaria.
Me alegra que el presente libro, que marca procesos significativos de nuestras experiencias en el «Pesta», sea ahora accesible para un círculo más amplio de personas interesadas en los temas que durante muchos años hemos tratado de profundizar en los grupos de trabajo de la Fundación Educativa Pestalozzi.
Agradezco la confianza que ha puesto en mí la editorial Herder al encargarme la traducción al español de Aprender a vivir con niños, traducción que he realizado junto con mi hijo Leonardo. Ya que este libro es un testimonio de estaciones importantes en nuestro camino, he decidido dejar el texto como fue escrito hace años, con la excepción de un mínimo de cambios que me parecían necesarios para aclarar algunos puntos y para referirme a ciertos eventos desde nuestra perspectiva actual. Debido a múltiples cambios socio-económicos acaecidos en Ecuador, el «Pesta», que durante veintinueve años fue para muchos niños y jóvenes como un «segundo hogar», se cerró en 2005.
En vista de esto, algunos pasajes de este libro adquieren un matiz «profético», ya que actualmente los esfuerzos de la Fundación Educativa Pestalozzi se concentran en un proyecto integral: la creación de nuevas estructuras de convivencia, para que los padres –en lugar de enviar a sus hijos a una escuela alternativa– puedan estar cerca de los niños en ambientes idóneos, compartir sus actividades y vivir un proceso más intenso del «ser para educar».
Quito, marzo de 2007
NECESIDADES DE DESARROLLO
Por lo general, cuando nos hacemos responsables de nuestros hijos nuestro desarrollo biológico ya ha concluido, excepto en el caso de adolescentes que, «por accidente», traen niños al mundo antes de llegar ellos a ser adultos.
En la mayoría de los casos, cuando somos adultos, cuando hemos «terminado nuestro desarrollo», nuestra situación vital se ha estabilizado. Posiblemente nos dedicamos a una profesión para la cual nos hemos preparado durante años, hemos fundado nuestro propio hogar, hemos tomado algunas medidas de seguridad y hemos aprendido a resolver una cantidad de problemas intelectuales y prácticos. Entonces, ¿por qué no hemos de estar capacitados para educar a nuestros hijos?
Los niños llegan a un mundo bien equipado para recibirlos, un mundo con muchos objetos útiles, con técnicas y conocimientos especializados. ¡Existen industrias enteras que lanzan al mercado productos destinados a complacer a los infantes! Personas expertas en temas infantiles, libros y revistas especializados en esta materia aprovisionan a los adultos con un sinnúmero de conocimientos, de modo que sólo queda aplicarlos a cada caso específico.
¿Cuál será entonces la razón por la que –a pesar de todas estas circunstancias aparentemente favorables– tantos adultos inteligentes comienzan a dudar de su capacidad de educar a sus hijos?
En realidad, estas personas, sobre todo las más sensibles, se dan cuenta de que tratar con niños pertenece al tipo de circunstancias consideradas especialmente críticas en nuestras vidas. El nacimiento de un niño nos pone en una encrucijada y nos obliga a tomar decisiones: ¿educaremos a este niño para que se adapte al estándar de vida que hemos alcanzado, a nuestra manera de pensar y sentir, a nuestras formas de lidiar con las cosas y las personas? ¿O aceptaremos que la convivencia con el niño nos conmueva de tal modo que nos permita aventurarnos a comenzar de nuevo? Si nos abrimos a esta hazaña, es posible que aprendamos a utilizar nuestros propios sentidos de manera inesperada, a percibir las situaciones como si fueran completamente nuevas; hasta puede ocurrir que logremos desarrollar una comprensión diferente para bregar no sólo con categorías conocidas, sino con «los sistemas abiertos» de los procesos de vida.
Los niños tienen la habilidad de cuestionar incesantemente nuestro pensar y sentir estático, nuestras actitudes, basadas en el pensamiento de que «las cosas y las personas son como son, y yo soy como soy».
Frente a estos cuestionamientos, tenemos dos alternativas: o defendernos contra los niños, o entrar en empatía con su manera de ser, la cual es un continuo «hacerse a sí mismo». Este proceso de crecer y desarrollarse es constantemente impulsado por necesidades específicas. No es posible suprimir estos impulsos en niños pequeños sin provocar serias consecuencias.
Si el entorno resulta favorable, el proceso de desarrollo es natural y fluido. En cambio, si es inadecuado u hostil, puede que el niño asuma actitudes de lucha, o que aprenda a sacrificar o posponer sus necesidades para poco a poco adaptarse a un ambiente adverso.
Toda vida en la Tierra se manifiesta fundamentalmente como una interacción entre un organismo vivo y un entorno. Esta interacción se cumple dentro de regularidades sencillas. Más adelante, en un capítulo sobre las estructuras vitales, hablaré de ellas con más detalle. Aprender a respetar estos principios básicos depende, por último, de la decisión de adoptar actitudes a favor o en contra de la vida en nuestro trato con los niños. Esta decisión implica apoyar o reprimir procesos de crecimiento y de desarrollo auténticos. A largo plazo, la represión de dichos procesos podría incluso llegar a poner en peligro la vida en nuestro planeta.
La vida solamente se desarrolla cuando los organismos tienen ambientes con los cuales interactuar. En otras palabras, es la interacción entre organismos y ambientes lo que permite la existencia de la vida y su subsiguiente desarrollo. Obviamente, un ambiente sin organismos no cumple con los requisitos para el desenvolvimiento de los procesos vitales.
En las distintas etapas de la vida, el plan de desarrollo de los organismos se manifiesta por medio de ciertas necesidades que tienen como objetivo la activación del potencial interno e inherente a cada organismo. Estas necesidades varían de una etapa a otra, pero siempre se encuentran en una relación recíproca con el entorno. Así, el organismo va creando los instrumentos idóneos para actuar sobre el ambiente, y el entorno influye en el organismo de tal manera que éste se transforma y se desarrolla, refinando continuamente su instrumental. Esta interrelación dinámica entre lo de dentro y lo de fuera es la condición básica para todo desarrollo y acción real. Si durante los años de crecimiento el entorno carece de los elementos necesarios, el plan interno no puede cumplirse plenamente. No obstante, la Naturaleza pedirá que el organismo dé el paso a la siguiente etapa, aunque la anterior no haya sido llevada a cabo. Podemos observar este principio con más claridad en el desarrollo prenatal: el proceso del parto se inicia aunque un embrión haya sufrido daños, y no deja de ocurrir aunque al bebé le falten piernas o brazos. Durante el resto de su vida, el niño tendrá que bregar con estas deficiencias. Sólo cuando no hay para el niño probabilidad alguna de sobrevivir se produce el aborto natural.
Esta misma regularidad se aplica a todas las etapas de la vida. Los estadios anteriores siempre suministran las bases para todo nuevo desarrollo. En el libro Educar para ser,* describí los períodos principales correspondientes a la niñez. Por lo tanto, aquí sólo mencionaré, de manera resumida, sus subdivisiones sucesivas. Pero no hay que tratar de entenderlas esquemáticamente, como si las estructuras del sistema neurológico se desarrollaran aisladas entre sí. Sino, más bien, ha de abordárselas desde la perspectiva de que toda vivencia tiene su influencia directa sobre cada una de las estructuras, porque entre ellas se interconectan como una red.
Desde el nacimiento hasta los siete u ocho años aproximadamente, la aspiración principal de la Naturaleza es fomentar el desarrollo óptimo de los sistemas límbicos responsables de la coordinación de la vida afectiva y emocional, de la motricidad y de los sentidos.
A partir de los ocho años y hasta el inicio de la pubertad, el interés primordial de la Naturaleza es la activación de las áreas corticales y su interrelación con las estructuras ya desarrolladas. Sólo si las zonas corticales son plenamente operativas, servirán como instrumento confiable para el pensamiento analítico, para simbolizaciones con sentido y para abstracciones coherentes con la realidad. Esto se consigue, primordialmente, tratando con objetos concretos e interactuando en situaciones sociales relativamente sencillas y familiares.
De la pubertad en adelante, las situaciones deberían ampliarse e incluir circunstancias sociales cada vez más complejas. Cuando se cumple esta necesidad de tener interacciones ricas y variadas, se activan estructuras internas que permiten el pensamiento interconectado. Esto no ocurre cuando durante los años de la adolescencia se han recibido clases formales en materias aisladas. Una persona puede culminar los estudios superiores con éxito sin esta capacidad de pensamiento, pero es poco probable que dichos estudios luego le sirvan para lograr resolver problemas complejos de manera práctica y sin causar nuevas dificultades. La interconexión entre experiencias prácticas y reflexiones pertinentes es fundamental para que los estudios formales, principalmente abstractos, tengan una base confiable. En nuestra cultura en general se acaba la «formación» después de la etapa conocida como «educación superior». Éste parece ser el momento adecuado para fundar una familia. Es aquí cuando, para muchos, termina el proceso de un aprendizaje vital y comienza una etapa en la que se aplica lo aprendido y se siguen los caminos previstos. Generalmente, de ahí en adelante la esperanza radica en obtener promociones en el empleo, antes que en experimentar cambios fundamentales en la vida.
No obstante, y en realidad, el plan de desarrollo humano de ninguna manera está limitado a los primeros veinte o treinta años de vida, aunque las etapas de desarrollo de los seres adultos no sean reconocibles por un crecimiento exterior. Lo que ahora debería incrementarse son las estructuras internas aptas para la toma de conciencia. Pero aquí es cuando nos enfrentamos con dificultades considerables: durante los años de crecimiento, nuestra educación fue programada desde fuera y nos han quedado pocas nociones del hecho de que el crecimiento y el desarrollo son, en realidad, procesos espontáneos. Si hemos logrado preservar algo de espontaneidad, esto se debe, con probabilidad, a otros factores, y no a la educación recibida. Muchas veces, nuestro plan interno de desarrollo ha tenido que adoptar medidas de defensa contra los obstáculos del ambiente que nos rodeaba; por falta de interacciones óptimas y armoniosas debió buscar otras salidas, que en el fondo eran desvíos de un comportamiento natural. Por esta razón, a los adultos muchas veces se nos hace difícil confiar en los indicadores que corresponden a nuestras necesidades de desarrollo actuales.
Es necesario recuperar otra vez esta confianza para aprender de nuevo a percibir a tiempo los indicadores y así evitar muchas crisis per sonales, o el peligro de endurecernos, de petrificarnos con los años.
Incluso si –como les ha sucedido a tantas personas– las condiciones de nuestros años de crecimiento no han sido óptimas, la convivencia con niños representa una nueva oportunidad de reestructurar nuestro pasado sin huir del presente. Si ahora lográsemos tomar nuevamente contacto con la vida, esta circunstancia podría convertirse en la base para un desarrollo ulterior que no sólo nos favorecería a nosotros mismos, sino que podría crear y beneficiar a otros ámbitos más amplios de nuestra existencia. Quizá de vez en cuando nos damos cuenta de que la formación recibida nos ha causado más confusión que iluminación. Son éstos los momentos en que la vida nos otorga nuevas oportunidades de conseguir mayor claridad. Tal vez nos adiestraron para interesarnos en problemas materiales o intelectuales, pero como ahora nos hallamos expuestos a procesos de vida para cuya comprensión estamos deficientemente preparados, y como quizá hemos aprendido a separar con nitidez nuestro pensar y nuestro sentir, nos encontramos frente a la invitación de unirlos otra vez, para así llegar a disfrutar de una nueva armonía en nuestra vida.
Si logramos relacionarnos con niños de manera idónea, es posible que, en lugar de ser una «carga» para nosotros o de convertirse en nuestras «víctimas», nos apoyen en nuestra propia terapia, una «terapia» que nos conecta hasta con el inicio de nuestra propia vida, pero sin aislarnos o distraernos de la existencia cotidiana actual. Por lo contrario, así logramos vincularnos directamente a las exigencias que corresponden al presente. En este camino trazado por una nueva forma de relación con los niños, podemos tomar plena responsabilidad respecto a nosotros mismos y los otros. Puede que esto sea una tarea difícil a la cual no estamos acostumbrados. Sin embargo, resulta muy fructífero emprenderla, pues si la llevamos a cabo junto con otras personas que se encuentran en una situación parecida nos puede conducir a preparar mejores ambientes para nuestros niños y, de este modo, experimentar además un nuevo sentido de colaboración entre adultos, aunque todavía nos haga falta superar muchas barreras internas.
Trabajar por un mejor ambiente es un desafío del cual no podemos escapar porque las necesidades de los niños son tan básicas y esenciales como las de una planta que extrae de su entorno todos los elementos para su vida. Continuando con esta analogía, el desarrollo prenatal correspondería al estadio de brotación, cuando la planta forma sus raíces, que le proporcionarán alimento y soporte físico en el suelo. El crecimiento del tallo parte de estas estructuras fundamentales. En el ser humano, esto sería comparable al desarrollo y a la interacción de las estructuras límbicas con el entorno. Sólo cuando el tallo esté suficientemente fuerte podrá la planta proceder a desplegar sus ramas y hojas de manera generosa y bella. Pues el tallo tiene que soportar la expansión futura de la planta y, a la vez, conducir la savia vital a todas sus partes. En esta analogía, el crecimiento de las hojas representaría la etapa operativa, cuando el niño interactúa de manera novedosa con su ambiente y activa sus estructuras corticales, las cuales luego le permitirán seguir con el desarrollo de una inteligencia madura. La floración correspondería a la etapa del desarrollo formal. Ésta coincide con la adolescencia. Y la maduración de los frutos sería comparable al potencial humano de resolver problemas vitales complejos de forma juiciosa y de entrar con creatividad al mundo de la cultura y de la ciencia.
Muchas veces los adultos esperan que los niños exhiban los frutos correspondientes a la madurez cuando apenas han desarrollado las estructuras básicas de la etapa anterior. «Maduración prematura, putrefacción temprana», reza un proverbio que puede aplicarse a un sinnúmero de niños adiestrados en la producción de resultados que no corresponden a su madurez real, razón por la cual muchos adultos carecen de un contenido vital o de la capacidad de actuar con creatividad.
Recuerdo unos padres que, al llegar a nuestra escuela, estaban muy orgullosos porque su hija de cinco años tenía mucho éxito en el conservatorio y podía tocar el piano perfectamente, ya fuera de oído o leyendo partituras. Pero a la vez se hallaban desconcertados porque la niña aprovechaba cualquier pretexto para provocar conflictos en casa, estallando en rabietas. Estaban aún más preocupados porque todas las noches su hija mojaba la cama. El padre contó que le explicaba a su hija, con mucha paciencia, que eso le parecía una tontería. Éste no es un caso insólito. Demuestra la bastante común falta de comprensión por parte de los adultos de las necesidades auténticas que experimentan los niños durante su desarrollo. Igualmente, señala una tendencia generalizada de nuestra sociedad a esperar resultados rápidos sin preocuparse de fundamentos sanos y seguros. ¿Cómo es posible que un niño, para quien sus funciones corporales todavía presentan dificultades, y quien hasta en familia tiene problemas de relaciones humanas, comprenda explicaciones intelectuales y, a la vez, sea realmente creativo en el ámbito cultural?
Estos malentendidos dificultan de manera innecesaria nuestra convivencia con los niños. Una vez que comprendamos este principio sencillo de que tanto ellos como nosotros nos encontramos en una relación de satisfacciones recíprocas de necesidades destinada a enriquecernos mutuamente, nos ahorraremos muchas escenas familiares y tensiones desagradables.
Hace poco, una madre, apresurada y con su carro de la compra lleno de productos, esperaba frente a la caja de un supermercado de Quito. Su hija, de unos tres años, empezó a colocar con gran ánimo las compras en la cinta de la caja. La madre no entendió las intenciones de la niña y, enfadada, la regañó: «¡Deja eso enseguida! ¡Van a caerse las cosas! ¿No puedes dejar de molestar?». La niña comenzó a chillar con amargura. La madre sacó un pastel del carro de la compra y lo metió en la boca abierta de la niña. Con esto logró sofocar los llantos por un momento. Cogida por sorpresa, la niña comenzó a tragar esa masa seca, con los ojos aún humedecidos. Pero entonces devolvió el resto del pastel a su madre.
«Tú querías el pastel, ahora tienes que acabártelo», le dijo la señora.
A espaldas de su madre, la niña empezó a desmenuzar el pastel, dejando caer las migajas al suelo. Se concentró tanto en esta actividad que no tuvo conciencia del momento en que su madre terminó de pagar. La señora cogió las bolsas llenas de compras y, sin sentir la necesidad de llamar a su hija, y con los gestos típicos de una persona abrumada, se dirigió hacia la salida del supermercado. La niña se sintió abandonada y comenzó a llorar. La madre, ahora de verdad enfadada a causa de su «hija malcriada», no tuvo más remedio que regresar con sus pesadas bolsas. Colmó a la pequeña de regaños, la cual, ahora ya profundamente desesperada y llorando inconsolable, se colgó de la falda de su madre. Se oyeron los gritos descorazonados hasta que finalmente la infeliz pareja desapareció por la puerta.
Hasta el momento de traer niños a este mundo es posible que nuestra educación haya sido ejemplar. Sin embargo, esto no significa que tengamos mucha idea de los procesos de desarrollo humano. Incluso los maestros que durante años se han dedicado al estudio de la pedagogía, generalmente saben cien veces más acerca de la materia que enseñan que de los alumnos que en teoría deberían asimilar estos conocimientos. En otras épocas, los niños tenían muchas más oportunidades de «curarse», con sus juegos libres, de los «trastornos de digestión» causados por la escuela. Hoy en día –en parte por el aumento de la cantidad de conocimientos– hasta a los niños que viven en poblaciones rurales se les hace cada vez más difícil alcanzar cierto equilibrio entre lo vivido y lo aprendido de memoria. A las coerciones y exigencias de adaptación del colegio se suma también la gran cantidad de nuevos estímulos causados por los medios de comunicación, que dificultan cada vez más una asimilación saludable. El «progreso» de nuestro mundo tecnificado produce tales condiciones en el medio ambiente que éste ya casi no ofrece los elementos necesarios para cumplir con las necesidades auténticas de desarrollo de los niños. Y en los adultos este modo de vivir muchas veces genera estados de estrés crónico, de manera que con frecuencia sólo se percatan de las necesidades de los niños cuando éstos lanzan «gritos al cielo» para llamar la atención. Por esto se refuerza la desagradable sensación de que «algo anda mal con la juventud de hoy».
En mi opinión, sólo lograremos dar con el problema de la juventud cuando aprendamos a respetar los principios vitales de la interacción entre el organismo humano y su entorno. Si no afrontamos esta problemática, los adultos nos hallamos cada vez más confusos en cuanto a las necesidades auténticas de los niños. Estamos en constante peligro de confundirlas con necesidades sustitutivas. Y, ante la exigencia de satisfacer las necesidades de los niños, protestamos con un: «¡No hay que mimar a los hijos!».
El problema de fondo radica en el hecho de que hasta en nuestra propia vida se nos hace difícil diferenciar entre necesidades reales e irreales. Es como si hubiésemos perdido la dirección y en cada cruce tuviésemos que preguntar a personas que nos parecen más competentes que nosotros cuál es camino. Nos urge pedir consejos para ordenar nuestra situación enredada, o solicitar remedios para nuestras dolencias. Empleamos cada vez con mayor frecuencia técnicas desarrolladas por otros para mejorar nuestra vida, esperando que nuestros problemas sean resueltos por especialistas. Es por esto por lo que cada vez nos damos menos cuenta de en qué medida nos hemos vuelto dependientes de otros.
Si lográsemos volver a acercarnos a la vida para intuir y respetar sus regularidades, podríamos reunir suficiente fuerza, tanto para nosotros mismos, como para nuestra familia y nuestro entorno. Entonces sería menos probable que el remolino de los sustitutivos nos arrastre de un lado a otro. Seríamos capaces de pararnos sobre nuestros propios pies y de encontrar un sitio que reúna las condiciones necesarias para, poco a poco, realizar nuestro potencial. Pero para obtener una plenitud se requiere de los recipientes adecuados. La Naturaleza nos ha equipado, como a todos los organismos vivos, con necesidades auténticas que nos exigen interactuar con el ambiente en situaciones específicas. Si el ambiente contiene los elementos básicos esenciales, el organismo puede crear dentro de sí los recipientes precisos, sin los cuales no puede llegar a la plenitud. Cuando nos abrimos a esta dinámica, la vida misma se hace cargo de crear los receptáculos internos necesarios, dentro de los cuales podrá luego verter su contenido.
Este proceso está acompañado por un sentimiento de satisfacción y la confianza de que no tenemos que luchar por satisfacer nuestras necesidades. Esta confianza nos hace más pacíficos y nos da la esperanza de que cada nueva situación sirve para enriquecernos. Así, y paulatinamente, se neutraliza aquel sentimiento vital saturado de preocupación y de suspicacia, cuyo origen se debe a tantos desvíos y embrollos que nos alejaron del camino claro, originalmente señalado por nuestras necesidades auténticas. En estos desvíos, y en el intento de llenarnos con sustitutivos, hemos dado tantas vueltas que se nos hace difícil reconocer las señales del camino original.
En teoría, puede parecer una tarea simple reemplazar los sustitutivos por la satisfacción de necesidades auténticas. Pero en la realidad esto implica reestructuraciones que pueden ir acompañadas de sentimientos desagradables y hasta dolorosos. Cuando nuestros hijos pasan por épocas de crecimiento intenso, a veces se quejan de dolores físicos, y cuánto más nos puede doler a nosotros, si permitimos que un nuevo modo de interacción llegue a tocar nuestras tan intrincadas estructuras internas, rectificándolas y reorganizándolas.
Regresando a la premisa mencionada anteriormente, la armonía de nuestra vida depende de las regularidades de una interacción plena entre un plan interno de desarrollo y un ambiente que le corresponda. Una vez que comenzamos a respetarlas, se transforma nuestra vida familiar al igual que todo el trabajo con los niños y hasta nuestras actitudes vitales en general. En mi libro Educar para ser, traté de describir cómo las necesidades mal satisfechas (o insatisfechas) de nuestra propia niñez nos atan inconscientemente al pasado, de modo que se nos hace difícil vivir las situaciones del presente con plenitud. Esto resulta en un sentimiento obvio de «falta de plenitud», el cual nos incita a buscar sustitutivos. Y éstos, por su lado, nos obligan a «luchar por nuestros derechos».
Una vez en este estado, nos encontramos poco dispuestos a abrirnos a las necesidades de las personas que nos rodean, menos aún a tratar de comprenderlas.
Esto aumenta el peligro de conflictos que nos amargan la vida y nos alientan a llenarnos con más sustitutivos, creándose así un círculo vicioso que perdura mientras no busquemos la solución dentro de nosotros mismos. Si nos mantenemos sujetos a nuestros hábitos del pasado cada vez que la vida nos toca algún punto doloroso, y si no nos abrimos a buscar nuevos senderos, tarde o temprano nos encontraremos en un callejón sin salida. Es decir, no lograremos pasar fluidamente de una etapa de desarrollo a la otra, y nos sentiremos como en una cárcel.
Un plan de desarrollo que no alcanza a cumplirse produce tensiones y sufrimientos. Ya en la niñez, éstos se manifiestan en músculos contraídos, órganos enfermos y funciones vitales débiles. Tales funciones reducidas nos roban la alegría de vivir y nos coartan en nuestro sentir, pensar y actuar.
Para el niño, antes de su nacimiento, el cuerpo de la madre es la «tierra», es el ambiente del cual extrae todos los elementos para su crecimiento. En el momento de la fecundación, el plan de desarrollo contiene todo el potencial inherente de un ser humano. No obstante, continúa siendo una pregunta abierta cuál es la influencia que tiene sobre el niño el estado de los padres, es decir, su capacidad de amar y de entrega en el momento de la unión.
Se sabe que es de mucha importancia la alimentación de la madre durante el embarazo. Igualmente conocidos son los efectos nocivos para el niño provocados por el consumo materno de tabaco, alcohol o medicamentos. También está aumentando la conciencia de que los estados emocionales de la madre durante el embarazo ejercen una influencia directa sobre el feto, y que éste participa en cierta manera en sus experiencias sensoriales con el mundo. Pero es menos conocido el hecho de que la relación personal que la madre logre establecer con su hijo antes de que éste nazca tendrá que ver con su posterior capacidad de reconocer las necesidades auténticas del niño de manera natural y fluida. Este potencial está latente en ella, pero su activación depende de una actitud consciente tendente a cultivar esta relación. La relación crece cuando la madre, como también el padre, da la bienvenida a este niño antes de su nacimiento, más aún si ella favorece en sí misma un sentimiento de amor por los procesos vitales que están ocurriendo dentro y fuera de su ser.
El libro The Secret Life of the Unborn Child, de Thomas Verny y John Kelly,* contiene muchas observaciones que se refieren a esta etapa. La importancia del rol del padre se hace notable sobre todo en los casos de ausencia o incumplimiento de sus funciones por parte de éste –cuando a la madre le falta el compañero que la protege de miedos y preocupaciones y que la apoya para recibir al niño con alegría–. Gracias a numerosos seguimientos realizados a personas nacidas en tiempos de guerra, se sabe que éstas sufrieron mucho estrés prenatal, lo que prueba la importancia de este acompañamiento.
Cuando el niño está listo para nacer, emite hormonas que dan las señales necesarias al cuerpo de la madre para iniciar el parto. Estas hormonas activan también su propio sistema nervioso, preparando al niño para su viaje por el canal de nacimiento y para su llegada al mundo exterior, pues estos acontecimientos implican muchos estímulos nuevos y un proceso de aprendizaje intenso. Por esta razón, el cuerpo del niño es estimulado, se vuelve más tenso y dispuesto a participar activamente en el nacimiento. Según el plan de la evolución de nuestra especie, como mucho a los cuarenta y cinco minutos después de nacer, el niño debería llegar al pecho de su madre. Ésta es la señal que confirma el fin del parto y hace que el cuerpo del bebé deje de producir nuevas hormonas de estrés.
En este momento empieza la próxima fase del desarrollo del niño. Durante los «masajes» recibidos en su viaje por el canal, su sistema límbico ha sido estimulado al máximo. Ahora el plan de los próximos años exige su pleno desarrollo en el mundo exterior. Esta etapa dura alrededor de siete años, o sea, hasta que comience la transición a la etapa operativa.
Apenas el niño se encuentra junto al pecho de su madre, comienzan a cumplirse una serie de condiciones que –como las piezas de un rompecabezas– sirven en este momento para que se realice el plan interno. Cuando termina la producción de hormonas de estrés, el niño puede relajarse, porque ha terminado el trabajo de nacer. Gracias a este relajamiento, le es posible abrirse sin reserva a las experiencias nuevas que están esperándole y que él también está anticipando, a las que pronto recibirá con su sonrisa.
Si el niño no es acogido por su madre y acercado a su pecho dentro del marco de tiempo previsto, le falta la señal de que el parto ha terminado.
Entonces su estado de excitación perdura hasta que su cuerpo tome medidas de emergencia. Para evitar un shock, se interrumpen, por lo pronto, los contactos del sistema neurológico sensorio-motriz con el mundo exterior. El niño se aísla y regresa a su estado de antes de nacer, que hasta el momento le ha ofrecido seguridad. Puede que transcurra mucho tiempo hasta que haga un nuevo intento de interactuar espontáneamente con el mundo exterior. En el caso de los niños que han llegado al mundo sin que sus necesidades auténticas hayan sido tomadas en cuenta, puede ser normal que tarden semanas antes de que respondan con una sonrisa al acercamiento de una cara humana. Es posible que duerman con los puños cerrados y que se muestren muy sensibles a cualquier ruido.
Pero si el recién nacido es llevado directamente al pecho de su madre, esta experiencia –y una vez que acabe la producción de hormonas de estrés– abre todos sus sentidos siguiendo la regla de que todo aprendizaje va de lo conocido hacia lo desconocido.
Hasta estos momentos el niño ha estado familiarizado con su madre desde dentro; a partir de ahora la va conociendo desde fuera.
La mayoría de las madres acercan instintivamente al bebé a su seno izquierdo. De esta manera el niño logra escuchar, desde fuera, los latidos del corazón de su madre, el cual ha sido su acompañante más importante, puesto que estuvo junto a él día y noche durante la época de gestación. Los latidos tienen el mismo ritmo, aunque fuera suenen diferente. De igual modo, apenas la madre siente el contacto del niño con su pecho, emite sonidos amorosos. Es la misma voz que el bebé había escuchado a través de sus envolturas, el mismo estímulo, aunque algo diferente. El olfato del niño ya ha sido preparado para el olor del cuerpo de su madre. Percibiéndolo ahora, se siente estimulado y a la vez apaciguado.
También los ojos del niño están ahora a la expectativa de un importante acontecimiento que ya ha sido programado desde tiempos remotos por la evolución de la especie humana: al mirar la cara de la madre a una distancia y desde un ángulo ideal –desde el pecho–, los ojos del niño se activan al contemplar la silueta de un rostro humano. En este instante se satisface su primera necesidad: el ver; al mismo tiempo se sientan las bases para que se interese por otros seres humanos.
También su piel ya está a la espera del mágico contacto con la de su madre. La posición del bebé durante la lactancia ejerce un efecto tranquilizador sobre sus estructuras sensibles. En esta situación, la madre tiene un impulso instintivo de acariciarle parecido al de los mamíferos que, después de parir, lamen a sus crías por todo su cuerpo para así proporcionarles una estimulación vital para ellas.
Uniéndose a la satisfacción de todas las necesidades básicas, entra en función un reflejo fundamental: el instinto de mamar. Por medio de la succión se estimulan, en el momento preciso, los labios, que serán por mucho tiempo el órgano más importante para la supervivencia en el mundo exterior. En este momento crítico se genera la señal exacta para desatar una actuación coherente, en este caso la acción de succionar. Y con esta acción obtiene su primera dosis de calostro, que contiene importantes elementos que provienen del sistema circulatorio de la madre y que le protegerán de infecciones. Al mismo tiempo, la succión del niño ayuda a próximas funciones importantes que tendrán lugar en el organismo de la madre –la expulsión de la placenta y la reducción del útero a su tamaño normal.
La satisfacción de todas estas necesidades del niño, aquí reunidas en un solo acto, confirma la relación de amor entre madre e hijo, que ha ido incrementándose durante el embarazo. Pero ahora está puesta a prueba en una nueva situación. En el niño se establece una especie de conciencia de que también este nuevo entorno satisface sus necesidades, y así comienza a abrirse al mundo. En cambio, en la madre este acontecimiento despierta una intuición muy particular. Gracias a ella podrá percibir las necesidades auténticas de su hijo. Éste es un sentir y comprender vivo y cualitativamente distinto a todas las ideas e informaciones sobre el cuidado de bebés y sobre educación que se puede conseguir en relación con este tema. Se supone que esta activación del instinto materno sucede en las zonas medias de los sistemas límbicos, y que éstas tienen una conexión directa con el corazón. La sensibilidad que resulta de esta activación no tiene mucho que ver con razonamientos lógicos. Permite a la madre anticiparse a las necesidades del niño e interpretar adecuadamente sus señales más sutiles, que son generalmente invisibles para otras personas.
En los casos en que las condiciones del parto y los hábitos de vida de la madre no favorecen el despertar de este «sexto sentido», sus intuiciones tienden a ser reemplazadas de diversas maneras: ya sea con inseguridades, con una propensión a querer controlarlo todo, con indiferencia o con mecanismos de defensa. El flujo natural de señales sutiles entre madre e hijo quedará interrumpido y ambos requerirán señales más fuertes para poder comunicarse.
Mi primer hijo nació en 1966, en Estados Unidos. Antes del parto tuve que firmar un documento para exigir que me dejaran dar de mamar al niño. Mi esposo y yo nos enteramos de este requisito porque el médico que me atendió era un amigo. Sin sus indicaciones, en la clínica me hubieran cortado la leche automáticamente. Debe de haber generaciones enteras de personas que, cuando niños, fueron criadas con leche de fórmula en Estados Unidos. Pero desde entonces ha habido cambios al respecto. Ahora por lo menos se aconseja una lactancia parcial para aprovechar las sustancias protectoras con las que cuenta la leche materna. Pero a la mayoría de las madres su leche les parece demasiado ligera. Se quejan de que sus hijos no se llenan con ella y piden alimento adicional entre las horas de lactar. Por eso muchas madres bien intencionadas les ofrecen suplementos alimenticios. Así los bebés duermen toda la noche y durante el día piden de comer sólo cada tres o cuatro horas, con lo cual sus padres están orgullosos porque los niños crecen y engordan muy bien.
Pero si analizamos la leche materna humana desde la perspectiva de las necesidades auténticas del lactante, quizá su valor reside precisamente en el hecho de que es poco espesa. Es verdad que la leche materna no calma el hambre por mucho tiempo, y que un bebé, cuando no recibe otra cosa, pide ser alimentado con más frecuencia que otro que se satisface con leche de vaca espesada con cereales. Pero el infante humano «no sólo de leche vive». Para su pleno desarrollo requiere todas las experiencias sensoriales que puede recibir en contacto con el pecho de su madre: las vibraciones de su voz, la fragancia de su cuerpo, el hecho de hacer trabajar a sus labios, de sentir el contacto con su piel y contemplar su cara. Con cada lactancia renueva su relación con este ser querido. De esta manera practica una facultad importante para su vida entera, que es la de relacionarse con otros seres humanos, una facultad básica para lograr un desarrollo equilibrado. Si la madre está orgullosa porque su hijo la deja en paz durante muchas horas, este plan de desarrollo previsto por la evolución de nuestra especie difícilmente puede ser cumplido.
Una «madre ideal» (lo que en realidad no existe, y posiblemente no pueda haber) trataría de organizar las circunstancias de la convivencia de tal manera que su hijo pueda siempre percatarse de su presencia, es decir, que no tenga que exigírsela por medio de gritos y de llantos de desesperación. Las rutinas de la lactancia no dependerían de un plan fijo, ni de tantas otras prioridades de la madre.
Es cierto que hay mujeres con un enfoque más moderno, que quieren estar siempre a la disposición de sus bebés, y que intentan cumplir con este ideal cargándolos en un chal mientras están dedicadas a sus propias ocupaciones, igual que hacen muchas madres que viven en entornos más naturales. Hemos discutido mucho sobre los pros y los contras de esta solución. Los que están a favor, generalmente, se justifican con el argumento de que los niños reciben mucho contacto físico, lo que les proporciona un sentimiento de seguridad básica. Sin embargo, al analizar más detenidamente las razones de cargar a las crías, salta a la vista que para las mujeres que habitan en entornos más naturales, y dentro de sus circunstancias, esta costumbre puede ser la mejor solución, pero no necesariamente es lo óptimo para el desarrollo integral de los niños. Pues no es una necesidad auténtica de los bebés que los trasladen de un sitio a otro (sobre todo cuando uno se imagina la calidad de atención que reciben en este proceso). Esto significa que los bebés no necesitan desplazarse antes de que su propio cuerpo esté preparado para ello. Lo que necesitan es la atención y la cercanía de su madre, por un lado, y, por otro, desarrollar sus propios movimientos de manera autónoma y a su propio ritmo.
Desde hace más de sesenta años, en el orfanato llamado Lóczy del Instituto Emmi Pikler, en Budapest, se ha venido mostrando cuán armónico puede ser el desarrollo de los niños en quienes se ha respetado y cumplido esta doble necesidad–a pesar de que éstos han sido acogidos en este entorno provenientes de situaciones familiares desastrosas, y a pesar también del hecho de que ni la más alta calidad en la atención de sus cuidadoras puede reemplazar plenamente a una madre natural. Por eso creo que si las madres pudiesen aprender a combinar una atención llena de amor y un contacto físico respetuoso con el desarrollo autónomo de los sentidos y del movimiento, los resultados deberían ser aún más satisfactorios que en el Instituto Lóczy.
El siglo pasado, que con buena razón ha sido llamado «el siglo de los derechos de los niños», ha colmado a éstos de medidas de higiene, de pediatras y psicólogos especializados, de ejércitos de pedagogos y muchos juguetes maravillosos, de repisas enteras atestadas de libros de cuentos, de parques infantiles, de zapatos y ropas apropiadas, de escuelas con cómodos muebles, alfombrados de pared a pared y ventanales grandes en las aulas. A las personas de los países avanzados todas estas ventajas les parecen indispensables, mientras la gente de los países subdesarrollados ve todo esto con ilusión y con esperanza de conseguirlo alguna vez.
Pero, a pesar de tantas cosas, da la impresión de que aun así las necesidades no logran satisfacerse. Al contrario: la educación se está convirtiendo en un problema cada vez más complicado. Se agravan los casos de niños que se resisten a interactuar con su entorno, que muestran actitudes de timidez o de apatía, niños con poca seguridad en sus relaciones, o que reaccionan agresivamente para conseguir atención o adueñarse de objetos. Incluso existen jóvenes que, aparentemente sin razón, puesto que su niñez parece haber sido vivida sin mayores contratiempos, declaran que se sienten engañados y heridos en su individualidad.
A mi modo de ver, el origen de este dilema se halla en el hecho de que nada ni nadie puede sustituir la satisfacción de las necesidades fundamentales humanas. Éstas son experiencias de relaciones humanas de mucha sutileza, las cuales –durante y después del parto– han sido inducidas en el vientre de la madre por los procesos biológicos de sensibilización y luego deben ser confirmadas en muchas situaciones novedosas. Se trata de necesidades que niños y adultos tienen en común. Al darnos cuenta de que no podemos satisfacerlas, buscamos toda clase de compensaciones. Hay varios modos de conseguir dichas compensaciones: con programas y controles cuya intención es regular y dominar el mundo externo, que se nos presenta lleno de incertidumbres y peligros. Al mismo tiempo reforzamos los mecanismos de defensa con los que la Naturaleza nos ha equipado para protegernos. Estas medidas de emergencia pueden convertirse en nuestras actitudes primordiales. Como consecuencia, en nuestra vida cotidiana ya no nos acercamos a las situaciones sensiblemente, sino que o bien nos anticipamos a ellas con prejuicios o bien reaccionamos tardíamente, cuando el momento propicio para actuar ya ha pasado.
Estas maneras alteradas de enfrentarnos a las situaciones explican muchas dificultades que experimentamos en nuestro trato cotidiano con los niños. Vistos desde esta perspectiva, los problemas disciplinarios en la escuela y en casa son una respuesta y una resultante autodefensa contra nuestros hábitos de controlar y programar a otras personas. En efecto, vienen a ser la prueba de que nos hemos alejado del plan interno de un auténtico desarrollo humano, el cual incluye el potencial de crear relaciones humanas fluidas y armónicas. De ahí nace la problemática de que, en vez de poner límites, interferimos en la actividad del otro, condicionándolo en lugar de favorecer su desarrollo.
Así, la llamada «educación» se compara con la tarea, laboriosa y artificiosa, de producir «bonsáis» y, aunque produzca resultados atractivos, no logra satisfacer las necesidades vitales de un proceso que tiene su analogía en la agricultura: los cultivos con químicos producen frutos vistosos, pero los orgánicos proporcionan comida sana y rica en elementos nutritivos.
Un ex alumno, que ahora ya es adulto y que, cuando tenía seis años, había llegado al «Pesta» diagnosticado como «hiperactivo», nos confirmó de manera muy especial cuán importante es, sobre todo en los primeros años, la relación entre madre e hijo. Su madre reconocía que desde el inicio había sentido mucha resistencia contra este niño. Un psicólogo la había convencido de que su rechazo estaba perjudicando al niño, que por aquel entonces ya había cumplido los dos años. Desde entonces ella trató de escuchar los consejos de otros sobre educación moderna e intentó aplicarlos en casa. A raíz de este asesoramiento, los padres finalmente tomaron la decisión de mandar al hijo a nuestra escuela, porque en ella podría satisfacer su enorme necesidad de atención personal y moverse libremente. Pero, a pesar de que allí recibía mucho respeto y apoyo, fue inevitable que siguiera provocando repetidas situaciones de conflicto con otros niños, y que en momentos de estrés reaccionara con exclamaciones como «¡Todos están contra mí!». Lo que ocurrió fue que este niño había llegado a este mundo como a un país enemigo. Durante largos años alimentó una desconfianza implícita, que le hizo mantener siempre la guardia y estar listo para defenderse.
Cuando en el jardín de infancia o en la escuela tenemos que vérnoslas con niños «difíciles», una conversación extensa con los padres es siempre de mucho valor. Con frecuencia, en estas entrevistas nos remontamos hasta el embarazo y el parto. Cada vez nos sorprende más cuánta repercusión tienen estas fases tempranas en las relaciones entre madre e hijo. Es grande la probabilidad de que los miedos y las tensiones de la madre se perpetúen durante los siguientes años y generen malentendidos y conflictos si ella no logra tomar conciencia sobre sus orígenes y no aprende a establecer relaciones nuevas.
Los partos clínicos –al menos en Ecuador– rara vez son respetuosos con las necesidades de los bebés. No obstante, en este país ya han surgido varias iniciativas para posibilitar los partos en casa. Algunos padres de familia, que en el «Pesta» se habían sensibilizado sobre una educación más acorde con el programa interno de los niños, optaron por un parto natural en casa. Al ver crecer a estos niños y al compararlos con otros nacidos en clínicas, nos percatamos de diferencias notables: por ejemplo, son obviamente más pacíficos y a la vez muestran más iniciativa que los compañeros de la misma edad.
Para el feto, el útero es el entorno preciso que da las garantías para un crecimiento óptimo. Una vez nacido, además de requerir alimento, aire fresco y aseo, el niño necesita el contacto directo con su madre, con su voz, su fragancia y su aspecto. El cuerpo de su madre le proporciona la base para su seguridad. El contacto y la relación con ella son tan importantes para su desarrollo como el alimento que ésta puede darle. Según ciertas investigaciones, es posible que haya niños que mueran por falta de atención y de contacto físico, aunque todas las demás necesidades hayan sido satisfechas.
Hace años, un grupo de médicos de Bogotá, Colombia, tuvo experiencias sorprendentes con niños prematuros al facilitarles un contacto permanente con la madre, en lugar de colocarlos en incubadoras. El porcentaje de supervivencia subió en tal medida que no cabía ninguna duda acerca de las ventajas de este método. Esto nos hace concluir que el contacto físico con el niño es fundamental para su supervivencia. Sin embargo, este contacto, a fin de que no sólo sirva para sobrevivir, sino también para el desarrollo libre, requiere una cualidad especial. No obstante, me parece improbable que una madre garantice esta cualidad cuando está cansada, por ejemplo por llevar al bebé en brazos el día entero durante muchas semanas, en ocasiones hasta por las noches. Lo que el niño precisa para su desarrollo es tanto contacto físico como autonomía sensorial y motriz.
La manera como damos este contacto físico está sin duda íntimamente relacionada con nuestra forma de ser. Si no nos sentimos cómodos en nuestra propia piel, el contacto será menos agradable para el niño. En cambio, si nos encontramos en un estado de armonía, el niño lo percibirá y alcanzará un estado de bienestar, trasmitido por nosotros. Es muy posible que una madre que se siente infeliz, que está llena de tensiones, que tal vez durante el parto sufrió terribles miedos o para quien el niño representa un estorbo en su plan de vida, es decir, una mujer acostumbrada a luchar contra un mundo hostil, sienta menos bienestar cuando toca a su hijo. No podrá relajarse lo suficiente para tocarlo con espontaneidad, para acariciarlo o atenderlo con movimientos suaves y amorosos. Seguramente su tendencia será la de mantener al niño lo más lejos posible de su cuerpo. Si es una mujer inteligente, hasta encontrará razones coherentes y lógicas para justificar estas actitudes y comportamientos.