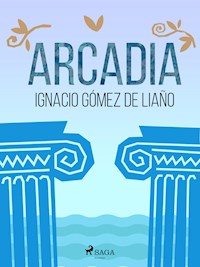
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Un viaje primaveral por Grecia acaba siendo un viaje interior en busca de armonía. Aurelio se descubre a sí mismo mientras descubre algo del mundo, a medida que recorre los yacimientos arqueológicos de ciudades como Corinto o Delfos. Para el protagonista de "Arcadia" -la primera novela de Ignacio Gómez de Liaño- estas dos dimensiones del viaje se funden hasta ser indistinguibles. "Arcadia" pudo ser el nombre mítico de una región idílica, despojada de complicaciones, pero también es el nombre de un lugar donde vida y muerte se dan cita para producir las luces más extrañas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignacio Gómez de Liaño
Arcadia
Saga
Arcadia
Copyright © 1981, 2022 Ignacio Gómez de Liaño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374832
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Capítulo Primero
A la caída de la tarde su pasatiempo favorito consistía en sentarse frente a la ventana y, balanceándose en la vieja mecedora, con un libro en la mano entre los pesados pliegues de la manta de viaje, dejarse bañar por las lentas y cada vez más difusas luces del largo crepúsculo otoñal. La débil luz del poniente pintaba en las aristas de los oscuros postigos relucientes rayas de plata y revestía la cal de las jambas con transparencias y destellos que evocaban los matices que irradia el oriente de una perla o esos minúsculos paisajes submarinos que decoran el ala de la libélula.
Aquélla era para Aurelio la hora sublime. Sólo por disfrutarla daba por bien empleada una vida consumida en semejante retiro, tan alejado de la conversación humana, en esa ancha y áspera planicie, en la que la uniformidad del campo sólo se convertía en paisaje, y era entonces un paisaje incomparable, cuando en el crepúsculo se ataviaba con colores tan llenos de sugestión que el horizonte, como si fuese la embocadura de un teatro, se abría en una escenografía esplendorosa, y la imaginación podía entonces arrancar del cielo una voluptuosidad que era, al mismo tiempo, una suerte de delectatio sui, de íntimo placer solitario. Todo en aquel lugar era de una maravillosa geometría. El cielo se cerraba, inmenso, sobre la cabeza como una cúpula translúcida de cristal que insinuaba una apertura infinita a un cielo más elevado y, a la vez, un círculo mágico que custodiara y protegiese los secretos de la humanidad. Y era también la redonda copa de un árbol perfecto que en la estación nocturna se encendiese con las flores de los astros, con copiosa cosecha de frutos de oro. Pero la noche, que todavía tardaría en llegar, traería un mundo nuevo, diferente y complementario con el del día, mientras que la hora del crepúsculo, frágil por su misma inestabilidad, misteriosa porque en cada uno de sus momentos había algo que se negaba a ser aprehendido, declinante en fin, era la incertidumbre y, por eso, una vaga esperanza.
Ningún alimento se le podía dar al ojo, nada mejor para estimular la imaginación soñadora que aquellas tonalidades que, en jaspeadas franjas, se superponían sobre el horizonte desde el añil más profundo al rojo más abrasado. Los rayos solares formaban las dovelas de un arco oriental por el que íbase con toda su gloria el redondo ojo de fuego, levitante, cercano ya a la línea de tierra, en medio de oleadas de luz que, recorriendo la enorme extensión, tocaban los cristales de la ventana, penetraban en lo interior y descansaban como monedas de oro en el suelo de la estancia.
Algunas tardes la lejanía se convertía en un océano de fuego en el que los caprichosos contornos de las nubes dibujaban las más fantásticas formas: ya montañas de áridas y fulgentes cimas, ya volcanes abiertos, surcados por torrentes de lava, apareciendo y desapareciendo como un juego de óptica, que uno admira pero que no comprende. Ya reuníanse ejércitos que se acometían, haciendo saltar millones de chispas en su terrible choque. O bien brotaban en el espacio grandes ciudades, con sus chapiteles, campanarios, torres, castillos, ciudadelas, edificios labrados con fuego sobre el fuego. En alguna parte había leído Aurelio que a menudo los navegantes que hacen la ruta del Océano, durante la puesta del sol, en los trópicos, a la vista de tan poderosos fenómenos, gritan «¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra de proa!» Ilusión análoga a la que le hacía exclamar a Aurelio «¡Mar!», mar avizorado, presentido en las lejanías que, al otro lado de los cristales, le ofrecían el fondo del horizonte y los fondos de su alma.
Cuando el astro rey desaparecía detrás del horizonte o del obstinado cortinaje de una nube, su ausencia era ocupada por una claridad de color vinoso. Los objetos se recogían sobre sí mismos, intensificaban su cohesión, ordenábanse de una manera más libre, más firme, simbólica, y con el paso de los minutos, así replegados, envueltos en impalpable niebla azulenca, parecían sometidos a una delicada operación de vitrificación, como si, con la inminente llegada de la noche, se convirtiesen en preciosos esmaltes, en los que la armoniosa sensación visual se incrementara tanto por una sensación táctil de lisura como por la sorpresa de ver realizados en la naturaleza los más refinados designios de la obra de arte y de la técnica, el nunca abandonado anhelo de procurar a las cosas esplendor y dureza.
En el interior de la estancia, en las encaladas paredes, ya coronadas de noche, se proyectaba la pausada y antigua linterna mágica del último crepúsculo. Las paredes convertíanse en impalpables vidrieras góticas que con sus brillos desvaídos e irreales hacían del interior un paramento translúcido, una arquitectura diáfana, fulgente y efímera. A esa hora resultaba difícil reconocer que aquel ambiente fuese el mismo que se perfilaba, agrio y cortante, a la hora del mediodía, cuando el blanco de la pared y el negro del hollín de la chimenea, o el de las celosías que cerraban las dos alacenas empotradas a ambos lados del hogar, se mantenían en los límites estrictos de su contraste.
Si Aurelio hubiera estado en la ciudad y hubiese tenido las aficiones de aquel Ulrich que se propuso hacer un Inventario de la Precisión y del Alma, se habría entretenido desde la ventana midiendo con el cronómetro en la mano las velocidades, ángulos y fuerzas magnéticas de los autos, carruajes, tranvías o siluetas de los transeúntes, calculando los saltos de la atención, el rendimiento de los músculos de los ojos, para terminar concluyendo que el esfuerzo muscular que ha de hacer un ciudadano que cumple tranquilamente con sus deberes ordinarios durante la jornada es mayor que el de un atleta que tiene que levantar pesos enormes una vez al día, o bien habría metido, como Ulrich, el reloj en el bolsillo y habría reconocido como él que se había ocupado en una estupidez. Pero lo más probable es que, de haber estado en la ciudad, se habría entretenido observando a los paseantes y se habría complacido alterando con la imaginación su indumentaria e incluso caricaturizando sus fisonomías hasta el punto que terminasen asemejándose a esos personajes que, con simpáticas caras de animales, parlotean, gruñen, tropiezan y ríen en los apólogos. Pero ninguno de esos desvaríos era posible, pues la rústica ventana de Aurelio se abría sobre una despoblada extensión, cuya ancha fuga de surcos transportaba la mirada hasta un escueto horizonte formado por la quebrada línea de unos pelados cerros, y si se la consideraba con objetividad, no era la suya una ventana que pudiera ilustrar decentemente un volumen de arqueología o esas historias del arte en las que aparecen, con los más vivos colores y elegantemente enmarcados, famosos vitrales catedralicios, así los de la Sainte-Chappelle o los de la Pulchra leonina. La ventana por la que alargaba la mirada Aurelio era un vano sin moldura que llamase la atención, sin ningún angelote o grifo que dramatizase la escayola o alterase la monotonía del ancho panorama.
A falta de transeúntes, Jano, el viejo mastín de largas melenas doradas, cruzaba a veces el rectangular campo de su visión y con impaciencia aproximaba la testa a la ventana, pintaba con el hocico los cristales, y con ojos inquietos y tristes parecía querer abarcar un interior que sin duda no discernía, pero en el que comprendía que estaba su amo. Las nébulas de vaho pronto se borraban, y Jano, como un emblema de la meditación solitaria o de la pereza, o como si quisiera ilustrar la frase que dice «cuanto más conozco a los hombres más amor siento por los perros», bajaba con resignación la cabeza y desaparecía del cuadro de luz en dirección al abrevadero del ganado, donde saltaban las gallinas al brocal para deglutir, bajo el imperio vigilante y pasmado del gallo, sus medrosos y rítmicos sorbos.
Nunca le ocurrió, sin embargo, en aquellas sesiones de contemplación crepuscular lo que a aquel personaje que abandonó la gran ciudad azotada por una mortífera epidemia, para descansar unos días en el campo a las riberas del Hudson. No mucho tiempo después de su llegada a aquel lugar idílico, contemplaba sentado en una silla el hermoso paisaje que se veía a través de la ventana. Caía la tarde de un día caluroso. De vez en cuando cruzaban su imaginación, como espesas bandadas de cuervos, las escenas de horror y muerte que vio en la ciudad abandonada. Hojeaba intermitentemente un libro sustraído de la biblioteca del amigo en cuya casa se alojaba. Trataba el libro sobre agüeros y prácticas mágicas. Cuando levantó los ojos de la página impresa y dejó vagar la mirada por la lejanía, no pudo dar crédito a lo que estaba viendo en las laderas de los montes. Era un monstruo de repugnante complexión. Mudo de espanto, creyó que esa visión no podía ser sino una señal de que estaba volviéndose loco, o bien el presagio de su muerte próxima y de que su huida de la ciudad había sido, en cualquier caso, inútil. Cuando unos días después se atrevió a revelar a su amigo, hombre tranquilo y de inclinaciones filosóficas, la terrorífica aparición de que había sido víctima y le describió con todo detalle la apariencia del portento cuya magnitud sobrepasaba el tamaño de un transatlántico, su amigo, que le había escuchado con paciente atención, se levantó sin inmutarse de su asiento y sacó de un armario un cuaderno de historia natural. «Aquí tienes la descripción y figura de tu monstruo —le dijo, mientras le señalaba con el dedo una ilustración del libro—. Para decirlo con la nomenclatura científica: género Esfinge, familia Crepuscularia, orden de los Lepidópteros, clase de los Insectos.» Cuando lo que está pegado a los ojos es transportado a la lejanía, la razón vacila y la imaginación se convierte en una glándula que segrega monstruos, acaso porque la confusión de lo lejano con lo próximo es la raíz de todos los sueños, de todas las visiones. La raíz también del arte.
A Aurelio nunca la vista le hizo sufrir una ilusión tan diabólica, nunca padeció un extravío tan acusado en el enfoque visual, pues, para evitar alucinaciones de esa especie, la reja de su ventana, de finos barrotes de hierro verticales y horizontales, ordenaba su escenario crepuscular con un esquema de ángulos rectos que el más exigente espíritu ortogonal y cartesiano habría considerado altamente satisfactorio. Cuando los vencejos, con su elegante, elíptico y clamoroso vuelo, o cuando los gorriones con su bullicioso batir de alas, pasaban por delante del rectángulo de luz, Aurelio se entretenía observando los compartimentos cuadrados, formados por las intersecciones de los barrotes, que cruzaban los pájaros. Como se había tomado la molestia de numerarlos, terminó expresando mediante fórmulas probabilísticas el lugar que ocuparían esos vuelos tan rápidos y tan repentinos que él ansiosamente espiaba. Llegó a realizar complicados cálculos que no le llevaron, es verdad, a ningún resultado positivo, lo que él atribuía a su incorregible pereza, otras veces a su ignorancia y siempre, se lo dijera o no a sí mismo, al simple hecho de que sólo buscaba un entretenimiento que bajo una apariencia científica fuese en realidad una fantasía inane, una manera de dejar pasar el tiempo, de que la luz declinase hasta que con la noche el experimento científico se hiciese imposible y la ciega fantasía total.
Pero la reja de Aurelio, que tan inútil se mostraba para formular el vuelo de las aves, era la fuente de un pasatiempo más seguro y más a ras de tierra. Utilizaba mentalmente los cuadraditos de la reja como piezas de un rompecabezas. Luego con la imaginación los distribuía en órdenes caprichosos. Así, a la pieza ocupada por un montón de ceniza que había a la derecha, a unos treinta o cuarenta pasos de la ventana, en la que se depositaban además de la ceniza del hogar los restos del carburo con que se alumbraba por la noche, la colocaba Aurelio en el ángulo superior izquierdo, junto a una nube blanca, redondeada y ociosa, anclada en el azul del cielo. O bien reunía en una misma frase plástica a esa nube con el sujeto emplumado constituido por el gallo que, como hipnotizado, estaba inmóvil sobre una sola pata en la zona inferior de la reja, de modo que la petrificada gallinácea volaba inverosímilmente bajo un precioso dosel de vapor condensado. De este modo, combinando las piezas, jugaba con los diferentes trozos del paisaje, de su mirada, y el movimiento fluido del tiempo fundíase con estos movimientos, mecánicos y caprichosos, de su juego.
No era un rompecabezas complicado. El paisaje que se divisaba desde la ventana era de lo más simple. En sus tres cuartas partes ocupábalo el cielo, nada pródigo en nubes. Inmediatamente más abajo venía una franja bastante estrecha (no llegaba a la altura de un cuadrado de reja) en la que quedaban aprisionados los cerros de la lejanía que al atardecer parecían labrados en cobre o en una materia brillante y coralina. El resto del paisaje, al que podríamos llamar simplemente «tierra», estaba localizado en las piezas inferiores y lo constituían objetos de la más diversa especie, desde aperos de labranza arcaicos, desvencijados y ya fuera de uso, hasta la elipse empedrada y reverberante de la vieja era de la que se habían adueñado herrumbrosas maquinarias agrícolas que un día sirvieron para la siembra, para la trilla del cereal o para aventar las pajas. Ese espacio de la era convertido en provisional almacén de sacos, vacíos ahora pero henchidos de grano tan sólo dos meses antes, y transformado en cementerio mecánico, adoptaba con las sombras del crepúsculo su fisonomía más cautivadora: ya eran los restos de una antigua civilización maquinista, ya las piezas de un transatlántico desguazado, ya el monumento dedicado a la última ironía de la historia, a un invento mecánico, monstruoso y fracasado, ya suministraban el exquisito elemento contrastante, de la misma manera que en las noches de invierno uno se complace en historias de caminantes extraviados y a punto de muerte por congelación bajo una tormenta de nieve, a fin de disfrutar mejor de la proximidad del fuego del hogar y del amparo de un techo.
En ese espacio que llamamos tierra a secas de las piezas inferiores, a veces era necesario incluir, cómo no, al buen amigo Jano, o al tropel de las gallinas o a los chivos y ovejas que a veces por allí ramoneaban antes de recogerse en el aprisco éstas y aquéllos en las cuadras, o incluso a una yegua de figura heráldica que parecía hacer un gran favor al paisaje estampándole una nota llena de brío y de nobleza. Estos eran los entretenimientos crepusculares de Aurelio, leer, contemplar, mecerse y, de cuando en cuando, cerrar los ojos para convertir lo experimentado en una materia más ligera, más plástica, en la materia de la que están hechos el arte y los sueños.
Fue en una de esas tardes otoñales cuando realizó Aurelio el experimento de la llama y las sombras, lo que fue toda una revolución en sus costumbres, pues le obligó a desembarazarse de la manta y a abandonar la mecedora.
Colocó junto a la ventana una mesa, la misma en que habitualmente comía y que tenía el tablero recubierto con una lámina de zinc. Encima de la mesa extendió una hoja de papel blanco y sobre el papel —en el lado de la mesa contrario a la ventana— prendió fuego al cabo de una vela. Por la ventana, abierta de par en par, se filtraba el resplandor del último rescoldo vespertino. Colocó entonces un lápiz, derecho, encima del papel (con ese lápiz solía subrayar y anotar los libros que devoraba en sus largas sesiones de lectura), de modo que la luz de la bujía proyectase la sombra del lápiz en dirección a la ventana. Con sorpresa vio Aurelio que las dos sombras proyectadas por el lápiz —la de la vela y la de la luz crepuscular— formaban dos estelas de colores distintos. La sombra que hacía la luz exterior era de una tonalidad amarillenta, casi ocre, rojiza, ese color avellanado que se ve en el pequeño trozo de pared amarilla de La vista de Delft, de Vermeer. La otra sombra era de un azul indescriptible, como una alargada turquesa, como una estría de mar; uno de esos raros azules que Velázquez pintó al final de su vida.
El lápiz seguía en pie, plantado sobre el blanco papel, en el que diríase que Aurelio estaba viendo, como en la fuente de aguas transparentes se funde el reflejo de los cielos con los sombríos paisajes del lecho, dos sombras de sí mismo, dos direcciones contrapuestas que, sin embargo, se unían en un mismo punto de base. Mientras que la sombra amarillenta se mantenía en perfecta quietud, el culebrear de la llama de la vela comunicaba un frenesí tembloroso a la sombra azul, que aparecía como una ruta marina inopinadamente descubierta; ruta alineada con la otra línea, la del crepúsculo solar, que se ensanchaba y se perdía en su deseo de abrazar un plano exterior sobre el que ya tendían, cada vez más amplias y más densas, las sombras de la noche.
Así las horas y los minutos y los copiosos instantes, que Aurelio se esforzaba en sorprender y detener, tarea quizá imposible, pero de la que esperaba sacar no poco fruto, pues se había propuesto vivir con plenitud esos momentos y hacer que la vida entrase en el orbe purísimo del arte, iban señalando la declinación indefectible de la luz. Y aunque no obtuvo un éxito rotundo en sus intentos por aislar y analizar, como cuerpos descomponibles en sus elementos, esos instantes tan preciosos que siempre se le escapaban, estaba dispuesto a creer que le ocurriría lo que a esos caballeros cruzados que yendo a la conquista de Jerusalén volvían a sus tierras con nuevos conocimientos y riquezas aunque no hubiesen conseguido su objetivo, o como a esos alquimistas que, no siendo afortunados en el hallazgo de la piedra filosofal, descubrían, sin embargo, algún compuesto que servía para remediar enfermedades hasta entonces incurables.
Una de aquellas tardes, con la imaginación todavía perdida en las lecturas y en las ondas del poniente, a cuyo esplendor sólo podía censurársele que la noche le siguiese tan de cerca, un estremecimiento desconocido le recorrió el cuerpo. Abandonó sobre la manta el libro, y en medio del gran silencio percibió que el suelo temblaba. Atónito, vio cruzar en dirección a los cerros lejanos un turbión de sombras. Era, aunque la aparición parecía inverosímil, una partida de jinetes que después de unos instantes de ansiedad se emboscaron en la distancia, reaparecieron trepando por las laderas, por aquellos barrancos que a la luz de la luna se asemejaban a las ruinas de un castillo desmoronado; y, por último, se diluyeron en la ensangrentada franja del horizonte como un enjambre de insectos. Todo quedó después sumido en un silencio admirable.
Tembló de nuevo el suelo. A los pocos instantes un sordo y pesado rumor de cascos de caballos batía la llanura. Esta vez se podía distinguir nítidamente el destello de las antorchas que enarbolaban los jinetes. Avanzaban en fila, y al pasar junto a una zanja, no lejos del montón de ceniza, arrojaron sus teas encendidas.
Fue todo tan breve, que bien pudo ocurrir que las maravillosas historias de que eran tan pródigos los libros que leía empezasen a jugar caprichosamente con la imaginación del solitario Aurelio, pues la noche ya había soltado sus huestes de sombras a fin de que con oscuros ensalmos sellasen las apariencias de las cosas, y las letras de los libros pudieron ver la ocasión de saltar, protegidas por las tinieblas, fuera de la ventana, para alternar con ese mundo hechizado. No era otra la tripulación con la que Aurelio estaba a punto de lanzarse a la aventura, a bogar por los mares de un mundo cuya antigüedad es el coeficiente fantástico de su distancia.
Bien es verdad que en la época de este recorrido, al viajero ya no le sería dado presenciar aquellas solemnidades y fiestas que impregnaron el mundo antiguo, aunque a poco que forzase la puerta de los sueños, no con mucho trabajo podría contemplar, a través, quizá, del borroso cristal de una ventana solitaria, espectáculos y ceremonias como aquéllos en los que un sacerdote revestido con blanca túnica de lino, ofrecía, sobre una colina, sacrificios en el altar de los vientos. O como aquélla otra, también famosa, en la que un jinete arrojaba antorchas encendidas en la Zanja Sagrada.
Ya se apagaron, y de eso hace muchos siglos, los rastros de fuego que tantas veces trazaron sobre la arena de las playas griegas carreras de jinetes con antorchas encendidas en las manos, fuegos ágiles que resplandecían en la noche del Ática y que se podían contemplar, como desde un balcón perfecto, desde la isla de Salamina. Y hace también mucho tiempo que debió franquear el aterido umbral del Orco aquella venerable anciana que, todos los meses, ofrecía como víctima un cordero y que, tras probar la caliente sangre de la ofrenda, prorrumpía en proféticos gritos.
Queda algo, sin embargo. Queda aún en aquel país en el que se internaría Aurelio, el rumor. Es un rumor de cascos galopantes, de sordos relinchos, de armas, de himnos, de amores y de arenas. Es un rumor cuyos sones lejanos a veces se confunden con el jadeo de la respiración y con los latidos de la víscera que sin descanso bate en lo profundo.
El estado de ánimo en que se encontraba Aurelio al iniciar su viaje por Grecia, aquel país de tantas leyendas y ensoñaciones al que iba por vez primera, es el que se podría calificar, bien que con alguna impropiedad, de obsesivo. No es que Aurelio fuese arrastrando en su camino ninguno de esos pensamientos que los psicólogos llaman obsesiones, los cuales después de asediar al sujeto al que se complacen en espiar, acaban haciéndolo prisionero de sus tenaces anillos, sino que iba a ese país con la idea más o menos consciente de provocárselas. Es comprensible que no resulte demasiado claro todavía lo que aquí queremos decir cuando decimos obsesiones, entre otras razones porque ése es el destino de las palabras con las que queremos dar a entender, mediante un pálido reflejo, estados de ánimo y personales experiencias. Para expresar el significado de este concepto, debiéramos dejar que el propio viajero lo manifestase con sus desplazamientos. Pero antes de que esto ocurra, la fundación de Micenas ilustrará algo este negocio de las «obsesiones».
¿Cómo supo Licas que los huesos de Orestes, el famoso hijo de Agamemnón, rey de Micenas, huesos en vano buscados largo tiempo, estaban sepultados en la casa de un herrero de la ciudad peloponesia de Tegea? El caso de Licas y los huesos de Orestes puede ilustrar también esa entidad volátil y amorfa, mitad camaleón mitad hidra que llamamos viaje obsesivo. Encontró los huesos, porque en el mensaje referente a la tumba, el oráculo de Delfos aludía a «vientos», «golpeador», «golpeado», «daño del hombre». Licas supo resolver el acertijo, asignando su justo valor a cada palabra, cuando se paseaba por las calles de Tegea y tuvo la ocurrencia de hacer una visita al herrero de la localidad. Todo lo que allí vio pudo compararlo y, para su asombro, encajarlo con las oscuras expresiones del oráculo. A los vientos los vio en los fuelles, que proyectan fuertes soplidos; al golpeador lo vio en el martillo; al golpeado en el yunque, y ¿qué otra cosa sino el hierro podía ser el daño del hombre? Todo casaba perfectamente. Cuando cavaron en el suelo de la herrería el mensaje de la Pitia se vio plenamente confirmado. Licas, no cabe duda, y en su tiempo había muchos como Licas, debía ser algo propenso a ver señales en las cosas; y Licas, desde luego, dejó pequeño a Linceo, del que Píndaro dice, si es que sus palabras merecen crédito, que poseía una vista tan penetrante que veía a través del tronco de una encina.
Tanta vista, sin embargo, tanta perspicacia, tantos descubrimientos obsesivos pueden hacer que los sabios en vez de caminar con los pies, como parece lo natural, lo hagan con la cabeza, de suerte que convierten sus temas en materia de discusión erudita por los siglos de los siglos. Tal ocurre con la ciudad de Mantinea, en cuyo mismo nombre se pueden leer todos los misterios de la adivinación. ¿Fue fundada donde fue fundada porque los que llegarían con el tiempo a ser sus habitantes tomaron como infalible guía de su emigración a una serpiente, de cuyo nombre, ophis, tomó el nombre el río que la baña, o bien es más congruente pensar que tal relato es una fábula que explica con las galas de la fantasía la fundación de una ciudad, explicable porque el río, tan importante para su mantenimiento, se llamaba Ophis, nombre que se da en griego a las serpientes? Un autor antiguo que consagró largos años a estudiar este punto, conjeturaba que la serpiente citada en el relato de Mantinea era no una serpiente propiamente dicha, sino un dragón, afirmación que sostenía con unos versos de Homero, Pues a la serpiente de agua Homero no la llama ophis o serpiente, mientras que con ese nombre denomina al dragón que el águila de Zeus dejó caer entre los troyanos. Por todo lo cual, este autor infiere que el guía de los habitantes de Mantinea era un dragón, y despacha elegantemente la prosaica tesis de que no hubo tal dragón, sino un útil río que portaba nombre de serpiente. ¡Incluso los aztecas vieron así las cosas! En una de sus leyendas se cuenta que mientras caminaban para encontrar un lugar donde descansar, vieron en una de las islas del lago de Texcoco un águila en un nopal devorando a una serpiente, y que tomaron esto como un signo de los dioses para que allí mismo fundasen su ciudad. ¡Hermosa imagen! Un águila devorando a una serpiente podría ser el símbolo del propio viaje obsesivo.
Sin damos cuenta, hemos venido a caer precisamente en el mar sin fondo de este género de viajes, fundaciones míticas y expediciones imaginativamente exaltadas, hasta acabar urdiendo un dédalo tan indigesto de significaciones que al adquirir lo más trivial un sentido inmenso, lo que pudiera tener algún valor para la vida se ha vuelto ganga despreciable.
Pese a todo, nuestro viajero quiere seguir adelante en su camino. Acaba de dejar a sus espaldas, a la izquierda, un pequeño santuario dedicado a las diosas Manías, que tienen bajo su protección la inhóspita comarca. Nuestro viajero ha pasado largas horas, eternas horas de canícula caminando sin un punto fijo que mirar en el lejano confín de la extensión calcinada. Si en ese desierto alguien lo encontrase quedaría horrorizado de su mirada febril, agitada y exhausta, de los andrajos polvorientos que apenas cubren sus miembros ulcerados. Avanza con pasos lentos, zozobrantes, y su mismo estado de extremada vigilancia contribuye a su mayor fatiga. No lejos del hosco santuario divisa un túmulo erigido con tierras, piedras y cantos rodados recogidos en el seco lecho de un río cuya corriente desapareció largo tiempo ha. El sol, flameando en el centro de un cielo inmisericorde, arranca destellos cegadores al singular monumento. Acércase el caminante, y con asombro, como si se tratase de una alucinación, ve que en el ápice del túmulo se yergue un dedo de grandes proporciones labrado en piedra. «Esta es la tumba del dedo», susurra, entornando los ojos, deslumbrados por el resplandor que despiden las piedras. Se hunde entonces en nuevos abismos de locura. Todo se mueve en su interior con un torbellino de significaciones disparatadas: el dedo que señala el cielo, el dedo que corta el vacio, las definiciones deícticas, los falos labrados en piedra sobre pedestales que se hallan en Delos, una teoría de la articulación y de la bendición, el dedo que, fuera de sí, se arrancó Orestes, el dedo y el gatillo... Concluyamos: Cuando las terribles diosas Manías hicieron que Orestes perdiese el juicio, él las vio de color negro, pero cuando se hubo arrancado a mordiscos el dedo, se le aparecieron de color blanco y, al verlas, recuperó el juicio. En consecuencia, ofreció un sacrificio propiciatorio a las diosas negras para apartar su cólera, y a las diosas blancas les ofreció otro sacrificio de acción de gracias. Y como recuerdo allí se levantó la Tumba del Dedo.
Afortunadamente, el viaje que por la comarca de las Manías hizo Orestes terminó bien, gracias a las diosas blancas, pero, ¿está siempre asegurado un final feliz?
Con lo dicho, creo que hemos arrojado alguna luz sobre lo que damos en llamar viaje obsesivo, incluso antes de poner esta historia a viajar. Así esperamos habernos librado de un enojoso escrúpulo, ya que es de personas prudentes, según un viejo y útil consejo, examinar la construcción del instrumento antes de servirse de él.
En aquella primavera de hace ya algunos años ni siquiera tenía Aurelio la intención de arribar a las costas griegas. Contra lo que había planeado aceptó la invitación que en Florencia, donde se encontraba a la sazón, le hizo un amigo para ir en su compañía, no a la Hélade, sino a la Región Flegea, a aquel golfo de Nápoles, donde en otro tiempo residió una famosa Sibila y por donde el piadoso Eneas, Viajero de la Fatalidad, entró en Italia, para enterrar, como es sabido, en la tierra que le acogía los dioses familiares de la desgraciada Troya. Quizá hayamos de ver aquí mismo, en el origen del viaje, una señal, pues a este amigo de Aurelio le debe el Parnaso un libro poético titulado Las Ausencias, compuesto enteramente con estrofas de tres versos a las que el poeta puso también el nombre de «ausencias». Una dice así:
Yo os conozco, caminos de la ausencia,
vuestras márgenes guardan flor de olvido
cuyo licor bebió quien me quería.
Otra de sus «ausencias», la que hace el número 22 y a la que deberíamos prestar la mayor atención, pues constituye todo un muy prudente consejo, dice así:
Caballero otoñal, no te detengas
disminuyendo el paso ante la rosa
que te asalta en el medio del camino.
Así, pues, con la mano armada de ausencias, comenzaba Aurelio su viaje: se ausentaba. Pero antes de ausentarse definitivamente, se vio transportado a un mundo paralizado dos mil años atrás, a una época que, encerrada en negra urna de lava volcánica, conservó para la posteridad la erupción del Vesubio del año 63.
Recorrió las antiguas calles, enlosadas de mármol sonoro, la de Mercurio y la de la Abundancia, chapoteó en los baños y conversó en los foros. Admiró los templos, el de Júpiter, el de Apolo, el de Venus. Se introdujo en las casas, en la del Fauno, con su mosaico de La batalla de Alejandro; en la de los Amorcillos Dorados, con su estrado teatral en el patio y las máscaras de mármol suspendidas en los intercolumnios, que miran al rincón consagrado a la diosa Isis y las religiones orientales; en la del Poeta Trágico, que con vivos colores conserva la memoria del Sacrificio de Ifigenia; en la del Centauro; en la de Ariadna, de profunda piscina y capiteles de mil colores. Entró en el Jardín de la Casa del Laberinto; en el vítreo y deslumbrante Ninfeo de la Casa de la Fuente Grande, donde sonríen el pescador y el niño que juega con el delfín. Descendió al subterráneo de la Casa del Criptopórtico, excavado bajo el jardín, iluminado solamente por la luz cenital de las troneras: en la penumbra, las cariátides de pórfido miran con ojos vacíos y perdurables las improntas dejadas por los cuerpos humanos abrasados.
Se divirtió con las pintadas, antiguas de mil novecientos años, de la tienda de Verecundo, y aún más con las pintadas electorales en las que a un tal Popilio Secundo se le llama honesto, irreprochable, eminente, discreto, virtuoso. Era de admirar que ya en aquellos tiempos los políticos se anunciasen como probísimos, santísimos, frugalísimos, dignísimos de todos los bienes. Había, pues, que ir a sentarse tal vez en el Triclinio del Moralista, para disfrutar, al abrigo de la pérgola, del juego de aguas murmurantes con sus doce surtidores, dispuestos, como las horas o los meses, radialmente. Y si la visita no surtía el efecto apetecido, no estaba lejos la Casa del Citarista con sus fuentes zoomorfas, o el Jardín del Sacerdote Amando, o mejor, la Casa del Efebo, fastuosa y típica de la clase mercantil enriquecida, con el adolescente metálico que porta el candelabro, con el dormitorio de paredes blancas y el salón de paredes negras, con los peces que saltan del canastillo, con las figuritas aladas que vuelan en un techo de oro, con los amores de Venus y Marte en el castillo de agua, de mármoles gualdos, encarnados, multicolores. Y después, el camino podría llevamos a la barraca de los gladiadores, y más allá, fuera de los límites de la ciudad, en el despoblado, el viajero vería cómo se alza, casa de campo o hermética fortaleza, la Villa de los Misterios.
Pero fue la Tumba del Nadador, en Poseidonia, cuyas dóricas ruinas se extienden en la llanura, no lejos del mar, lo que dio a Aurelio el impulso final para saltar el Adriático. Las pinturas que recubren las paredes y el techo de la caja fúnebre eran una llamada. Más aún, se le antojaron la efigie de su viaje. Allí, junto a los dorados templos de Paestum, ese misterioso reloj que marca a cada uno su hora y que señala a cada actividad su tiempo, dejó oír el toque que anunciaba el punto cero del viaje.
No era un comienzo fúnebre. Lo que en el interior del sarcófago se pinta es un amable convite que, celebrado hace dos mil quinientos años, pervive aún como el honor establecido por la amistad para la muerte. Jóvenes, que parecen extraídos de un diálogo platónico y que, sin duda, fueron provincianos admiradores del gallardo Alcibíades, conversan y, recostados en triclinios, se entretienen con la dorada copa en la mano, la sonrisa bañando el semblante y los sones de la flauta doble cerca, en tanto que el infantil escanciador derrama el licor de Baco con un ademán inextinguible.
El salto, y salto de muerte, forma la escena central, el eje en torno al que circulan banquete, muerte y juventud. Descríbese allí el momento en que un adolescente se arroja, desnudo, desde el trampolín a las aguas, de ondulantes líneas color turquesa. Ese instante de dejarse caer, de abandonar el cuerpo a los brazos del aire, ese momento de dejarse sumir, entre colores tan vivos, en las aguas insinuadas del mar, concediendo así artística presencia al que desapareció en la flor de la edad, permitiendo que se mantenga flotando en el aire en un salto perdurable, le pareció a Aurelio que tenía que corresponderse con la idea del viaje que, allí mismo, en aquel instante de contemplación, decidió. Un salto perpetuo; una inmersión siempre próxima y siempre aplazada.
El viaje en tren desde Nápoles a Brindis fue un viaje que, con el lento paso de las horas, se volvía cada vez más largo y monótono. Sin salir de su compartimento, con la ayuda de la imaginación iba Aurelio de la estación de ferrocarril de William Powell Frith, aglomerada, rozagante y trivial, al tren de John Martin, borrascoso y sublime, que se precipita por los montes en el día de la ira, entre los ejércitos de Gog y Magog, no lejos del coro de los bienaventurados. Aurelio prefería, sin embargo, evocar aquel tren de Paul Delvaux que deja la estación, situada en medio del bosque, entre las inciertas luces de un hermoso y húmedo poniente, y cuya partida es contemplada solamente por dos niñas soñadoras.
Desde su compartimento la imaginación de Aurelio se dejaba guiar por las nubes que, como cortinajes suspendidos sobre el horizonte, navegaban por el cielo, con los bordes heridos de sol, como flores gigantescas de colores desvaídos. Empezó a caer una fina lluvia que pavimentaba con fugaces reverberaciones los andenes de estaciones vacías y nocturnas. En la ventanilla se formaban hidrografías de todo un reino que cabía en el rectángulo de la mirada, y las gotas de agua se asemejaban a diminutos animales, hirvientes de actividad, a pequeñas lunas, a estrellas o a infusorios que tantearan apresuradamente un vacío convertido en abigarrado espacio de direcciones y señas.
Descendió, por fin, del tren, que moría en Brindis. Se lanzó a correr ciudad abajo. Soplaba un viento pegajoso y salado. En el cielo, por el lado del mar, lejanos relámpagos amenazaban con una travesía excitante y penosa. El puerto era un penetrante olor a brea y algas. Entró Aurelio (fue el último pasajero que subió a bordo) por el portón abierto en la popa, lo que daba al ferry el aspecto de un cetáceo metálico cortado en sección. Mientras cruzaba la enorme bodega, húmeda y resbaladiza, apenas alumbrada por una luz de plomo, pensó por un momento que había penetrado en el interior de una caverna, que deambulaba por las entrañas de un enorme cachalote, como en esas pinturas medievales en las que la entrada del infierno está representada por las fauces abiertas de un Leviatán insaciable.
Poco después la nave abandonaba el puerto con movimientos lentos e imperceptibles. En los muelles las grúas eran esqueletos de caballos o de aves zancudas formadas con piezas de mecano. Eran imágenes de despedida que fueron disipándose, al tiempo que el puerto y el Paseo Marítimo iban abriéndose, en la lejanía, como una guirnalda tejida con hilos y flores fosforescentes, como un collar de chispas y diminutas perlas, que fue disolviéndose en un leve y contráctil gusano de luz, en un resplandor impreciso, mientras el Egnatia se adentraba en el turbulento estrecho de Otranto.
En cubierta el viento bramaba bajo un cielo sin estrellas. Adueñábanse del espacio masas de sombras, adivinadas y oídas más que vistas. Era una noche pegajosa y húmeda, en la que el ferviente aplauso de las olas convertía el tenaz movimiento de la nave en el paso soberbio y peligroso de un carro triunfal. Aquel mar embravecido, pensó Aurelio, era el Poseidón de crespa cabellera, el negro mar, el infecundo mar que cantaba con horror Homero y que incluso atemorizaba a los dioses. «¿Cómo quieres que sin estricta necesidad me aventure en esta húmeda llanura?», se quejaba el doliente Hermes a la ninfa enamorada.
El salón de reunión le pareció a Aurelio un lugar especialmente acogedor y animado. Los pasajeros se apretujaban frente al mostrador del bar. Pero sólo habían pasado unos rápidos minutos cuando empezaron a vaciarse los salones y pasillos, y el restaurante que, a través de las puertas cristaleras, dejaba ver su interior paralizado, era la propia imagen de la desolación.
Daba el ferry tales vuelcos que para mejor combatir la náusea decidió Aurelio tenderse en el suelo. Desde esa altura se le ofrecía un maravilloso paisaje formado por las patas de las butacas que, con sólo cambiar la escala en la imaginación, creaban un dédalo de columnas, una vasta sala hipóstila, en la que las colillas, los trozos de papel y los restos de los envoltorios adquirían una dimensión extrañamente nueva y deforme. Cesó, por fin, toda voz. Sólo se oía el rugido del mar y de las máquinas. Con la fantasía iba Aurelio con Marco Polo por el desierto de Lob, poblado de visiones aterradoras que despertaban con gemidos, aullidos y redobles de tambor a los que dormían en las tiendas y que estaban muy lejos de pensar que esos fenómenos eran causados por las contracciones de la arena al pasar del ardiente calor del día a las bajas temperaturas de la noche.
Iba después con Ibn Batuta por Taprobana y veía el Pico de Adán, que domina la isla como una columna. Las nubes se aprietan contra su costado. Hay que atravesarlas para llegar a la cima. Dos caminos llevan al pie de Adán. Uno es llamado camino de la madre y el otro camino del padre. Este último es abrupto y desemboca en una gruta que lleva el nombre de Alejandro. En la cima se encuentra la huella.
O bien avanzaba con los Rashid por el Desierto de los Desiertos. Sobre sus cabezas se dibujaba el vuelo de los cuervos. Llegaban a un palacio de las Mil y Una Noches, y allí, después de mostrarles numerosas salas llenas de riquezas, les enseñaban las habitaciones de los perfumes y les decían: «Aquí el jazmín. Aquí la violeta. Aquí la rosa.» Luego, entraban en una sala vacía y abierta al añil profundo de la noche iluminada por la luna. A través de la ventana penetraba el soplo palpitante del desierto. «Aquí el perfume de los perfumes —oía—. No tiene olor.»
Era ya medianoche cuando Aurelio, sumergido aún en estas ensoñaciones, se levantó del suelo. Las articulaciones se le habían vuelto rígidas, como de madera. Al subir por la escalerilla de cubierta, notó que sus pies vacilaban en los resbaladizos peldaños y se veía obligado a apretar las manos en la barandilla, fría y húmeda. En el exterior, el fragor de la tormenta sepultaba todo otro ruido. Era como si el estruendo fluyera de la propia nave. Rodeada de sombras, parecía adoptar la sustancia del mar y la tempestad, de la misma manera como la vasija de barro que vemos flotar, con grave peligro de su integridad, en los remolinos de la corriente de un río, parece haber perdido su esencia doméstica, que la situaba en la alacena de una rústica cocina, y se convierte en inesperada imagen de la condición humana.
Mientras avanzaba hacia proa, veía Aurelio encima de su cabeza, como redondeadas y blancas corolas, los botes de salvamento. Ya en la punta de proa se apoyó en la barandilla. Dejó que su cuerpo gravitase sobre el abismo. Alzó después la frente. Llenó el pecho, en una larga inspiración, con el aire mojado de la noche. Y gritó. Gritó con toda la violencia de que era capaz. Volvió a gritar. Desconcertado, se dio cuenta de que no había oído nada; de que un clamor mayor e insuperable anegaba su voz, lo anegaba todo.
No nos resulta fácil dar a entender los indecibles pensamientos que en unos instantes se apoderaron de su mente. Es posible que tuvieran su origen en esa sensación de no-sensación que acabamos de mencionar; en la sensación de completa afonía que experimentó cuando, al gritar con todas sus fuerzas, no logró, sin embargo, oír el más leve murmullo articulado, ninguna partícula individual de sonido. Mas la extraña experiencia que luego le sobrevino acaso tenía también otros orígenes. Desde hacía largo tiempo, en su aislamiento, Aurelio se había entregado a una tarea cuyas consecuencias no le había sido posible prever en la placidez de su vida diaria, pero que acaso, con el fragor de la tempestad, empezaban a apuntar como un plantel de flores monstruosas. Se había entregado al aparentemente inocuo ejercicio de arrancar de aquella soledad, maravillosos personajes destinados a su admiración y entretenimiento, sucesos e historias fabulosos y remotos, que para él eran lo más próximo a su propio corazón, si no eran el centro también de su cabeza. Su imaginación, como si fuese la materia plástica de la que se sirve un escultor caprichoso, tan pronto se asemejaba a una de esas fantasías como a otra. La soledad se había convertido en la percha en la que colgaba los diferentes disfraces con que le regalaba el paso del tiempo. El ferry, el después de todo funcional Egnatia, cuántas caracterizaciones no había tenido que soportar según el antojo de su mirada; con cuántos ornamentos no le había revestido; hasta qué punto no le había pintarrajeado con el pincel febril que ponía en su mano una intoxicación aguda de imaginación y de lecturas. ¿No sería que ahora, a la luz de los relámpagos, todo ese mundo de larvas quisiera hacerse presente?
La experiencia, en la medida en que podemos expresarla, consistía en que no le era posible ver cosa alguna tal cual era. A la sensación de no sensación siguió una insoportable sensación de enajenamiento de todo lo que le rodeaba, de todo lo existente incluso. Se percató de que barco, ola, mar y tormenta, de que rayo, pasajero, noche y cielo, de que voz y nube eran entidades de las que, al igual que de todas las demás, la inteligencia está separada por una suerte de sólida e impenetrable muralla en cuya superficie, como si fuese la pantalla de un cinematógrafo, un ser todopoderoso e inaccesible proyecta barcos, naves, olas y tormentas, rayos, pasajeros, cielos y nubes, de manera que lo que él percibía no eran más que pobres sustitutos, sucedáneos de las cosas reales. Pues esas cualidades tan familiares que tienen los objetos, así el ser azules o rojos, el medir mucho o poco, el ser duros o blandos, eran en su esencia entidades anteriores e independientes del que las experimenta y, hasta cierto punto ajenas. Empezar a vivir había sido empezar a habérselas con ellas —pensaba Aurelio—. Comprenderse a sí mismo no era sino comprender la propia vida de ellas. Él estaba allí. Pero no las verdaderas cosas.
Lo que podía agarrar con sus manos y ver con sus ojos era tan sólo un tapiz tejido por unas manos desconocidas y remotas. Allí, en la nave, en medio del mar tempestuoso, la realidad se le presentaba como ilusión, pero no como una esperanza. La vida era una travesía en la que la creencia de que arbitramos nuestro destino se basa en una ilusión de conocimiento y de libertad que, sin embargo, el mundo desmentía. Sentíase embarcado en un viaje que le rebasaba absolutamente. Se sentía prisionero de una flecha, atado a la cual surcase el infinito sin saber el punto de destino. Era un viaje del que sólo podía ser, no ya una voz, forzosamente débil o incluso inexistente, sino un oído atento aunque impotente.
Con el pecho oprimido, veía todas las cosas como extrañas, pero, segundos después, empezó a comprender que su experiencia de ellas, fuera la que fuese la forma que al punto adoptaran, era suya, plenamente suya. Y así, todo lo que había perdido al sufrir el enajenamiento, creía ganarlo ahora, pero al precio de una radical soledad. Mas, ¿qué valor podía tener una experiencia, por más suya e inmediata que fuese, si el objeto experimentado era un mundo extraño, creado por otro, por un ser innombrable? «Eso no es tuyo, ni eso tampoco es tuyo. Tú viajas, pero tu viaje me pertenece», parecía decir el fragor que todo lo anegaba. «Nada es tuyo —decretaba la voz—. Ni siquiera lo que experimentas te pertenece. Yo lo he puesto ahí. No te robo, pues justo es que me lleve lo que es mío.» Todo lo existente empezó a verlo Aurelio como un desfile de fantasmas con cuyo concurso se rinden honores y pompa a un carro lleno de grandeza cuyo interior es el vacío, mientras que en el corazón del hombre se excava una soledad aterradora y al sentido sólo se le deja la posibilidad de medir los perfiles de la ausencia. Y avanza la soberbia carroza por surcos trazados en un espacio ilocalizable, arrastrada por los incontables días pasados, esos bufones que, decía el trágico inglés, preparan el abrazo del polvo y de la muerte. ¡Oh vida, sombra de un sueño, sueño de un idiota, cuya única significación es el viaje que hace una nave pilotada por un loco!
Empapado por el agua de la lluvia que saltaba a la cubierta, Aurelio, tambaleándose, volvió a la sala de reunión que, sumida en la penumbra, tenía algo de tibia caverna, de resguardo al que los ruidos exteriores sólo llegaban convertidos en el ritmo de la respiración calurosa y protectora de un regazo. Se tendió en el suelo. La desvelada pasajera del rincón, aquella a la que minutos antes, en su imaginación, había identificado como una emigrante griega, seguía exhalando su rosario de quejumbrosos ayes, según el barco subía o bajaba en el oleaje. Nunca supo quién era esa mujer. No le hizo tampoco ningún reproche, pues algo muy sólido atravesaba las sombras que les separaban, y sentía Aurelio que el lamento que ella exhalaba y la reflexión en la que él se había hundido, estaban hechos con una misma materia.
Después se durmió, y el sueño le llevó en un instante por un espacio resbaladizo, y desprovisto de toda sensación y de todo sufrimiento. De toda humanidad también. Ya apuntaba el nuevo día cuando se despertó. Los negros nubarrones de la noche se habían vuelto un apacible cielo gris, claro como plata bruñida, y el mar era un rebaño de olas mansas y pacíficas. El nuevo día era como esas caras que se acuestan ojerosas, pálidas y envejecidas, para levantarse al día siguiente nuevas y frescas como la primavera. Esta nueva vida era algo ligero e infantil. Las horribles paradojas, los indecibles sufrimientos de la noche, se habían volatilizado al contacto con la luz del sol. A Aurelio le parecían una absurda pesadilla.
Los pasillos del barco se poblaron de individuos grandullones y cómicos, con la toalla en la mano, vestidos aún con el pijama, el pelo revuelto, la mirada vacilante, que parecían solicitar a cada momento permiso o, con torpe cortesía, pedir disculpas. Los lavabos, cuya frialdad metálica tanto laceraba en la desierta noche, ahora revivían inesperadamente el tiempo ya lejano del despertar dominical en el colegio. Y los pasajeros, ya con el café en la mano, peinados, sonrientes hasta la exageración, con la piel de la cara tersa por el afeitado o tornasolada por el maquillaje, parecían haber hecho durante las horas del sueño un buen acopio de energía que ostentaban en la forma de un parloteo clamoroso y simpático, con el que saldrían al paso a todas las antigüedades y modernidades, reales o imaginarias, que el mundo pudiera ofrecerles durante la jornada.
El Egnatia recaló en Corfú. A eso de las diez de la mañana, bajo un cielo imperturbable y gris, aportó en Igumenitsa. La suave tristeza de la pequeña ciudad, recogida en el interior de una ladera a la orilla del mar, y la aspereza del paisaje montañoso que la rodea daban al lugar un aire de dulce ensimismamiento. Esa tristeza tenía algo de inexpresablemente humano que confortó a Aurelio que, bien abrigado, sentado en cubierta, se entretenía dibujando los montes que se elevan con dentado perfil detrás de la población.
El entorno se asemejaba al cóncavo caparazón de una tortuga, a cuyos pies, bañados por las aguas del mar, se rendían, como pétalos, los techos de la pequeña ciudad que, imperceptiblemente, fue perdiéndose en la lejanía, hasta disolverse en un vacilante y brumoso punto suspendido sobre el horizonte. El paisaje real había desaparecido. Quedaban solamente unas líneas dibujadas en la hoja de papel, ni siquiera terminadas. Entre ellas, entre lo que queda y lo que se va, habíase formado un elemento nuevo, una corriente imborrable de emoción.
Aurelio había decidido no asociarse a los brotes de alborozo general que empezaban a dar la tónica entre los pasajeros. Ponía un empeño enfermizo en tomar rigurosas medidas a fin de no ser molestado, la más efectiva de las cuales sería, eventualmente, responder con estudiados monosílabos. Dejábase mecer en la superficie fluctuante de sus pensamientos, y entre paseo y paseo, para entretenerse y porque creía dar así una buena estampa, escribía en un cuaderno de pastas amarillas todo lo que le acudía a la cabeza.
Ocurrió, sin embargo, un suceso inquietante. Se paseaba por los intrincados pasillos del ferry, cuando se cruzó... Interrumpimos la frase. No es fácil describir lo insólito de aquella aparición. Se trataba de un ser humano, ciertamente, pero aún así era asombroso. Por lo demás, no debía llegar a los veinte años y, a buen seguro, sobrepasaba los dos metros de altura. Cubría su gigantesca máquina corporal un impermeable anchuroso de color amarillo chillón que por los pliegues rectilíneos, como si fuesen las aristas de un poliedro abortado, le confería un llamativo aspecto cubista que, y esto era lo más impresionante, corroboraban las facciones de su basculante cabeza.
Avanzaba el joven gigante a trompicones, dando grandes zancadas que, por un curioso efecto cinético, comunicaban un temblor de nave que zozobra al cuerpo y al atuendo. Depositaba sus zapatones en el suelo (mejor sería decir que los plantaba) como si se esforzase en aplastar un grupo de cucarachas. Tal manera de andar le recordó irónicamente a Aurelio la que dicen que puso en práctica, al llegar a una edad avanzada, un célebre filósofo alemán: «Para caminar con mayor seguridad —cuenta su biógrafo— adoptó una manera muy especial de pisar: movía los pies no en línea oblicua y hacia adelante, sino perpendicularmente, para tener una base de sustentación más ancha y apoyar toda la planta de una vez.» A despecho de todas estas precauciones, agrega el biógrafo: «un día se cayó en la calle».
Salvemos todas las distancias que separan al eximio filósofo alemán del gigantesco pasajero de el Egnatia; olvidemos el incidente de la calle, pues, que nosotros sepamos, el gigantesco joven nunca se cayó por andar como andaba, ni, ciertamente, acudieron al punto en su auxilio empolvadas señoritas dieciochescas; pero no por eso dejaremos de concluir que los desgarbados andares del gigante, resaltados por el llamativo atuendo, ostentaban una curiosa analogía con los del filósofo crítico por antonomasia, y hacían del personaje una criatura difícilmente armonizable con lo que los griegos nos han enseñado sobre la belleza, y, por lo que a Aurelio particularmente respectaba, era el fracaso más palmario en sus afanes por no dejarse afectar.
Con un ademán ostentoso y preocupado, trató Aurelio de rehuir la desvaída mirada del gigante en las dos o tres ocasiones en las que se lo encontró, pero no estuvo en su mano impedir que se sentara a almorzar en una mesa próxima a la suya. La fisonomía del joven era alarmante. El maxilar superior, ferozmente plantado en la salediza mandíbula, volaba literalmente, como si fuese una especie de bárbaro dosel, por encima del rehuido mentón. La pelambrera, negra, lacia y grasienta, le caía a ambos lados de la cara describiendo una curva firmemente trazada al carbón, que terminaba a ambos lados del pescuezo como dos garfios dispuestos a clavarse en la garganta. El poco feliz peinado confería a su rostro, pálido y plagado de granos, un no sé qué de siervo de la gleba de algún lóbrego feudo medieval centroeuropeo regido por algún siniestro landgrave poseedor de un gabinete de teratología humana. Si así fuera, el Conde lo habría tenido entre sus favoritos y, sin duda, como premio, le había concedido unas estupendas vacaciones en Grecia.
Pero el caso era que entre los ingredientes de tan descompuesta fisonomía había un detalle, un rasgo asombroso, que hacía de su rostro una máscara rebosante de patetismo, capaz de inspirar la más viva compasión. Pues imposible era imaginar unos ojos como los suyos, unos ojos rasgados y transparentes como dos lagos claros y hermosos, que desde su altura de estrellas iluminaban con desasosiego el inferior desastre anatómico. Pocas veces, si alguna, se le había dado contemplar a Aurelio una mezcla de contrarios de ese calibre. Eso era lo patético, el hecho de que en un solo cuerpo y en un solo individuo se reunieran tan desdichada fealdad con una claridad tan llena de bondad, como no sin alguna vacilación hubo de reconocer Aurelio.
Sin otros incidentes fue transcurriendo lenta y monótonamente la tarde, con sus alternativas de general alborozo y de ausencias generalizadas, en medio de la placidez y la pereza gris que habían caracterizado también las horas de la mañana.
Volvieron a encenderse las luces amarillentas del ferry y, ante la cercanía del puerto los pasajeros recobraron su animación, y fue formándose una nube de nerviosismo, expectación y risa que bañaba como fina lluvia los semblantes. Cuidadosamente renovada la provisión de alborozo, grupos volubles y parlanchines se apiñaban en confusión babélica, en torno a túmulos de mochilas, maletas, cofres, baúles, sacos de viaje, bolsas, carteras que no hacían más que crecer y crecer trazando improvisadas marcas divisorias entre los remolinos de viajeros, mientras que los refrescos corrían velozmente de mano en mano. Gesticulaban las caras, como si quisieran escaparse de sus respectivas cabezas a fin de agarrar más velozmente el tropel de huidizas palabras farfulladas en lenguas extranjeras. Las manos, con rápidos juegos digitales, contaban discretamente los recién cambiados billetes de banco, para acto seguido, apartarlos de aquellos otros que dentro de unos minutos dejarían de ser utilizables hasta la fecha, inimaginable, del regreso.
Redobló Aurelio sus precauciones. Se replegó aún más, si era posible, dentro de su caparazón de molusco viajero, arrellanándose en un sillón de la sala. Resolvió entretener los últimos minutos del viaje, que se convirtieron en una hora larga, hojeando un folleto desplegable que regalaban en la oficina de cambio y que llevaba el sugestivo título de Words in pictures, for the tourist in Greece, Vocabulaire par l’image, pour le touriste en Grece; Wortschatz in Bildern, für reisende nach Griechenland, Era un obsequio de las Hellenic Mediterranean Lines. Con un loable espíritu pedagógico el folleto era ofrecido a los pasajeros «con la esperanza de que le ayudará a superar las dificultades idiomáticas, contribuyendo así a que el viajero disfrute lo más posible de su estancia en Grecia». Con lo que Aurelio empezaba ya a disfrutar era con el propio Vocabulario en imágenes. Fue avanzando en su recorrido pictórico-lingüístico con auténtica voracidad.
En el primer cuadrito de la primera columna veíase una puerta ancha y funcional con un voladizo de vidrio, que en realidad era una pincelada de desvaído color turquesa, junto a la que se cuadraba, como un centinela en posición de firme, un monigote uniformado. Eso era todo lo que había necesitado el dibujante para expresar la palabra Hotel.
Abarrotaba el segundo cuadrito, inmediatamente más abajo, una cama, con una butaca a los pies, y a la cabecera una mesilla sobre la que lucía una pantalla de luz anaranjada. Esos detalles unidos a una cortina de color rosa era todo lo que se requería para expresar pictóricamente Habitación; habitación de Hotel, sin lugar a dudas.
—Un buen ejemplo de sinécdoque —pensó Aurelio—. He aquí bonitamente representado el todo por sus partes.
Más abajo aparecía un manojo de flores, y, en orden descendente a lo largo de la variopinta columna, iban apareciendo una lámpara de pie con pantalla rosa, amarilla y morada, con un interruptor que se asemejaba a un minúsculo buque encallado en las arenas del pie de la lámpara; una bombilla; una linterna; y un reluciente cuarto de baño.
Pero si estábamos aburridos de pasar las horas muertas viendo siempre las mismas y poco familiares cosas de la habitación del hotel, disgustados quizá porque el aroma de las flores nos marea o porque el apagón de luz se repite y encontrar la linterna se ha convertido en una odisea, podemos bajar a otro cuadradito, en el que destaca un señor de blanco uniforme que, detrás de un mostrador, agita un cacharro, levantando mucho los brazos, frente a un hombre de chaqueta gris que nos da la espalda y que, acodado sobre el mostrador, aguarda con infinita paciencia el delicioso cóctel. Del Bar podemos ir a establecimientos mucho más excitantes en los que encontraremos, si el Words in pictures no nos engaña, a una señora escotadísima, con melena de color panocha, vestida de rojo, y que rehúye altivamente la mirada de su oscura pareja, mientras contempla con gesto de pavipollo dos cubas de vino que, por si no lo sabíamos, nos están gritando que hemos entrado en la Taberna.
La noche es joven, parece decirnos el cuadrito que encabeza la segunda columna, con sus dos coristas sucintamente vestidas, que sobresalen de un cortinaje rojo y que levantan las piernas dibujando un 4. O bien podemos ir al cuadradito de más abajo en el que un enjuto y esquemático Hamlet pone, con la calavera entre las manos, trágicos acentos en el teatro. Y, paso a paso, llegamos hasta la agencia de viajes: un señor tocado con un sombrero flexible porta una maleta de color granate y hace una pregunta a otro señor que, enfrente, parece abarcar con sus brazos extendidos el entero mostrador. Llegan los billetes, desglosados en un verde billet, un azul ticket y un anaranjado Fahr. El resultado es que nos hemos puesto a viajar. En la cuarta columna se nos provee con el mapa de Grecia, que seguidamente será circunstanciado sucesivamente en una estación de ferrocarril, negrísima, una aduana (dos hombres separados por una maleta) y un sufrido porteador, al que se ve agobiado bajo el peso de las maletas.
Las dos columnas que nos aguardan son un trofeo de la buena mesa. Ni siquiera falta la nota exótica del café turco. ¡Pero no! La buena mesa no se eleva sólo sobre dos columnas. Aurelio pudo comprobar, al abrir el desplegable, que serpentea prolija y esplendorosamente por otras ocho. Allí vemos mariscos variados, centollos, cangrejos, gambas, ostras, pulpos y un larguísimo etcétera que se expande columna tras columna, hasta culminar, como postre, en una bandeja que porta un helado de fresa, puesto a modo de seno en estilizada copa de vidrio, un flan y una delicia turca, el lukumi. No faltan, ni la copa de coñac ni el vaso de whisky. En vez del bicarbonato de rigor, se nos ofrece un rico muestrario de aguas minerales y sodas.
Decididamente, el folleto está hecho para tragones. Mientras que la mitad de los cuadritos representan especies comestibles, la literatura sólo cuenta con ocho figuras que parecen bostezar, si es que hemos de llamar literatura a un libro abierto e ilegible, al buzón, al sello, a la carta, al telegrama, a las hojas de papel, al sobre, al viejo modelo de máquina de escribir, y a un solitario, monumental y anticuado tintero, utensilios, estos dos últimos, más idóneos para una oficina de viajes que para el propio viaje por Grecia.
Las columnas, de pronto, nos dejan ver paisajes encantadores, líricos. Vemos la montaña, el mar, la barca, el río, el lago, de agua azul como un zafiro, la playa, la piscina, el pescador, el balneario. Con el ajedrez y las cartas del cuadro siguiente podremos entretenernos, seguramente, en cualquiera de los parajes recorridos.





























