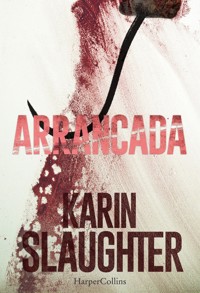
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller 'Flores cortadas'
- Sprache: Spanisch
Una preciosa joven iba caminando por la calle cuando de repente... Julia Carroll sabe que muchas historias comienzan así. Bella e inteligente, a sus diecinueve años, recién llegada a la universidad, debería vivir despreocupadamente. Pero tiene miedo. Porque en su ciudad están desapareciendo chicas muy jóvenes. Primero fue Beatrice Oliver, una estudiante. Luego Mona Sin Apellido, una joven sin techo. Las dos desaparecidas en plena calle. Las dos sin dejar rastro. Julia está decidida a averiguar los motivos que se ocultan detrás de las desapariciones. Y no quiere ser la siguiente... Si te ha gustado esta historia y quieres saber más sobre Julia, no te pierdas Flores Cortadas, unthriller psicológico sofisticado y escalofriante en el que, mezclando turbios secretos, fría venganza y una inesperada posibilidad de absolución, nos presenta a dos hermanas que, tras haber perdido el contacto, han de unir fuerzas para desvelar la verdad acerca de las espantosas tragedias que, separadas por veinte años, destrozaron sus vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Karin Slaughter
© 2015, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español: Arrancada
Título original: Blonde Hair, Blue Eyes
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales hechos o situaciones son pura coincidencia.
Traductor: Victoria Horrillo Ledesma
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com
ISBN: 978-84-16502-08-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Arrancada
Lunes, 4 de marzo de 1991
7:26 horas. North Lumpkin Street, Athens, Georgia
La neblina matinal tejía su encaje entre las calles del centro de la ciudad, tendiendo finas e intrincadas telarañas sobre los sacos de dormir alineados en la acera, delante del Georgia Theater. Faltaban doce horas como mínimo para que el teatro abriera sus puertas, pero los seguidores de Phish estaban decididos a conseguir asiento en las primeras filas. Dos jóvenes fornidos ocupaban sendas tumbonas de plástico junto a la puerta principal, cerrada con una cadena. A sus pies había latas de cerveza, colillas y una bolsa de sándwich vacía que posiblemente había contenido gran cantidad de marihuana.
Siguieron a Julia Carroll con la mirada cuando bajó por la calle. Sintió que sus miradas se le pegaban a la piel como la bruma. Miró al frente y mantuvo la espalda erguida, pero se preguntó si no parecería fría y altanera, y acto seguido se preguntó con cierto fastidio por qué le importaba el aspecto que presentara a ojos de aquellos chicos a los que no conocía de nada.
Antes nunca había sido tan paranoica.
Athens era una ciudad universitaria, cimentada sobre la Universidad de Georgia, que ocupaba más de trescientas hectáreas de terreno muy cotizado y daba trabajo a más de la mitad del condado. Julia había crecido allí. Estudiaba Periodismo y colaboraba con el periódico universitario. Su padre era profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias. A sus diecinueve años, sabía que el alcohol y las circunstancias podían convertir a chicos de aspecto simpático en sujetos con los que no convenía tropezarse a las siete y media de un lunes por la mañana.
O quizá se estuviera comportando como una tonta. Quizá fuera como aquella vez que, de madrugada, pasó caminando por delante de Old College y oyó pasos tras ella y vio una sombra veloz y acechante y el corazón la dio un vuelco y quiso correr, y entonces el hombre que la había asustado la llamó por su nombre y resultó ser Ezekiel Mann, un compañero de su clase de biología.
Ezekiel le habló del coche nuevo de su hermano y luego se puso a citar diálogos de los Monty Python, y Julia apretó tanto el paso que cuando llegaron a su colegio mayor iban los dos a la carrera. Ezekiel apoyó la mano en la puerta de cristal cerrada mientras ella firmaba en el registro de entrada del edificio.
—¡Te llamaré! —le dijo él casi gritando.
Ella le sonrió y pensó: «Ay, Dios, por favor, no me obligues a herir tus sentimientos», mientras se dirigía a las escaleras.
Julia era preciosa. Lo sabía desde que era niña, pero en lugar de asumirlo como un regalo del cielo siempre lo había considerado una carga. La gente tenía prejuicios respecto a las chicas especialmente atractivas. Eran esas zorras gélidas y traicioneras que en las películas de John Hughes siempre recibían su merecido. Los trofeos que ningún chico del colegio se atrevía a reclamar. Todo el mundo tomaba su timidez por engreimiento, su leve angustia por censura. Que esos prejuicios la hubieran convertido en una virgen casi sin amigos a sus diecinueve años era un hecho que pasaba desapercibido para todo el mundo, excepto para sus dos hermanas menores.
Se suponía que en la universidad todo sería distinto. Sí, el colegio mayor en el que vivía estaba a menos de medio kilómetro de la casa familiar, pero aquella era su oportunidad de reinventarse, de ser la persona que siempre había querido ser: fuerte, segura de sí misma, feliz, satisfecha (y desvirgada). Procuraba refrenar su tendencia natural a sentarse a leer en su habitación mientras el mundo discurría más allá de su puerta. Se había apuntado al club de tenis, al de atletismo y al de caza y pesca. No había elegido pandilla. Hablaba con todo el mundo. Sonreía a los desconocidos. Salía con chicos que tenían encanto aunque no fueran terriblemente interesantes, y cuyos besos ansiosos le hacían pensar en una lamprea hundiendo su lengua en el costado de una trucha de lago.
Luego, sin embargo, sucedió lo de Beatrice Oliver.
Julia había seguido la noticia en el télex del Red and Black, el periódico de la Universidad de Georgia. Beatrice tenía diecinueve años, igual que ella. El pelo rubio y los ojos azules, igual que ella. Y estudiaba en la universidad, igual que ella.
También era preciosa.
Cinco semanas atrás, Beatrice había salido de casa de sus padres en torno a las diez de la noche. Pensaba ir a pie hasta la tienda a comprar helado para su padre, al que le dolían las muelas. Julia no estaba segura de por qué le extrañaba esa parte de la historia. Le parecía sospechoso (¿por qué querría alguien tomar helado si le dolían las muelas?), pero, dado que era lo que los padres de Beatrice le habían contado a la policía, ese detalle figuraba en la noticia.
Y la noticia había aparecido en el télex porque Beatrice Oliver no volvió a casa.
Julia estaba obsesionada con su desaparición. Se decía que era porque quería cubrir la historia para el Red and Black, pero lo cierto era que le daba un pavor pensar que alguien (y no una persona cualquiera, sino una chica de su edad) podía salir de su casa y no regresar jamás. Quería conocer los pormenores del caso. Quería hablar con los padres de la chica. Quería entrevistar a los amigos de Beatrice, a alguna prima, a algún vecino, a un compañero de trabajo, a un novio u otro, a cualquiera que pudiera brindarle una explicación distinta, una explicación que no fuera que una chica de diecinueve años con toda la vida por delante se había esfumado sin más.
«Creemos que probablemente se trata de un secuestro», había dicho el detective del caso, según constaba en las primeras informaciones. No faltaba ni uno solo de los efectos personales de Beatrice, ni su bolso, ni el dinero que guardaba en el cajón de los calcetines, ni tampoco su coche, que seguía aparcado delante de la casa de la familia.
La declaración más escalofriante procedía de la madre de Beatrice: «Si mi hija no ha vuelto a casa, solo puede ser porque alguien la tiene retenida».
Retenida.
Julia se estremeció al pensar en que alguien pudiera retenerla: apartarla de su familia, de su vida, arrebatarle la libertad. En sus libros infantiles, el hombre del saco era siempre un individuo andrajoso, siniestro y amenazador, un lobo al que, pese a ir disfrazado de cordero, se le adivinaban claramente las intenciones en cuanto se le miraba con atención. Sabía que la vida real no era como esos cuentos de hadas. Que no era fácil distinguir el bigote y la perilla que delataban la maldad del lobo.
La persona que retenecía a Beatrice Oliver podía ser un amigo, o un compañero de trabajo, o un vecino, o un novio u otro: cualquiera de esas personas a las que Julia quería entrevistar cara a cara. A solas. Armada solo con lápiz y bolígrafo. En una conversación de tú a tú con un hombre que en ese preciso instante podía tener retenida a Beatrice Oliver en algún lugar inmundo.
Julia se llevó la mano al estómago para calmar su malestar. Miró hacia atrás y luego a derecha e izquierda, sintiendo el movimiento nervioso de sus globos oculares.
Intentó apaciguar parte de su ansiedad recurriendo a la lógica. Era posible que se estuviera excitando sin ningún motivo. Tal vez no pudiera entrevistar a ningún conocido de Beatrice Oliver. Antes de hablar con nadie tendrían que darle permiso para cubrir la noticia, porque un periodista de la sección de actualidad estaba legitimado para hacer preguntas. En cambio, una articulista de fondo como ella solo estaría metiendo las narices donde no la llamaban. El principal escollo sería Greg Gianakos, el editor jefe del periódico, que, pese a ser todavía un estudiante, se consideraba el próximo Walter Cronkite y a Julia le recordaba lo que solía decir su padre sobre los beagles: que les encantaba oír el sonido de su propia voz.
Si conseguía que Greg le diera luz verde, Lionel Vance, su esbirro, también se la daría aunque seguía enfurruñado porque le había pedido una cita a Julia y ella le había dicho que no. El último obstáculo sería el señor Hannah, el asesor de la facultad, un hombre muy amable al que sin embargo le gustaba que las reuniones del consejo de redacción se desarrollaran como una competición de salto al vacío desde un acantilado mexicano retransmitida por Wide World of Sports.
Julia ensayó en silencio su salto al enfilar la siguiente calle desierta.
Beatrice Oliver, una chica de diecinueve años que vive con sus padres…
Pero no: estarían roncando antes de que acabara la frase.
¡Chica desaparecida!
No. Desaparecían montones de chicas, y normalmente aparecían a los pocos días.
Una joven iba andando por la calle de noche camino de la tienda cuando de repente…
Julia se volvió bruscamente.
Había oído un ruido a su espalda. Un roce como de zapatos arañando la calle. Escudriñó de nuevo la zona y distinguió trozos de cristal rotos, botellas viejas de cerveza y periódicos desechados, pero no vio nada más. Al menos, nada que debiera preocuparla.
Echó a caminar de nuevo, lenta y cautelosamente, mirando los portales y los callejones y cruzando la calle para no tener que pasar junto a un enorme montón de basura.
Paranoica.
Se suponía que los reporteros debían contemplar los hechos con frialdad objetiva, pero desde que había leído sobre Beatrice Oliver sus sueños estaban plagados de detalles que no procedían de datos fehacientes sino de su propia imaginación desbocada. Beatrice iba caminando por la calle. La noche era oscura. La luna estaba cubierta. El aire arrastraba un frío helador. Vio el brillo de un cigarrillo encendido, oyó el suave redoble de unos zapatos sobre el asfalto y un momento después notó el sabor de una mano manchada de nicotina tapándole la boca, sintió un cuchillo afilado en la garganta, olió el aliento ácido de un desconocido amenazador que la arrastró hacia su coche, la encerró en el maletero y la condujo a un lugar oscuro y húmedo en el que podía retenerla.
Si la madre de Julia no fuera bibliotecaria, seguramente achacaría sus siniestras fantasías a los libros que estaba leyendo. Junto a un extraño. Helter Skelter. El silencio de los corderos. La hora de las brujas. Pero su madre era bibliotecaria, de modo que posiblemente se encogería de hombros y le diría a su hija mayor que no leyera historias que la asustaran.
¿O acaso asustarse de esas cosas, poner voz a sus miedos más terribles, inmunizaba a Julia del peligro?
Se enjugó el sudor de la frente. Su corazón latía con tanta violencia que notaba el roce rítmico de la camiseta sobre su piel. Metió la mano en el bolso. Llevaba el walkman envuelto en la bufanda amarilla que había prometido llevarle a su hermana a casa. Posó el dedo sobre el botón de play, pero no llegó a pulsarlo. Solo quería sentir la cinta de casete que había dentro, evocar la letra apretada y confusa del chico que se la había grabado.
Robin Clark.
Julia lo había conocido dos meses antes. Se habían pasado notas, se habían llamado por teléfono, se habían mandado mensajes a través del buscapersonas y habían salido un par de veces en grupo, y en esas ocasiones se habían lanzado miradas y sus manos se habían rozado, y cuando por fin habían quedado a solas Robin la había besado tan larga y deliciosamente que Julia había sentido que iba a estallarle la cabeza. Lo había llevado a casa una sola vez, no para que conociera a sus padres sino para recoger su colada. Su hermana pequeña se había burlado diciendo que Robin era nombre de chica, hasta que Julia la había hecho parar dándole un puñetazo en el brazo. (Por una vez, la mocosa no se había chivado).
La cinta grabada contenía canciones que Robin creía que podían gustarle, no canciones que quería que le gustaran. Así que en vez de Styx, Chicago y Metallica, le había grabado a Belinda Carlisle y a Wilson Phillips, alguno temas de los Beattles y James Taylor y un montón de canciones de Madonna, porque a Robin Madonna le gustaba tanto como a ella.
Aquella cinta representaba la primera vez en su vida que un chico la veía tal y como era, en lugar de verla como quería que fuera. Julia se había pasado muchos años fingiendo que le gustaban los solos de batería, el guitarreo estridente y las grabaciones piratas de artistas muertos trágicamente antes de poder demostrarle al mundo (y no solo al chico que había grabado la cinta) lo geniales que eran.
Robin no quería que fingiera. Quería que fuera ella misma, y seguramente a su profesora de estudios de género le daría un infarto si supiera que por fin quería ser ella misma pero solo porque había encontrado a un chico que quería eso mismo.
—Robin —susurró al aire frío de la mañana, porque le encantaba sentir su nombre en la boca—. Robin.
Tenía veintidós años, era alto y delgado y tenía los bíceps fibrosos como sogas de tanto levantar pesadas bandejas de pan en la panadería de su padre. Tenía el pelo castaño, casi negro, cortado a lo Jon Bon Jovi, y los ojos azules como un husky



























