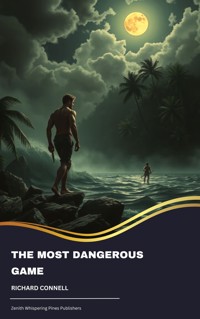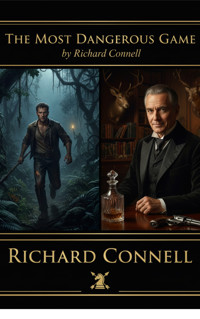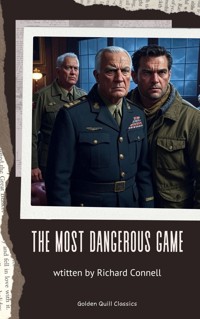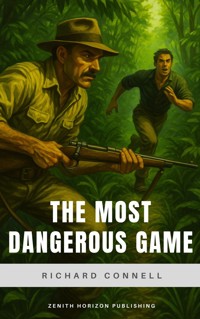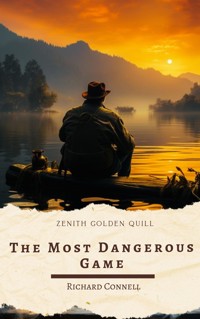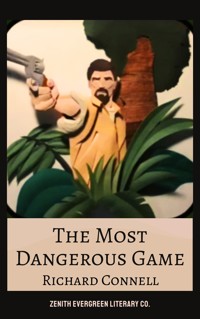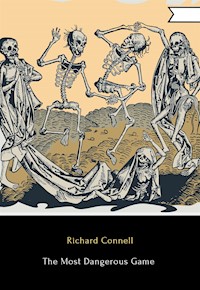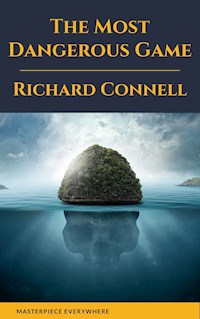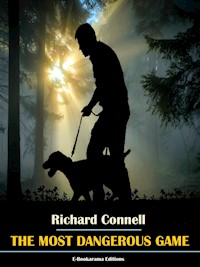Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Entre los pasajeros que embarcan en Nueva York en el S. S. Pendragon con destino a las Bermudas se encuentra Matthew Kelton, especialista en resolución de enigmas. El Pendragon es un buque de pequeño tonelaje que transporta mercancías diversas y, en caso de necesidad, también algunos pasajeros acomodados en los doce camarotes disponibles. Kelton, en viaje de placer, está deseando disfrutar del crucero de dos días, pero cuando empieza a instalarse, se da cuenta de que alguien ha registrado su equipaje. Tras comprobar que no falta nada, se olvida del asunto, dispuesto a echarse una siesta antes de cenar, pero un mozo se lo impide al comunicarle que el capitán Galvin desea hablar con él de inmediato: han encontrado muerto a un pasajero en el camarote B y no hay duda de que se trata de un crimen. Samuel P. Cleghorn, un acaudalado hombre de negocios, ha recibido un violento golpe en la cabeza y ha muerto prácticamente en el acto. Dado que el hombre seguía vivo cuando el barco largó amarras, está claro que hay que buscar al culpable en el barco. El problema es que Kelton solo dispone de cuarenta y ocho horas para desenmascararlo antes de que la nave llegue a su destino… Un ágil y brillante clásico de la novela detectivesca que plantea una original variante del misterio de cuarto cerrado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: enero de 2025
Título original: Murder at Sea
En cubierta: © rawpixel
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© De la traducción, Natalia Zarco
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10415-47-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
1. El hombre curioso
2. La tragedia en el camarote B
3. Un banquete con esqueleto
4. Los ojos terribles
5. De nuevo los ojos
6. El diablo anda suelto
7. Entre la espada y la pared
8. Nuevos nudos en la madeja
9. Una visita nocturna
10. Varga
11. Voces
12. ¿Quién ha sido?
13. Más fuerte que la muerte
14. El destino de Gabe Fest, marinero de primera
15. Lo que sabía Julia Royd
16. Lo que sabía Matthew Kelton
17. Y ya después…
Al lector
Este libro ha sido escrito por alguien que adora las novelas negras para todos esos apasionados del género policiaco que adoran encontrar un cadáver al final del primer capítulo y un asesino al final del libro. Es un misterio que pueden resolver, una minúscula compensación por ese gran misterio que ninguno de nosotros conseguirá jamás desentrañar.
Dedico este libro a todos ellos y, en particular, a Louise Fox Connell, John Chapman Hilder, Earle H. Balch, Carl Brandt y Erdmann Brandt.
1El hombre curioso
La curiosidad era el mayor vicio de Matthew Kelton, pero también su principal fuente de placer. Su ansia por descubrir cómo, quién, cuándo, dónde y por qué era insaciable. Durante más de cincuenta años se había dedicado a observar la vida con mirada interrogante y atenta. El defecto que por lo general se sabe que mató al gato no había tenido ningún efecto letal en él. Pocos hombres en el mundo eran más despiertos e inteligentes que Kelton.
A lo largo de su vida había visto muchas cosas extrañas. Se había paseado por el laberinto del comportamiento humano y lo había encontrado lleno de recodos oscuros e inesperados. No se aburría nunca, la conducta humana le parecía demasiado imprevisible. Daba la impresión de vivir y moverse en un perenne estado de serena excitación.
Cualquier asunto con pinta de rompecabezas atraía su mente como un imán atrae una aguja. La energía y la sagacidad que demostraba cada vez que se ocupaba de lo que fuera que desafiara su mente asombraban a sus amigos. Alguno decía que si hubiera vivido en la Edad Media habría corrido el riesgo de acabar en la hoguera como brujo, y es que a veces de verdad daba la impresión de que empleaba la magia negra. «Me limito a sumar dos y dos —solía decir—. El problema es descubrir qué dos sumado a qué otro dos dará el cuatro esperado».
—Me interesa cualquier enigma —declaró una vez.
—Prueba a resolver la adivinanza eterna de la esfinge —le sugirió un amigo.
—Es solo un montón de piedra sarcástica —respondió él sonriendo—. El monumento al egocentrismo de un hombre. Me interesa mucho más saber por qué un oscuro explorador roba diez dólares a su capataz. Lo que de verdad me apasiona son los jeroglíficos humanos.
Se encontraba en una envidiable posición para poder ejercer su pasión por las indagaciones. De joven fue un químico muy avezado y un día, mientras trabajaba, se preguntó qué pasaría si determinadas sustancias químicas se mezclaran con otras. Una vez planteada la pregunta, ya no paró hasta dar con la respuesta, que quedó expuesta en el Noche de Rosas de Kelton, un sugerente perfume exótico. Vendió de inmediato la fórmula, invirtió los beneficios, se compró una casita en un pueblo tranquilo fuera de la ciudad y así fue libre para dedicar todo su tiempo a la fascinante ciencia de la curiosidad. Vivía para los misterios.
Su residencia disponía de un laboratorio, un despacho y una biblioteca. Y también de una venerable señora inglesa que cuidaba la casa, se ocupaba del dinero y preparaba excelentes pasteles de carne. Las rentas de Kelton, que rondaban las dos mil libras esterlinas al año, eran más que suficientes para cubrir sus sencillas necesidades.
Había enigmas de sobra en el mundo para tenerlo ocupado; sin embargo, continuamente buscaba otros. A menudo no le hacía falta irse muy lejos: la policía había descubierto su talento en arrojar luz a los puntos más oscuros de los casos que investigaba, por lo que a menudo le pedía ayuda y él se la prestaba encantado sin cobrar nada a cambio, eso sí, siempre que considerase el caso un auténtico misterio. No le interesaban esos que llamaba «crímenes banales, sin imaginación».
Una noche, era primeros de marzo, un marzo particularmente frío y desapacible, Matthew Kelton, mientras trabajaba en su biblioteca en un criptograma cuya ingeniosidad habría desalentado al mismísimo Poe, comenzó a sorberse la nariz. Sabía perfectamente lo que eso significaba. El día anterior había deambulado bajo la nevisca buscando una huella que representaba la clave del intrincado caso en el que estaba trabajando. Encontró la huella, extrajo una respuesta, demostró la exactitud de esta última, salvó a un inocente de diez desagradabilísimos minutos en la silla eléctrica y se ganó un gran y feo resfriado.
Apartó el criptograma y tocó la campana para avisar a la gobernanta.
—¿Miss McNab?
—¿Sí, mister Kelton?
—Estoy pensando viajar a un lugar más cálido. Y no, no estoy al borde de la muerte.
Al ver que el hombre hablaba en un tono irónico, miss McNab transformó en una sonrisa sus rasgos envejecidos.
—Me voy a las Bermudas —anunció—. He visto que puedo embarcar pasado mañana. Por favor, meta en la maleta el completo azul, el traje de noche, algunas camisas y el neceser. Si lo desea, puede usted cerrar la casa e ir a visitar a su hermana. Creo que estaré fuera unas tres o cuatro semanas.
—Sí, mister Kelton.
Miss McNab no manifestó la más mínima sorpresa. No sabía exactamente dónde estaban las Bermudas, pero eso no tenía importancia. Había visto a mister Kelton partir sin más, de un día para otro, a Madagascar o a Corea.
—Viajaré en el vapor Pendragon —la informó—. Puede escribirme por correo al Royal Monteville Hotel de Hamilton. La idea es regocijarme bajo el sol y no hacer ni una sola pregunta. Mi intención es descansar.
La mujer sonrió de nuevo.
—Tengo que librarme de este resfriado, ¿sabe? —explicó Kelton. Miss McNab le aconsejó un ponche caliente y una segunda manta para el alivio más inmediato y él aceptó.
El 5 de marzo, cuando el S. S. Pendragon estaba a punto de zarpar del muelle de North River, Matthew Kelton estaba a bordo, de pie en cubierta, observando a los hombres que corrían a soltar las enormes amarras. Era un hombrecillo bien proporcionado, con manos de aspecto insólitamente hábil y una espesa cabellera blanca que enmarcaba un rostro de rasgos afilados. En realidad, parecía una cacatúa. Cuando hacía una pregunta, y solía hacer muchas, inclinaba la cabeza a un lado y dedicaba a su interlocutor una mirada tan cordial como astuta.
Contempló la habitual estampida mientras la pasarela se levantaba y los acompañantes de última hora se apresuraban a volver a tierra, después el Pendragon zarpó lentamente entre los bloques de hielo flotantes siguiendo la corriente y, con los motores rugiendo, dio comienzo el viaje de seiscientas sesenta y seis millas que en dos días lo llevaría al grupo de islas soleadas, para cuya génesis millones de pólipos coralinos habían dado su vida.
El Pendragon no era uno de los buques regulares que hacían la ruta entre Nueva York y las Bermudas, era más pequeño, de unas cinco mil toneladas, y menos decorado, porque en realidad era un buque mercante. Pero disponía de una docena de espaciosos camarotes que sus parsimoniosos propietarios llenaban de pasajeros en cada viaje. Matthew Kelton, que frecuentaba gente de todo tipo, conocía al presidente de la compañía marítima y había conseguido en el último momento hacerse con el camarote C, el mejor de todos.
Mientras el buque asomaba su inmensa nariz negra más allá de Staten Island, miró a su alrededor observando a los demás pasajeros. Era una persona de índole sociable y esperaba conocer a la mayor parte de ellos antes de que el viaje de cuarenta y ocho horas acabara. Los encontró bastante más interesantes que los típicos viajeros. Divisó a una pareja, muy elegantes ambos, que parecía viajar de luna de miel.
Era un día gris y soplaba un viento gélido, así que se encaminó a su camarote para ponerse un jersey debajo del abrigo de tweed. Mientras bajaba las escaleras se cruzó con un hombre que subía a toda prisa y que, absorto en sus pensamientos, pareció no verlo porque acabó echándosele encima. Era un tipo gigantesco, uno de los más altos que hubiera visto jamás, con una cara rojo encendido y pobladas cejas. Vestía un uniforme de oficial de la Marina.
—Ah, le pido mil disculpas, señor —dijo atribulado—. No le he visto llegar. Supongo que debería tocar el claxon cuando subo estas escaleras tan estrechas.
Kelton, que se había quedado momentáneamente sin aliento debido al impacto, replicó que no tenía importancia y añadió:
—¿Es usted el capitán Galvin?
—Sí —respondió el hombretón.
El capitán le tendió una mano enorme.
—Es un honor tenerle a bordo, mister Kelton. Mister Wraymore me había avisado de que viajaría con nosotros y me ha pedido que lo buscara. Iba a tratar de encontrarlo en cuanto alcanzásemos la velocidad de crucero. He oído hablar mucho de usted. Le deseo un buen viaje y si puedo hacer algo para que sea más confortable, le ruego que me lo diga. Ahora tengo que marcharme, hay un millón de cosas que hacer en una vieja bañera como esta. Espero que más tarde se reúna conmigo en mi camarote para una charla y un cigarro, y quizá beber algo.
—Gracias, capitán, será todo un placer.
El hombretón siguió raudo su camino y Kelton se dispuso a recorrer el pasillo, pero a menos de diez pasos volvió a tropezar, esta vez con una mujer.
La desconocida pasó a su lado como una flecha excusándose apresuradamente, y él percibió que tenía una voz profunda, casi áspera, y que no tenía acento norteamericano. Gracias a su rapidez en percibir detalles se dio cuenta también de que llevaba una larga capa de tejido oscuro, y que tenía un rostro ancho, casi de campesina, y una corpulencia robusta.
Jamás he pisado un lugar donde a uno lo zarandeen tanto, pensó. Primero el capitán y ahora esta mujer con aspecto de amazona. ¿Por qué llevan tanta prisa?
Su camarote le gustó. Era espacioso, con dos ojos de buey cerrados debido al borrascoso mar de marzo y una litera de aspecto confortable rodeada de cortinas. Se inclinó sobre su maleta desgastada de piel de jabalí para sacar el jersey, pero se detuvo, se fijó en el contenido y soltó un silbido. ¡Alguien la había abierto!
No estaba cerrada con llave, que se había perdido años atrás, lo cual no le preocupaba en absoluto porque no había metido allí dentro nada de valor. El dinero solía llevarlo en una cartera en el bolsillo interior del traje que vestía. Examinó la maleta y dedujo que seguramente la habían abierto mientras él estaba en cubierta. Después, la había cerrado una mano apresurada y nerviosa porque las hebillas no estaban abrochadas; y tenía la absoluta seguridad de que lo estaban cuando, una hora antes, siguió al mozo hasta el camarote, lo vio depositar la maleta y después despedirse.
Tocó la campanilla para avisarlo y casi de inmediato oyó llamar suavemente a la puerta.
—Adelante —dijo.
El mozo, un hombre de unos treinta años, con un rostro largo y blanco como el yeso y expresión melancólica, entró en la cabina.
—Usted es quien se ocupa de este camarote, imagino —afirmó Kelton con desenvoltura.
—Sí, señor.
—¿Cómo se llama?
—Larsen, señor.
—¿Escandinavo?
—Sueco.
—Larsen —le preguntó inclinando la cabeza a un lado—, en este buque, ¿forma parte del desempeño de un mozo abrir las maletas de los pasajeros?
—No, señor. Tenemos orden tajante de no hacerlo jamás, a menos que se nos pida expresamente.
—Comprendo. ¿Volvió usted a entrar en mi camarote después de que saliera yo?
—No, señor.
—Quizá sería conveniente que examinara el contenido.
Revisó rápidamente el contenido de la maleta, y concluyó que estaba todo, pero que alguien la había registrado. Se volvió hacia el mozo, que lo estaba observando con cara preocupada.
—Todo está en orden, Larsen —anunció—. No falta nada. Quizá alguien se confundió y se metió en el camarote equivocado, se parecen tanto. Puede irse.
—Sí, señor.
Larsen se encaminó hacia la puerta, pero Kelton lo detuvo.
—¿Le molesta si le hago una pregunta un poco personal?
—No, señor.
—¿Usa usted algún perfume?
Algo parecido a una sonrisa cruzó su pálido rostro.
—Nunca, señor.
—Perfecto. Es todo, gracias.
El mozo salió. Kelton se sentó en la cama y se pasó los dedos por el espeso cabello despeinado. Hete aquí un enigma, de escasa importancia, cierto, pero aun así un enigma porque su nariz, bien adiestrada en ese campo, había captado algo en la habitación, algo tan tenue que habría podido escapar a una nariz menos sensible: el inconfundible aroma de un perfume. No podía estar del todo seguro, pero tenía la impresión de que podía tratarse incluso de la fragancia que él mismo había creado, Noche de Rosas. Por supuesto, no la llevaba consigo, pero alguien que la usaba había entrado en su camarote, y no hacía mucho.
Se asomó a la puerta. La del camarote B, frente al suyo, estaba cerrada y de dentro no salía ningún ruido. Los únicos ruidos audibles eran el crujir del buque y el sordo pulso rítmico de los motores.
Kelton era un buen marinero. Se puso un jersey, el pesado abrigo y el sombrero y subió a la cubierta, pero el viento era demasiado fuerte y se vio obligado a entrar al salón. Encontró un rincón tranquilo, sacó del bolsillo el criptograma en el que estaba trabajando desde hacía tiempo y, absorto en el empeño de resolverlo, no se dio cuenta de nada más. El crepúsculo había caído sobre el océano y desde el Pendragon ya no se veía tierra firme cuando soltó el criptograma con un suspiro de satisfacción. Ahora, nada de enigmas durante unas semanas, solo descanso.
Bajó a su camarote con la intención de descabezar un sueñecito antes de la cena. Apenas se había tumbado cuando llamaron a la puerta. Era Larsen, el mozo, con aspecto de estar tratando con todas sus fuerzas de dominar el nerviosismo. Kelton vio que llevaba una mano vendada.
—El capitán Galvin querría saber, señor —dijo con tono tenso—, si puede reunirse con él en su camarote. Me ha pedido que le diga que es urgente.
Kelton se espabiló de golpe.
—¿Ha dicho que era urgente?
—Sí, señor.
—Santo cielo. Habrá ocurrido algo. —Lanzó una rápida mirada a Larsen, que temblaba, y añadió—: Voy enseguida.
En cuanto hubo entrado en el camarote de Galvin comprendió que de verdad había ocurrido algo, algo grave a juzgar por las arrugas de preocupación que se marcaban en el rostro del hombre.
—Siéntese, mister Kelton —solicitó Galvin—. Le he hecho llamar porque quizá esté usted en disposición de ayudarme. Me encuentro en un lío muy feo.
—¿Qué es lo que ocurre, capitán?
—Este es un barco desafortunado. Y, naturalmente, de cualquier cosa que suceda a bordo seré yo el que asuma las consecuencias. Bien, pues ha ocurrido lo peor que podía suceder. Hemos encontrado a un hombre muerto en el camarote B… y no hay duda alguna sobre el hecho de que ha sido asesinado.
2La tragedia en el camarote B
Matthew Kelton vació los pulmones con un largo silbido.
—¿Asesinato? —repitió—. ¿Está seguro, capitán?
—Eso es lo que parece —afirmó el capitán Galvin en tono tétrico—. Ha sido asesinado y no hace mucho.
Soltó un suspiro que sonó como un gemido.
—¡Dios santo, y tenía que ser en mi barco! —exclamó—. Llevo treinta y dos años surcando los mares y jamás había transportado a un asesino suelto. Este va a ser un bonito viaje para todos.
—Quizá no siga suelto por mucho tiempo —replicó Kelton—. En realidad, le va a resultar muy difícil huir… a menos que se tire al mar.
—No le falta razón, señor —dijo el capitán—, pero pasado mañana a mediodía tenemos que atracar en Hamilton, así que tenemos solo cuarenta horas y cuarenta minutos para encontrar a nuestro hombre. Una vez lleguemos a las Bermudas no podemos retener a todos a bordo, ¿entiende?
—Le ayudaré en lo que pueda —prometió Kelton—, pero antes debe contarme todo lo que sepa. Intente no dejarse nada por muy insignificante o nimio que le parezca. Sé de un hombre que acabó en la horca porque se olvidó de ponerle el punto a una simple i.
—Lo ha encontrado Larsen, uno de los mozos —explicó el capitán—, hace una media hora.
—¿A qué hora exactamente?
—A las seis y cinco.
—Continúe, se lo ruego.
—A esa hora Larsen ha entrado en el camarote B, como está obligado a hacer todos los días, para llevar toallas limpias y asegurarse de que los ojos de buey estén cerrados. Ha llamado a la puerta, pero al no recibir respuesta y al ver que las luces estaban apagadas, ha entrado. Primero ha pensado que el camarote estaba vacío, pero al salir ha visto que las cortinas de la cama estaban echadas y ha tenido la sensación, según dice, de que el pasajero estaba detrás, posiblemente dormido. «Disculpe si le he molestado, señor», le ha dicho, pero no ha obtenido respuesta. Había decidido salir y dejar al hombre dormir cuando un barquinazo del buque lo ha empujado contra las repisas de vidrio del lavabo. Se ha hecho un corte en la mano y las repisas han caído al suelo con un estruendo suficiente para despertar a un muerto, pero no ha despertado al pasajero. Larsen, que es inteligente y dotado de espíritu de observación, ha entendido que algo no iba bien, por eso ha apartado las cortinas de la cama y…, bueno, se ha encontrado de frente con una escena horrenda.
—¿Qué escena?
—El hombre estaba tumbado allí, perfectamente vestido. Tenía el cráneo partido, aplastado como una uva. Larsen ha salido corriendo a avisar al doctor Charlesworth, el médico de a bordo, que ha llegado enseguida, pero ningún médico del mundo podía ya ayudar a ese pobre hombre: estaba muerto y bien muerto.
—¿Quién era? —quiso saber Kelton.
—Según la lista de pasajeros era Samuel P. Cleghorn, de Nueva York.
—¿Por qué dice «según la lista de pasajeros», capitán? —preguntó de inmediato Kelton.
—Oh, solo quise decir…, bueno, ya sabe, a veces las personas viajan con un nombre que no es el suyo y nosotros no tenemos forma de saberlo. No hace falta pasaporte para ir a las Bermudas.
—¿Tiene alguna otra información de él?
—Poquísima. Era un hombre elegante, de aspecto cuidado, sobre los cuarenta y cinco años, diría…, pero puede verlo usted mismo.
—Esa es precisamente mi intención —confirmó Kelton—. ¿No sabe nada más? Me refiero al trabajo, amigos, ese tipo de cosas.
—En su billetera —respondió el capitán Galvin— había algunas tarjetas de visita con su nombre y el de una sociedad con sede en South Street, Nueva York. Aquí tiene una. —Se la entregó. Era una tarjeta de visita de lo más normal.
SAMUEL P. CLEGHORN
Cleghorn, Roe and Becker
Java Building, South Street
Nueva York
Kelton la examinó.
—Creo que he oído hablar de esta sociedad. Espere un momento. Java Building, South Street. Ese es el distrito de los mayoristas de café, té y especias, y creo que uno de los datos dispersos que he almacenado en la memoria es que Cleghorn, Roe and Becker es una de las más grandes y antiguas compañías que venden café al por mayor. Sí, estoy seguro. Mister Cleghorn, según parece, era el presidente. Bueno, ya es algo. Capitán, ¿no puede decirme nada más?
—No mucho, solo que mister Cleghorn estaba perfectamente cuando embarcó, y también una hora antes cuando Larsen lo vio.
—¿Y eso cómo lo sabe?
—Pues, antes que nada, mister Gates, el comisario de a bordo, recuerda claramente haber revisado el billete de la víctima cuando subió al barco. Hubo un pequeño malentendido con los camarotes. Al principio, a mister Cleghorn se le había asignado el camarote C, pero el jefe mandó decir que quería que se lo dieran a usted, mister Kelton, así que le cambiamos el billete a él, que no puso ninguna objeción. Los camarotes son prácticamente idénticos. Larsen llevó el equipaje al camarote B, dos maletas grandes y pesadas y una bolsa de golf. Le preguntó si podía hacer algo más por él y mister Cleghorn le respondió que creía que no, por el momento, pero que llamaría si necesitaba algo. Llamó sobre las cinco, cuando apenas habíamos pasado Sandy Hook. Larsen llamó a su puerta y escuchó que Cleghorn le decía: «No importa, mozo. Ya no necesito nada», así que se marchó.
—Comprendo. ¿Y Larsen notó algo extraño en él? ¿Le pareció que estuviera nervioso o asustado?
—Ya le he preguntado. Ha dicho que el tono de mister Cleghorn le pareció irritado, pero los mozos están acostumbrados a pasajeros irritados, sobre todo si sufren mal de mar, por lo tanto, no le ha dado demasiada importancia.
—Hábleme de Larsen.
—No puedo decirle mucho. Es solo su segundo viaje con nosotros. Lo contratamos hace un mes como mozo de cabina. Se llama Emil y es sueco. Tiene seis años de experiencia en barcos suecos y holandeses, y conoce muy bien su trabajo. Lo encuentro definitivamente más inteligente que la mayor parte de los que trabajan en su sector. Cuando está de turno desarrolla con cuidado sus obligaciones y cuando está de descanso se queda en su habitación. Se ocupa de los camarotes A, B, C, D, E y F, todos individuales menos el A.
—¿Qué camarotes están cerca del B?
—El C está de frente, como bien sabe. El D y el E están más adelante en el mismo pasillo que el B. El A es contiguo al B, pero en el pasillo siguiente.
Kelton asintió.
—Entiendo. Necesitaré una copia de la lista de pasajeros.
—Aquí la tiene.
—¿Qué puede decirme de todas estas personas?
—Bien poco. Son simples nombres —respondió el capitán.
—Dígame lo poco que pueda. Para empezar, ¿qué sabe de Miss Esther Yate y Miss Julia Royd, del camarote A?
A Kelton, que observaba siempre los ojos de su interlocutor, le pareció percibir un destello fugaz en los del capitán, que se entornaron casi imperceptiblemente.
—Miss Yate —respondió Galvin con indiferencia— es una inválida que va a las Bermudas por motivos de salud. No sé qué mal la aflige, posiblemente agotamiento nervioso. En todo caso, subió a bordo en silla de ruedas y así llegó a su camarote.
—¿Cuántos años tiene?
—No sabría decirle. Podría estar sobre los treinta o haber superado los cincuenta. Es una mujer extraña, parece descolorida.
—¿Y la otra? Miss Royd.
—Ah, es la enfermera.
—¿Cómo es?
El capitán dudó.
—La típica enfermera profesional, creo —respondió—. Robusta, sin nada especial.
—¿Lleva una esclavina?
—Sí, creo que sí, una esclavina o una capa, azul, creo.
—Ahora hábleme de los ocupantes de los camarotes D y E.
El capitán Galvin echó un vistazo a la lista.
—Camarote D —leyó—, mister Russell Sangerson, de Nueva York. Joven, alto, atractivo. Tiene aspecto de haber salido del college hace poco. En el camarote E está miss Pauline Imlay, de Filadelfia, una chica de unos veinte años muy bonita, rubia.
—En esa cubierta ya no hay más camarotes, ¿cierto?
—No, los demás están en la cubierta superior.
—Después revisaremos sus nombres. Ahora creo que sería conveniente asumir la siniestra tarea de examinar el camarote B.
—Imagino que sí —confirmó Galvin en tono sombrío.
—A propósito, capitán, dígame una cosa, ¿hay alguien entre su tripulación que pudiera, por cualquier motivo, hacer algo así?
—Es una pregunta difícil, mister Kelton. En realidad, no hay nadie de quien yo tenga motivos para sospechar. Tenemos una tripulación reducida al hueso, hay carencia de personal. Llevamos ocho oficiales además de mí y cuarenta y un marineros. Respecto a los oficiales, creo que podría estar seguro. Están conmigo en este barco desde hace años, además, todos estaban en sus puestos mientras salíamos de puerto hacia mar abierto. Sé que ninguno de ellos lo abandonó entre las cinco y las seis porque hice más de una ronda, y le recuerdo que mister Cleghorn fue asesinado en ese lapso.
—¿Y los miembros de la tripulación?
—Son sobre todo marineros ingleses y escoceses, y veteranos. Nunca he tenido problemas con ellos. Llevamos a bordo también media docena de nativos de las Bermudas para el trabajo pesado, pero son las personas más sencillas y amables que haya conocido nunca. Demasiado perezosas, diría, para hacer algo así. No es su estilo.
—Me ha involucrado usted en un caso verdaderamente difícil, capitán —afirmó Kelton—. Tenemos el pajar y sabemos que contiene una aguja y hay que encontrarla, pero entretanto el Pendragon continúa surcando el mar hacia su destino y el tiempo apremia. Bajemos al camarote B.
—Perfecto.
De camino el capitán le susurró:
—Estoy haciendo lo posible por mantener el asunto en silencio, pero pronto será de dominio público. Es imposible guardar un secreto de este tipo en un barco, pero por el momento las únicas personas informadas de lo ocurrido somos nosotros dos, Larsen y el doctor Charlesworth.
—Y al menos una persona más —dijo Kelton.
—Sí, por supuesto, no hay que olvidarlo.
El doctor Charlesworth, un hombre corpulento con aspecto irritable y actitud pesimista, los estaba esperando en el camarote B.
—Acabo de abrir la escotilla —anunció después de haber sido presentado a Kelton—. El aire aquí dentro estaba terriblemente viciado, con la estufa puesta al máximo. Por lo demás, no he tocado nada.
—Bien —comentó Kelton—. Quiero hacer una revisión exhaustiva y puede que me lleve un rato. Pero antes, doctor, hábleme de las heridas de este pobre hombre.
—Le han aplastado el cráneo, eso puedo asegurarlo —explicó el médico—. Posiblemente con un objeto pesado como un grueso tubo de plomo o una llave inglesa. Lo han golpeado varias veces. Con toda probabilidad el primer golpe lo dejó inconsciente, quizá incluso lo mató. Quienquiera que sea, el homicida no es lo que se dice una persona débil, de lo contrario no habría podido asestar golpes tan violentos. Y mister Cleghorn no era de los que no reaccionan a los golpes, basta mirarlo para saberlo.
Kelton se agachó y asintió con la cabeza.
—Era un hombre singularmente fuerte, como demuestra su tórax —afirmó—. Y también estaba en forma, sin un gramo de grasa de más. En mi opinión, debía de pesar entre los ochenta y los noventa kilos, ¿no cree, doctor?
—Como mínimo. Mire qué enormes manos, en el pasado seguro que desempeñó un trabajo duro. Un adversario totalmente respetable para un enfrentamiento, eso está claro —subrayó el médico.
—¿Dice que nadie ha tocado el cuerpo desde que lo encontraron? —preguntó al rato Kelton.
—Lo he examinado yo, naturalmente —respondió Charlesworth—, aunque no había necesidad.
—¿Y los bolsillos?
—Yo he revisado su billetera —intervino el capitán Galvin—. Buscaba su dirección para poder contactar con sus amigos. He devuelto todo exactamente adonde estaba, y me he quedado únicamente la tarjeta que le acabo de mostrar.
Kelton sacó del bolsillo de la víctima una lujosa cartera de piel de foca.
—Esto podría decirnos algo más —dijo examinando el contenido—. El recibo de un sastre del que se deduce que mister Cleghorn no era para nada pobre, puesto que es del sastre más caro de Nueva York. Una agenda en la que no hay marcado nada importante. Dinero.
Lo contó. Eran trece billetes de cien dólares.
—Esto nos dice algo muy importante —subrayó—. Si el móvil hubiera sido el robo, el ladrón no se habría dejado aquí el dinero. Sin embargo, mister Cleghorn lleva todavía puesto el reloj y un anillo de rubí con pinta de ser muy caro. No, esto no es un simple caso de avidez, no es un homicidio por beneficio en su forma más elemental. No olvidemos que quien ha asesinado a mister Cleghorn ha tenido tiempo de sobra para registrarlo si hubiera querido. Y también tenía temple, puesto que después de matarlo se ha entretenido un rato en echar las cortinas. En realidad, creo que incluso ha levantado con cuidado el cuerpo del suelo y lo ha depositado en la litera, y luego…, sí, miren esta toalla, se ha lavado las manos…
Examinó el reloj en el bolsillo del chaleco del cadáver y de repente adoptó una expresión concentrada, luego lo devolvió a su lugar.
—Nada relevante. El reloj todavía funciona. Es de estilo antiguo y de marca inglesa, quizá una reliquia familiar, lo que podría significar algo o no. Quizá, estoy pensando ahora, los motivos de este misterio se remontan a muchos años atrás. ¿Ha dicho Larsen que los ojos de buey estuvieran cerrados cuando encontró el cadáver?
—Sí, cerrados herméticamente —confirmó el capitán.
—¿Se habrían podido abrir desde fuera?
—Imposible. Además, solo un hombre extraordinariamente ágil y delgado podría descolgarse por la borda de un barco y pasar a través de un ojo de buey, aunque estuviera abierto.
—Capitán, supongo que no llevará usted animales salvajes en la bodega, ¿cierto?
—Esta sí que es una pregunta extraña, mister Kelton.
—Querría saberlo.
—Pues tiene gracia, porque durante nuestro último viaje al norte transportamos precisamente un zoo.
—¿De verdad? —exclamó él con los ojos brillantes de excitación—. ¿Cómo fue eso?
—La última vez se hizo un viaje especial —explicó el capitán—, con escala en Yucatán y parada en Haití, donde recogimos la expedición sudamericana del profesor Tyne, o lo que quedaba de ella después de un naufragio. Imagino que usted lo sabe todo de Tyne, fue enviado por el museo de historia natural para explorar el nuevo altiplano de la selva amazónica.
Keltón asintió.
—¿Y transportaron ustedes parte de sus animales? —preguntó.
Galvin soltó una carcajada irónica.
—Podría decirse que sí. Convertimos el barco en una maldita arca de Noé. El profesor había capturado gran cantidad de animales extraños, algunos de ellos nunca vistos antes, según él. ¿Simios? Que el Señor nos asista, amigo mío, tenía docenas, de todas las formas, colores y tamaños. Se escaparon de la bodega y sembraron el caos por todo el barco. Una noche tuve que echar a patadas de mi camarote a una enorme simia negra. Y ardillas voladoras…, ¡algunas eran grandes como gatos! Y también una mezcla de otras criaturas de aspecto extravagante, osos hormigueros, jaguares y bichos así. En cuanto a las serpientes, tenía una extraordinaria colección, unas no más grandes que su dedo y otras del tamaño del tubo de una estufa. Le confieso que volví a respirar cuando depositamos la última jaula en tierra.
—¿A dónde se enviaron?
—A casa del profesor Tyne, en Silvermine, Connecticut, donde tiene una especie de zoo privado, me pareció entender.