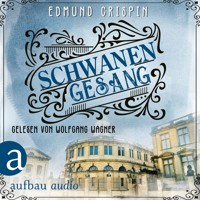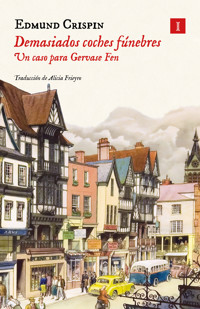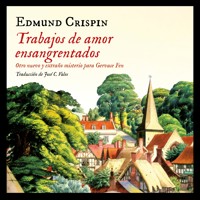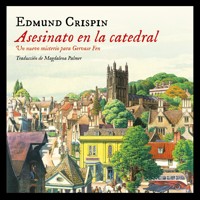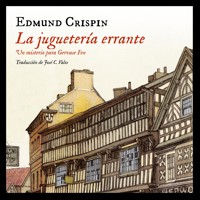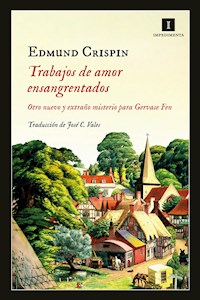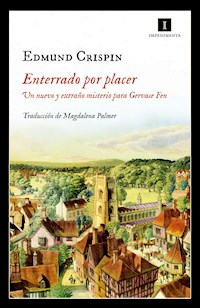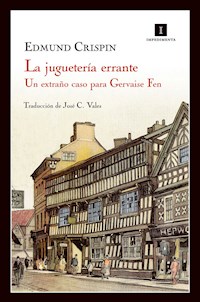Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Krimi
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
El quisquilloso profesor y detective aficionado Gervase Fen ha abandonado durante el verano su amada Universidad de Oxford para acudir al pueblo costero de Tolnbridge, donde planea pasar tranquilamente sus vacaciones. Va armado con una red para insectos, ya que piensa dedicarse al arte de la entomología. Pero la calma y el sosiego duran poco. La villa está consternada por el misterioso asesinato del organista de la catedral. El músico en cuestión no tenía ningún enemigo conocido y su labor en la iglesia era inofensiva, así que la policía no es capaz de dar con un sospechoso. ¿Se tratará acaso de la conspiración de unos espías alemanes? ¿O tal vez de la consecuencia de los aquelarres que, según se rumorea, llevan practicándose por esos lares desde el siglo XVII? Tan ingenioso como Agatha Christie y tan hilarante como P. G. Wodehouse, Edmund Crispin, uno de los maestros de la novela de detectives inglesa, nos presenta en "Asesinato en la catedral" un nuevo misterio lleno de personajes excéntricos, fantasmas que no lo son, adolescentes aficionadas a las misas negras y espías nazis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Asesinato en la catedral
Edmund Crispin
Traducción del inglés a cargo de
A mis padres
Un nuevo y sangriento misterio para el quisquilloso e inteligente profesor de Oxford y detective aficionado Gervase Fen («La juguetería errante»).
Vi, en primer lugar, la negra figura de la maldad y todas sus astucias; la ira cruel, roja como candente hierro; el latrocinio y el macilento miedo; el que ríe con un cuchillo bajo la capa; el negro humo del establo envuelto en llamas; el traicionero asesinato en una cama; la guerra abierta de sangrantes llagas... El clavo hendido en la cabeza durmiente; y, con la boca abierta, la fría muerte…
CHAUCER
1
INVITACIÓN Y ADVERTENCIA
En la cabecera de la cama
un coche fúnebre me recuerda
que quizá haya muerto antes del alba.
Southwell
Mientras su taxi se abría camino entre el tráfico de la estación de Waterloo cual abeja entusiasta entre un enjambre indolente, Geoffrey Vintner releyó la carta y el telegrama que había encontrado sobre su mesa del desayuno aquella misma mañana.
Se sentía tan infeliz como lo habría estado cualquier hombre de escaso espíritu aventurero que acabara de recibir una carta intimidatoria en la que hubiera encontrado suficientes indicios para creer que las amenazas que suscribía probablemente se llevarían a cabo. No era la primera vez aquella mañana que se arrepentía de haber emprendido un incómodo viaje que implicaba abandonar su casita en Surrey, sus gatos, su jardín —cuya disposición cambiaba a diario, en función de algún antojo nuevo y casi nunca factible— y a su inestimable y sufrida ama de llaves, la señora Body. A él no se le daban bien —y esta idea se repetiría con lúgubre frecuencia en el transcurso de la serie de aventuras en las que estaba a punto de embarcarse— los asuntos de violencia física. Una vez pasada la barrera de los cuarenta no resulta posible, ni siquiera en los momentos de mayor entusiasmo, arrojarse sin más a batallas anónimas y mortales contra hombres sin escrúpulos. Y si además uno es un solterón maniático y moderadamente acomodado que se ha criado en una apartada rectoría rural, y tiene una mentalidad muy alejada de preocupaciones sórdidas y de pasiones arrebatadoras, la cosa no solo se antoja imposible, sino francamente absurda. No le consolaba nada pensar que hombres como él habían encontrado el valor y el tesón necesarios para luchar en las playas de Dunquerque; ellos, al menos, sabían a qué se enfrentaban.
Amenazas.
Se sacó un gran revólver antiguo del bolsillo de la americana y lo contempló con la misma mezcla de alarma y afecto que los amantes de los perros suelen dedicar a un ejemplar particularmente feroz. El taxista observó la maniobra por el retrovisor mientras entraban en el amplio puente de Waterloo. Su expresión se ensombreció. Al ver aquella mirada reprobatoria, Geoffrey Vintner guardó apresuradamente el arma. Y entonces se le pasó por la cabeza un extraño pensamiento: tenía constancia de que se habían dado casos de secuestros a manos de taxistas. Al parecer, se dedicaban a merodear ante la casa de su víctima y cuando esta salía se la llevaban por la fuerza a un lugar miserable del puerto y se la entregaban a bandas de malhechores armados. Mientras rodeaban hábilmente la rotonda septentrional del puente, Geoffrey observó con desconfianza la pequeña y recia figura que ocupaba con inmovilidad marmórea el asiento delantero. Aquella mañana solo uno de los trenes que partía desde Surrey llegaba a tiempo para enlazar con el que salía de Paddington, así que, con el simple hecho de saber que él tenía que tomar ese tren, sus enemigos, quienesquiera que fuesen, habrían podido adivinar la hora de su llegada. Sin embargo, encontrar taxi no había resultado nada fácil, y de hecho todos, sin excepción, se habían mostrado más dispuestos a ignorarle que a intentar atraer su atención. Por consiguiente, concluyó que todo iba bien.
Se volvió y miró con disgusto el tráfico que los perseguía con los erráticos movimientos de unos borrachos que siguen a su líder de pub en pub. Cómo llegaba a saber la gente si alguien la seguía era todo un misterio para él. Además, Geoffrey tampoco tenía madera de observador: el mundo exterior dejaba en él la misma huella que una sucesión imprecisa y nada memorable de fantasmas. Un piel roja podría haber caminado a su lado por todo Londres sin que él hubiese notado nada extraño. Durante unos instantes, se planteó pedirle al taxista que diese un rodeo para despistar a sus posibles perseguidores, pero sospechaba que su propuesta no sería muy bien recibida. Y, en cualquier caso, aquel asunto era ridículo de principio a fin: seguir a alguien a plena luz del día por todo Londres llamaría demasiado la atención.
En eso, resultó que se equivocaba.
Si va a Tolnbridge, se arrepentirá.
Nada explícito, desde luego, pero tenía un aire expeditivo que le inspiraba una profunda desconfianza. Advirtió, con la mortificante irritación que sentimos cuando se trunca una ilusión banal, que tanto el papel como el sobre eran peculiares y caros, y que la máquina de escribir, a juzgar por sus numerosas excentricidades tipográficas, sería fácilmente identificable, siempre y cuando se supiera por dónde empezar a buscar. Se abandonó a la sensación de agravio. Los criminales debían, al menos, intentar mantener cierta pretensión de anonimato y no exhibir pistas fáciles, que, para colmo, eran irresolubles para sus víctimas. Además, en el matasellos —gracias a la diligencia de algún empleado de correos— se podía leer «Tolnbridge» con bastante claridad, lo que, a fin de cuentas, tenía su lógica.
El telegrama que sujetaba en la mano izquierda se cayó al suelo. Vintner lo recogió, le sacudió el polvo con sumo cuidado y lo leyó de forma automática, quizá esperando extraer de las enmarañadas e insustanciales mayúsculas del sistema de telégrafos británico algún detalle de importancia que antes se le hubiera pasado por alto. Aquel tono de cruel alegría, pensó con amargura, solo podía proceder del emisor:
Estoy en Tolnbridge alojado en la rectoría curas curas curas todo infestado de curas venga a tocar en la catedral han acribillado a todos los organistas una lástima la música tampoco era tan mala como para ponerse así venga cuanto antes tráigame un cazamariposas lo necesito responda por telegrama si viene o no prepárese para una larga estancia Gervase Fen.
El telegrama había llegado acompañado de un formulario de respuesta con franqueo pagado que tenía una capacidad de cincuenta palabras. No sin cierta satisfacción, Geoffrey lo había rellenado con un sucinto Iré Vintner. No obstante, la sospecha de que Fen ni siquiera repararía en el sarcasmo, hizo que su placer inicial se atemperase un poco. Su amigo era así.
Ahora ni siquiera sabía por qué había contestado. Puede que solo lo hubiera hecho porque el mozo de correos se había quedado esperando en la puerta y él había preferido ahorrarse un posible viaje a la estafeta. La pereza nos impone casi todas nuestras decisiones, reflexionó. Y, claro está, a la sazón todavía no había abierto las cartas… En cualquier caso, el viaje tendría sus compensaciones. El coro de Tolnbridge era excelente, y el órgano, un Willis de cuatro teclados, estaba considerado uno de los mejores del país. Recordaba que tenía un registro de corneta que sonaba de verdad como una corneta, un tapadillo encantador, una noble tuba y un pedalero de treinta y dos pies que en su registro más bajo emitía un vibrante latido rítmico que resonaba por todo el edificio intimidando a los fieles… Pero ¿acaso eran estos detalles suficiente compensación?
Fuera como fuese —su homilía mental se prolongó mientras el taxi cruzaba Trafalgar Square—, aquí estaba, involucrado contra su voluntad en un sórdido conflicto del desorden público que suponía un considerable peligro personal. La carta y el telegrama eran buena prueba de ello. Pero quedaba por saber en qué consistía todo aquel asunto en realidad. El telegrama, con la puntuación pertinente, sugería que algún enemigo se había propuesto abolir, mediante una guerra de desgaste, cualquier tipo de música sacra en Tolnbridge, lo que probablemente implicaba que su inminente llegada no sería bien recibida. Pero aquello parecía harto improbable, por no decir una pura fantasía. Los organistas habían sido «acribillados». ¿Qué demonios significaba eso? La palabra insinuaba, alarmantemente, metralletas… Pero ya sabía que Fen tendía a la exageración y que en las pequeñas ciudades episcopales del oeste de Inglaterra no abundaban las bandas armadas. Geoffrey suspiró. Era inútil especular. Él se había implicado: había quemado la mayor parte de sus naves y las que le quedaban no eran aptas para la navegación. Lo único que podía hacer ahora era quedarse sentadito y, si ocurría algo, confiar en el destino y en su propio ingenio, aunque ni el uno ni el otro le hubiesen prestado el menor servicio en el pasado. ¿Y qué era eso del cazamariposas…?
¡El cazamariposas! No lo había comprado.
El taxi rodeaba Cambridge Circus para entrar en Charing Cross Road. Miró apresuradamente el reloj y golpeó el cristal.
—Regent Street —dijo.
El coche dio un giro completo y enfiló por Shaftesbury Avenue.
El taxi que los seguía también alteró su curso.
Los grandes almacenes de Regent Street que Geoffrey Vintner creyó con más probabilidades de contar con un cazamariposas entre sus existencias estaban sorprendentemente vacíos. Tanto los dependientes como los clientes, sumidos en un letargo matinal, pululaban por un edificio que parecía expresamente concebido para eludir cualquier admisión explícita de su función. Había cuadros en las paredes, muebles inútiles y gordos querubines dorados, y unas figuras vagamente simbólicas, tiesas como granaderos pomeranos, sostenían los extremos de las barandillas sobre sus nucas con increíble desenfado. Antes de entrar, Geoffrey se detuvo para comprar un periódico, pues pensó que a esas alturas los indicios de una guerra de bandas armadas en Tolnbridge habrían llegado ya a oídos de la prensa. Pero la Batalla de Inglaterra ocupaba los titulares y, tras chocar con dos personas mientras indagaba entre las noticias menores, decidió posponer la investigación para más adelante.
Un cartel gigante que señalaba la localización de los diferentes departamentos demostró ser del todo inútil para ubicar las redes cazamariposas, por lo que finalmente tuvo que recurrir al mostrador de información. Para qué querría Fen semejante artilugio era un misterio. Tras una fugaz visión en la que él y Fen perseguían insectos por los páramos de Devon, Geoffrey volvió a leer, más inseguro si cabe, el telegrama. Pero no, el mensaje no dejaba el menor margen de error. Y cualquier cosa podía llegar a convertirse en una obsesión para Fen, por qué no los lepidópteros.
Le explicaron que encontraría redes cazamariposas o bien en el departamento de niños, o bien en el de deportes; afortunadamente, ambos ocupaban la misma planta. Geoffrey escrutó a la ascensorista con cierto aire de desconfianza cuando esta cerró las puertas, y fue recompensado con una exagerada mirada de indignación —«Lo examiné de arriba abajo», le confió la ascensorista a una amiga— que le hizo retirarse de nuevo apresuradamente a su periódico. Mientras ascendía a lo alto del edificio, Vintner descubrió la siguiente noticia:
Agresión a un músico
La policía desconoce la identidad del agresor del Dr. Denis Brooks, organista de la catedral de Tolnbridge, que sigue inconsciente tras el ataque que sufrió hace dos noches, cuando se dirigía a su casa.
Geoffrey maldijo los periódicos por no dar más detalles, a Fen por su exageración y a sí mismo por haberse involucrado en aquel asunto. Una vez concluido este ritual privado de conminación, se rascó la nariz, apenado. Fuera lo que fuese, algo extraño pasaba. Pero ¿qué le habría ocurrido al segundo organista? Probablemente también le habrían golpeado en la cabeza.
El ascensor se detuvo bruscamente y, sin más, Geoffrey se vio arrojado a un vasto revoltijo de material deportivo a cargo de un único dependiente joven, rechoncho y sonrosado que lo observó con la resignación desesperada de Príamo entre las ruinas de Troya.
—¿Se ha fijado usted en que el material deportivo nunca tiene una forma decente y simétrica? —preguntó el joven, abatido, en cuanto Geoffrey se le acercó—. No se puede almacenar ordenadamente, como las cajas o los libros… Siempre asoma algún extremo por aquí o por allá. Lo peor son los patines. —Su voz se volvió más grave; un indicio más de su particular aborrecimiento por esos artilugios tan poco prácticos—. Los balones se caen del estante en cuanto los colocas, siempre acabas tropezando con los esquíes y, nada más apoyar un bate de críquet en la pared, resbala de nuevo al suelo. —El joven miró compungido a Geoffrey—. ¿Desea algo? Casi todo el mundo —siguió, sin darle tiempo a responder— ha abandonado el deporte por la guerra. Creo que, a largo plazo, les compensará. El desarrollo muscular no es más que un asidero para la grasa.
—Yo quería un cazamariposas —dijo Geoffrey, ausente. Seguía dándole vueltas al asunto de los organistas.
—Un cazamariposas… —repitió el joven con tristeza, como si aquella información le resultase de lo más desalentadora—. Con esos pasa lo mismo, ¿sabe? —Señaló una hilera de redes apoyadas contra la pared—. Si las pongo cabeza abajo, la parte de la red sobresale y es muy fácil tropezar, y si las dejo como están ahora, transmiten cierta sensación de inestabilidad y resultan bastante molestas a la vista.
—¿No son muy largas? —preguntó Geoffrey, observando sin demasiado entusiasmo el bambú de dos metros que tenía delante.
—Tienen que ser así, o nunca atraparía ninguna mariposa —respondió el joven, sin que se apreciara en él la menor animación—. Aunque tampoco es que se atrapen muchas… Lo normal es ir zarandeando la red sin ton ni son. ¿Desea también una caja entomológica?
—Creo que no.
—No me extraña, son objetos incomodísimos, y muy pesados. —El joven volvió a escrutar la red—. Esta vale diecisiete con seis. Aunque, entre usted y yo, es tirar el dinero. Le quitaré el precio.
La etiqueta del precio estaba atada a la red con una cuerda que se demostró inmune a los tirones.
—¿Y no sería mejor hacerla resbalar a lo largo del palo?—preguntó Geoffrey, solícito, y al ver que no resultaba posible dijo—: Bueno, no me importa llevármela con el precio.
—Pero si no es ninguna molestia… Además, tengo unas tijeras. —El joven sonrosado se palpó los bolsillos—. Las habré dejado en el cuartito. Siempre me las olvido, y cuando no, me agujerean los bolsillos. Espere un momentito.
Y desapareció antes de que Geoffrey pudiese detenerlo.
El hombre del sombrero de fieltro negro se levantó de su incómoda posición detrás de un mostrador atiborrado de guantes de boxeo próximo a la escalera y se acercó a Geoffrey con una rapidez y un sigilo considerables. Llevaba una cachiporra en la mano y tenía la misma expresión concentrada de alguien que intenta cazar un mosquito. No obstante, el joven dependiente no tardó tanto en salir como aquel hombre había esperado. Nada más verles, comprendió de inmediato lo que sucedía y, actuando con una notable presencia de ánimo, encasquetó el cazamariposas en la cabeza del agresor y a continuación tiró de él. La cachiporra describió un arco en el aire y cayó sobre un montón de patinetes produciendo un ruido ensordecedor. Geoffrey se volvió justo a tiempo de ver cómo su presunto agresor se inclinaba hacia atrás y se desplomaba sobre un revoltijo de material deportivo que corroboró su carácter asimétrico dispersándose por el suelo. Varios balones de fútbol rodaron hasta la escalera y se precipitaron con creciente impulso hacia la planta inferior. El Enemigo se liberó de la red maldiciendo sonoramente, se levantó y corrió hacia la escalera. Entonces el joven sonrosado volvió a derribarlo, asestándole un contundente porrazo en la nuca con el extremo de un esquí. Entretanto, Geoffrey forcejeaba con el revólver, que se le había enredado inextricablemente en el forro de su bolsillo.
La batalla se reanudó de inmediato. El Enemigo, que mostraba una capacidad de recuperación considerable, inició un ataque frontal contra Geoffrey. El joven sonrosado le arrojó una pelota de críquet, pero falló y le dio a Geoffrey, que se desplomó encima de un montón de patines de hielo sobre el que también cayó el asaltante. El joven sonrosado intentó volver a atraparlo con el cazamariposas, pero esta vez no acertó y acabó perdiendo el equilibrio. El Enemigo se incorporó y arrojó un patín que le dio en el estómago a Geoffrey, que todavía estaba intentando sacar su revólver, y lo dejó sin respiración. En cuanto recuperó el equilibrio, el joven sonrosado fulminó con un certero golpe de un bate de críquet al Enemigo. Este se desplomó, y el joven aprovechó para atizarle burdamente en la cabeza con un palo de hockey hasta dejarlo fuera de combate. Con un siniestro ruido de tela rasgada, Geoffrey consiguió por fin sacar el revólver y empezó a zarandearlo sin ton ni son.
—Tenga cuidado con eso —le advirtió el joven sonrosado.
—¿Qué ha pasado?
—Ataque malintencionado —dijo el joven, pensativo, mientras cogía la cachiporra y la lanzaba al aire. Acto seguido recuperó su anterior melancolía—: Me parece que la red se ha roto. Se la cambiaré por otra. —Fue a buscar una nueva—. Diecisiete con seis, creo que habíamos dicho.
Geoffrey sacó el dinero de forma mecánica.
Las estridentes muestras de estupefacción y de enfado que les llegaron desde las plantas inferiores les indicaron que los balones habían alcanzado su destino.
—¡Fielding! —gritó una voz—. ¿Qué demonios está pasando ahí arriba?
—Creo que será mejor que nos larguemos… ¡enseguida!
—Pero… ¿y su trabajo? —preguntó Geoffrey, sin saber qué hacer.
—Creo que esta ha sido la gota que colmaba el vaso. Es la historia de mi vida… En mi último empleo, una dependienta enloqueció y se quitó toda la ropa. ¿No me estoy dejando nada? —Se dio unos golpecitos en los bolsillos, como si buscase unas cerillas—. Siempre se me olvida algo. Pierdo al menos tres pares de guantes al año solo en los trenes.
—Vamos —dijo Geoffrey, apremiándole. Le invadía un sentimiento de euforia antinatural pero también le obsesionaba el deseo primitivo de huir de la escena del altercado cuanto antes. Oyeron unos pasos que subían por la escalera. En ese preciso instante, la ascensorista abrió apocalípticamente las puertas del ascensor y declamó, como si estuviera anunciando el Juicio Final:
—Deportes, niños, libros, señoras…
Al ver el caos que se había montado, soltó un grito y cerró de nuevo las puertas. Ella y sus pasajeros se quedaron mirando afuera cual conejos ansiosos a la espera de su ración de verdura. Un botón pulsado por accidente envió el ascensor de nuevo a la planta baja a toda velocidad. Hasta ellos llegó el sonido de unos gritos agitados que se fueron atenuando gradualmente.
Geoffrey y el joven sonrosado corrieron en dirección a la escalera.
Al bajar, se cruzaron con un vigilante y dos dependientes que subían con expresión sombría.
—¡Ahí arriba hay un loco que está destrozando el almacén! —dijo el joven con una intensidad súbita y espeluznante, que, comparada con su tono habitual, sonaba terriblemente convincente—. ¡Vayan a ver qué se puede hacer! Yo, mientras tanto, llamaré a la policía…
El vigilante le arrebató a Geoffrey el arma que seguía blandiendo y corrió escaleras arriba. Geoffrey comenzó a protestar sin mucha convicción.
—No se entretenga —dijo el joven, tirándole de la manga.
Y continuaron su precipitado descenso hacia la calle.
—¿Y bien? ¿De qué iba todo este asunto? —preguntó el joven, apoyándose en un rincón del taxi y estirando las piernas.
Geoffrey tardó unos instantes en responder. Estaba sometiendo al taxista a un minucioso escrutinio, aunque era muy consciente de que no sabía a ciencia cierta qué sacaría en claro de aquella actividad. Sin embargo, a la vista de lo sucedido en la tienda, no podía permitirse el lujo de dejar ningún cabo suelto. Luego sus sospechas se centraron en el joven y decidió investigar si se trataba de alguien de fiar, pero entonces cayó en la cuenta de que quizá aquello podría interpretarse como la descortesía que, en efecto, era.
—Pues no lo sé —dijo Geoffrey sin demasiada convicción.
El joven pareció encantado con la respuesta.
—Entonces debemos analizar el caso desde el principio. Ese tipo casi acaba con usted, ¿sabe? Y eso no se puede consentir de ningún modo. —Aquella declaración en defensa de la ley tenía algo de absurdo—. ¿Adónde se dirige ahora?
—A Paddington —dijo Geoffrey, que añadió rápidamente—: Es decir, a lo mejor.
La conversación no iba bien y su fugaz sensación de euforia se había esfumado.
—Ya sé qué ocurre. No se fía de mí, y bien que hace. Un hombre en su situación no debería confiar en nadie. Aunque yo soy de fiar, ¿sabe? Le acabo de ahorrar un chichón del tamaño de un huevo de Pascua. —Se enjugó la frente y se aflojó el cuello de la camisa—. Me llamo Fielding, Henry Fielding.
Geoffrey no pudo evitar hacer, aunque con escaso entusiasmo, una gracia de segunda categoría.
—No será el autor de Tom Jones, ¿verdad? —Se arrepintió nada más decirlo.
—¿Tom Jones? Es la primera vez que lo oigo. Es un libro, ¿verdad? No tengo mucho tiempo para leer, ¿y usted?
—¿Disculpe?
—Me he presentado y por tanto creía que…
—¡Ah, sí, desde luego…! Geoffrey Vintner. Le agradezco que haya reaccionado con tanta rapidez. A saber qué habría sido de mí si usted no hubiese intervenido.
—Lo mismo digo.
—¿Qué quiere dec…? Ah, comprendo. Pero quizá tendríamos que habernos quedado y haber hablado con la policía. Está muy bien eso de salir corriendo como unos colegiales a los que han sorprendido robando peras de un huerto, pero hay ciertas convenciones que deben mantenerse. —De pronto, a Geoffrey le aburrió soberanamente tener que dar todas aquellas explicaciones—. En cualquier caso, tengo que coger un tren.
—Y nuestro amigo seguramente intentaba impedir que lo hiciera. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta inicial: ¿de qué va todo este asunto?
Pero Geoffrey estaba distraído, pensando en el pasacalle y fuga que le habían encargado para Año Nuevo. La partitura no avanzaba como habría sido deseable y no parecía que la interrupción provocada por aquella misión fuese a mejorar sustancialmente las cosas. No obstante, ni siquiera la perspectiva del futuro olvido impide que un compositor reflexione de forma obsesiva sobre sus obras. Geoffrey se enfrascó en una interpretación mental: ta-ta; ta-ta-ta-ti-ta-ti.
—Me pregunto si habrán previsto el fracaso de la primera ofensiva y si tendrán abierta una segunda línea de defensa —añadió Fielding.
Esta inesperada confusión de metáforas militares desconcertó por completo a Geoffrey. Los espectrales tarareos cesaron de inmediato.
—Supongo que eso lo habrá dicho para asustarme.
—Cuénteme qué está ocurriendo. Si soy un enemigo, ya estoy al corriente de…
—Yo no he dicho…
—Y, si no lo soy, quizá pueda ayudar.
Así que, al final, Geoffrey se lo contó todo. Si bien era cierto que no disponía de muchos detalles concretos sobre el tema.
—No veo que eso nos vaya a ser de mucha ayuda —objetó Fielding en cuanto Geoffrey hubo terminado. Examinó el telegrama y la carta—. ¿Y quién es ese tal Fen?
—Es profesor de Literatura Inglesa en Oxford. Nos conocimos allí. No lo he visto mucho desde entonces, aunque sí sabía que pretendía pasar las vacaciones en Tolnbridge. La razón de que me haya mandado llamar… —Geoffrey hizo un gesto de cómica resignación y derribó sin querer el cazamariposas, que estaba apoyado precariamente en el taxi, en posición transversal. Lo devolvió a su sitio, no sin cierta virulencia—. No sé por qué Fen insiste en que le lleve este trasto —continuó Geoffrey tras meditar unos instantes si debía acabar la frase anterior y decidir que no.
—Qué extraño, ¿verdad? ¿Es coleccionista?
—Con Fen, nunca se sabe. En cualquier otra persona, desde luego, resultaría extraño.
—Parece que Fen está informado de ese asunto de Brooks.
—Bueno, para empezar él está allí, y además —Geoffrey añadió a modo de coletilla— es una especie de detective.
Fielding pareció desconcertado. Se había reservado ese papel para él y le disgustaba la competencia. Con cierto malhumor, preguntó:
—No será un detective oficial, ¿verdad?
—No, no. Aficionado. Pero tiene mucho éxito.
—Gervase Fen… Pues no me suena. —Y, tras pensarlo un momento, exclamó—: ¡Qué nombre tan tonto! ¿Colabora con la policía?
Lo dijo como si estuviera acusando a Fen de pertenencia a algún tipo de organización orgiástica e ignominiosa.
—No lo sé, la verdad. Solo sé lo que ha llegado a mis oídos.
—Me pregunto si le importaría que le acompañase a Tolnbridge. Estoy harto de los grandes almacenes. Y en plena guerra, parece un sitio tan alejado de todo…
—¿No puede alistarse?
—No, no me quieren. Intenté alistarme en noviembre, pero me clasificaron como «cuatro», no apto. Soy voluntario de protección civil antiaérea, desde luego, y tenía previsto unirme a la Guardia Nacional, pero ¡por mí como si se van al cuerno!
—Yo a usted lo veo bastante sano.
—Y lo estoy. Me encuentro perfectamente, salvo por la visión borrosa. Aunque no te clasifican «cuatro» solo por eso, ¿verdad?
—No. Quizá sufra usted una enfermedad rara y fatal de la que nadie le ha informado —sugirió Geoffrey para animarlo.
Fielding hizo caso omiso.
—Me encantaría hacer algo real por la guerra, algo romántico. —Volvió a enjugarse la frente, lo que no resultó nada romántico—. Intenté unirme al Servicio Secreto, pero no hubo manera. En este país no resulta nada fácil unirse al Servicio Secreto. Al menos no así, sin más.
Y dio una palmada, para ilustrar sus palabras.
Geoffrey pensaba. A la vista de lo sucedido, probablemente sería útil que Fielding le acompañase en el viaje, y no había motivos para desconfiar de segundas intenciones.
—… A fin de cuentas, la guerra no se ha convertido en algo tan mecanizado para que las iniciativas solitarias, individuales, dejen de tenerse en consideración —decía Fielding, transportado a una especie de Valhalla de agentes del Servicio Secreto—. Se reirá de mí, supongo —Geoffrey lo negó con una rápida sonrisa—, pero a largo plazo son los que sueñan con convertirse en hombres de acción los que acaban siendo hombres de acción. Reconozco que don Quijote hizo el ridículo con los molinos, aunque no me extrañaría nada que algún gigante hubiese estado implicado en todo ese asunto.
Suspiró levemente mientras el taxi se adentraba en Marylebone Road.
—Me gustaría que me acompañase, pero ¿y su trabajo? Supongo que necesita el dinero.
—No pasa nada. No me falta el dinero. —Fielding mostró una falsa expresión de sorpresa—. ¡Ay, tendría que haberlo mencionado antes…! Debrett, Who’s Who y otras publicaciones me atribuyen el título de conde.
Geoffrey estuvo a punto de echarse a reír, pero algo en la actitud de Fielding se lo impidió.
—Un conde bastante insignificante, desde luego —se apresuró a añadir Fielding—. Y no lo soy por méritos propios, en absoluto: el título es heredado.
—Y, entonces, ¿qué demonios hacía en esa tienda?
—Grandes almacenes —corrigió Fielding con solemnidad—. Bueno, oí que faltaba personal en los comercios por la llamada a filas, y se me ocurrió que ese podría ser un buen modo de ayudar. Solo temporalmente, por supuesto —añadió con cautela—. Un poco en broma —concluyó débilmente.
A Geoffrey no le resultó fácil contener la risa. Pero fue Fielding el que, de pronto, se echó a reír.
—Supongo que, bien mirado, suena ridículo. Por cierto, ¿no será usted Geoffrey Vintner, el compositor?
—Un compositor bastante insignificante, desde luego.
Se observaron como es debido por primera vez y a ambos les agradó lo que vieron. El taxi traqueteó a través de la penumbra de Paddington. De repente, un ruido los sobresaltó.
—¡Maldita sea! —dijo Fielding—. El condenado cazamariposas se ha vuelto a caer.
2
JAMÁS VIAJES POR PLACER
La multitud no es compañía, sino una simple galería de rostros; y la charla tan solo es un tintineante címbalo, carente de amor.
Bacon
Comparada con la sombría inmensidad de Waterloo, que tanto recordaba a un establo, Paddington parecía un abismo infernal. No imperaba aquí el orden ni la estricta división y segregación entre lo mecánico y lo humano que había en la gran estación de Waterloo. Las máquinas y los pasajeros resoplaban y se arremolinaban casi sin separación alguna entre ellos, pues las barreras erigidas para separarlos se antojaban poco menos endebles que los inoportunos obstáculos de una carrera de vallas. Las riadas de gente, tempestuosas y condensadas, parecían más dispuestas a acumularse en la parte posterior de los trenes, como niños amontonados sobre un burro en la playa, que a subir civilizadamente a los vagones. Las locomotoras jadeaban y gemían como erizos agonizantes prematuramente arrollados por hordas de hormigas depredadoras. Daba la sensación de que cualquier amago de partida aplastaría y dispersaría de forma irremediable a estos millares de insectos, que no lograrían evitar a tiempo los parachoques y las bielas.
El calor y el gentío impedían cualquier sensación de comodidad y estimulaban una predisposición a los movimientos inquietos y erráticos. Las corrientes de personas que caminaban hacia los bares, el andén, las taquillas, los aseos y las entradas principales eran, quizá, distinguibles del resto, pero únicamente del mismo modo que los límites convencionales de los ríos en un mapa: inundaban sus riberas ante los sujetos meramente impasibles que permanecían en los ángulos de su confluencia con actitud melancólica o desesperada. Observadas desde el suelo, estas masas de humanidad exhibían, en sus esfuerzos por desplazarse más y más allá, divergencias sorprendentes respecto a la vista aérea. De hecho, las personas que empujaban para llegar a su destino se inclinaban en ángulos peligrosos o se asomaban entre los cuerpos de los que había delante, lo que les daba el aspecto de criminales medio decapitados. Numerosos soldados cargados con pesados cilindros blancos llenos de plomo se abrían paso a codazo limpio entre disculpas educadas, o bien se sentaban sobre sus macutos y se dejaban zarandear desde todos los ángulos. Los empleados del ferrocarril controlaban la escena con la incómoda autoridad de unos maestros que intentan arrancar de sus alumnos un mínimo reconocimiento cortés una vez terminado el curso.
—¡Santo cielo! —dijo Geoffrey mientras se abría paso a trompicones llevando una maleta con la que propinaba periódicos porrazos involuntarios a las rodillas de los transeúntes—, ¿conseguiremos subir a ese tren algún día?
Fielding, que seguía inapropiadamente vestido con las ropas matinales de su recién abandonado empleo, se limitó a gruñir. Parecía derrotado por el calor. Cuando, entre arañazos y empujones, consiguieron avanzar unos metros más, preguntó:
—¿A qué hora sale?
—Todavía faltan tres cuartos de hora. —La parte relevante de la respuesta quedó ahogada por unos pitidos infernales. Geoffrey repitió, gritando—: ¡Tres cuartos de hora!
Fielding asintió y luego se esfumó sin más, vociferando una explicación cuya única palabra comprensible fue «ropa». Geoffrey avanzó, algo desconcertado, hasta la taquilla. La compra de los billetes lo entretuvo unos veinte minutos, pero en cualquier caso parecía que el tren saldría con retraso. Al ver pasar a un mozo de equipajes que iba a cumplir un recado inespecífico y que parecía bastante relajado, agitó la maleta con optimismo. El mozo no le hizo ni caso.
Después meditó algo apesadumbrado sobre las miserias que nos causan nuestras debilidades y fue a tomarse una copa.
La cantina estaba decorada con dorados y mármol, un inapropiado esplendor que proyectaba una singular tristeza sobre todo el ambiente. Los responsables de que los viajeros subieran a los trenes habían tenido la previsión de adelantar el reloj diez minutos, una argucia que provocaba frecuentes ataques de pánico entre quienes creían que marcaba la hora correcta. Los demás, cuyos relojes iban convenientemente atrasados, los tranquilizaban de inmediato. Al descubrir la hora auténtica, se producía un segundo ataque de pánico mucho más sustancial. Los años de sometimiento a las restrictivas leyes de excepción habían condicionado al público británico a apurar su estancia en los bares hasta el último momento posible.
Geoffrey depositó su maleta junto a una columna —alguien tropezó enseguida con ella— y se abrió paso hasta la barra, a la que se aferró con la determinación del náufrago que alcanza una orilla amiga. Las sirenas que se agazapaban detrás del mostrador, con bastante más libertad de movimientos, estaban enfrascadas en agradables conversaciones con los clientes habituales. El aluvión de miradas imperiosas y gritos desesperados apenas conseguía conmoverlas. Algunos blandían monedas con la esperanza de que la exhibición de fortuna y buena fe pusiera a estas figuras en movimiento. Geoffrey se apostó junto a un viajante enano que ofrecía a una de las camareras una larga disertación sobre los inconvenientes de casarse demasiado pronto. Él mismo y muchos de sus amigos y conocidos eran un claro ejemplo de su argumento. Finalmente, Geoffrey lo apartó con un malintencionado empujón y consiguió agenciarse una copa.
Fielding reapareció tan inexplicablemente como había desa-parecido, pero ahora iba vestido con una americana informal y pantalones de franela, y además llevaba una maleta. Casi sin aliento, le explicó que se había acercado hasta su casa, y luego se dispuso a pedir una cerveza. Y de nuevo volvieron a representar todo el ritual de ruegos y súplicas para conseguirla.
—Viajar… —dijo Fielding con hondo sentimiento.
—Espero que no haya bebés en nuestro compartimento —añadió Geoffrey con voz lúgubre—. Una de dos: o se pasan el viaje chillando y gateando o están enfermos.
Había bebés —uno, al menos—, y el compartimento de primera clase donde se encontraba era el único con dos asientos disponibles. Geoffrey arrojó enseguida todos sus bártulos a uno de los asientos libres —el que daba al pasillo— a fin de marcar su territorio. Luego, ayudado por Fielding y bajo la atenta mirada del resto de los ocupantes del compartimento, se propuso colocar el cazamariposas de Fen en el portaequipajes. Pronto comprobó que era demasiado largo. Geoffrey lo miró con odio: aquel artilugio había crecido hasta acabar convirtiéndose en un monstruoso símbolo de la incomodidad, el oprobio y el absurdo de aquel ridículo viaje.
—Pruebe a apoyarlo en la ventana —dijo el pasajero que ocupaba el asiento del extremo opuesto al de Geoffrey. Sorprendentemente, aquel hombre era muchísimo más sonrosado y rollizo que Fielding. Geoffrey se sintió como alguien que va por la vida presumiendo de un violín Amati y de pronto se topa con un Stradivarius.
Pusieron su idea en práctica, pero la red se caía cada vez que alguien movía los pies.
—Vaya armatoste para subir a un tren… —dijo, sotto voce, la mujer que llevaba al bebé.
Al final decidieron colocarlo transversalmente de un portaequipajes a otro. Todo el vagón se puso en pie —sin el menor entusiasmo, porque hacía calor— para colaborar en la maniobra. Una mujer de tez muy blanca y picada de viruela como una desplumada pechuga de pollo que estaba sentada en uno de los extremos desplazó a regañadientes su equipaje para hacer sitio. Luego volvió a sentarse y se aisló innecesariamente del resto de la humanidad con una manta, lo que hizo que Geoffrey se acalorase aún más. Con un gran despliegue de mutuas y crípticas muestras de ánimo, como «¡Vamos arriba!» y «¡Ya lo tenemos!», Geoffrey, Fielding, el hombre obeso y un joven clérigo que ocupaba el otro extremo del compartimento consiguieron finalmente levantar y colocar la red. Y entonces el bebé, que hasta ese momento se había mantenido inactivo, se despertó súbitamente e inició una exhaustiva crónica de bufidos y chillidos. Gruñía exactamente igual que el bebé cerdo de Alicia y, de hecho, parecía que fuera a iniciar la transformación en ese animal ante sus propios ojos en cualquier instante. La madre empezó a zarandearlo violentamente mientras fulminaba con la mirada a los autores del jaleo. Los pasajeros que iban buscando asiento se asomaban al compartimento e intentaban calcular cuántas personas participaban de aquel bullicio. Uno hasta se atrevió a abrir la puerta y preguntar si había sitio, pero nadie le hizo el menor caso y finalmente acabó marchándose.
—¡Qué vergüenza! —exclamó la mujer del bebé. Lo meneó con más ferocidad si cabe y empezó a arrullarlo, lo que añadió un nuevo ruido a los que ya profería la criatura.
Ahora el cazamariposas estaba bien asegurado por sus dos extremos y colocado de un modo que no molestaba, salvo si alguien se levantaba de golpe o entraba en el vagón sin prestar atención, en cuyo caso podía golpearse la cabeza. Geoffrey dio profusamente las gracias a sus colaboradores, que se sentaron de nuevo con aspecto acalorado pero también satisfecho, y luego se volvió para transferir el resto de sus pertenencias del asiento al portaequipajes. Encima de sus bártulos descubrió una carta que no era suya. Pero sí iba dirigida a él. La abrió y leyó:
Todavía está a tiempo de bajar del tren. Cualquiera comete fallos, pero no vamos a pifiarla siempre.
Geoffrey ignoró la mirada curiosa de Fielding y sin decirle nada colocó el resto del equipaje. En la confusión anterior, cualquiera de las personas que ocupaban el compartimento podía haberle dejado esa nota y, además, como la ventanilla estaba abierta, alguien podría incluso haberla arrojado desde el exterior. Intentó recordar la posición en la que se encontraban sus compañeros de viaje mientras trataban de colocar el cazamariposas, pero no lo consiguió. Se sentó con una leve sensación de alarma.
—¿Otra carta? —preguntó Fielding, levantando la ceja derecha.
Geoffrey asintió y le tendió la nota. Fielding, asombrado, silbó ruidosamente mientras la leía.
—Pero ¿quién…?
Geoffrey, sin decir palabra, negó con la cabeza. Esperaba que él comprendiese que sospechaba de algún ocupante del vagón y que hablar abiertamente del asunto podía suministrar valiosa información al enemigo. Los demás observaron sin demasiado entusiasmo este misterioso intercambio.
Pero Fielding no captó sus sutiles insinuaciones.
—Un trabajo rápido. Tenían una segunda línea de defensa preparada por si les fallaba lo de los grandes almacenes. Bastaba con avisar a alguien que ya estaba aquí mientras nosotros veníamos de camino. Está claro que van a por todas.
—Te agradecería que recordaras que yo soy el objetivo de todo esto —dijo Geoffrey, un tanto malhumorado—. Y no me resulta muy agradable que te regodees en las excelencias de su plan cuando yo estoy delante.
Aquello cayó en saco roto.
—Y eso significa —prosiguió Fielding— que la máquina de escribir que utilizan se encuentra en las inmediaciones… O no, maldita sea. Esta segunda nota es tan imprecisa que podrían haberla escrito antes incluso de que fallara lo de los almacenes.
Este error de cálculo lo hundió en un profundo abatimiento y, apesadumbrado, bajó la vista a sus zapatos.
Entretanto, Geoffrey se entretenía elaborando un inventario mental del resto de los ocupantes del compartimento. El hombre que tenía enfrente y que tanto le había ayudado con el asunto de la red parecía un profesional bien situado. Un médico, quizá, o un corredor de bolsa. Tenía un rostro afable y ese aire tímido y melancólico tan habitual en los obesos, cabello ralo y lacio, pálidos ojos grises con párpados gruesos como gordas persianas de carne y unas pestañas muy largas, bastante femeninas. Llevaba un traje caro, hecho a medida, y sostenía un grueso libro negro, uno de los cuatro volúmenes, observó Geoffrey sorprendido, de la monumental obra de Pareto Tratado de sociología general. ¿Los médicos o los corredores de bolsa leían esas cosas en el tren? Así que lo observó con interés renovado.
Al lado estaba la mujer con el bebé. Las sacudidas continuadas habían llevado a la criatura a un estado de desconcertada incomprensión y ahora tan solo emitía débiles y aislados grititos. Para compensar su relativo silencio, había empezado a babear. Su madre, una mujer pequeña con un aspecto algo desaliñado, aunque sin motivo aparente, se pasaba periódicamente un sucio pañuelo por la cara con tal determinación que parecía a punto de arrancarse la cabeza. Cuando no estaba ocupada en esa tarea, se dedicaba a observar a sus compañeros de compartimento con cara de sumo disgusto. Geoffrey pensó que podía omitirla de la lista de sospechosos. No diría lo mismo del clérigo que estaba sentado a la derecha de la mujer. Si bien parecía enclenque, joven e inofensivo, su aspecto de cura era tan típico que lo convertía en sospechoso de inmediato. Miraba de vez en cuando, con ansiosa curiosidad, a la mujer de la manta. Ella, entretanto, estaba absorta en ese cargante examen de los compañeros de compartimento que muchos consideran necesario antes de emprender un largo viaje en tren. Finalmente, justo cuando le pareció que había llevado aquello al extremo en que la leve incomodidad se estaba transformando en un patente malestar, miró su pequeño reloj de pulsera y preguntó al clérigo:
—¿A qué hora llegaremos a Tolnbridge?
Esta pregunta despertó cierto interés en el resto de los pasajeros. Tanto Geoffrey como Fielding dieron un respingo sincronizado y dirigieron rápidas miradas a la mujer que había hecho la pregunta, mientras que el adicto a Pareto, sentado frente a Geoffrey, también dio sutiles muestras de atención. Bien pensado, aunque comparada con Taunton o Exeter fuese una parada menor, tampoco era raro que algún pasajero más fuera a apearse en Tolnbridge, pero Geoffrey estaba demasiado preocupado e intranquilo para llegar a esa simple deducción.
El clérigo no sabía qué responder. Miró a su alrededor con cierta impotencia y al final respondió:
—No lo sé, señora Garbin. ¿Quiere que lo averigüe…?
Hizo ademán de levantarse, pero el hombre que estaba sentado enfrente de Geoffrey se inclinó hacia delante y dijo con decisión:
—A las cinco cuarenta y tres, pero mucho me temo que vamos con retraso. —Se sacó un reloj de oro del bolsillo del chaleco—. Para empezar, salimos diez minutos tarde.
La mujer de la manta asintió enérgicamente.
—En tiempos de guerra debemos resignarnos a esa clase de cosas —dijo con un tono de estoica abnegación—. ¿Se baja también usted en Tolnbridge? —preguntó poco después.
El hombre obeso asintió. La democracia reticente y cohibida del vagón de tren comenzó a desplazarse con un chirriante movimiento.
—¿Va usted muy lejos? —le preguntó a Geoffrey.
—También voy a Tolnbridge —replicó él, sobresaltado y algo tenso. Y sintiendo que la respuesta era una contribución bastante parca al entretenimiento general, añadió—: Hoy en día los trenes siempre salen con retraso.
—Es inevitable —intervino el clérigo, tratando de aportar algo más de diversión—. Pero, al menos, debemos sentirnos afortunados de poder viajar. —Se volvió hacia la mujer del bebé—: Y usted, señora, ¿va muy lejos? Viajar con una criatura tan pequeña debe de ser agotador.
—Voy más lejos que ustedes —respondió la madre—. Mucho más al oeste. —Con su tono expresó la determinación de no moverse de su asiento hasta llegar tan al oeste como pudiera, aunque el tren alcanzase las costas de Land’s End, en Cornualles, y se despeñara al mar.
—¡Qué bien se porta el crío! —dijo el clérigo, mirándolo con disgusto. El bebé escupió.
—Vamos, Sally, no le hagas eso al caballero —dijo la madre, antes de dirigirle al cura una mirada claramente malévola.
El cura esbozó una sonrisa triste. El hombre obeso volvió a su libro. Fielding, malhumorado, leía el periódico en silencio.
Fue justo entonces, entre los agudos silbidos que anunciaban la inminente partida, cuando un hombre irrumpió en el pasillo exterior cargado con un pesado baúl de viaje. Miró por la ventana, saltando como una marioneta para tratar de ver el interior del vagón. Luego abrió la puerta y entró con agresividad. Llevaba un traje negro brillante con un clavel mustio en el ojal, zapatos marrones, un alfiler de corbata con una perla, un sucio sombrero de fieltro gris y un pañuelo color limón en el bolsillo superior de la chaqueta. Tenía los dedos manchados de nicotina y las uñas muy sucias. Estaba bastante colorado —de hecho, parecía a punto de sufrir un ataque— y se limpiaba la nariz con el dorso de la mano. Entró tirando del baúl como si fuera un perro que se negara a avanzar y le pisó el pie al clérigo. El baúl salió despedido hacia delante y golpeó sonoramente la rodilla de la mujer de la manta.
—¡No hay sitio! —le espetó ella, como si fuera una especie de señal. Un confuso murmullo, entre reprobatorio y disuasorio, se levantó para apoyar las palabras de la mujer. El hombre miró ofendido a su alrededor.
—¿Cómo que no? —preguntó a voz en grito—. ¿Acaso cree que voy a pasarme todo el viaje en ese pasillo de mierda? ¡Porque si eso es lo que cree, está pero que muy equivocada! —Y siguió con su acalorado discurso—: Solo porque ustedes, los señoritingos, hayan pagado un pasaje de primera, no quiere decir que tengan derecho a ocupar todo el tren. ¡La gente como yo no va a quedarse de pie todo el camino para que los plutócratas puedan estirar las piernas y estar bien repanchingados en sus cómodos asientos! —El intruso estaba cada vez más indignado—. He pagado por un sitio igual que cualquiera de ustedes, ¿o no? ¿Sí o no? —De pronto señaló al hombre obeso, que, asustado, dio un respingo—. ¡Si usted se toma la molestia de levantar el brazo, habrá sitio para todos!
El hombre obeso levantó apresuradamente el brazo del asiento y, con ruidosas muestras de satisfacción, el intruso se insertó en el hueco que había quedado entre él y la señora del bebé.
—¡Cuide su lenguaje delante de las damas! —dijo la madre, indignada. El bebé volvió a berrear—. ¿Ve? ¡Mire lo que ha hecho! ¡Ha asustado al niño!
El intruso no le prestó la menor atención. Sacó un Daily Mirror y un Daily Herald y, mientras apoyaba ruidosamente el primero sobre una rodilla, abrió el segundo todo lo ancho que era. Sus codos quedaron a escasos centímetros de las narices de sus vecinos. La mujer de la manta, tras su primera intervención, había asumido que la monótona retahíla de impertinencias la había derrotado y guardaba silencio. Geoffrey, Fielding y el clérigo se sentían en cierto modo ofendidos e impotentes, pero también estaban atenazados por el terror burgués a ofender a aquella sediciosa manifestación de las clases bajas, así que no se atrevieron a moverse de sus asientos. Solo la madre, que demostraba su intransigencia a través de continuas miradas desdeñosas, y el hombre obeso, cuya situación era más desesperada, siguieron dando muestras de cierta resistencia.
—Supongo —dijo el hombre obeso, cerrando el libro de Pareto— que tiene usted un billete de primera clase.
Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. El intruso se fue incorporando con lentitud, como un púgil que poco a poco hubiera reunido fuerzas para vengarse de un golpe bajo. Los demás, aterrados, permanecieron a la espera. Hasta el hombre gordo acabó acobardándose, desconcertado por la lúgubre tardanza de la respuesta.
—¿Y a usted qué narices le importa? —preguntó el intruso por fin, cerrando ruidosamente el Herald. Se produjo un silencio sobrecogedor—. No es usted ningún revisor de mierda, ¿o acaso lo es?
El hombre obeso no respondió.
—¿Cree que porque no soy un rico holgazán como usted no tengo derecho a sentarme cómodamente?
—¡Cómodamente! —ironizó la mujer del bebé.
El intruso la ignoró y siguió increpando al hombre obeso.
—Es un clasista, ¿eh? Demasiado bueno para compartir el mismo vagón con tipos como yo, ¿eh? Pues, escúcheme bien —le advirtió, dándole unos bruscos golpecitos en el chaleco—, esta guerra empezó, entre otras cosas, para librarnos de gente como usted y dejarles algo de sitio a los tipos como yo.