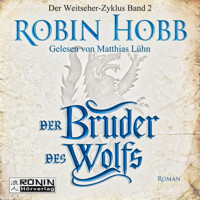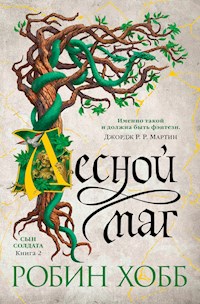9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Traspié ha sobrevivido a su primera misión importante como asesino, aunque ha salido muy mal parado. Ahora, los Corsarios de la Vela Roja están sembrando la costa de aldeas calcinadas y víctimas que pronto se transforman en verdugos. Cuando la traición amenaza el trono, a Traspié no le queda más remedio que desentrañar las mortíferas intrigas de la familia real. Y su papel podría exigirle el peor de los sacrificios... Asesino real es el segundo tomo de la icónica trilogía del Vatídico, editada ahora con ilustraciones de Magali Villeneuve. Cada uno de sus libros ha encumbrado a Robin Hobb como una de las voces fundamentales y más premiadas de la literatura fantástica universal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1295
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Título original: Royal Assassin
Copyright © 1996 by Robin Hobb
Published by agreement with the Author c/o The Lotts Agency, Ltd.
Ilustraciones: Magali Villeneuve
Copyright de las ilustraciones © 2020 by Penguin Random House LLC.
Todos los derechos reservados
© de la pluma: Christos Georghiou/Shutterstock.com
© de la traducción: Manuel de los Reyes García Campos, 2025
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: junio de 2025
ISBN: 979-13-87690-09-0
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para Ryan
ASESINO REAL
Prólogo
Sueños y despertares
¿Por qué se prohíbe transcribir determinados conocimientos mágicos? Quizá se deba al temor generalizado a que tales conocimientos puedan caer en manos de quien no sea digno de llevarlos a la práctica. Es innegable que siempre ha existido un sistema de aprendizaje para garantizar que determinados conocimientos mágicos se transmitan solo a quienes hayan sido adiestrados y considerados dignos de dichos conocimientos. Si bien esto parece un encomiable intento por protegernos de los practicantes indignos del saber arcano, omite el hecho de que las distintas magias no derivan de estos conocimientos específicos. La predilección por cierto tipo de magia ha de ser innata. Por ejemplo, la aptitud para la magia llamada Habilidad está muy ligada a la consanguinidad con la línea de los Vatídico, aun cuando también puedan exhibir una «vena de locura» aquellos descendientes de las tribus del interior y los Marginados. Quien esté versado en la Habilidad podrá sondear la mente de otros, con independencia de la distancia que los separe, y saber qué piensan. Quienes estén muy Habilitados podrán influir en dichos pensamientos o conversar con esa persona. Para orquestar una contienda o recabar información, es evidente que resulta un instrumento sumamente útil.
El saber popular habla de una magia aún más antigua, despreciada en nuestros días, llamada la Maña. Pocos admitirán tener talento para esta magia, de ahí que siempre se atribuya su dominio a las gentes del valle vecino o a quienes vivan al otro lado de las montañas. Intuyo que antaño debió de ser la magia natural de quienes recorrían la tierra como pueblos cazadores en vez de gregarios; unamagia para quienes sentían afinidad por las bestias salvajes de los bosques. La Maña, cuentan, daba a uno la facultad de hablar el idioma de las bestias. También se advertía de que quienes practicaban la Maña demasiado tiempo o demasiado bien se convertían en las bestias con las que estuvieran vinculados. Aunque esto pudieran ser meras habladurías.
Existen también las magias llamadas Vulgares, si bien nunca he logrado determinar el origen de su nombre. Se trata de magias tanto verificadas como intuidas, entre las que se incluyen la quiromancia, la contemplación del agua, la interpretación del reflejo en los cristales y un cúmulo de disciplinas que pretenden discernir el futuro. En una categoría al margen, sin nombre, se engloban las magias que causan efectos físicos, como la invisibilidad, la levitación, la infusión de vida o el movimiento en objetos inanimados… Todas las magias de las antiguas leyendas, desde la Silla Voladora del Hijo de la Viuda al Mantel Mágico del Viento del Norte. No sé de nadie que haya reclamado estas magias como propias. Parece que sean quimeras, adscritas a personas que vivieron en tiempos o lugares lejanos, o a seres de reputación mítica o semilegendaria: dragones, gigantes, Vetulus, la Otra Gente, tragones.
Hago una pausa para limpiar mi pluma. Los finos trazos de mi caligrafía se convierten en lamparones sobre este pobre papel. Pero no voy a emplear pergamino de buena calidad para estas palabras; aún no. No estoy seguro de que deba plasmarlas. Me pregunto por qué escribir nada. ¿Acaso no transmitirá la tradición oral estos conocimientos a quienes sean merecedores de escucharlos? Quizá sí. Pero quizá no. Lo que ahora damos por sentado, el conocimiento de estas cosas, bien pudiera ser algún día un misterio y un prodigio para nuestros descendientes.
Ninguna biblioteca contiene gran cosa sobre la magia. Me cuesta horrores hilvanar un hilo de conocimiento en estos retales de información dispersos. Descubro referencias aisladas, alusiones de pasada, pero nada más. He conseguido reunir todo esto a lo largo de los últimos años y lo he almacenado en mi cabeza, intentando siempre trasladar mis conocimientos al papel. Pretendo poner por escrito lo que me ha enseñado la experiencia, amén de lo que he podido recabar. Quizá para proporcionar respuestas a otro pobre iluso, en tiempos venideros, que se sienta tan magullado como yo por las contiendas mágicas de su interior.
Pero, cuando me siento y afronto la tarea, vacilo. ¿Quién soy yo para oponer mi voluntad a la sabiduría de mis predecesores? ¿Habré de resumir en términos comprensibles los métodos según los que alguien dotado para la Maña puede expandir su alcance o vincular una criatura a su ser? ¿Habré de detallar la formación necesaria para ser reconocido como adepto de la Habilidad? Las brujerías Vulgares y la magia legendaria nunca han sido para mí. ¿Tengo algún derecho a sacar sus secretos a la luz y clavarlos al papel como mariposas u hojas recogidas para su estudio?
Intento considerar qué podría hacer alguien con estos conocimientos, injustamente adquiridos. Eso me lleva a considerar qué me ha procurado este conocimiento. ¿Poder, dinero, el amor de una mujer? Me río de mí. Ni la Habilidad ni la Maña me han ofrecido nada parecido. O, si lo hicieron, no tuve el buen juicio ni la ambición para aceptarlo cuando tuve ocasión.
Poder. Creo que nunca lo busqué por sí solo. Lo anhelé a veces, cuando estaba en apuros o cuando las personas próximas a mí sufrían bajo quienes abusaban de sus poderes. Dinero. Nunca he pensado en él. Desde el momento en que yo, su nieto bastardo, juré lealtad al rey Artimañas, él siempre se ocupó de cubrir mis necesidades. Tuve de sobra para comer, más educación de la que en ocasiones supe apreciar, atuendos sencillos y ropas fastidiosamente lujosas, y a menudo una o dos monedas para gastarlas a mi antojo. Habiéndome criado en Torre del Alce, esa era más riqueza de la que la mayoría de jóvenes de la Ciudad de Torre del Alce podrían desear. ¿Amor? Bueno. Mi yegua Hollín me apreciaba, a su plácida manera. Gocé de la lealtad incondicional de un perro llamado Morrón, y eso le costó la vida. Recibí el más feroz de los amores por parte de un cachorro de terrier, y también eso le supuso la muerte. Me estremezco al pensar en el precio que se ha llegado a pagar por amarme.
Siempre he poseído la soledad de quien ha crecido en el seno de las intrigas y los secretos, el aislamiento de un muchacho que no puede confiar la plenitud de su corazón a nadie. No podía acudir a Cerica, el escribano de la corte, que ensalzaba mi nítida caligrafía y mis bien entintadas ilustraciones, y confiarle que ya era aprendiz del asesino real, lo que me inhabilitaba para ejercer la profesión de la escritura. Tampoco podía informar a Chade, mi maestro en la Diplomacia del Cuchillo, de la frustrante brutalidad que hube de soportar mientras intentaba aprender las artes de la Habilidad con Galeno, el Maestro de la Habilidad. Y con nadie me atrevía a hablar de mi emergente propensión a la Maña, la antigua magia de las bestias, considerada una perversión y una lacra para quienes la practicaran.
Ni siquiera con Molly.
Molly era mi posesión más preciada: un auténtico refugio. No tenía nada que ver con mi vida diaria. No era solo que se tratase de una fémina, aunque eso ya me suponía suficiente misterio. Me había criado en compañía de varones, despojado no solo de padre y madre naturales, sino también de cualquier lazo de sangre que se me pudiera reconocer. De pequeño, habían confiado mi cuidado a Burrich, el hosco caballerizo que antaño sirviera a mi padre como hombre de confianza. Los mozos de cuadra y los guardias eran mis compañeros de diario. Antes, igual que ahora, había mujeres en las compañías de soldados, aunque quizá no tantas como ahora. Pero, al igual que sus camaradas masculinos, tenían deberes que cumplir, y vidas y familias propias cuando no estaban de servicio. No podía exigirles que me dedicaran su tiempo. No tenía madre, ni hermanas ni tías propias. No había mujer que me ofreciera la ternura especial que se les supone a las féminas.
Ninguna salvo Molly.
Tenía quizás un par de años más que yo, y crecía igual que crece una brizna de hierba entre las grietas del empedrado. Ni la sempiterna embriaguez de su padre y la frecuente brutalidad a la que la sometía ni los demoledores quehaceres de una chiquilla que intenta mantener al mismo tiempo una farsa de hogar y negocio familiar podían doblegarla. La primera vez que la vi, era cauta y salvaje como un cachorro de zorro. Molly Martillete la llamaban los niños de la calle. A menudo mostraba las señales de las palizas que le propinaba su padre. Pese a su crueldad, ella cuidaba de él. Nunca lo entendí. El hombre rezongaba y la reñía aunque ella lo condujera a casa tras una de sus juergas y lo tendiera en la cama. Y cuando se despertaba, jamás se arrepentía de su borrachera ni de sus duras palabras. Solo tenía más críticas para ella: ¿por qué estaba la velería sin barrer y no se había esparcido heno limpio por el suelo? ¿Por qué no había cuidado de los panales, cuando ya casi no les quedaba miel que vender? ¿Por qué había permitido que se apagara el fuego bajo la olla de sebo? Fui mudo testigo más veces de las que quiero recordar.
Pero, en medio de todo aquello, Molly crecía. Floreció, una inesperada mañana, en forma de joven que me sorprendió con sus aptitudes y sus encantos femeninos. Por su parte, parecía ajena al modo en que sus ojos se cruzaban con los míos y se me secaba la lengua en la boca. No había magia que poseyera yo, ni Habilidad ni Maña, que pudiera protegerme del roce accidental de su mano contra la mía, que pudiera paliar la torpeza que se adueñaba de mí cuando aleteaba una sonrisa en sus labios.
¿Debería catalogar su cabello ondeando al viento o detallar cómo cambiaba el color de sus ojos del ámbar oscuro al rico castaño en función de su talante y el color de su vestido? A veces atisbaba sus faldas escarlatas y su chal rojo en medio del gentío del mercado y, de golpe, ya no veía a nadie más. De todas estas magias he sido testigo, y aunque las pusiera sobre el papel, nadie sabría reproducirlas con la misma maestría.
¿Cómo la cortejé? Con las torpes galanterías de un crío, observándola con la boca abierta igual que observa embobado un memo la actuación de un malabarista. Ella sabía que yo la quería mucho antes que yo mismo. Y dejó que la cortejara, aunque tuviera algunos años menos que ella, aunque no fuese uno de los muchachos de la ciudad ni tuviera planes de futuro que ella supiera. Me tenía por el chico de los recados del escribano, ayudante ocasional en los establos, mensajero del castillo. Nunca sospechó que yo fuese el bastardo, el hijo no reconocido que había derribado al príncipe Hidalgo de su lugar en la línea sucesoria. Eso ya era un secreto enorme de por sí. De mis magias y mi otra profesión no sabía nada.
Quizá por eso podía quererla. Sin duda por eso la perdí.
Permití que los secretos, los fracasos y los problemas de mis otras vidas me mantuvieran demasiado ocupado. Había magias que aprender, secretos que desentrañar, intrigas a las que sobrevivir. En medio de aquella vorágine, jamás se me ocurrió que pudiera recurrir a Molly para obtener una pizca de la esperanza y la comprensión que me estaban prohibidas en cualquier otra parte. Ella estaba al margen de esas cosas, inalterada por ellas. Me ocupaba de que nada de eso la tocara. Nunca intenté atraerla a mi mundo. Yo iba al suyo, a la ciudad portuaria donde tenía una tienda en la que vendía velas y miel, donde compraba en la plaza y donde, a veces, paseaba conmigo por la playa. A mí me bastaba con que existiese para que yo pudiera amarla. Ni siquiera me atrevía a soñar con que me correspondiera.
Llegó un momento en que mi formación en el campo de la Habilidad me sumió en una desdicha tan honda que pensé que me mataría. No lograba perdonarme mi incapacidad para aprenderla; no conseguía imaginar que a los demás pudiera darles igual mi ineptitud. Oculté mi desesperación tras un estoico retraimiento. Dejé que transcurrieran las largas semanas, y nunca fui a verla ni le hice saber que pensaba en ella. Al final, cuando no había nadie más a quien pudiera acudir, la busqué. Demasiado tarde. Llegué a la Velería de Toronjil en la ciudad de Torre del Alce una tarde, cargado de regalos, a tiempo de verla salir. Acompañada. De Jade, un apuesto marinero de anchas espaldas, con un osado pendiente en la oreja y la viril seguridad que le confería la edad. Ignorado, derrotado, me oculté y vi cómo se alejaban cogidos del brazo. La vi marchar, y la dejé marchar, y en los meses siguientes, intenté convencerme de que también mi corazón la había dejado marchar. Me pregunto qué habría ocurrido si hubiera salido corriendo tras ellos esa tarde, si le hubiera suplicado que me dirigiera una última palabra. Es extraño pensar que tantas cosas puedan depender del equivocado orgullo de un muchacho y su inculcada aceptación de la derrota. La desterré de mi pensamiento y no le hablé a nadie de ella. Seguí con mi vida.
El rey Artimañas me envió en calidad de asesino con una gran caravana de personas que iban a asistir al compromiso de la princesa de las montañas Kettricken y el príncipe Veraz. Mi misión consistía en acabar discretamente con la vida del hermano mayor de Kettricken, el príncipe Rurisk, con sutileza, claro, para que ella quedara como única heredera al trono de las montañas. Pero lo que descubrí al llegar allí fue una red de intrigas y mentiras urdida por el más joven de mis tíos, el príncipe Regio, que aspiraba a derrocar a Veraz de la línea sucesoria y casarse él con la princesa. Yo era el peón que habría de sacrificarse en aras de ese objetivo; y en vez de eso fui el peón que desbarató el tablero, descargando sobre mí su ira y su venganza, aunque no sin salvar antes la corona y a la princesa para el príncipe Veraz. No creo que eso pueda calificarse de heroísmo. Tampoco creo que se debiera al mezquino resentimiento que me inspiraba alguien que siempre me había atormentado y menospreciado. Fue el acto de un muchacho que estaba convirtiéndose en un hombre, que hizo lo que había jurado hacer años antes de comprender el precio de dicho juramento. El precio fue la salud de mi joven cuerpo, algo que no había sabido apreciar en todos mis años.
Mucho después de desbaratar los planes de Regio, seguía languideciendo en mi lecho en el reino de las montañas. Pero al fin llegó la mañana en que desperté y creí que mi larga convalecencia había terminado. Burrich había decidido que ya estaba lo bastante recuperado para comenzar el largo viaje de regreso a los Seis Ducados. La princesa Kettricken y su séquito habían partido hacia Torre del Alce semanas atrás, cuando el clima aún era apacible. Ahora las nieves del invierno cubrían los pasos elevados del reino de las montañas. Si no salíamos pronto de Jhaampe, nos veríamos obligados a pasar allí todo el invierno. Me levanté pronto aquella mañana, y terminaba de preparar mis bultos cuando percibí el primero de una serie de pequeños temblores. No le hice caso, me dije que aún me flojeaban las piernas por no haber desayunado y por la emoción de regresar a casa. Me puse las ropas que había preparado Jonqui para el tránsito de las montañas nevadas y las llanuras. Para mí había una camisa larga y roja, acolchada con lana. Los pantalones forrados eran de color verde, aunque bordados con hilo rojo en la cintura y las perneras. Las botas eran suaves, casi sin forma hasta que hube metido los pies en ellas. Se asemejaban a bolsas de cuero blando, acolchadas con lana y forradas de piel. Se anudaban con largas cintas de cuero. Mis dedos temblorosos convirtieron la tarea de atarlas en algo complicado. Jonqui nos había asegurado que eran estupendas para la nieve seca de las montañas, pero que debíamos procurar que no se mojaran.
Había un espejo en la habitación. Al principio, sonreí al verme reflejado. Ni siquiera el bufón del rey Artimañas lucía unos colores tan llamativos. Pero fuera de los alegres ropajes, mi cara se veía flaca y pálida, mis ojos negros demasiado grandes, mientras que mi cabello muy corto, negro y erizado, estaba de punta como los pelos de un perro. La enfermedad me había dejado hecho un trapo. Pero me dije que por fin iba a volver a casa. Me aparté del espejo. Mientras empaquetaba los modestos regalos con que pensaba obsequiar a mis amigos, la inseguridad se apoderó de mis manos.
Burrich, Manos y yo nos sentamos a desayunar por última vez con Jonqui. Le agradecí de nuevo todas las atenciones que me había dispensado. Cogí una cuchara para el caldo y mi mano sufrió un espasmo. La solté. Vi cómo caía la forma plateada y me caí detrás de ella. Lo siguiente que recuerdo es el sombrío entorno del dormitorio.
Me quedé tumbado mucho tiempo, sin moverme ni hablar. Pasé de una sensación de vacío a comprender que había sufrido otro ataque. Había pasado ya; mi cuerpo y mi mente volvían a obedecer mis órdenes. Pero ya no los quería. A los quince años, una edad en que la mayoría de los muchachos alcanzaba la plenitud de sus fuerzas, yo no podía confiar en que mi cuerpo realizara ni la acción más sencilla. Sentía una rabia ciega hacia la carne y los huesos que me aprisionaban, y deseé conocer la manera de expresar mi feroz amargura.
¿Por qué no podía curarme? ¿Por qué no me había recuperado?
—Hará falta tiempo, eso es todo. Espera a que haya pasado medio año desde el día de tu lesión. Entonces podrás hacer valoraciones.
Era Jonqui la sanadora. Estaba sentada junto a la chimenea, pero su silla quedaba inmersa en las sombras. No había reparado en su presencia hasta oír su voz. Se levantó despacio, como si le dolieran los huesos por el invierno, y se puso de pie al lado de mi cama.
—No quiero vivir como un anciano.
Frunció los labios.
—Tarde o temprano deberás hacerlo. Al menos, te deseo que vivas tantos años. Yo soy vieja, igual que mi hermano el rey Eyod. A ninguno nos parece que sea una carga tan pesada.
—Me daría igual tener el cuerpo de un viejo si me lo hubiera ganado con los años. Pero no puedo seguir así.
—Claro que puedes. —Meneó la cabeza, atónita—. Curarse a veces resulta tedioso, pero decir que no puedes seguir… No lo comprendo. ¿Será, quizá, que hablamos idiomas distintos?
Cogí aliento para responder, pero en ese preciso momento apareció Burrich.
—¿Ya despierto? ¿Te sientes mejor?
—Ya despierto. No me siento mejor —rezongué. Incluso a mis oídos sonaba como un crío malcriado. Burrich y Jonqui se miraron por encima de mí. Ella se acercó a la cama, me dio una palmada en el hombro y salió de la habitación en silencio. Su flagrante tolerancia me mortificaba, y mi rabia impotente creció como la marea—. ¿Por qué no puedes curarme? —recriminé a Burrich. La acusación implícita en mi pregunta lo desconcertó.
—No es tan sencillo —empezó.
—¿Por qué no? —Me senté recto en la cama—. Te he visto curar todo tipo de enfermedades en las bestias. Afecciones, fracturas, lombrices, sarna… Eres el maestro caballerizo y te he visto curarlos a todos. ¿Por qué no me curas a mí?
—Tú no eres un perro, Traspié —repuso Burrich en voz baja—. Con los animales es más fácil cuando están gravemente enfermos. A veces he tomado medidas drásticas diciéndome que, en fin, si el animal muere, al menos dejará de sufrir, y eso podría sanarlo. No puedo hacer lo mismo contigo. Tú no eres una bestia.
—¡No me has contestado! La mitad de las veces, los soldados acuden a ti en vez de al curandero. Le sacaste a Den esa punta de flecha. ¡Le abriste el brazo entero para hacerlo! Cuando el curandero dijo que el pie de Dingris estaba demasiado infectado y que tendría que amputarlo, ella acudió a ti y se lo salvaste. Y el curandero no paraba de decir que la infección se extendería, que moriría y que tú tendrías la culpa.
Burrich arrugó los labios, atemperando su genio. Si yo hubiera estado en condiciones, habría procurado no desatar su ira. Pero su paciencia conmigo durante mi convalecencia me había envalentonado. Cuando habló, su voz sonó suave y controlada:
—Esas fueron medidas arriesgadas, sí. Pero las personas que me pidieron ayuda conocían los riesgos. Además —levantó la voz para acallar la protesta que yo había estado a punto de formular—, eran cosas sencillas. Conocía la causa. Sacar la punta y el asta de la flecha de un brazo y limpiar la herida. Ungüento para eliminar la infección del pie de Dingris. Pero tu afección no es tan sencilla. Ni Jonqui ni yo sabemos qué te ocurre. ¿Son las secuelas del veneno que te dio Kettricken cuando pensaba que habías venido a asesinar a su hermano? ¿Son los efectos del vino envenenado que te hizo beber Regio? ¿O es por la paliza que recibiste después? ¿O porque casi te ahogas? ¿Se habrán combinado todas estas cosas para que ahora estés así? No lo sabemos, por eso no sabemos qué hacer para curarte. De verdad que no lo sabemos. —Su voz se apagó con sus últimas palabras y de repente vi que su compasión por mí se sobreponía a su frustración. Anduvo unos pasos, antes de detenerse para contemplar el fuego—. Hemos conversado largo y tendido. Jonqui me ha contado muchos saberes de la montaña de los que nunca había oído hablar. Yo le he explicado las curas que conozco. Pero los dos estuvimos de acuerdo en que lo mejor sería darte tiempo para sanar. Tu vida no está en peligro, creemos. Es posible que, con el tiempo, tu propio cuerpo pueda eliminar los últimos vestigios del veneno o subsanar cualquier daño que hayas sufrido en tu interior.
—O —añadí despacio— es posible que me quede así para el resto de mi vida. Que el veneno o la paliza causaran un daño permanente. Maldito sea Regio, patearme de esa manera cuando ya estaba atado.
Parecía que Burrich se hubiera convertido en una estatua de hielo. Luego se dejó caer en la silla oculta en las sombras. En su voz despuntaba el abatimiento:
—Sí. También cabe esa posibilidad. Pero ¿no ves que no nos queda otra opción? Podría tratarte para que intentaras expulsar el veneno de tu cuerpo. Pero si se trata de una herida, no de veneno, solo conseguiría debilitarte y tu organismo tardaría mucho más en restañar el daño.
Se quedó mirando las llamas y levantó una mano para atusarse un mechón de canas junto a la sien. Yo no era el único que había sucumbido a la traición de Regio. El propio Burrich acababa de recuperarse de un golpe en la cabeza que habría matado a alguien menos testarudo. Sabía que había soportado largos días de vértigo y falta de visión. No recordaba haber oído que se quejara ni una sola vez. Tuve la decencia de sentirme un poco avergonzado.
—Entonces, ¿qué hago?
Burrich se sobresaltó como si acabara de despertarlo.
—Lo que estás haciendo. Espera. Come. Descansa. No seas duro contigo mismo. Y a ver qué pasa. ¿Tan terrible es eso?
Pasé por alto su pregunta.
—¿Y si no mejoro? ¿Y si me quedo así, sufriendo temblores o ataques cuando menos me lo espere?
Tardó en ofrecerme una respuesta.
—Apechuga. Mucha gente lo pasa peor. Estás bien casi todo el tiempo. No estás ciego. No estás paralítico. Todavía puedes razonar. Deja de definirte por lo que no puedes hacer. ¿Por qué no piensas en lo que no has perdido?
—¿Qué no he perdido? ¿Qué no he perdido? —Mi rabia se alzó como una bandada de aves que remonta el vuelo, empujada también por el pánico—. Estoy impedido. Peor que impedido: soy una víctima a la espera. Si pudiera regresar y machacar a Regio, valdría la pena. Pero no, tendré que sentarme a la mesa con el príncipe Regio, mostrarme educado e indolente con la persona que planeaba derrocar a Veraz y, de paso, asesinarme. No soportaré que me vea enfermo y tembloroso, o que me dé un ataque delante de él. No quiero verlo sonreír por reducirme a esto; no quiero verlo saborear su triunfo. Intentará matarme otra vez. Los dos lo sabemos. A lo mejor ha aprendido que no es rival para Veraz, a lo mejor respeta el reinado de su hermano y a su mujer. Pero dudo que extienda ese respeto hasta mí. Seré otro modo en que poder atacar a Veraz. Y cuando ocurra, ¿qué haré yo? Quedarme sentado junto al fuego como un viejo achacoso, sin poder hacer nada. ¡Nada! Toda mi formación, toda la instrucción militar de Capacho, las cuidadosas lecciones de escritura de Cerica, incluso lo que me has enseñado tú sobre el cuidado de los animales… ¡Todo en vano! No puedo hacer nada. Vuelvo a ser un simple bastardo, Burrich. Y alguien me dijo una vez que los bastardos reales solo viven mientras valen para algo.
Prácticamente grité las últimas palabras. Pero aun furioso y desesperado, me resistía a hablar en voz alta de Chade y mi entrenamiento como asesino. Tampoco podía hacer nada de eso ahora. Todo mi sigilo y mi destreza manual, las maneras precisas de matar a un hombre con las manos, la minuciosa mezcla de venenos, todo me estaba negado ahora por mi cuerpo tembloroso.
Burrich permaneció sentado sin decir nada, dejando que me desahogara. Cuando me quedé sin aliento y sin rabia, sentado jadeante en la cama, con mis traidoras y trémulas manos enlazadas con fuerza, habló con serenidad:
—Bueno. ¿Me estás diciendo que no quieres que volvamos a Torre del Alce?
Eso me pilló desprevenido.
—¿Y tú?
—Mi vida está dedicada al hombre que lleve ese pendiente. Hay una larga historia detrás de eso, una historia que quizá te cuente algún día. Paciencia no tenía derecho a dártelo. Yo creía que el príncipe Hidalgo se lo había llevado a la tumba. Seguro que pensó que sería cualquier fruslería que le gustaba a su marido, que tenía derecho a quedárselo o regalarlo. En cualquier caso, ahora es tuyo. Donde tú vayas iré yo.
Acerqué la mano a la baratija. Era una diminuta piedra azul prendida en una red de hilo de plata. Empecé a quitármelo.
—No hagas eso —dijo Burrich. Sus palabras fueron quedas, más roncas que el gruñido de un perro. Pero en su voz había orden y amenaza.
Bajé la mano al instante, incapaz de contrariarlo al menos en esto. Me resultaba extraño que el hombre que me había cuidado desde que era un crío dejara ahora su futuro en mis manos. Mas allí estaba, sentado, aguardando mis palabras. Estudié lo que podía ver de él a la oscilante luz de la lumbre. Antes me parecía un robusto gigante, siniestro y amenazador, pero también un salvaje protector. Ahora, quizá por vez primera, lo vi como un hombre. El pelo y los ojos oscuros eran la tónica general en quienes tenían sangre marginada, y en eso nos parecíamos ambos. Pero él tenía los ojos castaños, no negros, y el viento aportaba a sus mejillas sobre la barba rizada una rojez que hablaba de antepasados de más noble cuna. Al caminar cojeaba, en especial cuando hacía frío. Era el recuerdo de un jabalí que había estado a punto de matar a Hidalgo. No era tan grande como me parecía antes. Si yo seguía creciendo, seguro que sería más alto que él en menos de un año. Tampoco era tan exageradamente musculoso, sino que hacía gala de una solidez que obedecía a la presteza de su cuerpo y su mente. No era su tamaño lo que conseguía que fuese respetado y temido en Torre del Alce, sino su carácter arisco y su tenacidad. En cierta ocasión, cuando era muy pequeño, le pregunté si alguna vez había perdido una pelea. Acababa de doblegar a un potranco rebelde y estaba en el establo con él, apaciguándolo. Burrich sonrió, enseñando sus dientes blancos como los de un lobo. El sudor se había condensado en gotas sobre su frente y le corría por las mejillas hasta su barba oscura. Me respondió desde el otro lado de la pared del compartimiento. «¿Perder una pelea? —dijo, aún sin aliento—. La pelea no termina hasta que la ganas, Traspié. Eso es lo único que debes recordar. Da igual lo que piense el otro hombre. O el caballo».
Me pregunté si yo sería una pelea que él tenía que ganar. A menudo me había dicho que yo era la última tarea que le había encomendado Hidalgo. Mi padre había abdicado del trono, avergonzado de mi existencia. Pero me había confiado a este hombre y le había pedido que cuidara de mí. Quizá Burrich pensara que su tarea aún no había terminado.
—¿Qué crees que debería hacer? —pregunté humildemente. Ni las palabras ni la humildad me resultaron fáciles.
—Curarte —respondió al cabo de un momento—. Tómate el tiempo necesario para curarte. No te puedes presionar. —Bajó la mirada hacia sus piernas, estiradas frente al fuego. Algo, no una sonrisa, le torció los labios.
—¿Crees que deberíamos volver? —insistí.
Se reclinó en su silla. Cruzó las botas sobre los tobillos y miró el fuego. Tardó mucho en contestar. Pero al final dijo, casi a regañadientes:
—Si no volvemos, Regio pensará que ha vencido. E intentará matar a Veraz. O al menos hará lo que crea que debe hacer para apoderarse de la corona de su hermano. Soy leal a mi rey, Traspié, igual que tú. En estos momentos, ese rey es Artimañas. Pero Veraz es el Rey a la Espera. No creo que sea justo que esa espera sea en vano.
—Tiene otros soldados, más diestros que yo.
—¿Te libera eso de tu promesa?
—Argumentas igual que un cura.
—Yo no argumento nada. Te he hecho una simple pregunta. Y otra más: ¿a qué renuncias si dejas atrás Torre del Alce?
Me tocaba a mí guardar silencio. Pensé en mi rey y en todo lo que le había jurado. Pensé en el príncipe Veraz, en la bonachonería y la franqueza que me había mostrado. Me acordé del viejo Chade y de la lánguida sonrisa que me regalaba cada vez que dominaba cualquier trozo de saber arcano. Pensé en lady Paciencia y en su dama de compañía, Cordonia; en Cerica y en Capacho; incluso en Perol y en Premura, la costurera. No había muchas personas que se preocuparan por mí, pero eso no las hacía menos importantes, al contrario. Las extrañaría a todas si no regresaba a Torre del Alce. Pero lo que saltó en mí igual que una brasa reavivada fue el recuerdo de Molly. Y, de alguna manera, me encontré hablándole de ella a Burrich, que se limitó a asentir mientras yo desgranaba toda la historia.
Cuando habló, solo me dijo que había oído que la Velería de Toronjil había cerrado al morir endeudado el borracho que la regentaba. Su hija se había visto obligada a mudarse a casa de unos parientes en otra ciudad. No sabía en cuál, pero estaba seguro de poder averiguarlo si yo me empeñaba.
—Antes conoce tu corazón, Traspié —añadió—. Si no tienes nada que ofrecerle, déjala partir. ¿Que estás tullido? Solo si tú lo decides. Pero, si decides ahora que eres un tullido, quizá no tengas derecho a ir en su busca. No creo que quieras su compasión. Es mal sustituto del amor.
Dicho esto se levantó y se fue, dejándome con la mirada fija en el fuego, pensativo.
¿Era un tullido? ¿Había perdido? Mi cuerpo pulsaba como las cuerdas mal afinadas de un arpa. Eso era cierto. Pero mi voluntad, y no la de Regio, se había impuesto. Mi príncipe Veraz seguía siendo candidato al trono de los Seis Ducados, y la princesa de las montañas era ya su esposa. ¿Temía que Regio se burlara de mis manos temblorosas? ¿Acaso no podía yo burlarme de él, que jamás sería rey? Creció en mí una salvaje satisfacción. Burrich tenía razón. No había perdido. Pero podía cerciorarme de que Regio supiera quién había vencido. Si había vencido a Regio, ¿no podía ganarme también a Molly?
¿Qué se interponía entre ella y yo? ¿Jade? Pero Burrich había oído que se había marchado de la ciudad de Torre del Alce, no que se hubiera casado. A casa de unos parientes, sin un penique. Jade debería avergonzarse por haber permitido que ocurriera tal cosa. La buscaría, la encontraría y me la ganaría. Molly, con su cabello suelto y al viento; Molly, con sus brillantes faldas y capa rojas, intrépida como un charrán escarlata, y no menos rutilantes sus ojos. Pensar en ella consiguió que me estremeciera. Sonreí para mis adentros, y luego sentí que mis labios se petrificaban en un rictus y el estremecimiento se tornó un escalofrío. Mi cuerpo sufrió un espasmo y mi cogote rebotó violentamente contra la cabecera de la cama. Proferí un grito involuntario, un gorjeo estridente.
Jonqui llegó de inmediato, seguida de Burrich. Entre los dos me sujetaron de brazos y piernas. Burrich cargó todo el peso de su cuerpo sobre mí, intentando contener mis pataleos. Después me desvanecí.
Salí de la oscuridad a la luz, como si emergiera a aguas más cálidas tras una profunda inmersión. El mullido colchón de la cama de plumas me acunaba, las sábanas eran cálidas y suaves. Me sentí a salvo. Por un instante, todo fue paz. Yací inmóvil, casi sintiéndome bien.
—¿Traspié? —preguntó Burrich, inclinándose sobre mí.
Regresó el mundo. Volví a saber que era un ser maltrecho y lastimero, un títere con la mitad de los hilos enredados o un caballo con un tendón amputado. Nunca volvería a ser el de antes; no había sitio para mí en el mundo que había conocido hasta entonces. Burrich había dicho que la compasión era mal sustituto del amor. No quería la compasión de nadie.
—Burrich.
Se acercó más a mí.
—No ha sido tan grave —mintió—. Tú duerme. Mañana…
—Mañana partirás hacia Torre del Alce —le dije. Frunció el ceño.
—No nos precipitemos. Date unos días, recupérate y luego ya…
—No. —Me senté con esfuerzo. Volqué hasta el último ápice de fuerza que me quedaba en mis palabras—. He tomado una decisión. Mañana volverás a Torre del Alce. Allí hay personas y animales que te esperan. Te necesitan. Es tu hogar y tu mundo. Pero no el mío. Ya no.
Se quedó un rato sin decir nada.
—¿Y tú qué piensas hacer?
Meneé la cabeza.
—Eso no es de tu incumbencia. Ni de nadie más, solo me incumbe a mí.
—¿La chica?
Volví a sacudir la cabeza con más energía.
—Ya ha tenido que cuidar de un tullido, y eso le ha costado su juventud, para luego descubrir que la había dejado en la miseria. ¿Cómo voy a ir a buscarla en este estado? ¿Cómo voy a pedirle que me quiera y convertirme en otra carga para ella, como ya lo fue su padre? No. Ya esté sola o casada con otro, está mejor así.
El silencio se prolongó entre nosotros. Jonqui se afanaba en una esquina de la habitación, preparando otro mejunje de hierbas que no me serviría de nada. Burrich señoreaba sobre mí, sombrío y amenazador como un nubarrón. Sabía que quería zarandearme, arrancarme mi obstinación a sopapos. Pero no lo hizo. Burrich no pegaría jamás a un tullido.
—En fin —dijo al cabo—. Eso deja solo a tu rey. ¿O es que has olvidado que juraste ser un Hombre del Rey?
—No lo he olvidado —respondí despacio—. Y si todavía me considerara un hombre, volvería. Pero no lo soy, Burrich. Soy una responsabilidad. En el tablero de juego, me he convertido en una de esas fichas que hay que proteger. Un rehén a secuestrar, incapaz de defenderse a sí mismo o a los demás. No. Mi última acción como Hombre del Rey será eliminarme de la partida antes de que lo haga otro y mi rey salga perjudicado.
Burrich me volvió la espalda. Era una silueta en la sala apenas iluminada, inescrutable su rostro a la luz de las llamas.
—Hablaremos mañana —empezó.
—Solo para despedirnos —lo interrumpí—. Mi corazón es firme en esto, Burrich. —Acaricié el pendiente en mi oreja.
—Si tú te quedas, tendré que quedarme yo también. —Había fiereza en su voz ronca.
—Eso no es así. En cierta ocasión, mi padre te pidió que te quedaras y criaras a su bastardo. Ahora yo te pido que te marches para servir a un rey que aún te necesita.
—Traspié Hidalgo, no…
—Por favor. —No sé qué oyó en mi voz. Solo que se quedó quieto de repente—. Estoy muy cansado. Tremendamente cansado. Solo sé que no puedo cumplir las expectativas depositadas en mí. No puedo. —Me tembló la voz como a un anciano—. Da igual lo que deba hacer. No importa lo que haya jurado hacer. No me quedan fuerzas para cumplir mi palabra. Puede que eso esté mal, pero es así. Los planes de los demás. Los objetivos de los demás. Los míos nunca. Lo he intentado, pero… —El cuarto osciló a mi alrededor como si fuese otra persona la que hablaba y me desconcertaran sus palabras. Pero en el fondo sabía que esas palabras entrañaban la verdad—. Ahora necesito estar solo. Dormir —murmuré sin más.
Los dos se me quedaron mirando. Ninguno dijo nada. Salieron de la habitación con parsimonia, como si esperaran que fuese a arrepentirme y llamarlos. No lo hice.
Pero, cuando se hubieron ido y me quedé solo, me permití exhalar un suspiro. Me sentía mareado por la decisión que había tomado. No iba a volver a Torre del Alce. Qué iba a hacer, no lo sabía. Había barrido mis pedazos del tablero. Ahora había sitio para redistribuir las fichas que me quedaran, idear una nueva estrategia para vivir. Gradualmente, comprendí que no tenía dudas. El arrepentimiento se debatía con el alivio, pero no tenía ninguna duda. De algún modo, era más soportable avanzar hacia una vida en la que nadie me recordara cómo había sido. Una vida que no estuviera sometida a la voluntad de nadie. Ni siquiera a la de mi rey. La suerte estaba echada. Me tumbé en la cama y, por primera vez desde hacía semanas, me relajé por completo. «Adiós», pensé con cansancio. Me hubiera gustado despedirme de todos, presentarme por última vez ante mi rey y ver en su gesto que obraba bien. Quizá pudiera hacerle comprender por qué no quería volver. No podría ser. La suerte, mi suerte, estaba echada.
—Lo siento, mi rey —musité.
Clavé la vista en las llamas de la chimenea hasta que el sueño vino a buscarme.
1
Sedimentos
Ser Rey a la Espera, o Reina a la Espera, significa estar anclado a medio camino entre la responsabilidad y la autoridad. Cuentan que se creó ese puesto para satisfacer las ambiciones de un heredero al poder al tiempo que se le educaba para ejercerlo. El primogénito de la familia real asume este cargo al cumplir los dieciséis años. A partir de ese día, el Rey o Reina a la Espera adquiere una carga plena de responsabilidad por el gobierno de los Seis Ducados. Normalmente, asume de inmediato los deberes que menos le importen al monarca regente, y estos varían en gran medida de un reinado a otro.
Bajo el rey Artimañas, el príncipe Hidalgo fue el primero en convertirse en Rey a la Espera. Artimañas delegó en él todo lo relativo a los límites y las fronteras: asuntos de guerra, negociaciones y embajadas diplomáticas, las incomodidades de los largos viajes y las condiciones miserables que suelen concurrir en tales campañas. Cuando abdicó Hidalgo y le llegó el turno al príncipe Veraz de ser Rey a la Espera, heredó todas las incertidumbres de la guerra con los Marginados, así como la insurrección civil que originaba la situación entre los ducados costeros y los terrales. Todas estas tareas se veían complicadas por el añadido de que, en cualquier momento, el rey podía anular sus decisiones. A menudo había de vérselas con una situación con la que él no tenía nada que ver, armado solo con opciones que él nunca habría elegido.
Aún más insostenible, quizás, era la situación de la Reina a la Espera Kettricken. Sus costumbres propias de la montaña la señalaban como extranjera en la corte de los Seis Ducados. En tiempo de paz, puede que hubiera sido acogida con más tolerancia. Pero la corte en Torre del Alce se hacía eco de la inquietud general de los Seis Ducados. Los Corsarios de la Vela Roja, procedentes de las Islas del Margen, asolaban nuestras costas como no lo habían hecho en generaciones, destruyendo mucho más de lo que robaban. El primer invierno de reinado de Kettricken como Reina a la Espera vio también el primer saqueo invernal que habíamos experimentado. La amenaza constante de las incursiones y el insistente tormento de los forjados entre nosotros sacudieron los cimientos de los Seis Ducados. La confianza en la monarquía estaba por los suelos, y Kettricken gozaba de la nada envidiable posición de ser la esposa extranjera de un Rey a la Espera al que nadie admiraba.
La insurrección civil dividió la corte cuando los ducados terrales expresaron su malestar por los impuestos destinados a proteger una costa de la que ellos no disfrutaban. Los ducados costeros clamaban por buques de guerra, soldados y un sistema eficaz de combatir a los corsarios, que siempre golpeaban donde menos preparados estábamos. El príncipe Regio, nacido en el interior, aspiraba a amasar poder prodigando obsequios y dispensas sociales a los ducados terrales. El Rey a la Espera Veraz, convencido de que su Habilidad ya no bastaba para mantener a raya a los corsarios, volcaba toda su atención en construir barcos de guerra con que defender los ducados costeros, y no tenía mucho tiempo para su nueva reina. Supervisándolo todo estaba el rey Artimañas, agazapado como una araña gigante, empeñado en mantener el poder repartido entre sus hijos y él mismo, en preservar el equilibrio y en que los Seis Ducados salieran intactos.
Me desperté cuando alguien me tocó la frente. Con un gruñido contrariado, aparté la cabeza del contacto. Tenía las sábanas enrolladas a mi alrededor; me desembaracé de su abrazo y me senté para ver quién se había atrevido a incordiarme. El bufón del rey Artimañas me observaba ansioso, sentado en una silla a mi vera. Lo miré con ojos desorbitados y retrocedió ante mi escrutinio. Se adueñó de mí el desasosiego.
El bufón debería estar en Torre del Alce, con el rey, a muchos días y millas de distancia. Nunca había oído que se alejara del lado del rey más que por unas horas o para pasar la noche. El que estuviera ahí no presagiaba nada bueno. El bufón era mi amigo, tanto como se lo permitía su extravagancia. Pero cualquiera de sus visitas obedecía a algún propósito, y este rara vez era trivial o agradable. Parecía más cansado que nunca. Vestía un insólito jubón de verdes y rojos y sostenía un cetro bufo rematado en una cabeza de rata. Los chillones ropajes contrastaban exageradamente con su piel incolora. Lo convertían en una vela traslúcida envuelta en acebo. Su atuendo parecía más sustancial que él. Su fino cabello pálido ondeaba desde los confines de su gorro, igual que el pelo de un ahogado inmerso aún en el agua, mientras las danzarinas llamas de la chimenea relucían en sus ojos. Me froté los míos legañosos y me aparté unos mechones del rostro. Tenía el cabello empapado; había estado sudando mientras dormía.
—Hola —conseguí decir—. No esperaba verte aquí. —Tenía la boca seca, la lengua agria y pastosa. Estaba enfermo, recordé. Los detalles eran difusos.
—¿Dónde si no? —Me observó con expresión afligida—. Con la de horas que ha pasado dormido, se diría que no ha pegado usted ojo. Túmbese, mi señor. Deje que lo acomode.
Se afanó en recolocar mis almohadas, pero lo detuve con un gesto. Algo iba mal. Nunca se había dirigido a mí con esa solicitud. Éramos amigos, pero las palabras que me dedicaba el bufón siempre eran ásperas y amargas como la fruta aún verde. Si su inesperada amabilidad obedecía a la compasión que le inspiraba, no pensaba aceptarla.
Observé de reojo mi camisón con brocados, la lujosa ropa de cama. Había algo extraño. Estaba demasiado cansado y débil para matizar el qué.
—¿Qué haces aquí? —le pregunté.
Cogió aliento y suspiró.
—Cuido de vos. Velo mientras dormís. Sé que os parecerá una tontería, aunque, claro, por algo soy un bufón. Sabéis que de mí se espera que haga el tonto. Pero me preguntáis lo mismo cada vez que os despertáis. Permitid, pues, que os proponga algo más inteligente. Os ruego, mi señor, que me deis permiso para llamar a otro sanador.
Me recliné en las almohadas. Estaban empapadas de sudor y me parecía que despedían un olor acre. Sabía que podía pedirle al bufón que las cambiara y lo haría. Pero las empaparía de nuevo si lo hacía. Era inútil. Me aferré a las sábanas con los dedos agarrotados. Bruscamente, pregunté:
—¿Para qué has venido?
Me cogió la mano y le dio una palmadita.
—Mi señor, me escama esta repentina debilidad. Parece que los cuidados de este sanador no os hacen ningún bien. Me temo que sus conocimientos no están a la altura de la fe que deposita él en ellos.
—¿Burrich?
—¿Burrich? ¡Ojalá estuviera él aquí, mi señor! Será el maestro caballerizo, pero apuesto a que sabe más de curas que este Wallace que os seda y os deshidrata.
—¿Wallace? ¿No está aquí Burrich?
—No, mi rey. —El bufón compuso un gesto solemne—. Se quedó en las montañas, como bien sabéis.
—Tu rey —dije, e intenté reír—. Tiene gracia.
—Ni pizca, mi señor —respondió cordialmente—. Ni pizca.
Su ternura me desconcertaba. Ese no era el bufón que yo conocía, lleno de palabras retorcidas y acertijos, de sarcasmos, pullas e ingeniosos insultos. Me sentí tan gastado como una cuerda vieja e igual de deshilachado. Aun así, intenté encajar las piezas.
—Así que ¿estoy en Torre del Alce?
Asintió despacio.
—Desde luego que sí. —Tenía los labios fruncidos de preocupación.
Me quedé mudo, asimilando la magnitud de mi traición. De alguna manera había regresado a Torre del Alce. Contra mi voluntad. Burrich ni siquiera se había dignado acompañarme.
—Permitid que os traiga algo de comer —me suplicó el bufón—. Uno siempre se siente mejor con el estómago lleno. —Se levantó—. Lo traje hace unas horas. Lo he puesto junto al hogar para que se mantenga caliente.
Mis ojos lo siguieron con cansancio. Se acuclilló frente a la enorme chimenea para apartar una sopera tapada del borde del fuego. Levantó la tapa y percibí el olor de un sabroso caldo de ternera. Empezó a servirlo en un cuenco. Hacía meses que no probaba la ternera. En las montañas no había más que carne de venado, cabra y cordero. Paseé la mirada por la estancia con parsimonia. Los pesados tapices, las colgaduras de la cama, ricamente tejidas. Conocía ese sitio. Era el dormitorio del rey en Torre del Alce. ¿Por qué estaba acostado en la cama del rey? Quise interrogar al bufón, pero habló otra persona por mi boca:
—Sé demasiadas cosas, bufón. Ya no puedo dejar de saberlas. A veces es como si otra persona controlara mi voluntad y empujara mi mente hacia lugares que preferiría no visitar. Los muros se han resquebrajado. Todo entra como un torrente. —Inhalé hondo, pero no podía evitarlo. Primero un frío cosquilleo, luego como si me sumergiera en unos rápidos congelados—. Un torrente que sigue creciendo —jadeé—. Trae barcos. Barcos con la quilla roja…
El bufón desorbitó los ojos, alarmado.
—¿En esta época, su majestad? ¡Imposible! ¡Estamos en invierno!
El aliento me oprimía el pecho. Hube de esforzarme para hablar:
—El invierno ha tardado en llegar. Nos ha privado de sus tormentas y su protección. Mira. Asómate ahí, al agua. ¿Lo ves? Ya vienen. Surgen de la niebla. —Levanté un brazo para señalar.
El bufón acudió corriendo a mi lado. Se agachó para mirar en la dirección que le indicaba, pero sabía que no vería nada. Aun así, apoyó lealmente una mano vacilante en mi débil hombro y siguió mirando como si pudiera ver a través de las paredes y las millas que lo separaban de mi visión. Deseé estar tan ciego como él. Así la mano pálida de largos dedos que descansaba sobre mi hombro. Por un instante contemplé mi mano apergaminada, el anillo con el sello real encajado en un dedo huesudo tras un nudillo hinchado. Luego mi renuente mirada ascendió y mi visión se alejó.
Señalaba con la mano el puerto en calma. Quise sentarme más erguido para verlo mejor. La ciudad oscurecida se extendía ante mí como un rompecabezas de casas y carreteras. La niebla ocupaba las hondonadas y se espesaba en la bahía. «Va a cambiar el tiempo —pensé. En el aire se agitaba algo que me helaba los huesos, condensando el sudor rancio sobre mi piel y provocándome escalofríos. Pese a la negrura de la noche y la niebla, no me costaba nada verlo todo a la perfección—. Los ojos de la Habilidad», me dije, y luego me extrañé. Yo no podía Habilitar, no con resultados predecibles, no de forma práctica.
Pero ante mis ojos dos barcos salieron de la bruma y entraron en el puerto dormido. Me olvidé de lo que podía o no podía hacer. Eran esbeltos y gráciles, y aunque parecían negros a la luz de la luna, sabía que sus quillas serían rojas. Corsarios de la Vela Roja, procedentes de las Islas del Margen. Las naves cortaban las olas como navajas, abriéndose paso en medio de la niebla, hundiéndose en las protegidas aguas del puerto como un cuchillo afilado en el vientre de un cerdo. Los remos se movían sin hacer ruido, en perfecta sincronía, silenciados con trapos los toletes. Iban a fondear en los muelles con la desfachatez de unos comerciantes que vinieran a mercadear. Un marinero saltó ágilmente de la primera barca, portando una cuerda que ató a un pilar. Un remero mantuvo el barco apartado del muelle hasta que se hubo tendido y anudado a su vez el cabo de popa. Qué serenidad, qué descaro. El segundo barco seguía su ejemplo. Las temibles Velas Rojas habían llegado a la ciudad, osadas como gaviotas, y habían amarrado en el puerto de sus víctimas.
Ningún centinela dio la voz de alarma. Ningún vigía sopló el cuerno ni arrojó una antorcha a un montón de leña embreada para prender la hoguera de advertencia. Los busqué y los encontré enseguida. Con la cabeza reposada en el pecho, inmóviles en sus puestos. Las ropas de buena lana habían pasado del gris al rojo al absorber la sangre que se vertía de sus gargantas abiertas. Sus asesinos habían llegado con sigilo y por tierra, sabedores del puesto de cada centinela, para silenciar a todos los guardias. Nadie prevendría a la ciudad dormida.
No había tantos centinelas. La ciudad no era gran cosa, apenas se merecía un punto en el mapa. La gente había contado con la humildad de sus posesiones para evitar incursiones como esta. Buena lana se trasquilaba allí, y tejían hilo de buena calidad, cierto. Trabajaban la tierra y ahumaban el salmón que remontaba el río, y sus manzanas eran pequeñas y dulces, y elaboraban buen vino. Hacia el oeste había una playa abarrotada de moluscos. Esas eran las riquezas de la Bahía de los Sedimentos, y aunque no fuera gran cosa, bastaba para que sus habitantes atesoraran sus vidas. Claro que nadie se lanzaría sobre ellos con antorchas y espadas. ¿Quién en su sano juicio iba a pensar que un barril de sidra o una ristra de salmones ahumados podrían atraer la atención de los corsarios?
Pero estos eran Velas Rojas y no venían a saquear bienes ni tesoros. No buscaban ganado que criar, mujeres que desposar ni niños que esclavizar en sus galeras. Las lanudas ovejas serían mutiladas y sacrificadas, pisotearían el salmón ahumado, prenderían fuego a los almacenes de vellón y vino. Tomarían rehenes, sí, pero solo para forjarlos. La magia de la Forja los haría menos que humanos, desprovistos de cualquier emoción y pensamiento, salvo los más básicos. Los corsarios no se quedarían con estos rehenes, sino que los abandonarían allí mismo para que volcaran su debilitadora angustia sobre quienes los habían amado y considerado hermanos. Los forjados, despojados de sensibilidad humana, asolarían la tierra que los vio nacer, voraces como tejones. Esta era la más cruel de las armas de los marginados: obligarnos a abatir a nuestros forjados. Supe todo esto antes de verlos. Había presenciado las consecuencias de otras incursiones.
Vi cómo la marea de muerte crecía hasta inundar la pequeña ciudad. Los piratas marginados saltaron del barco a los muelles y se adentraron en la aldea. Recorrían las calles silenciosamente en grupos de dos o de tres, letales como el veneno disuelto en el vino. Algunos se entretuvieron registrando las otras embarcaciones amarradas. Casi todas las barcas eran pequeñas areneras abiertas, pero había dos barcos de pesca y un mercante. Sus tripulaciones conocieron una muerte rápida. Su frenética oposición fue tan patética como la de las gallinas que cacarean y aletean cuando se cuela una comadreja en el corral. Hasta mí llegaban sus voces llenas de sangre. La espesa niebla engulló sus gritos con avidez. La muerte de un marinero no era más que el chillido de una gaviota. Después incendiaron las embarcaciones, descuidadamente, sin preocuparse de su posible valor. Estos corsarios no cogían ningún botín. Quizás un puñado de monedas si se lo tropezaban, o la gargantilla del cuerpo de quien acabaran de violar y asesinar, pero poco más.
No podía hacer nada salvo mirar. Tosí con fuerza antes de recuperar el aliento para hablar:
—Ojalá pudiera entenderlos —le dije al bufón—. Ojalá supiera qué quieren. Estas Velas Rojas son un misterio. ¿Cómo podemos enfrentarnos a alguien que lucha por motivos desconocidos? Pero si pudiera entenderlos…
El bufón frunció sus pálidos labios y meditó.
—Comparten la locura de quien los gobierna. Solo quien comparta su locura puede entenderlos. Por mi parte, no me interesa entenderlos. Entenderlos no los detendrá.
—No.
No quería contemplar la villa. Había visto esa pesadilla demasiadas veces. Pero solo un desalmado podría haberle vuelto la espalda como si se tratara de un espectáculo de títeres mal orquestado. Lo mínimo que podía hacer por mi pueblo era verlo morir. También era lo máximo que podía hacer por él. Estaba enfermo e impedido, era un anciano muy lejos de allí. No se podía esperar otra cosa de mí. Así que miré.
Vi cómo despertaba la pequeña ciudad de su plácido sueño a la férrea presa de una mano en el cuello o el pecho, al cuchillo sobre la cuna, al repentino grito de un niño arrancado de su sueño. Las luces empezaron a parpadear y refulgir por toda la aldea; algunas eran velas encendidas al oír los gritos del vecino; otras eran antorchas u hogares incendiados. Aunque hacía más de un año que los corsarios de la Vela Roja aterrorizaban a los Seis Ducados, para esa gente el miedo se había hecho real esta noche. Creían estar preparados. Habían escuchado las historias de horror y habían decidido que nunca les pasaría a ellos. Pero aun así ardían las casas y los gritos hendían la noche como si los transportara el humo.
—Habla, bufón —ordené con voz ronca—. Recuerda el futuro para mí. ¿Qué dicen de la Bahía de los Sedimentos? Una incursión en los Sedimentos, en invierno.
Inhaló una bocanada temblorosa.
—No es fácil, no está claro —vaciló—. Todo fluctúa, todo sigue cambiando. Hay demasiado en movimiento, su majestad. Ahí el futuro se vierte en todas direcciones.
—Dime qué ves —ordené.
—Compusieron una canción sobre esta ciudad —comentó el bufón con voz hueca. Seguía aferrado a mi hombro; a través del camisón, el tacto de sus dedos largos y fuertes era frío. Pasó un estremecimiento entre los dos y sentí cómo se esforzaba por seguir de pie a mi lado—. Cuando se canta en alguna taberna, con el estribillo marcado por el aporrear de jarras de cerveza sobre las mesas, nada de todo eso parece tan grave. Se puede imaginar uno la valiente batalla que presentaron aquellas personas, que eligieron morir luchando antes que rendirse. Nadie, ni una sola persona, fue atrapada con vida y forjada. Ni una sola. —El bufón hizo una pausa. Una nota de histeria se mezclaba con la frivolidad que pretendía imprimir a su voz—. Claro que, cuando se está cantando y bebiendo, no se ve la sangre. Ni se huele la carne quemada. Ni se oyen los gritos. Pero eso es comprensible. ¿Alguna vez habéis intentado encontrar una rima para «bebé descuartizado»? Hubo quien propuso «será recordado», pero la estrofa no tuvo éxito. —Su retahíla está desprovista de alegría. Sus chistes amargos no consiguen escudarnos a ninguno de los dos. Vuelve a guardar silencio, mi prisionero condenado a compartir conmigo sus dolorosos conocimientos.
Observo en silencio. No hay verso que pueda hacer justicia al padre que le mete una ampolla de veneno en la boca a su hijo para impedir que lo capturen los corsarios. Nadie podría componer canciones sobre los pequeños que chillaban víctimas del potente y veloz veneno, ni sobre las mujeres que eran violadas mientras daban sus últimos estertores. No hay rima ni melodía capaz de transmitir la tragedia de esos arqueros cuyas flechas más certeras abatieron a sus hermanos antes de que los apresaran. Me asomé al interior de una casa en llamas. En medio del fuego, vi cómo un infante de diez años ofrecía el cuello a la navaja de su madre. El niño sostenía en brazos a su hermana, un bebé, ya estrangulada, pues habían llegado las Velas Rojas y ningún hermano caritativo hubiera podido dejarla caer en manos de los corsarios o las llamas voraces. Vi los ojos de la madre cuando recogió los cadáveres de sus retoños y dejó que las llamas los envolvieran a los tres. Hay cosas que es mejor no recordar. Pero no se me ahorraba su conocimiento. Era mi deber saberlas, y recordarlas.
No todos murieron. Hubo quienes huyeron a los campos y bosques de los alrededores. Vi a un hombre escondido bajo los muelles con cuatro niños, en el agua helada, abrazado a los pilares forrados de moluscos hasta que se fueron los corsarios. Otros intentaron huir y fueron abatidos mientras corrían. Vi a una mujer que salía de una casa vestida solo con el camisón. Las llamas devoraban ya el costado del edificio. Llevaba un crío en brazos y otro agarrado a sus faldas. Aun en plena noche, la luz de las cabañas incendiadas despertaba destellos bruñidos en su cabello. Miraba alrededor con ojos atemorizados, mas el largo cuchillo que empuñaba en su mano libre apuntaba desafiante hacia arriba. Percibí el destello de una boca pequeña solemnemente apretada, unos ojos entornados con fiereza. Luego, por un instante, vi aquel perfil orgulloso silueteado contra la luz del fuego.
«¡Molly!», jadeé. Tendí una mano crispada hacia ella. Levantó una puerta y metió a los pequeños en un sótano detrás del hogar incendiado. Cerró la puerta en silencio sobre todos ellos. ¿A salvo?