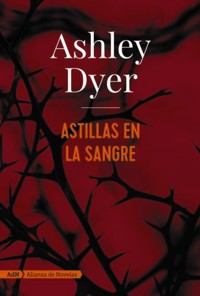
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
La sargento Ruth Lake y el comisario Greg Carver andan a la caza de un asesino en serie que recoloca a sus víctimas como si fueran maniquís y les cubre el cuerpo entero de complejos y misteriosos tatuajes. Los medios ya lo han apodado «el asesino de las astillas», por el método primitivo y tremendamente doloroso del que se sirve para tatuarlas. Después de muchos meses de investigación, cuando parece que la resolución del caso es inminente, el asesino asesta un golpe personal: dispone a su última víctima de forma que se parezca a la esposa de Carver. Sometido a una gran presión, el comisario entra en una espiral autodestructiva de sexo y alcohol. De pronto, se encuentra en el suelo, medio muerto por un disparo, y sobre él se alza la imperturbable Lake, apuntándolo con un arma. ¿Le ha disparado ella? Si no es así, ¿por qué está retirando de su apartamento todas las posibles pruebas y falseando el escenario del crimen? " El sol verde " , una novela policíaca moderna como ninguna otra, está escrita con «tanta fiereza que te da vueltas la cabeza» ( " New York Times " ) y ha sido descrita como «profundamente auténtica y perturbadora» ( " Los Angeles Times ").
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Epílogo
Créditos
1
Hay una mujer plantada en medio del salón del inspector Greg Carver. Lleva una Colt 1911 en la mano. Todo parece indicar que está serena; hay cosas que debe hacer. Girando sobre los talones, da una vuelta completa y procesa todos los detalles del escenario. No se ha tocado nada. En el suelo, hay una botella de whisky vacía. Greg Carver está hundido en una butaca, con una pierna doblada por la rodilla y la otra completamente estirada. Al mirarlo desde arriba, ella siente rabia y desprecio, pero también remordimiento. Él tiene los ojos abiertos, le brota sangre de una herida de bala en el pecho. Ella agarra mejor el arma que sostiene con la mano enguantada y acciona el seguro. La estancia apesta a alcohol, a pólvora y a sangre, y a ella se le revuelve el estómago, pero inspira hondo para librarse del hedor.
Lleva el arma a la cocina, donde encuentra el portátil abierto del inspector, y sus archivos físicos extendidos por la mesa. El suelo está repleto de papeles arrugados, como si hubiera caído una granizada de enormes pedruscos. En la silla situada junto a la mesa, hay una caja archivador de cartón. Mete en ella las carpetas, envuelve la pistola en un folio en blanco y la pone encima.
Bajo la siembra de papeles de la mesa, encuentra, boca abajo, una foto enmarcada. Emma, la mujer del inspector Carver, en la luna de miel de ambos, sentada en un peñasco cerca de una catarata. Emma es rubia y delgada. Viste vaqueros ajustados con sandalias de plataforma y un blusón, y el pelo, largo y sedoso, con la raya en medio. Sonríe. La mujer lleva la fotografía al salón de Carver, le limpia las huellas y la deja en lo alto del armario, donde está siempre.
En el dormitorio, carteles A3 sujetos a la pared con masilla azul. En uno, las fotografías de cinco víctimas sonrientes, mujeres, con anotaciones manuscritas:
1.Tali Tredwin — Muerta: 3 de enero. 27 años, 1,65, castaña, ojos pardos. Divorciada, dos hijos. Espalda y hombros tatuados, tinta azul. Tinta muy corrida, moteado. Símbolos maoríes y ojos, todos cerrados. Espina de Berberis.
2.Evie Dodd — Muerta: 10 de marzo. 25 años, 1,68, morena, ojos color avellana. Casada, tres hijos. Torso, cuello, brazos, piernas, pies/plantas, manos/palmas tatuados, tinta azul. Plantas estilizadas, motivos mágicos y ojos cerrados/entornados/abiertos. Tinta corrida. Espina de Berberis.
3.Hayley Evans — Muerta: 6 de junio. 28 años, 1,62, castaña, ojos pardos. Pareja de hecho, un hijo. Torso, cuello, brazos, piernas, pies/plantas, manos/palmas tatuados. Plantas estilizadas, espinas, motivos mágicos y ojos cerrados/entornados/abiertos. Tinta azul. Tinta menos corrida. Espina de Pyracantha.
4.Jo Raincliffe — Muerta: 2 de septiembre. 35 años, 1,70, castaña, ojos pardos. Casada, dos hijos. Torso, cuello, brazos, piernas, pies/plantas, manos/palmas tatuados, tinta azul. Plantas estilizadas, espinas, motivos mágicos, etc. Sin tinta corrida. Espina de Pyracantha.
5.Kara Grogan — Muerta: 22 de diciembre. 20 años, 1,78, rubia, ojos azules. Torso, cuello, brazos, piernas, pies/plantas, manos/palmas tatuados, tinta negra. Sin tinta corrida. Plantas estilizadas, espinas, motivos mágicos y ojos, muchos ojos. Espina de Pyracantha.
Arranca los carteles de la pared, los dobla y los lleva a la cocina, donde coge el resto de los documentos, incluidos los papeles arrugados, lo mete todo en la caja y la tapa como puede.
Limpia bien los picaportes, los interruptores, la butaca donde está sentado él. Coge la caja y sale de la casa, baja con cuidado los peldaños de la escalera de incendios de la parte posterior del edificio y enfila el camino que conduce al exterior de la finca. Aunque han retirado la nieve hace poco, las suelas de sus zapatos quedan perfectamente marcadas en la que ha caído recientemente. Está muy oscuro y las cortinas de todas las casas de la calle están corridas; no cree que la haya visto nadie.
Minutos más tarde, regresa sin guantes, sin la caja, y sube los escalones de la entrada principal, limpia el timbre y lo pulsa. No espera, se saca un llavero del bolsillo de atrás y abre la puerta con una de las dos llaves. Una vez dentro, deshace el recorrido anterior, tocando superficies que ha limpiado hace un momento. Termina en la butaca del inspector, vuelve a ver la botella vacía y siente una comezón, como si le picara algo que no pudiera rascarse. Pero no tiene tiempo para eso: a lo hecho, pecho.
Se acuclilla delante de él, agarrada a los reposabrazos, y lo mira fijamente.
Hace un aspaviento, se levanta de golpe.
Jadeando, con el corazón desbocado, lo observa unos segundos. «Te lo has imaginado.»
Vuelve a agacharse, conteniendo la respiración, con los ojos clavados en los de él. Los de Greg Carver son de color avellana claro, moteados de dorado. A veces esas motas doradas parecen arder lentamente, pero ahora no. Ahora están apagadas, muertas. Se acerca un poco más, observando, casi sin respirar, y vuelve a detectar un levísimo movimiento en uno de los párpados. Fastidiada, maldice por lo bajo.
2
Día 1
La mujer sostuvo la puerta de la vivienda para que entrasen los sanitarios, que subieron despacio los escalones cubiertos de nieve pisoteada y convertida en barro y hielo deshecho. Las huellas de la mujer, de la escalera de incendios a la salida, habían quedado cubiertas enseguida por la incesante nevada. El helicóptero policial que planeaba estrepitosamente sobre el edificio apagó su proyector led y desapareció con una abrupta maniobra, seguramente reclamado en otra parte a consecuencia de la fuerte ventisca. Titilaban las luces de los vehículos de emergencias, las lámparas de arco voltaico iluminaban la entrada de la casa de Carver y se había montado un cordón policial de unos quince metros para mantener a raya a los curiosos. Siguió a los sanitarios a la ambulancia que los esperaba y habló con ellos mientras subían la camilla al vehículo.
Dentro del cordón policial, había aparcada una furgoneta de la Policía Científica, y dos técnicos y su jefe se encontraban en la parte de atrás, pertrechados y dispuestos para entrar en la vivienda en cuanto se lo permitieran.
La mujer inspiró hondo antes de acercarse a ellos.
—Todo vuestro —dijo.
—¿Es cierto? —preguntó el jefe.
—Es Carver, sí —contestó ella.
—Madre mía, Ruth —dijo, agarrándola del codo.
La sargento Ruth Lake se zafó de él.
—Nos observan —murmuró.
Ya había visto a dos periodistas locales al otro lado del precinto policial.
—¿Adónde se lo llevan? —preguntó él.
—Al Royal.
Se le cerró la garganta y no pudo decir nada más.
—Si hay algo que pueda hacer…
—Sé exhaustivo.
—Por descontado.
—He tocado puertas, picaportes y cerraduras —dijo Lake con cara de disculpa, luego frunció el ceño, como esforzándose por recordar—. En el salón, nada más entrar, los interruptores y la butaca. Estaba… Ahí es donde lo he…
Él asintió con la cabeza.
—Entendido. Vamos a necesitar tu calzado.
—Luego te lo llevo —prometió ella, rascándose una ceja.
—¿Cómo has entrado?
—Estaba abierto de par en par —contestó, para no mentir descaradamente, pero, sin darse cuenta, apretó el llavero que llevaba en el bolsillo del abrigo y miró a otro lado.
Él agachó la cabeza, buscando sus ojos.
—Si hay pruebas ahí dentro, las encontraremos, Ruth.
La sargento pestañeó, dos veces.
—Lo sé.
—Hemos aprendido de la mejor —añadió él.
Ella trató en vano de sonreír.
Entró en la calle un coche y bajó de él un hombre fornido que, abrochándose el abrigo, se abrió paso a zancadas entre los curiosos como si fueran invisibles. El comisario Jim Wilshire no era muy amigo de la prensa.
Desprevenidos, los dos periodistas apostados junto al precinto policial se volvieron demasiado tarde para conseguir una instantánea decente y, cuando lograron situarse, él ya había pasado por debajo de la cinta y estaba a cinco metros de distancia.
—Comisario —gritó uno—. Señor, ¿ha sido el asesino de las espinas?
Ruth Lake intercambió una mirada con el jefe de la Científica.
—Luego hablamos —dijo ella.
Los técnicos entraron en la casa y ella, irguiéndose, se preparó para encarar al comisario.
—Sargento Lake… —dijo Wilshire.
—Señor…
—Venga conmigo.
Se dirigió a la zona más apartada del cordón policial, donde había menos gente. Allí abrió un enorme paraguas negro, para protegerlos de la multitud, sospechó la sargento, y no tanto de las inclemencias meteorológicas.
Ella se situó debajo.
—¿Greg Carver?
Su voz era más aguda de lo que se podía esperar de un hombre corpulento.
Lake asintió.
—¿Quién ha sido el primero en llegar al escenario?
La sargento lo miró, cándida, a la cara.
—Yo.
—Sí que se ha dado prisa.
—En realidad, me lo he encontrado.
La miró ceñudo.
—Esto ha sido… ¿hace cuánto, treinta minutos?
—Más o menos.
El comisario consultó la hora. Ella sabía que eran las doce y diez de la noche.
—Algo tarde para una visita de cortesía, sargento —dijo él en tono especulativo, más invitándola a que se explicara que requiriéndoselo.
—Carver quería hablar del caso.
—Momento y lugar extraños para una reunión de trabajo —repuso él, más incisivo esa vez.
La sargento asintió con la cabeza, notó que se le contraía la ceja, pero no hizo ningún comentario.
Él la observó unos minutos más y ella procuró respirar despacio y mantener la calma.
A su espalda, se iluminó la carretera, luego Lake oyó que se acercaba un vehículo y el chirrido de los neumáticos en la nieve fresca. Al mirar por encima del hombro, vio una furgoneta que se detenía de un frenazo. Mercy View, una compañía local de televisión por cable. Wilshire les tenía a aquellos tipos aún más inquina que a todos los demás.
—Señor… —dijo ella.
El comisario vio bajar de la furgoneta al equipo de televisión.
—Muy bien, dejémoslo… de momento —le contestó—. Pero ya ha oído a la prensa cuando he llegado. Preguntan si esto es obra del asesino de las espinas. Necesito que me informe.
Ella inspiró hondo, espiró y se preparó para facilitarle a su jefe los detalles que debía conocer.
—Lo he encontrado sentado en una butaca en el salón —dijo ella—. Le han disparado en el pecho, a quemarropa. —Se aclaró la garganta—. La herida parece de bala de pequeño calibre.
—¿Y eso cómo lo sabe?
—Trabajé en la Científica —respondió ella—. He visto unas cuantas heridas de bala. Además, no había mucha sangre.
Aunque olía bastante. El hedor metálico le inundó de nuevo las fosas nasales.
—¿Se encuentra bien? —preguntó Wilshire.
—Sí, señor —contestó ella—. Es que…
Él asintió con la cabeza, después cambió un poco de postura y ella observó que la estaba parapetando del equipo de televisión.
—Es comprensible. Pero debe recomponerse. Este es su escenario del crimen hasta que llegue el oficial al mando.
—Ya le he dicho que estoy bien.
El comisario frunció el ceño y ella se dio cuenta de que había sonado cortante. Que le dieran.
—¿Quién es el oficial al mando? —preguntó Lake, y Wilshire ensanchó las aletas de la nariz. Lake añadió—: Si no le importa que se lo pregunte, señor.
—El inspector Hansen —contestó, muy seco—. Llegará en veinte minutos. Querrá saber si ha comprometido el escenario de algún modo.
A la sargento se le paró el corazón un momento, después empezó a latirle de nuevo, despacio, con contundencia.
—Soy una técnico forense bien entrenada —replicó.
—Aun así, en caliente…
—He tenido cuidado —dijo, y no mintió.
—¿Le ha dicho algo?
—¿Carver? —preguntó ella, haciéndose la tonta.
—Sí, Carver. ¿Le ha dicho algo?
—He pensado que estaba muerto.
Sintió que le brotaba en el pecho una carcajada incontenible y apretó tanto las llaves que llevaba en el bolsillo que notó que se le clavaban en la palma de la mano.
—Eso no responde a mi pregunta. —Ella se mordió el labio—. ¿Sargento Lake?
Ruth contuvo el vergonzoso deseo de reír, negó con la cabeza y, fijando la vista en un trozo de nieve blanquísima que reflejaba las luces de los vehículos de emergencia, de rojo y azul intermitentes, vio en él los ojos de Carver, clavados en los suyos, y el titileo de aquellas luces le recordó la leve vibración de los párpados del inspector en ese instante en que ella había caído en la cuenta de que aún respiraba.
Empezó a temblar.
—¡Sargento! —le susurró furioso Wilshire, acercándose tanto que ella tuvo que dar un paso atrás. Lo miró a la cara y cesó el temblor—. Mire, la ambulancia está a punto de salir. Vaya con él si quiere; si no, esos payasos de los medios no pararán hasta sacarle alguna declaración.
Llegaban cada vez más periodistas: además de los equipos de televisión, que ya estaban en la ciudad para informar del asesinato de Kara Grogan, a la prensa local se sumaba la nacional. Habían instalado sus propios focos y, desde el otro lado del precinto policial, demandaban a voces información sobre lo ocurrido.
—Tengo que trabajar —dijo ella.
—No puede trabajar en el escenario, y tampoco en el caso, ya lo sabe.
—Soy más út-til aq-quí —repuso Lake, luego apretó la mandíbula para evitar que le castañetearan los dientes.
—¿Dónde tiene el coche?
La sargento señaló bruscamente con la barbilla el Renault Clio, aparcado enfrente de la casa de Carver, dentro del cordón policial, con los archivos del inspector y su arma aún en el maletero. Tendría que haberlo movido antes de llamar a emergencias; en ese momento era, oficialmente, parte del escenario del crimen.
—Vamos —dijo Wilshire, agarrándola por el codo—. Hablaremos allí dentro.
—¿Qué? —¡Los archivos! ¡El arma!—. ¡No! —dijo, zafándose de él.
—Baje la voz, sargento —la reprendió Wilshire.
—Perdón, señor. Es que… debería quedarme aquí.
—Presenta usted signos de conmoción —le dijo su jefe—. Hay que sacarla de esta tormenta.
Se refería a la ventisca, a la tormenta de nieve, pero a ella le pareció que jamás había hablado con más acierto.
—Métase en el coche, le daré salida detrás de la ambulancia… Salvo que prefiera que busque a alguien que la lleve a casa…
Lake sintió de pronto un gran alivio.
—No… Puedo conducir. Gracias.
Sacó con torpeza las llaves del coche del bolsillo del abrigo y se sentó al volante y, mirando al frente, vio como unos policías uniformados ordenaban a los periodistas que retiraran las furgonetas para dejar paso a la ambulancia. Las luces de emergencia del vehículo y los flashes de las cámaras de los periodistas le centellearon en los ojos, deslumbrándola, pero ella se aferró al volante hasta que crujió de la tensión, apretó los dientes y, avanzando despacio, abandonó la calle.
3
Carver oye zumbidos y pitidos como si tuviese interferencias de radio en los oídos, sonidos alienígenas, como telemetrías de un planeta lejano.
Está tendido boca arriba, algo que no tiene sentido: debería estar repanchigado en su butaca, bebiendo. Eso era lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, recuerda emocionado, como si recordar diera sentido a semejante locura de luz y ruido. Estaba bebiendo, whisky, mucho.
Entonces el mundo se ladea y cae en picado, y él pierde por completo la noción de si sube o baja. Siente una ráfaga de aire por debajo del cuerpo, oye un estruendo de motores a reacción y nota que se le agita el corazón. «Yo no debería estar aquí, tengo un caso que investigar.» Por encima de la cabeza, ve pasar luces a toda velocidad, como balizas de una pista de aterrizaje; otro disparate, porque las balizas no están por encima de la cabeza. En cualquier caso, él no debería estar viéndolas; tendría que estar fuera del avión para poder ver lo que ve.
«Joder, Carver, estás borracho.» Pero nota que empieza a dolerle la cabeza, así que, a lo mejor, se ha desmayado y ya es el día siguiente.
Una sombra se antepone a las luces. Es humana, pero, curiosamente, amorfa.
«Qué desvarío», se dice, y de pronto está en el cementerio de St. James. Los muros de arenisca pura del camposanto escondido se alzan quince metros a ambos lados de él, a lo largo de un espacio extenso y plano, restos de la vieja cantera que proporcionó arenisca para construir casi todo Liverpool en los siglos XVII y XVIII. Al oeste, la escarpa se levanta hasta la catedral. Un viento cortante aúlla desde el río Mersey, a kilómetro y medio, gana fuerza al coronar el monte y desciende al lecho de la vieja cantera.
La sargento Lake está contemplando el cadáver de una mujer joven tendida sobre un sepulcro, pegado a los muros de arenisca pura del cementerio.
—Qué desvarío —dice ella, repitiendo las palabras de él.
Pero Ruth mira a la primera de las víctimas del asesino de las espinas, y de eso hace ya un año, de modo que más bien es él quien repite las palabras de ella. Hace un minuto, ¿no estaba él en otro sitio donde oía un estruendo de motores y veía pasar a toda velocidad una línea de balizas por encima de su cabeza?
Aunque la víctima está vestida, lleva al descubierto la cantidad suficiente de piel para que se vea lo que ese tipo le ha hecho: ojos tatuados, entornados, que ocultan algo. ¿Ocultan? ¿De dónde ha salido eso? Tali, Tali Tredwin se llamaba. No lo sabían entonces, pero ahora parece importante recordarlo.
Alguien lo llama.
—Greg. ¿Greg Carver?
Al principio, piensa que es Ruth.
«Baja la voz, joder —le dan ganas de decirle—. ¿No ves que me duele la cabeza?»
Pero entonces se sume en la oscuridad y Ruth desaparece. Un destello cegador, luego unas punzadas de dolor en las cuencas de los ojos que son como puñaladas.
—Las pupilas iguales, redondas y reactivas a la luz —dice alguien. Carver no identifica la voz. Intenta hablar—. RAPD positivo, ojo izquierdo —prosigue la voz—. ¿Podríamos traer aquí un aparato de TC portátil?
Carver piensa que debería responder, pero sigue sin poder hablar.
Las sombras pasan como fantasmas por encima de él. Al menos ha dejado de oír ese motor a reacción. Algo no cuadra. Él estaba en su apartamento, bebiendo. Había alguien más allí. Una mujer. Recuerda que hubo sexo. ¿En su apartamento? No, en otro sitio, pero que conoce bien. Le está gritando a la mujer. Un arma. «¿Yo empuñaba un arma?» Otra vez ese destello cegador, luego más sombras. Alguien se mueve por su apartamento. ¿Ahora o entonces? Qué lío de tiempo. «De todas formas, no estabas en tu apartamento; con esa mujer, no.»
Entonces, ¿dónde? De pronto lo entiende: estar ahí, no estar ahí; fantasmas; motores a reacción; una línea de balizas por encima de la cabeza… Esa es la lógica de los sueños. Tiene que despertar.
De inmediato, está en su apartamento y la presencia de la habitación parece tangible, una sombra, un algo oscuro que puede ver por el rabillo del ojo. Quiere volver la cabeza, pero está paralizado; el miedo lo aprisiona, como un peso físico sobre el pecho. Un terror nocturno, se dice. Los ha tenido antes, por lo general después de sus borracheras. Si consigue mover algo, aunque sea un dedo, o una ceja, despertará y terminará la pesadilla.
La sombra se acerca de pronto, lo mira fijamente a la cara. Ruth. Siente un inmenso alivio.
«Ruth, estoy como una cuba y esto es una pesadilla de cojones —quiere decirle—. Despiértame, joder.»
Pero pestañea y ella ya no está.
Sonidos, movimiento. No consigue enfocar, sigue sin poder moverse, pero la presencia aterradora ha desaparecido y ya no siente esa opresión en el pecho, vuelve a respirar. Al otro lado de las cortinas de su salón distingue unas luces azules y le viene a la cabeza una fiesta loca a la que fue una vez con Emma. Oye el estrépito de las hélices del helicóptero.
De nuevo la oscuridad.
4
Al otro lado del río, a unos veinte minutos en coche del apartamento de Greg Carver, en una casa de los años treinta situada en una calle tranquila, el asesino está viendo BBC News 24. Los sanitarios bajan al paciente en una camilla por los escalones empinados de la entrada a su domicilio; el zumbido de un helicóptero policial suspendido en el aire, apuntando con el proyector al escenario del crimen, ahoga la voz del reportero y, por unos segundos, el inspector Carver se ve bañado en luz. Parece muerto.
El asesino se levanta impulsivamente y pasea nervioso por la estancia. Meses de planificación seguidos por tres semanas de esfuerzo agotador, de dedos callosos y doloridos, de manos agarrotadas y entumecidas, de ojos achicharrados por el resplandor de las lámparas. Tres semanas de trabajo en el grafismo de la piel de Kara, de prepararla, de disponerla… ¿para eso?
Carver, prácticamente muerto. Y, aunque sobreviviera, ¿de qué iba a servir?
Mira irritado al televisor y ve a Ruth Lake, detrás de los sanitarios que bajan los escalones de la vivienda del inspector. La cámara hace un zoom de ella, envuelta en un abrigo largo. Se retira para hablar con un técnico de la Científica, aunque no aparta la vista de Carver mientras introducen la camilla en la ambulancia. Su rostro no revela nada. El asesino se detiene de pronto y se vuelve hacia la pantalla, preguntándose, no por primera vez, qué estará pensando. La nieve se acumula como confeti en la cascada del pelo de la sargento Lake; a la luz de las lámparas de arco, parece moreno, pero el asesino sabe que esos rizos son de color castaño claro; con la luz adecuada, los reflejos parecen rojizos.
Entonces aparece la figura imponente del comisario Wilshire, que ya está al otro lado del precinto policial, de espaldas a la cámara, y un par de periodistas se pelean por sacarle algún comentario.
«Uy, demasiado tarde, chicos.»
—¡Comisario! —grita uno de ellos—. Señor, ¿ha sido el asesino de las espinas?
La sargento Lake le dice unas palabras al técnico de la Científica y se vuelve a hablar con su jefe. Se yergue: los hombros hacia atrás; la barbilla, bien alta.
«Se está preparando para algo.» La rabia contenida del asesino remite un poco, templada por la curiosidad que le inspira esa esfinge de mujer.
La sargento desaparece un momento, oculta por el paraguas protector de Wilshire. «Qué simbólico.»
Una furgoneta de televisión por cable se detiene en el extremo más alejado del cordón policial y, unos segundos después, el realizador ofrece un plano más revelador. La grabación se ha montado muy bien en el metraje original, pero la iluminación es distinta. Los ejecutivos de la precaria cadena de televisión por cable que haya conseguido ese ángulo deben de estar frotándose las manos pensando en el dinero que van a sacarle a los de las noticias, impacientes por tener en sus pantallas el semblante compungido de esa mujer, la mano derecha del inspector Carver, aunque sea imposible detectar emoción alguna en su rostro pálido y hermoso.
Desde ese ángulo, se ve a la multitud, y el asesino desvía su atención un instante de Ruth y del comisario para centrarse en los mirones y en sus caras de curiosidad y de excitación. A todo el mundo le gusta un buen asesinato.
El comisario dice algo y la sargento responde; su ceño fruncido desvela confusión. Él vuelve a hablar y a ella se le agarrotan los hombros un segundo. «Qué tensa está.» Luego levanta la cabeza y en el blanco de sus ojos se reflejan los destellos de las luces de los vehículos de emergencia. ¿De verdad le importa Carver?
¿Está temblando? ¡Sí! Está perdiendo el control. El asesino se acerca un poco más; la cosa se pone interesante.
Una palabra rotunda del comisario devuelve a la sargento a su ser, pero su autocontrol parece tambalearse. Ella señala a su coche (es su coche, sí; el asesino lo sabe, eso y muchas cosas más de Ruth Lake). Wilshire la coge del brazo y ella se zafa bruscamente. No se la oye, pero no hace falta saber leer los labios para ver que ha dicho «No». Se echa atrás, apartándose de la dirección que el comisario le pide que tome; típico indicio de rechazo, tiene los pies clavados literalmente en la nieve. No quiere irse. Pero, de pronto, lo hace, y avanza deprisa, sacándose del bolsillo las llaves del coche con tanta premura que casi le da la vuelta al forro.
«Mmm. Eso sí que es… raro.»
Rebobina, pausa, reproduce de nuevo y ve algo más. Detecta pánico y después alivio en el rostro de la sargento Lake. No solo es raro, es fascinante.
El asesino reproduce de nuevo la secuencia en busca del instante en que el pánico se transforma en alivio.
La cámara hace un zoom del rostro de Ruth cuando cruza el precinto policial detrás de la ambulancia. Aprieta la mandíbula lo bastante para partirse un molar.
—Sargento Lake, ¿qué es lo que has hecho?
5
Cuarenta minutos más tarde, después de esconder los archivos y el arma, la sargento Lake se dirigió al hospital. En una de las entradas de Urgencias había un coche de policía; el conductor estaba debajo del toldo, protegido de la incesante nevada, dándole hábiles caladas a un cigarro electrónico. Al verla, ocultó el cigarrillo.
—¿Has traído tú a Emma Carver al hospital? —le preguntó.
—Hace media hora, sargento.
—¿Y qué haces aquí fuera?
—Es que todo está tranquilo y he pensado…
—¿Sabes lo que tienes que hacer cuando todo está tranquilo? —El agente no respondió de inmediato, así que ella añadió—: Rondar por ahí, que se te vea; disuadir a los delincuentes con tu presencia más que visible. Ayudar a quien tenga problemas con la ventisca. El bienestar de la rectitud te mantendrá caliente, y es mejor para tu salud.
Ladeó la cabeza como dando a entender que lo había visto darle caladas a su cigarrillo electrónico.
Cruzó la entrada de personal y las puertas se cerraron a su espalda. Dio unos pisotones en la alfombrilla de goma y se sacudió para quitarse de los hombros y el pelo la nieve acumulada. Una enfermera salió corriendo de uno de los cubículos que había enfrente del puesto de enfermería; miró de reojo a Ruth, le hizo una seña a alguien que la sargento no veía, pero siguió adelante.
—¿Greg Carver? —preguntó Ruth.
La enfermera aminoró la marcha y, al mismo tiempo, apareció un guardia de seguridad.
—¿Es usted familia? —inquirió la enfermera.
—Policía —contestó, mostrándole su acreditación.
—No está en condiciones de responder a ninguna pregunta —dijo la enfermera, y siguió caminando—. Además, no tengo tiempo para…
—Emma ha llegado hace media hora… La esposa de Greg. Me preguntaba si ella… —La enfermera la miró ceñuda—. Verá —prosiguió Ruth—, Greg es mi amigo y…
Esa palabra, «amigo», casi la desarmó. Un espasmo le torció la boca; tomó aliento y dejó que se le fuera pasando.
La enfermera se detuvo y consideró la situación un instante.
—Déjeme ver otra vez esa acreditación.
Ruth se la entregó. La enfermera la comprobó y, haciéndole una seña con la cabeza al guardia de seguridad, se la devolvió.
—Ha habido periodistas que han intentado colarse —le explicó—. La señora Carver está en la sala de espera, por las puertas de la derecha.
—Antes de hablar con ella —dijo Ruth, reteniendo a la enfermera unos segundos más—, ¿hay algo que deba saber?
—El inspector ha tenido problemas cuando venía en la ambulancia —respondió la enfermera, bajando la voz—. Pero está estable, por ahora.
—¿Por ahora? ¿Qué significa eso?
—Significa que le ha bajado muchísimo la tensión, pero ya la tenemos controlada y ahora lo están evaluando.
Eso tampoco la sacó de dudas, pero comprendía que el personal sanitario tenía sus protocolos, igual que la policía, y no insistió más.
Emma estaba sentada, sola. Al ver a Ruth, se levantó de golpe y le cogió las manos. Las tenía muy frías. Ruth siempre había envidiado su tez, sonrosada y crema, pero esa noche estaba blanca como un papel y parecía que le hubieran estirado la piel en exceso sobre los huesos de la cara.
—¿Le han disparado? —afirmó en tono interrogativo, como si fuera demasiado inverosímil para ser cierto. —Ruth asintió con la cabeza—. Y lo que comentan en las noticias ¿es verdad? —preguntó—. ¿Ha sido el asesino de las espinas, Ruth?
—No lo sé —contestó la sargento para evitar mentiras que después no pudiera controlar.
—¿Había descubierto alguna cosa? A ti te lo habría contado, ¿no? Dicen que lo has encontrado tú… ¿Te ha dicho algo?
—No estaba… —Miró a Emma y, en sus ojos azules, vio a Carver devolviéndole la mirada, imperturbable—. No podía… —«Mierda.»—. No estaba consciente —dijo por fin, porque era lo más próximo a la realidad.
Le sonó el móvil en el bolsillo y miró la pantalla. John Hughes, el director de la Científica.
Se disculpó y cruzó a la zona de Urgencias para atender la llamada en privado.
—Aquí no se puede hablar por teléfono, sargento.
La enfermera había vuelto con una caja de guantes de nitrilo.
Ruth se disculpó y salió a la fría noche antes de deslizar el dedo por la pantalla para aceptar la llamada. Aunque el cielo ya estaba despejado, había veinte centímetros más de nieve sobre los restos helados de la última nevada. Una capa blanca suavizaba los contornos de los taxis y de los vehículos de Urgencias aparcados a la entrada, y en ella se reflejaba el resplandor blanco y fantasmal de los led de las farolas.
—¿Cómo está? —preguntó Hughes sin preámbulos—. ¿Has sabido algo?
—Estoy en el hospital ahora. Aún lo están evaluando —dijo—. ¿Qué tal vosotros, algún hallazgo?
Que Hughes se hubiera puesto en contacto con ella tan pronto podía significar dos cosas: que habían encontrado algo o que no pensaban que fueran a encontrar nada. Contuvo la respiración.
—Unas pequeñas salpicaduras de sangre en la butaca. No hay signos de lucha. Una mancha de whisky en el suelo… Puede que se desmayara y no oyera entrar a su agresor.
—¿Huellas dactilares o de calzado?
—Los sanitarios lo han pisoteado todo —dijo—. Pero sí que hemos encontrado una huella pequeña en la alfombra del dormitorio. Podría ser del calzado de una mujer.
«Mierda.» Que hubiera huellas suyas en el salón era una cosa, pero en el dormitorio… Wilshire tenía razón: debía de estar conmocionada para que se le hubiera pasado algo tan obvio. Pero entregaría un par de zapatos distinto para la comparación, así que no era un gran inconveniente.
—Parece que el autor de los hechos ha limpiado las superficies, los interruptores de la luz y los picaportes de las puertas —dijo—. Las únicas huellas que hemos encontrado son tuyas. —Ruth suspiró, confiando en no sonar demasiado teatral—. Y un hueco en la alfombra del dormitorio, como si hubiera soportado un rato el peso de un objeto cuadrado y voluminoso, probablemente una caja. Parece que de las paredes se haya arrancado masilla azul recientemente, así que quizá utilizaba su dormitorio como sala de operaciones oficiosa.
—Puede.
—Venga, Ruth, no seas tan hermética. Si alguien puede saberlo, esa eres tú.
—Nunca me ha invitado a entrar en su dormitorio, pero yo diría que no es descabellado pensar que trabajara en el caso desde casa.
—Jansen es el oficial al mando, ¿verdad?
—Sí.
—Pues más vale que se lo cuentes.
—No veo por qué.
—Joder, Ruth, ¡no piensas con claridad! Pongamos, por decir algo, que Carver tuviera un dosier privado sobre el caso, con toda la información de que dispusierais…
—… y que ahora podría estar en manos del asesino —terminó Ruth—. Y, si eso es así, la investigación entera se habrá ido al garete.
Hughes estaba en lo cierto: no pensaba con claridad. No podía quitarse de la cabeza aquella imagen: Greg Carver en su butaca, sangrando por la herida de bala del pecho, con los ojos clavados en ella mientras se deshacía de las posibles pruebas.
—Entonces, ¿se lo cuentas tú a Jansen o se lo digo yo? —preguntó Hughes—. Aunque sería preferible que lo hicieras tú.
—Lo haré yo —contestó—. Dame una hora para que averigüe cómo va Greg.
—De acuerdo —dijo él—. Y, Ruth…
—Dime…
—Cuando termines, vete a casa y duerme un poco.
Cuando Ruth volvía a la sala de espera, salía por una puerta lateral un médico vestido con pijama quirúrgico que llamó a la señora Carver. Emma miró alrededor, aterrada, en busca de la sargento. Las dos mujeres llegaron a la vez adonde estaba el doctor y, por un instante, el hombre se mostró confuso y algo cohibido.
—Sargento Lake. Soy amiga y compañera de Greg —se presentó Ruth.
—Más vale que hablemos en privado —dijo el médico, sosteniendo la puerta. Emma agarró a Ruth de la mano—. La sargento Lake también puede venir si usted lo desea —le dijo el doctor.
Las llevó a una sala privada con sillones alrededor de una mesa, y una caja de clínex a mano. La enfermera con la que Ruth había hablado antes rondaba la puerta.
—¿Se encuentra bien? —preguntó Emma—. ¿Puedo verlo?
—Le hemos hecho un TAC —dijo el médico—. La bala está alojada más o menos aquí —se señaló el centro del pecho—, entre la aorta, que es la arteria principal, y la médula espinal. Hay que administrarle antibióticos para reducir las posibilidades de infección. ¿Es alérgico a algo?
—No —contestó Emma.
El médico se volvió hacia la enfermera.
—Diles que pueden empezar.
—¿«Empezar»? —preguntó Emma extrañada—. ¿No lo han operado aún?
—La situación es complicada —contestó él con firmeza y serenidad—. Le hemos hecho una transfusión y sus constantes vitales son estables, así que no hace falta correr, pero su marido tiene un edema cerebral.
—No entiendo nada —dijo Emma, angustiada—. Me han dicho que le habían disparado en el pecho.
—Y así es —repuso el doctor—. La lesión cerebral no es evidente, pero es algo que comprobamos rutinariamente en casos como este. Podría o no estar relacionada con el disparo. —Miró a Ruth—. ¿Lo han encontrado sentado en una butaca?
—Sí —respondió ella—. Lo he encontrado yo.
—¿Le parece posible que se haya desplomado, se haya golpeado la cabeza y después haya conseguido trepar a la butaca?
Ruth lo pensó un momento. No había salpicaduras de sangre, no había sangre en ninguna parte de la estancia, salvo en la butaca. Negó con la cabeza.
—Improbable.
—Bueno, el edema cerebral puede producirse bastante después del trauma. ¿Se ha visto implicado en alguna pelea o un accidente de tráfico recientemente?
Emma se volvió, impotente, hacia Ruth.
—Greg y Emma están separados ahora mismo —le explicó al doctor—. Él y yo trabajamos juntos y estoy segura de que me habría mencionado algo así. Pero, cuando me ha llamado para pedirme que pasara por su casa esta noche, me ha parecido que… —miró de reojo a Emma— que estaba ebrio. Supongo que pudo haberse caído antes de que le dispararan.
—Bien, entonces probablemente la lesión sea muy reciente, y eso es bueno porque significa que la estamos tratando enseguida.
—Parece usted más preocupado por la lesión cerebral que por la bala alojada cerca de la médula —dijo Ruth.
—Greg tiene bastante acumulación de líquido y eso le está produciendo presión en el cerebro —contestó el médico, dándose un toquecito en la cabeza—. Nuestra principal prioridad es reducir la presión intracraneal. Un neurocirujano le va a introducir unos tubos en las cavidades cerebrales para drenarle el exceso de líquido. Con eso debería bastar.
—¿Y si no es así? —preguntó Emma.
—Hay otras opciones algo más extremas. Un equipo de especialistas del Centro de Neurociencias de Aintree está listo para operar.
—Pero eso está a kilómetros de distancia —protestó Emma—. ¿Por qué no pueden hacerlo aquí?
—Es lo mejor para él, señora Carver —le dijo el doctor amablemente—. En el noroeste tienen los mejores recursos para este tipo de lesiones. —Ella suspiró estremecida—. Lo transportaremos por vía aérea, que es más rápido y más seguro porque hay menos riesgo de sacudidas durante el trayecto. Pero, antes de dar la orden, debo preguntarle algo, y es fundamental que sea sincera conmigo.
Emma se mostró extrañada.
—Por supuesto.
El médico la miró a la cara, como si quisiera estudiar detenidamente su reacción.
—El nivel de alcohol en sangre de su marido es peligrosamente alto. Pese a todo, podemos operarlo, pero el equipo tendrá que saber si esto ha sido algo ocasional o Greg tiene un problema con la bebida.
—Hace un tiempo que bebe bastante, pero me cuesta creer que haya llegado a ese punto —contestó, y buscó la confirmación de Ruth.
—Bebe. Quizá un poco más que la mayoría —dijo la sargento y, por lo menos en eso, fue sincera—. Pero… —Recordó la botella de whisky vacía tirada junto a la butaca de Carver—. Esto es… inusual.
El doctor asintió con la cabeza.
—Nos vendrá muy bien saberlo.
Emma interpretó sus palabras como una buena señal y le sonrió agradecida.
Él miró de reojo a Ruth. La sargento llevaba el tiempo suficiente siendo policía como para saber que el pronóstico de los bebedores habituales nunca era bueno en los casos de traumatismo. Se lo explicó a Emma.
—El hábito de consumo de alcohol de Greg —prosiguió el doctor— supone un riesgo adicional asociado a la anestesia, incluso antes de operar. Pero el peligro de que se produzcan lesiones cerebrales graves e irreversibles es aún mayor si no lo hacemos.
Emma asintió, aturdida, y el médico se volvió hacia Ruth, encogiéndose ligeramente de hombros. Parecía joven para estar haciendo esa clase de trabajo. No el enfrentarse a la muerte en sí (Ruth no tenía ni veinticuatro años cuando había trabajado en su primer caso de asesinato), sino a lo que venía después. Por aquel entonces, siempre había agradecido que la tarea de comunicar a los familiares la mala noticia recayera en otros. Cuánto más difícil debía ser hablar con los familiares de situaciones en las que el paciente se debatía entre la vida y la muerte, ayudarlos a tomar decisiones que, si las cosas iban mal, podían resultar en una muerte en vida.
—Emma, te está pidiendo permiso para operar —le dijo Ruth.
—¿A mí? Pero si estamos… Hace más de un mes que ni siquiera lo veo. Hemos… ¡Ay, Dios mío! Le he pedido el divorcio —concluyó, derrotada.
—Sigue figurando como su pariente más cercano —comentó el médico casi en tono de disculpa—. Si hubiera alguien más… Pero, por lo que tengo entendido, no tiene otra familia.
La mujer de Greg se tapó la boca con los dedos.
—¿Emma? —la instó Ruth.
Emma se deslizó las manos a las mejillas, como armándose de valor.
—Dime qué hago —suplicó.
Dado lo que había hecho ya, no le correspondía a Ruth opinar, pero, de todas formas, dijo lo que se esperaba de ella.
—Me parece que no tienes elección.
Emma dejó de agarrarse la cara y juntó las manos en el regazo.
—Entonces, les doy mi permiso —dijo.
6
En la UCI, Carver sueña.
Sefton Park, hace siete días, una fina capa de nieve y un frío atroz.
Ella está sentada en una roca plana bajo un árbol iluminado por bombillas de colorines, y una cascada helada es el fondo de la escena reproducida. Él la ve primero, a unos diez metros de distancia, y se le para el corazón. Rubia y delgada, lleva unos vaqueros ajustados, sandalias de plataforma y un blusón azul. El pelo, largo y sedoso, peinado con la raya en medio.
El fondo, el pelo rubio, la raya en medio, la ropa… es un cuadro vivo de la fotografía de su luna de miel que tiene en el aparador del salón.
«Emma», piensa. Cuando quiere darse cuenta, está corriendo.
A mitad de camino, aminora la marcha, con los nervios alterados, el corazón agitado.
No es Emma.
—Gracias a Dios —murmura, aunque no se enorgullece de ello.
—¡Greg! —le grita Ruth desde el sendero—. ¡Para!
Él se vuelve, ve las huellas de sus pisadas en la hierba escarchada. No hay más huellas que las suyas. Piensa ya en la cronología: la hora exacta de la nevada y de la helada posterior les indicarán cuándo se dejó allí el cadáver.
—No toques el cuerpo —le ordena Ruth.
Se vuelve a mirar otra vez. Con esos tatuajes que le cubren hasta el último centímetro de piel, parece que lleva un top de manga larga. Una ráfaga de luz de los led con los que se ha adornado el árbol da un tono azulado a su rostro y la escarcha reluce como diminutas piedras preciosas en sus pestañas.
—Vuelve aquí —dice Ruth—. Ya conoces el procedimiento: hay que seguir el mismo camino, igualar las pisadas, si se puede.
A continuación, está en la sala de autopsias, aunque no recuerda haber ido allí. El cadáver está tendido en la mesa. Para entonces, ya sabe que la víctima es Kara Grogan.
Mientras él observa, los técnicos forenses desnudan el cadáver y van haciendo fotografías, y quedan al descubierto los tatuajes realizados en el cuerpo de la víctima. Los flashes de las cámaras iluminan los dibujos a tinta: cabezas sostenidas por cuellos grotescamente prolongados, con los rostros vueltos hacia arriba, desprovistos de rasgos faciales. Hay huecos entre los dibujos y, desde esos espacios, miran fijamente unos ojos, miles de ellos.
Pero los ojos grabados en el cuerpo de Tali estaban cerrados, o entornados. La tinta usada con Kara es negra y la de las otras víctimas era azul. Además, los ojos que le han tatuado a ella están completamente abiertos. Algunos miran con avidez, otros parecen casi amenazadores. Está impaciente por anotar todo eso por si se le olvida, porque, en la lógica del sueño, sabe sin lugar a dudas que los tatuajes son la clave del rompecabezas, y de la identidad del asesino.
El técnico forense levanta un mechón de pelo de Kara para peinarlo y recoger pruebas y, al hacerlo, deja al descubierto unos pendientes de plata modelo Millennium de Ora Gorie. Carver sabe exactamente lo que son porque le compró unos a Emma como regalo de compromiso. Ella se los puso en la luna de miel; los lleva puestos en la foto de la luna de miel.
—Pero ¿qué coño…?
—¿Greg? —dice Ruth. Él respira con dificultad y ve estrellitas delante de los ojos—. Greg, estás hiperventilando.
—Si se va a desmayar, procura que no sea encima del cadáver —pide el forense.
Ruth se lo lleva a un rincón de la sala de autopsias.
—Esos pendientes —dice él— son de Emma.
—Como los de Emma, querrás decir.
—No, son los suyos. Son una edición limitada; los suyos desaparecieron cuando yo me fui de casa. Tuvimos una discusión al respecto: ella creía que se los había robado.
—Comprobaremos si tienen restos del ADN de Emma —propone Ruth.
De pronto está de nuevo junto a la mesa de la sala de autopsias, y el cadáver de Kara está desnudo. Oye un desgarro, como de un bisturí afilado abriendo la carne. Mira inquisitivo al forense, pero este extiende las manos para mostrarle que no lleva nada, y Carver sabe que ni siquiera ha tocado el cadáver todavía. La miran los dos a la vez. Mientras observan, se abre una línea a lo largo de uno de los cuellos tatuados. Ras, ras, ras, ras, ras, y la línea se convierte en un tajo.
La piel de Kara se abre por las marcas y empieza a retraerse en tiras ensangrentadas. Ella grita, retorciéndose de dolor mientras quedan al descubierto músculos y tendones. Bajo las tiras de piel ensangrentadas, algo se mueve.
Horrorizado, Carver retrocede, pero no puede apartar los ojos de ella y, de pronto, la piel del rostro de la joven se desprende y el inspector ve la cara de Emma, impregnada de la sangre de Kara, con los ojos muy abiertos, de pánico. Con el corazón acelerado, se vuelve hacia las personas que lo rodean, suplicándoles ayuda, pero lo miran a él, no al cadáver que hay sobre la mesa. Un súbito pitido agudo y alguien que dice: «Has disparado la alarma de incendios».
Las enfermeras corrieron al lado de la cama de Carver. Un zumbido gutural casi ahogaba el rápido pitido del monitor cardíaco.
—Está taquicárdico —dijo la primera.
La segunda le tocó la mano al inspector. Él se contrajo y se zafó de ella.
—Reacciona al contacto —señaló, mirando un instante a su compañera. Luego le habló directamente a él, alzando la voz por encima del ruido de los aparatos—. ¿Señor Carver? Greg, está en el hospital. Todo va bien. Greg, está a salvo. Tiene que calmarse. Procure estar quieto. Ahora viene la doctora.
La pierna derecha del inspector sufrió una sacudida; después, cuando llegó la médico, Carver experimentó una serie de convulsiones en todo el cuerpo.
—Sujetadlo —dijo la doctora y, con manos firmes y rápidas, aumentó el flujo de propofol en la vía.
En dos minutos, la crisis había pasado y Carver se había estabilizado. La doctora consultó la hora e hizo una anotación en el historial del paciente. Las tres mujeres se miraron como diciendo: «Por poco». Una de las enfermeras se quedó a revisar los monitores por última vez y vio que de los ojos del inspector brotaban con dificultad unas lágrimas y que las tiras adhesivas que le mantenían los ojos cerrados se habían levantado un poco. Con cuidado, le limpió los ojos y le secó las mejillas con una gasa estéril, luego le cambió las tiras adhesivas.
Alterado, Carver alarga la mano a la masa de piel y sangre que había sido Kara, queriendo recuperar a su esposa de los restos de la joven torturada. Por fin, el forense parece reparar en lo que está ocurriendo en su mesa de autopsias, pero, en lugar de ayudar, le pone una venda en los ojos a Carver.
—Para que no contamines el escenario —le dice.
7
Como le habían ordenado que se fuera a casa, Ruth Lake intentó descansar un rato, pero cada vez que cerraba los ojos veía a Greg Carver mirándola fijamente desde su butaca. A las cinco de la madrugada, se quedó traspuesta por fin y, quince minutos después, despertó sobresaltada por el teléfono. Era Emma, que llamaba para contarle que a Greg le había dado una especie de ataque.
—¿Está bien?
—Le van a hacer otro TAC para asegurarse de que la bala no se ha desplazado.
—¿Aún no se la han sacado?
—No, tienen que drenarle el cerebro primero. El doctor ha dicho que debían solucionar el problema del edema cerebral antes que ninguna otra cosa, ¿recuerdas?
«¿Eso ha dicho?»
—Sí, sí, claro. —«Joder, Ruth, a ver si te tranquilizas.»—. Perdona —añadió Ruth—, pero pensaba que lo iban a sedar.
—Le han administrado una dosis de anestésico menor de lo habitual por el nivel de alcohol en sangre. Hace nada que ha salido del coma.
Ruth se incorporó de golpe.
—¿Ha despertado? —Estuvo a punto de espetar: «¡Es demasiado pronto!». En cambio, dijo—: ¿Ha dicho algo?
—No estaba completamente despierto —contestó Emma—. Pero estaba en ello. Me han dicho que era una buena señal.
—Eso es… es estupendo, Emma —comentó Ruth, a la vez que pensaba que debía llegar hasta Carver antes de que hablara con nadie más de lo sucedido—. Supongo que lo tendrán sedado hasta que consigan que la presión intracraneal vuelva a la normalidad, ¿no?
—Sí.
Contuvo un suspiro de alivio.
—¿Me harías un favor, Emma? ¿Podrías avisarme cuando decidan despertarlo?
—¡Por supuesto! —contestó la otra—. Sabes que le has salvado la vida, ¿no?
Ruth se notó la bilis en la garganta y tragó saliva con fuerza.
—Esto es importante, Emma. Tienes que avisarme antes que a nadie más, ¿vale?
—Vale. —Notó que vacilaba—. Ruth, ¿me estás ocultando algo?
«Uf, si tú supieras…»
—Necesito saber lo que pasa, solo eso —respondió la sargento.
—Perdona, esto debe de ser horrible para ti también.
—Tengo que irme —dijo Ruth—. Trabajo.
Al menos eso era cierto: el inspector Simon Jansen, el oficial responsable de coordinar el caso de Greg, había convocado una reunión informativa a las ocho de la mañana.
Ruth llegó unos minutos tarde. Jansen le dio la bienvenida con una cabezada y ella, como ya no había sitio para sentarse, se instaló al fondo de la sala, con el bolso entre los pies. Simon Jansen era un hombre alto, sombrío, de pelo negro encanecido. Llevaba treinta y cinco años en el puesto, pero, como era campeón de judo de la policía europea y uno de los tres entrenadores de la selección nacional, nadie esperaba que se jubilara en breve, y se le conocía por el férreo control que ejercía en sus investigaciones. Ruth sabía que era eficiente, riguroso y desapasionado hasta la crueldad. Ya tenía organizado un equipo de diez investigadores, y otros treinta agentes uniformados lo ayudaban con las pesquisas domiciliarias. Según el procedimiento estándar, la investigación tendría que llevarse a cabo con absoluta independencia de la del asesino de las espinas.
Al propietario del apartamento de debajo ya lo habían interrogado: había salido a una fiesta, no volvió hasta altas horas de la madrugada. Había declarado que no había oído ni visto nada inusual en los últimos días. El edificio era independiente y ninguno de los vecinos de la misma calle había observado nada sospechoso; a la mayoría los habían sacado de la cama las luces de los coches de policía y las ambulancias, o el estrépito del helicóptero policial que sobrevolaba la zona.
Los de la Científica aún estaban examinando el domicilio de Greg Carver, pero John Hughes, el director de la Policía Científica, estaba en la reunión e informó de que las zonas clave se habían limpiado y de que en el apartamento solo había huellas de Ruth Lake y del inspector Carver.
—Así que, si queremos encontrar al agresor, las horas previas al ataque van a ser fundamentales —dijo Jansen—. ¿Qué sabemos?
—Por lo que he podido averiguar, no ha tenido encontronazos recientes con delincuentes locales —dijo un agente al que Ruth no conocía—. Tampoco ninguna reunión anoche. Al menos ninguna registrada en su agenda.
—¿Sargento Lake…? —dijo Jansen.
Ella se retiró de la pared en la que estaba recostada.
—No puedo ayudar mucho —contestó—, pero supongo que nuestra reunión extralaboral para hablar de los asesinatos tampoco estaba en su agenda.
Sonó a explicación no solicitada, y Ruth no solía hablar más de lo estrictamente necesario. Pero tampoco quería que la pillaran con el pie cambiado, y prefirió hablar de su encuentro con Carver antes de que Jansen le preguntara directamente. Algunos se volvieron en sus asientos para mirar disimuladamente a quien había visitado a última hora a la víctima.
—¿Le dijo por qué no podía esperar a hoy para hablar de ese asunto?
Ruth estaba preparada para la pregunta.
—Me dijo que no quería hablarlo por teléfono, pero que era urgente.
Su respuesta contenía una verdad sencilla y una mentira complicada. Claro que ya había mentido sobre la hora de su llegada, adelantándola diez minutos; que a algunos les extrañara una reunión no prevista era el menor de sus problemas.
Jansen gruñó.
—Bueno, tenemos los informes de procedimiento y los archivos policiales de Carver sobre la investigación hasta la fecha —espetó Jansen—. Si realizó anotaciones personales, me gustaría verlas.
John Hughes se volvió a mirar a Ruth con los ojos muy abiertos, como diciendo: «Pero ¿qué coño…?».
Ella le había prometido que le contaría a Jansen lo de los archivos desaparecidos de Carver. «La has vuelto a cagar, Ruth.» En circunstancias normales, jamás habría esperado que Hughes la cubriera, pero las circunstancias no eran normales. A lo mejor lo hacía o a lo mejor no, así que inspiró hondo y dijo:
—A mí no me las enseñó, pero supongo que estarían en su apartamento.
Tras una pausa que se le hizo eterna, aunque duró solo unos segundos, intervino Hughes.
—Si es así, allí ya no están, y en su coche tampoco. Lo que sí hemos encontrado es una huella en la alfombra de su dormitorio que parece indicar que allí se hubiera dejado un rato una caja grande y pesada. Además, hasta hace nada, ha habido carteles de tamaño A3 sujetos con masilla azul a la pared.
El inspector Jansen se frotó la barbilla con la mano. Nadie dijo nada.
—¿Y su portátil? —dijo por fin.
—Los informáticos lo están examinando —declaró Hughes—, pero está completamente encriptado, por protocolo.
El inspector apretó los labios.
—Por supuesto. Solo va dejando por ahí los archivos en papel.
—Existe la posibilidad de que su contraseña esté escrita o cifrada en alguno de sus documentos oficiales, o en su teléfono móvil —sugirió Hughes.
—Pero no podemos confiar en eso. —Jansen forzó una sonrisa—. Habrá que confiar en que Carver no haya revelado ningún secreto profesional, ¿no? —Inspiró hondo y soltó el aire despacio—. Muy bien. Su móvil ya se ha registrado como prueba; hay que saber con quién hablaba, y cuándo.
—Por suerte, no lo tiene protegido con contraseña —informó Hughes—, con lo que los registros de llamadas, los mensajes y demás estarán disponibles enseguida. A su cuenta de correo electrónico de la policía no podremos acceder a través del teléfono, pero, si dispone de un correo privado…
—De acuerdo, ordene a sus hombres que den prioridad al móvil. —Jansen localizó al sargento que coordinaba la asignación de tareas—. Vamos a necesitar copias múltiples de sus informes de procedimiento y sus archivos policiales. Tú y tú os encargaréis de revisar su documentación en busca de contraseñas, claves, códigos, lo que sea —dijo, señalando a los dos policías sentados al principio de la sala. Luego se volvió hacia el coordinador de tareas—. Y quiero que alguien revise sus tarjetas de crédito, los extractos bancarios y los resguardos de los cajeros; hay que saber los movimientos exactos de Carver durante la última semana: si ha quedado con alguien, si ha habido cambios en sus hábitos de gasto, si ha tenido algún enfrentamiento con alguien, quiero saberlo. —Por último, se volvió hacia Ruth Lake—. Entretanto, si se le ocurre algo, sargento…
—Se lo haré saber, señor.
John Hughes la esperaba a la puerta de la sala, mientras el equipo iba abandonándola poco a poco.
—¿Tienes un minuto? —le preguntó.
Ella señaló con la cabeza la salida de incendios y ambos subieron al siguiente rellano.
—Pensaba que ibas a contarle a Jansen lo del archivo «oficioso» antes de la reunión.
Hughes tenía la piel curtida de un hombre que había disfrutado del senderismo y de la vela desde su infancia. Las arrugas de su rostro solían ser indicio de risa, pero no en ese momento.
—Sí —contestó ella—. Esa era mi intención.
—¿Y por qué no lo has hecho?
Lo cierto era que, en realidad, no se le había olvidado: decirle a Jansen que los archivos habían desaparecido cuando ella sabía perfectamente dónde estaban era mentir demasiado, y se proponía evitarlo hasta que fuera tarde para decir nada.
—Lo siento, John —se disculpó—. He preferido no hacerlo.
Él la miró fijamente.
—¿Has dormido algo?
—Algo.
Ruth metió la mano en el bolso y sacó un par de zapatos, ya embolsados.
Él los sostuvo a la luz y los escudriñó a través de la ventanita de celofán de la bolsa de pruebas.
—¿Son estos los que llevabas cuando fuiste a ver a Greg?
Parecía perplejo y ella sintió una punzada de angustia.
—Eso es lo que me has pedido.
—Es que… los veo muy bien para haber sufrido una ventisca.
—Estuve en la calle, John, no de escalada en el Ben Nevis. Además, me los quité en cuanto llegué a casa.
—Mmm… —dijo él, examinando con recelo el contenido de la bolsa.
—¿Qué?
—Ya he echado un vistazo al registro de llamadas de Carver, y enseguida he detectado una anomalía.
Ruth sintió miedo por un momento. «No sabe lo que has estado haciendo», se dijo, abriendo mucho los ojos e ignorando los remordimientos.
—Genial —respondió—. ¿Algo que me pueda servir?
—Algo que tú me puedes explicar. —Lo miró fijamente a la cara y se repitió: «No lo sabe»—. En tu informe, dices que Greg te llamó a las 23.25, pero, en realidad, te llamó veinte minutos antes.
—Ah, ¿sí?
—Ruth, ¿qué es lo que pasa? —preguntó John.
—Ahora mismo no sé ni dónde tengo la cabeza, John. —Las arrugas y los surcos del rostro del policía se realinearon en una expresión compasiva, y Ruth se encogió de hombros, incluso sonrió un poco—. Nevaba, había que conducir despacio.
Él levantó un dedo, otra pregunta se formulaba en sus labios.
Ella se miró el reloj.
—Perdona, John, tengo que irme: el jefe me quiere presentar a mi nuevo inspector.
La distracción funcionó.
—¿Ya? —inquirió John—. Pues sí que se ha dado prisa…
—Piensa que volvemos a tener acorralado al asesino de las espinas.
—¿Sabe que ese tipo se ha llevado los archivos de Carver?
Ruth se mordió el labio.
—Aún no le he dicho que los archivos han desaparecido.
—Tienes que empezar a comunicarte con tus superiores, Ruth.
—Lo sé —dijo ella, pensando en que debía poner mucha atención precisamente en lo que comunicaba—. Entonces, ¿no hay indicios de que hubiera nadie más en el apartamento de Carver?
—Solo la pisada —dijo él, levantando la bolsa de pruebas que contenía los zapatos. Su rostro se ensombreció—. Ese hombre es un fantasma —añadió—. Hemos registrado hasta el último centímetro del apartamento y no hay indicio de que haya estado allí nadie más que Greg.
Eso se aproximaba peligrosamente a la verdad, así que Ruth le dedicó una mueca compasiva y le deseó suerte, luego se fue a hablar con el comisario Wilshire.
8
Día 3
Nochevieja. En BBC News, están pasando un reportaje sobre el asesino de las espinas. Casi todas las noticias de los últimos días han sido sobre Carver: un vídeo en bucle del cordón policial a la puerta de su apartamento; informes sobre su estado, «crítico pero estable»; conferencias de prensa con requerimiento de colaboración ciudadana… Pero, como no se ha recibido ninguna información y el estado de Carver no ha variado, el interés de la prensa se ha centrado de nuevo en los asesinatos.
El protagonista del programa sorbe café y observa, consciente de que está haciendo historia.
«Hace nueve días que se encontró el cadáver de Kara Grogan —sentencia el reportero, con una solemnidad próxima a la sinceridad—. Al parecer, es la quinta víctima del llamado “asesino de las espinas”.»
Aparecen en pantalla imágenes de las cinco mujeres, una detrás de otra.
«Siguiendo un patrón que ha empezado a resultar estremecedoramente familiar, Kara, alumna de la LIPA, la escuela de artes escénicas de Liverpool, desapareció casi tres semanas antes de que la encontraran muerta —prosigue el reportero—. La policía cree que estaba viva hasta poco antes de que se hallara su cadáver en Sefton Park, en una zona conocida como “la Cañada de las hadas”.»
Mientras el reportero habla, se muestran unas imágenes del peñasco y el árbol donde se halló a Kara, cuya base se encuentra ahora forrada de flores envueltas en papel de celofán, algunas medio enterradas por la nieve. La cámara retrocede para mostrar una cascada, rematada por pintorescos ventisqueros en sus afloramientos rocosos y unos cuantos carámbanos centelleantes colgando de las formaciones rocosas más elevadas.
Kara ha sido la víctima cuyo escenario estaba más trabajado. El fondo era dramático; la vestimenta, la luz, el maquillaje, concebidos y ejecutados de forma brillante. La escarcha de esa noche había realzado la escena, convirtiendo en verdaderamente exquisito algo que ya era hermoso.
«Como sucedió con las otras cuatro víctimas, el cuerpo de la señorita Grogan estaba completamente cubierto de tatuajes que, según cree la policía, se hicieron utilizando espinas afiladas.»





























