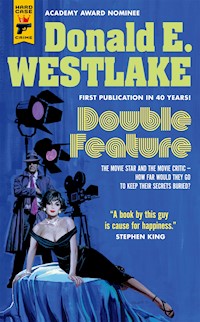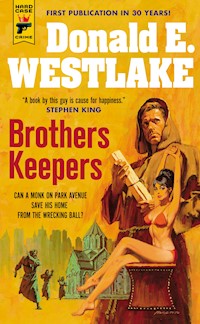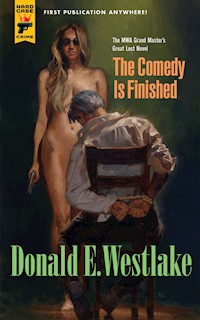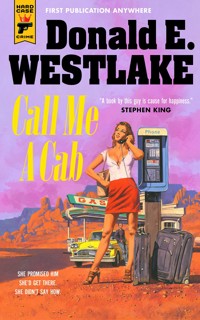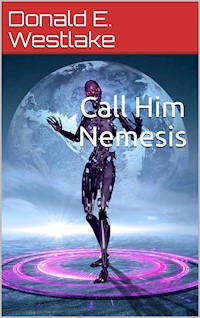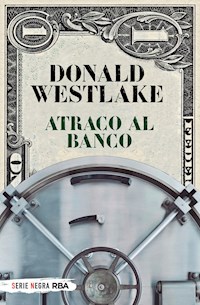
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El robo elevado a la categoría de arte envenenado. A pesar de tener un don para organizar grandes golpes, John Dortmunder se dedica desde hace una buena temporada a las estafas de poca monta. Es más seguro... y más aburrido. Por eso, cuando su amigo Kelp le propone un audaz e inverosímil atraco a un banco, Dortmunder no puede resistirse. En poco tiempo urden un plan minucioso y forman un equipo de cinco hombres y dos mujeres para quienes el robo es algo más que un modo de vida. Para ellos, estos son los riesgos que vale la pena correr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Título original: Bank Shot
© Donald E. Westlake, 1972.
© de la traducción, Pablo Álvarez Ellacuria, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO617
ISBN: 9788490561690
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Notas
1
—Sí —dijo Dortmunder—. Puede reservar todo esto para usted y su familia simplemente con una paga y señal de diez dólares.
—Caramba —dijo la señora.
Era una mujer bonita, de treinta y tantos años, menuda y compacta, y por el aspecto del salón parecía que se tomaba muy en serio sus tareas domésticas. La habitación era fresca y confortable, estaba ordenada y decorada sin personalidad pero con una enorme pasión por que todo estuviese reluciente como en una caravana nuevecita. Las cortinas que flanqueaban el ventanal colgaban tan rectas, y los pliegues eran tan perfectamente redondos y lisos, que no parecían de tela, sino una hábil imitación en yeso. Más allá de este marco se extendía un impecable césped sin árboles que se perdía hacia la calle, la no menos impecable curva de asfalto de un barrio residencial bajo el sol de primavera, y del otro lado, un chalet idéntico en todos los detalles exteriores a aquel en que se encontraban. «Seguro que sus cortinas no son tan perfectas», pensó Dortmunder.
—Eso es —dijo, y señaló con un gesto los folletos promocionales esparcidos sobre la mesilla y el suelo adyacente—. Se lleva usted la enciclopedia y la estantería y la Biblioteca Juvenil de Maravillas de la Ciencia con su propia estantería, además del globo terráqueo y cinco años de uso gratuito de nuestras inmensas y modernas instalaciones de investigación en Butte, Montana, y...
—Pero no tendríamos que ir a Butte, ¿verdad?
Era una de esas mujeres agradables que saben cuidarse y están guapas incluso con el ceño fruncido. En esta vida no podría haber hecho nada mejor que ponerse al frente de una cantina de la USO,[1] pero aquí estaba, en un gueto para gente con posibles en medio de Long Island.
—No, no —dijo Dortmunder con su sonrisa más honrada.
La mayoría de las amas de casa con las que trataba durante su trabajo le resultaban indiferentes, pero de vez en cuando se topaba con alguien como ella, alguien a quien la vida en las zonas residenciales no había lobotomizado, y tal hallazgo siempre le ponía de buen humor.
«Es vivaz», pensó, y volvió a sonreír por la rara oportunidad de utilizar una palabra así, incluso para sus adentros. Dirigió la sonrisa a su clienta y continuó:
—Basta con que usted envíe una carta a Butte y les pida información acerca de... ehhh...
—La isla de Anguila —propuso ella.
—Por ejemplo —dijo Dortmunder, como si supiera de qué estaba hablando—. Lo que usted quiera. Y ellos le envían toda la historia.
—Caramba —dijo ella, y volvió a hojear la publicidad esparcida por su pulcro saloncito.
—Y no olvide los cinco suplementos anuales —añadió Dortmunder—, con los que mantendrá su enciclopedia al día durante los próximos cinco años.
—Caramba —dijo ella.
—Y todo eso lo puede reservar usted con una simple paga y señal de diez dólares —dijo Dortmunder.
En otra época había preferido la expresión «una miserable paga y señal», pero poco a poco se había ido dando cuenta de que los clientes potenciales que acababan rechazando el trato casi siempre daban un respingo al oír la palabra «miserable». Cuando cambió a «simple», los resultados pasaron a ser mucho mejores. Las cosas simples no fallan, decidió.
—Menuda oferta me presenta usted —dijo la mujer—. ¿Le importa esperar un momento mientras voy a por mi bolso?
—En absoluto —dijo Dortmunder.
Salió de la habitación y Dortmunder se recostó en el sofá y sonrió distraídamente al mundo a través del ventanal. De alguna manera hay que ganarse el pan mientras van surgiendo operaciones de envergadura, y para eso no hay nada mejor que el timo de la enciclopedia. En primavera y otoño, eso sí; en invierno hace demasiado frío para ir de casa en casa, y en verano demasiado calor. Pero en la época adecuada del año, nada le hace sombra al timo de la enciclopedia. Sales al aire libre, visitas barrios agradables y tienes la oportunidad de ponerte cómodo en salones acogedores y charlar con amas de casa, casi siempre encantadoras, y encima te sacas un dinerito.
Pongamos entre diez y quince minutos por candidata, aunque las que dicen que no, no suelen necesitar tanto tiempo. Con que pique una de cada cinco ya son diez dólares la hora. Con jornadas de seis horas cinco días a la semana, da un total de trescientos a la semana, más que suficiente para dar de comer a un hombre de gustos sencillos, incluso en Nueva York.
Y el pellizco de diez dólares era la cantidad perfecta. Menos que eso, y los beneficios no compensarían el esfuerzo. Y por encima de esa cifra entras en una situación en la que las amas de casa quieren discutirlo con sus maridos o extenderte un cheque; y Dortmunder no tenía ganas de cobrar un cheque extendido a nombre de una editorial de enciclopedias. Los pocos cheques por diez dólares que recibía los tiraba sin más al cabo de la jornada.
Ya eran casi las cuatro de la tarde. Decidió que aquella iba a ser la última clienta del día; iría a buscar la estación de tren más cercana y regresaría al centro. Para cuando llegase, May habría vuelto ya de Bohack.
¿Y si empezaba a guardar ya el material de promoción en el maletín? No, no había prisa. Además, era bueno psicológicamente dejar aquellas fotos tan bonitas a la vista de la clienta para que supiese lo que estaba comprando antes de entregarle el billete de diez.
Pero con esos dólares, en realidad, lo que estaba comprando era un recibo. Y por cierto, eso sí podía ir sacándolo. Abrió las hebillas del maletín que tenía a su lado en el sofá y levantó la solapa.
A la izquierda del sofá había una mesita con una lámpara y un teléfono color crema de estilo europeo, no el modelo habitual de la Bell. Justo en el momento en que Dortmunder empezaba a buscar el cuadernillo de recibos en el maletín, el teléfono empezó a emitir quedamente un «dit-dit-dit-dit-dit-dit-dit-dit-dit».
Dortmunder lo miró fijamente. Con la mano izquierda sostenía la solapa del maletín y con la derecha aferraba el cuadernillo, pero permaneció inmóvil. Alguien debía de estar utilizando el supletorio en otra habitación. Dortmunder miró con el ceño fruncido hacia el teléfono y este hizo «dit». Un número más corto esta vez, probablemente un uno. Y de nuevo el teléfono hizo «dit», lo que sería otro uno más. Dortmunder esperó sin moverse pero el teléfono no volvió a emitir ruido alguno.
¿Un número de tres dígitos solamente? Uno alto primero, y luego dos bajos. ¿Qué número de teléfono...?
911. El número de la policía.
Dortmunder sacó la mano del maletín sin el cuadernillo de recibos. No había tiempo para recoger los folletos. Cerró metódicamente las hebillas, se puso en pie, se dirigió hacia la puerta, la abrió y salió a la calle. Cerró con cuidado la puerta a su espalda, cruzó a paso ligero el sendero de pizarra hasta ganar la acera, giró a la derecha y siguió caminando.
Necesitaba una tienda, un cine, un taxi, incluso una iglesia. Un sitio en el que meterse durante un rato. Caminando así por la calle estaba vendido. Pero no había nada hasta donde alcanzaba la vista, nada excepto casas, jardines y triciclos. Al igual que el árabe que se caía del camello en Lawrence de Arabia, Dortmunder se limitó a seguir caminando, pese a estar ya condenado.
Un Oldsmobile Toronado de color violeta y matrícula de Maryland pasó zumbando en dirección contraria. Dortmunder no le dio mayor importancia hasta que oyó el chirrido de los frenos a su espalda; entonces se le iluminó la cara y exclamó:
—¡Kelp!
Se volvió para mirar y vio que el Oldsmobile intentaba dar una complicada vuelta en redondo maniobrando hacia delante y hacia atrás sin apenas avanzar. El conductor giraba el volante como loco, primero en una dirección y luego en la contraria, como el capitán de un barco pirata en pleno huracán, mientras el Oldsmobile rebotaba de un bordillo a otro.
—Venga, Kelp —masculló Dortmunder. Sacudió un poco el maletín, como para ayudarle a enderezar el coche.
Finalmente, el conductor se subió al bordillo y trazó un arco sobre la acera, volvió a la calzada y frenó bruscamente frente a Dortmunder. El entusiasmo de este se había disipado un tanto, pero abrió la puerta del acompañante y subió al coche.
—Así que aquí estabas —dijo Kelp.
—Aquí estoy —dijo Dortmunder—. Vámonos.
Kelp estaba ofendido.
—Te he estado buscando por todas partes.
—No eres el único —dijo Dortmunder, y se dio la vuelta para mirar por la luna trasera.
—Venga, vámonos —dijo.
Pero Kelp seguía ofendido.
—Ayer por la noche me dijiste que hoy estarías en Ranch Cove Estates.
Aquello llamó la atención de Dortmunder.
—¿No es aquí?
Kelp apuntó al parabrisas.
—Ranch Cove Estates acaba tres manzanas más allá —dijo—. Esto es Elm Valley Heights.
Dortmunder miró a su alrededor y no vio nada que indicase que terminaba una urbanización y empezaba otra.
—Debo de haber cruzado la frontera sin darme cuenta —dijo.
—Llevo un buen rato yendo y viniendo de un lado a otro. Acababa de rendirme, ya volvía a la ciudad; pensaba que no te iba a encontrar.
¿Aquello que se oía a lo lejos era una sirena?
—Bueno, pues ya me has encontrado —dijo Dortmunder—. ¿Por qué no nos vamos a donde sea?
Pero Kelp no quería distraerse conduciendo. Tenía el motor todavía en marcha, pero la palanca de cambio estaba en «estacionamiento» y tenía más cosas que decir.
—¿Tú sabes lo que es pasarse el día de aquí para allá y venga y dale mientras resulta que el tipo al que buscas ni siquiera está en Ranch Cove Estates?
Definitivamente era una sirena, y se acercaba.
—¿Y si nos dirigimos allí ahora?
—Muy gracioso —dijo Kelp—. ¿Te das cuenta de que he tenido que poner un dólar de gasolina de mi bolsillo en este coche, que estaba casi lleno cuando lo cogí?
—Te lo reembolsaré —dijo Dortmunder— si la usas para sacarnos de aquí.
Al otro lado de la calle apareció una lucecita roja intermitente que se dirigía hacia ellos.
—No quiero tu dinero —dijo Kelp. Ya estaba algo más aplacado, pero la irritación persistía—. Lo que quiero es que, si dices que vas a estar en Ranch Cove Estates, estés en Ranch Cove Estates.
Bajo las luces rojas había un coche de policía que se acercaba a un ritmo endiablado.
—Lo siento —dijo Dortmunder—. No volverá a ocurrir.
Kelp lo miró con el ceño fruncido.
—¿Cómo? No es propio de ti hablar así. ¿Te pasa algo?
El coche de policía estaba a dos manzanas y se acercaba muy deprisa. Dortmunder hundió la cabeza en las manos. Kelp insistió:
—¿Pero qué te pasa?
Luego dijo algo más, pero el estrépito de la sirena ahogó su voz. El aullido del coche patrulla alcanzó un pico de volumen, y de inmediato se moduló a un tono más bajo para irse desvaneciendo.
Dortmunder levantó la cabeza y miró hacia atrás. El coche de policía ya estaba a una manzana de distancia y empezaba a frenar a medida que se acercaba a la casa de la que había salido Dortmunder.
Ceñudo, Kelp también seguía la escena por el retrovisor.
—Me pregunto a quién andarán buscando —dijo.
—A mí —dijo Dortmunder con la voz algo temblorosa—. Y ahora, ¿te importa que nos larguemos de aquí?
2
Kelp iba conduciendo con un ojo puesto en la calle desierta ante ellos y el otro en el retrovisor, que mostraba la calle desierta a sus espaldas. Iba tenso, pero atento.
—Deberías habérmelo dicho antes.
—Lo he intentado —dijo Dortmunder, huraño y malhumorado como un niño castigado en un rincón.
—Podrías habernos metido a los dos en un lío —dijo Kelp. El recuerdo de la sirena del coche de policía lo ponía nervioso, y los nervios le desataban la lengua.
Dortmunder no dijo nada. Kelp lo miró de soslayo y vio que contemplaba con inquietud la guantera, como preguntándose si habría un hacha dentro. Kelp volvió a controlar la calle y el retrovisor y dijo:
—Con tus antecedentes basta con que te detengan por cualquier tontería para que te caiga la perpetua.
—No me digas. —Dortmunder estaba mucho más antipático que de costumbre.
Kelp sostuvo el volante con una sola mano un instante mientras sacaba su paquete de tabaco True, lo zarandeaba para sacar un pitillo y atrapaba este entre los labios. Tendió la cajetilla a su acompañante:
—¿Un pitillo?
—¿True? ¿Pero esa qué mierda de marca es?
—Es una de esas nuevas, baja en nicotina y alquitrán. Pruébala.
—Me quedo con los Camel —dijo Dortmunder, y por el rabillo del ojo Kelp vio que sacaba un maltrecho paquete del bolsillo de la chaqueta.
—True —gruñó Dortmunder—. En serio, vaya mierda de nombre para unos cigarrillos.
—Bueno, ¿y qué me dices de Camel? True al menos significa algo. ¿Qué demonios significa Camel? —se picó Kelp.
—Significa cigarrillos. Hace mucho ya que significa cigarrillos. Ver algo que se llama True lo primero que me hace pensar es que es falso.
—Claro, como tú timas a la gente, crees que la gente te tima a ti.
—Efectivamente —dijo Dortmunder.
Llegados a ese punto, Kelp podía transigir con todo menos con que le diesen la razón; sin saber muy bien qué decir, dejó la conversación ahí. Además, se dio cuenta de que todavía tenía el paquete de tabaco en la mano derecha, así que volvió a guardárselo en el bolsillo de la camisa.
—Por cierto, pensaba que lo habías dejado —dijo Dortmunder.
Kelp se encogió de hombros.
—He vuelto.
Puso las dos manos sobre el volante para efectuar un giro a la derecha hacia Merrick Avenue, una arteria principal bastante transitada.
—Pensaba que los anuncios de la tele sobre el cáncer te habían asustado.
—Y me asustaron —dijo Kelp. Ahora tenía coches delante y detrás, pero en ninguno de ellos iba la policía—. Ya no los ponen. Quitaron los anuncios de cigarrillos y los del cáncer al mismo tiempo. Así que he vuelto.
Sin dejar de vigilar la calle, extendió la mano para pulsar el botón del encendedor. De repente empezó a brotar líquido limpiaparabrisas contra la luna delantera, impidiéndole ver nada.
—¿Qué demonios estás haciendo? —gritó Dortmunder.
—¡Maldita sea! —bramó Kelp, y seguidamente frenó en seco. Fue un frenazo en toda regla, para enmarcarlo—. ¡Jodidos coches americanos!
Algo les golpeó por detrás.
Dortmunder se despegó del salpicadero y dijo:
—Supongo que esto es mejor que la perpetua.
Kelp había encontrado los limpiaparabrisas, que ahora barrían el vidrio salpicando el agua a izquierda y derecha.
—Ahora ya va bien —dijo Kelp, y en ese momento alguien golpeó la ventana con los nudillos a la altura de su oído izquierdo. Giró la cabeza y vio a un tipo fornido vestido con un abrigo que le estaba gritando desde fuera—. ¿Y ahora qué?
Encontró el botón del elevalunas eléctrico, lo pulsó y la luna se deslizó hacia abajo. Ahora ya podía oír lo que el tipo corpulento le gritaba:
—¡Mira lo que le has hecho a mi coche!
Kelp miró al frente, pero no había nada. Luego miró por el retrovisor y vio un coche casi pegado a ellos por detrás.
El hombre seguía gritando:
—¡Pero baja! ¡Baja y míralo!
Kelp abrió la puerta del coche y se apeó. Un Pinto de color bronce tocaba la parte de atrás del Toronado.
—Vaya por Dios —dijo Kelp.
—¡Mira lo que le has hecho a mi coche!
Kelp se acercó al punto donde ambos coches se tocaban y examinó los daños. Había vidrios rotos y cromados retorcidos, y algo que parecía líquido del radiador empezaba a formar un charco verdoso en el asfalto.
—Te digo que vengas. ¡Ven y mira lo que le has hecho a mi coche!
Kelp negó con la cabeza.
—Ah, no —dijo—. Tú me has dado por detrás. Yo no he hecho nada...
—¡Has pegado un frenazo! ¡Cómo voy yo a...!
—Cualquier aseguradora del mundo te dirá que el conductor de detrás es el que...
—Pero tú... ¡A ver qué dice la poli!
La poli. Kelp le dedicó al hombre corpulento una vaga sonrisa despreocupada y empezó a rodear el Pinto, como para inspeccionar los desperfectos desde el otro lado. Allí había una hilera de tiendas y ya tenía localizado un callejón entre dos de ellas.
Mientras daba la vuelta al Pinto, Kelp se asomó al interior y vio que el espacio de carga en la parte trasera estaba repleto de cajas de cartón llenas de libros de bolsillo. Habría cinco o seis portadas distintas, y docenas de ejemplares de cada título. Uno rezaba Muñequitas apasionadas, otro Hambre de hombre, otro Un extraño romance. Mujeres desnudas ilustraban las portadas. Había ejemplares de Llámame pecador, Territorio prohibido y La aprendiz de virgen.
Kelp se detuvo.
El gordinflón le había ido siguiendo sin dejar de gritar incoherentemente ni de gesticular con los brazos haciendo ondear su abrigo (a quién se le ocurre ponerse un abrigo en un día así), pero se detuvo al mismo tiempo que Kelp y bajó la voz, y en un tono casi normal le preguntó:
—¿Qué pasa?
Kelp siguió mirando los libros de bolsillo.
—Estabas hablando de la poli —dijo.
El tráfico se movía de nuevo, y tenía que dar un rodeo para esquivarlos. Una mujer al volante de un Cadillac les gritó al pasar:
—¿Por qué no quitáis los coches de en medio, payasos?
—Me refiero a la policía de tráfico —dijo el tipo corpulento.
—Da igual a qué te refieras —dijo Kelp—. Quien va a venir es la poli. Y seguramente les interese más la parte trasera de tu coche que la delantera.
—Pero el Tribunal Supremo...
—No creo que el Tribunal Supremo venga a ver un accidente de tráfico —dijo Kelp—. Más bien vendrá la poli local del condado de Suffolk.
—Tengo un abogado que se encarga de eso —dijo el gordinflón, ya no tan seguro de sí mismo.
—Y luego está el hecho de que me has dado por detrás —dijo Kelp—. Lo cual es un dato que no hay que olvidar.
El tipo miró a su alrededor, como buscando la manera de escapar, y luego miró su reloj.
—Llego tarde a una cita —dijo.
—Yo también —dijo Kelp—. ¿Sabes qué te digo? A paseo. Los dos tenemos los mismos desperfectos en el coche. Yo pago lo mío y tú pagas lo tuyo. Si presentamos una reclamación a la compañía de seguros nos subirán la prima.
—O nos echarán —dijo el hombre—. Ya me ha pasado una vez. Si no fuera por un tío al que conocía mi cuñado, ahora mismo estaría sin seguro.
—Sí, sé cómo va eso —dijo Kelp.
—Esos cabrones te sacan hasta la pelusa de los bolsillos. Y luego, de repente, ¡toma ya! Son ellos los que te echan.
—Mejor no tener nada que ver con ellos.
—Por mí, de acuerdo.
—Venga, nos vemos —dijo Kelp.
—Hasta otra —dijo el gordinflón, pero mientras lo decía se le iba dibujando en la cara una expresión de desconcierto, como si empezase a sospechar que se le había pasado algo por alto.
Dortmunder no estaba en el coche. Kelp sacudió la cabeza mientras volvía a poner en marcha el vehículo.
—Hombre de poca fe —murmuró, y continuó su camino entre chirridos metálicos.
Hasta avanzar dos manzanas más no se dio cuenta de que llevaba consigo el parachoques delantero del Pinto, que al salir de un semáforo se desprendió y golpeó el suelo con un espantoso estruendo.
3
Dortmunder había recorrido tres manzanas de Merrick Avenue columpiando el maletín casi vacío cuando el Toronado violeta se acercó de nuevo al bordillo hasta ponerse junto a él y Kelp le gritó:
—¡Hey, Dortmunder! ¡Sube!
Dortmunder se agachó para asomarse por el hueco de la ventanilla derecha.
—Iré en tren —dijo—. Pero gracias.
Se incorporó y siguió caminando.
El Toronado lo adelantó, superó una hilera de coches aparcados y se detuvo junto a una boca de incendios. Kelp bajó de un salto, rodeó el coche y buscó a Dortmunder en la acera.
—Escucha —dijo.
—Las cosas han estado muy tranquilas —le dijo Dortmunder—. Y quiero que sigan así.
—¿Qué culpa tengo yo de que ese tipo me diera por detrás?
—¿Has visto cómo está la trasera del coche? —le preguntó Dortmunder. Señaló con la cabeza el Toronado, junto al que pasaban en ese momento.
Kelp se puso a su altura y le siguió el paso.
—¿Y a mí qué más me da? —dijo—. No es mío.
—Está hecho unos zorros —dijo Dortmunder.
—Escucha. ¿No quieres saber por qué te estaba buscando?
—No —respondió Dortmunder, y siguió caminando.
—¿Pero a dónde vas a ir caminando, me lo quieres decir?
—A esa estación de tren que está ahí mismo.
—Te llevo.
—Seguro —dijo Dortmunder sin dejar de andar.
—Escucha —dijo Kelp—. Estabas esperando un golpe de los gordos, ¿no?
—Otra vez no —dijo Dortmunder.
—Pero ¿me quieres escuchar? Tú no quieres pasarte el resto de tu vida vendiendo enciclopedias de puerta en puerta por la Costa Este, ¿verdad?
Dortmunder no dijo nada y siguió avanzando.
—¿Verdad que no?
Dortmunder siguió caminando.
—Dortmunder —dijo Kelp—. Te juro por lo más sagrado que esta vez tengo una buena. Esta vez va a ser un éxito seguro. Un palo tan grande que podrás retirarte durante tres años. Quizá incluso cuatro.
—La última vez que me viniste con una de esas sumas nos costó cinco golpes conseguirla, y aun así, al final acabé con las manos vacías.
Siguió caminando.
—¿Y qué culpa tengo yo? No tuvimos la suerte de cara, eso es todo. La idea era de primera, eso tienes que admitirlo. ¿Quieres dejar de caminar, por amor de Dios?
Dortmunder siguió caminando. Kelp se dio una carrera para ponerse frente a él y seguir avanzando de espaldas.
—Lo único que te pido es que me escuches y le eches un ojo. Sabes que confío en tu opinión; si me dices que no es bueno no te lo discutiré.
—Vas a tropezar con ese pequinés —dijo Dortmunder.
Kelp dejó de correr de espaldas, se dio la vuelta, le devolvió la mirada asesina a la dueña del pequinés y volvió a caminar de frente, a la izquierda de Dortmunder.
—Creo que somos amigos desde hace suficiente tiempo como para pedirte como favor personal que me escuches y le eches un vistazo al asunto.
Dortmunder se detuvo en medio de la acera y miró torvamente a Kelp.
—Somos amigos desde hace suficiente tiempo como para saber que si me propones un trabajito, algo de malo tendrá.
—Eso no es justo.
—No he dicho que lo fuera.
Dortmunder estaba a punto de seguir caminando cuando Kelp le soltó de repente:
—De todas formas, el trabajito no es mío. ¿Conoces a mi sobrino Victor?
—No.
—¿El ex agente del FBI? ¿Nunca te he hablado de él?
Dortmunder lo miró fijamente.
—¿Tienes un sobrino que está en el FBI?
—Estaba. Estaba en el FBI. Lo dejó.
—Lo dejó... —repitió Dortmunder.
—O puede que lo echaran —dijo Kelp—. Hubo una discusión a propósito de un saludo secreto.
—Kelp, voy a perder el tren.
—No me lo estoy inventando. Yo no tengo nada que ver, en serio. Victor no dejaba de enviar memorandos sobre el uso de saludos secretos en el FBI para que los agentes pudiesen reconocerse entre sí en fiestas y reuniones por el estilo, pero la agencia nunca aceptó, de modo que lo dejó, o lo echaron, o algo así.
—¿Y ese es el que está montando el golpe?
—Escucha, estuvo en el FBI. Aprobó los exámenes y todo, no es un chiflado. Incluso estudió en la universidad.
—Pero quería que tuviesen un saludo secreto.
—Nadie es perfecto. —Kelp intentaba ser razonable—. En cualquier caso, ¿por qué no vienes a conocerlo y lo escuchas? Te caerá bien Victor, es buena gente. Y te aseguro que el plan es una preciosidad.
—May me espera en casa —dijo Dortmunder. Empezaba a notar que flaqueaba.
—Yo te pago la llamada. Venga, ¿qué me dices?
—Que esto va a ser un error, eso es lo que te digo.
Se dio la vuelta y empezó a caminar de nuevo hacia el coche. Un segundo más tarde Kelp lo alcanzó sonriendo, y juntos deshicieron lo andado.
El Toronado tenía una multa en el parabrisas.
4
—Todo el mundo quieto —gruñó Victor—. Esto es un atraco.
Pulsó el botón de interrupción en el magnetófono, rebobinó y reprodujo lo grabado.
—Todo el mundo quieto —gruñó la cinta—. Esto es un atraco.
Victor sonrió, depositó la grabadora sobre la mesa de trabajo y cogió las otras dos grabadoras. Las tres eran menudas, del tamaño de una cámara compacta. Dirigiéndose a una de ellas, Victor dictó, con voz aguda:
—¡No pueden hacernos esto!
A continuación reprodujo ese fragmento de una grabadora a la otra, al tiempo que dejaba escapar un chillido en falsete. Posteriormente, volvió a grabar el grito y el comentario atiplado desde la grabadora número tres a la grabadora número dos mientras decía con voz grave:
—Cuidado, muchachos, ¡están armados!
Y así, grabando de un magnetófono al otro, fue construyendo la respuesta de una multitud nerviosa al aviso de atraco, y cuando estuvo satisfecho lo grabó todo en la primera cinta.
La habitación en la que se encontraba Victor había sido un garaje en otra época, pero había cambiado su función. Ahora era una mezcla entre un estudio y un taller de reparación de radios, con algo de Batcueva. La mesa de trabajo de Victor estaba repleta de material de grabación, revistas viejas y cachivaches varios y pegada a la pared trasera, empapelada de arriba abajo con portadas de viejas revistas pulp pegadas sobre el muro y laqueadas luego. En la parte superior de la pared había enrollada una pantalla para proyecciones, que podía desplegarse y engancharse a un chisme que sobresalía en la parte trasera de la mesa de trabajo.
La pared a la izquierda de Victor estaba cubierta de estanterías llenas de revistuchas, libros de bolsillo, minilibritos, tebeos y viejas ediciones de pasta dura de literatura juvenil: Dave Dawson, Bomba, los Boy Allies... La pared derecha también estaba repleta de estantes, en este caso con piezas de equipos de música y de discos, la mayoría vinilos viejos de dieciséis pulgadas con grabaciones de programas de radio como El llanero solitario y Terry y los piratas. En un pequeño estante, el más bajo, había una hilera de cintas nuevas, pulcramente identificadas en tinta roja con títulos como El Vengador Escarlata contra el Hombre Lince o La fuga de Duffy el Rata y su banda.
La última pared, aquella que en otro tiempo ocupara la puerta del garaje, estaba ahora consagrada a las películas. Había dos proyectores, uno de ocho y otro de dieciséis milímetros, y estanterías y estanterías de rollos de película en sus latas. Los pocos espacios de pared libre de la habitación estaban adornados con antiguos carteles de cine serial (Flash Gordon conquista el Universo)y viejos recortes de cajas de cereales: Kellogg’s Pep, Quaker Puffed Rice, Post Toasties...
No había en toda la habitación una sola puerta o ventana, y buena parte del espacio central lo ocupaban quince viejas butacas de cine, dispuestas en tres hileras de cinco y orientadas hacia la pared trasera, la pantalla enrollada, la desordenada mesa de trabajo y Victor.
Victor tenía treinta años recién cumplidos y no había nacido cuando se estrenó la mayor parte del material que tenía en la habitación. Había descubierto las revistas pulp por casualidad en el instituto; empezó a coleccionarlas, y poco a poco fue ampliando su interés a todas las fuentes de aventura de las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Para él se trataba de historia, y de una afición, pero no de nostalgia. Su infancia había estado marcada por el programa de marionetas de Howdy Doody y los noticiarios de John Cameron Swayze, y hasta el momento no había sentido ni el más mínimo atisbo de nostalgia por uno u otro.
Quizás era aquella afición la que lo conservaba tan joven. Fuera lo que fuese, no aparentaba su edad. Como mucho podían echársele veinte años, pero, por lo general, la gente pensaba que era un adolescente, y todavía era habitual que le pidiesen la documentación en los bares. Cuando todavía estaba con el FBI, a menudo había tenido que pasar por el bochorno de identificarse como agente federal ante un rojeras y tener que ver cómo este rodaba de risa por el suelo. Su apariencia también había entorpecido su carrera dentro de la agencia a otros niveles; por ejemplo, no pudo infiltrarse en un campus universitario porque no aparentaba la edad necesaria para estar matriculado. Tampoco era capaz de dejarse barba más allá de cuatro pelajos que le daban el aspecto de haber sufrido un accidente radiactivo. Y cuando se dejó el pelo largo, como mucho podía aspirar a parecerse a la mascota de los tres mosqueteros.
A veces pensaba que el Bureau le había dado la patada tanto por su aspecto como por la historia del saludo secreto. En una ocasión, cuando lo destinaron a Omaha, oyó al agente jefe Flanagan decirle al agente Godwin: «Queremos que nuestra gente luzca bien, pero esto ya roza la ridiculez», y sabía que hablaban de él.
En cualquier caso, el Bureau no estaba hecho para él. No se parecía en nada a la organización de El FBI en la paz y la guerra, ni a la de G men contra el imperio del crimen, ni a la descrita en las demás historias. Ni siquiera se referían a sí mismos como «G men» u «hombres G», sino que usaban el término «agente». Cada vez que hablaba de sí mismo como de un agente, Victor se veía como un humanoide procedente de otro planeta, camuflado en la Tierra como parte de la avanzadilla que esclavizaría a la humanidad y la rendiría a los verdes Goks de Alfa Centauri II. La imagen resultaba perturbadora, y había provocado un considerable desbarajuste en sus técnicas de interrogación.
Y otra cosa a tener en cuenta: Victor había pasado veintitrés meses en el FBI y en ningún momento había tenido una metralleta en la mano. Ni siquiera había visto una. Nunca había derribado una puerta. Nunca se había llevado un megáfono a la boca para vociferar: «Ríndete, Muggsy, tenemos la casa rodeada». Su actividad más habitual había sido llamar por teléfono a los padres de desertores del Ejército para preguntarles si habían visto recientemente a sus hijos. Y también mucho trabajo de archivo; mucho, pero que mucho trabajo de archivo.
No, definitivamente el Bureau no estaba hecho para él. ¿Pero dónde, más allá de aquel garaje, podía encajar él? Se había licenciado en derecho, pero no se había presentado al examen necesario para colegiarse y no se veía con demasiadas ganas de trabajar como abogado. Por ahora se ganaba modestamente la vida con la compraventa de libros y revistas viejos, todo por correo, pero tampoco es que su existencia resultase del todo satisfactoria.
En fin, quizá el asuntillo con su tío Kelp resultase en algo. El tiempo lo diría.
—¡No os saldréis con la vuestra! —dijo con voz varonil en la cinta maestra.
Luego superpuso, con voz aguda:
—¡No, no!
A continuación soltó las grabadoras, abrió un cajón de la mesa de trabajo y sacó una pequeña pistola automática, una Firearms International del calibre 5. Comprobó el cargador y vio que quedaban todavía cinco cargas de fogueo. Encendió una grabadora, disparó dos veces seguidas y luego una tercera mientras gritaba:
—¡Toma eso! ¡Y eso!
—Eh... —dijo una voz.
Victor volvió la cabeza, sobresaltado. Una porción de las estanterías de la pared izquierda se había abierto hacia dentro y en el umbral estaba Kelp, con aire desconcertado. A su espalda podía verse una rendija del soleado patio trasero y los listones blancos del lateral del garaje del vecino.
—Yo, ehhh... —dijo Kelp señalando en varias direcciones.
—Ah, hola —dijo Victor, animado, e hizo un gesto amistoso con la pistola—. Entra, entra.
Kelp señaló vagamente en dirección al arma.
—Eso...
—Ah, es de fogueo —dijo Victor con naturalidad. Apagó la grabadora, guardó la pistola en el cajón y se puso en pie—. Entra.
Kelp entró y cerró las estanterías.
—No me des esos sustos —dijo.
—Vaya, lo siento —contestó Victor, preocupado.
—Me asusto muy fácilmente —añadió Kelp—. Cualquier cosita basta para que me eche a temblar: un disparo de pistola, un cuchillo en el aire...
—Procuraré recordarlo —dijo Victor muy serio.
—A lo que íbamos. He encontrado a la persona de la que te hablé.
—¿El planificador? —preguntó Victor con súbito interés—. ¿Dortmunder?
—Eso es. No estaba seguro de que quisieses que lo trajese aquí. Sé que te gusta mantener este sitio en secreto.
—Mejor así —aprobó Victor—. ¿Dónde está?
—Frente a la entrada.
Victor se acercó rápidamente a la parte delantera de la habitación, donde estaban los proyectores y las latas con las películas. Un cartelito enmarcado de La llave de cristal de George Raft ocupaba un espacio libre en la pared, aproximadamente a la altura de los ojos; estaba montado sobre una bisagra, y Victor lo apartó y se acercó a la pared para atisbar el exterior a través de una polvorienta placa rectangular de vidrio.
Lo que vio fue el acceso a su garaje, dos estrechas franjas de cemento agrietado y cubierto de hierbajos que se extendían hasta la acera y la calle. Estaban en una parte de Long Island más antigua que Ranch Cove Estates o Elm Valley Heights, llamada Belle Vista, de calles rectas y casas mayoritariamente unifamiliares, de dos plantas y con porches delanteros.
Frente a la entrada, Victor vio a un hombre. Caminaba lentamente de un lado a otro, con la mirada gacha, y de vez en cuando daba rápidas caladas a la colilla que sostenía en la mano ahuecada. Victor asintió, satisfecho con lo que veía. Dortmunder era alto, delgado, y tenía aspecto de cansado; el mismo aire de fatiga que Humphrey Bogart en El último refugio. Victor torció la comisura izquierda de la boca al estilo de Bogart, se echó hacia atrás y bajó de nuevo el cartel.
—Muy bien —dijo, afable—. Vamos fuera con él.
—Claro —dijo Kelp.
Victor abrió la estantería e instó a Kelp a que saliese antes que él. Del otro lado, la estantería era una puerta corriente, con un ventanuco grisáceo cubierto con una cortinilla de flores. Victor cerró la puerta y acompañó a Kelp hasta la parte delantera del garaje para salir al encuentro de Dortmunder.