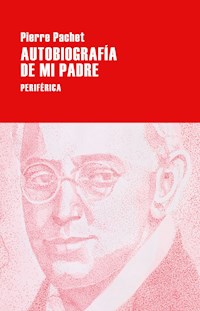
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Quién traza el dibujo de una vida? En Autobiografía de mi padre es el hijo quien asume esta tarea: «La palabra de mi padre muerto reclamaba hablar a través de mí como no había hablado nunca, más allá de nuestras dos fuerzas reunidas». Y así comienza a narrarse, en primera persona, Simcha Apashevsky: nacido en un territorio fronterizo de la Rusia meridional, huérfano de madre y superviviente de un despiadado siglo con dos guerras mundiales y un holocausto. Una cuestión obsesiona a este modesto médico con vocación de intelectual: ¿qué lugar ocupa la ética en la vida social? Es decir, ¿cómo podemos ser justos, e incluso felices, en un mundo que no lo es? Padece asimismo un desarraigo interior: un matrimonio desafecto, una familia a la que no comprende y un nuevo hogar, Francia, donde debe ocultar su apellido judío. Con este gran clásico de 1987, Pierre Pachet reinventó la literatura autobiográfica. En primer lugar, por su singular estilo: la vida no se cuenta aquí como una sucesión de instantes parcelados, sino en su duración, en su experiencia del tiempo. Pero también, gracias a una sutilísima complejidad emocional: Pachet da voz a todas las edades de su padre, sin juzgarlo ni tampoco idealizarlo, comprendiendo su vulnerabilidad y su ocasional intolerancia, su luminoso y áspero envejecimiento. Autobiografía de mi padre es el hermosísimo relato de una vida guiada por un azar ciego (de cualquier vida, en definitiva) comparable al Ivan Illich de Tolstói o a los relatos de Chéjov. «Un trabajo de autoscopia realizado sobre un sujeto vivo o, mejor dicho, moribundo, lo cual viene a ser lo mismo.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 167
Pierre Pachet
AUTOBIOGRAFÍA DE MI PADRE
TRADUCCIÓN DE LAURA SALAS RODRÍGUEZ
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: noviembre de 2021
TÍTULO ORIGINAL:Autobiographie de mon père
DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez
© Éditions Autrement, París
© de la traducción, Laura Salas Rodríguez, 2021
© de esta edición, Editorial Periférica, 2021. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18838-17-0
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
AUTOBIOGRAFÍA DE MI PADRE
Es sin duda necesario que yo, Pierre Pachet, dé alguna explicación sobre el extraño texto que se disponen ustedes a leer de mi pluma. ¿Qué sentido tiene este proyecto y cómo lo he realizado?
De pequeño me aburría mucho. Lo primero que veo es una infancia entregada a largos desiertos de hastío imposibles de atravesar, durante los cuales el cuerpo es presa del martirio del tiempo, de la espera incomprensible. Sólo mi madre contaba con la empatía y la delicadeza necesarias para entenderme y ayudarme: cuando no tenía amigos a mano, aceptaba de buen grado jugar conmigo a la guerra de naipes, al dominó, a la belote en pareja. Mi padre, en cambio, no salía de su trabajo más que para buscar descanso, bien «tumbándose», bien yendo de paseo. Pero mi aburrimiento no quería saber nada de paseos.
Sin embargo, una vez –una vez que debió de producirse muchas veces, aunque mi memoria las condensa porque, para empezar, la viví como una única vez, una vez que sucedía a muchas otras, pero finalmente percibida como tal–, apiadándose del suplicio de mi cuerpo y de mi alma, mi padre me dijo: «¿Que te aburres? ¡Lo que te hace falta es tener una vida interior! ¡Ya verás como así no te aburres!». Al oír aquellas palabras, no pensé en un primer momento, como hago ahora, en la soledad y el aburrimiento que dejaban entrever, en caso de que, en aquella época, él hubiera aceptado dar ese nombre al estado en que se encontraba, sino que recibí de lleno el impacto de aquella reprensión irritada, imperiosa; y, a decir verdad, la solicitud que oía vibrar en aquel consejo me llegó al alma: he aquí que mi padre me confiaba a mí, que no era más que un niño, una cosa tan íntima (cómo apañárselas con uno mismo, con el peso intolerable que uno supone para sí). Como cada vez que mi padre me hablaba en serio, aunque fuera de pasada, yo extraía de sus palabras un fuerte sentimiento de dignidad y un ánimo formidable.
Cuando mi padre murió, hace veinte años,1 sentí un dolor muy intenso, físico y moral, pero sobre todo físico.
Por una parte, no sabía siquiera lo que había perdido. Había perdido a alguien cercano, quizá a la persona más cercana; pero daba la impresión de haber dejado en mí unas raíces tan profundas y oscuras que estaba como quien se despierta de una intervención con anestesia y, conforme va sintiendo el dolor, pregunta algo a lo que nadie alrededor le responde: ¿qué he perdido exactamente?, ¿qué me han extirpado?
Por amor a la vida, me propuse buscarlo.
Comencé aquella búsqueda justo por donde mi padre me había enseñado: volviéndome hacia mi vida interior. Ahí estaba el instrumento, era lo que heredaba de él, además de algunos libros que siempre le había envidiado. ¿Qué encontraba yo en aquella vida interior cuando pensaba en mi padre? Precisamente lo que he expresado en esta Autobiografía: una palabra que se escribía, se retomaba, que no iba dirigida a nadie, sino en busca de cierta manera de expresarse, de una verdad que se le escapaba. La muerte de mi padre no había estrangulado su palabra y tampoco le permitía subsistir tal cual era en mi palabra y en mis oídos, pues se encontraba ya sometida a una tarea nueva y desmesurada: la de contar su vida de principio a fin, la de engendrarse en una soledad absoluta, la de asumir la responsabilidad entera de su existencia.
La palabra de mi padre muerto reclamaba hablar a través de mí como no había hablado nunca, más allá de nuestras dos fuerzas reunidas. Su palabra me negaba, me pedía ayuda para consagrarse a ella misma, y eso era lo que yo quería (razón por la que casi no aparezco en estas páginas).
Aquella voz se me había metido en la cabeza, casi se podría decir que era la única que tenía. Era la voz más espontánea en mí.
«Aquella voz se me había metido en la cabeza»: loca presunción. He creído y he querido tenerla. Me aferré a aquella ilusión para transformarla en proyecto y encadenarme a ella. He querido ser su heredero.
Y, físicamente, ¿qué aspecto tenía?
Era de talla por debajo de la media; tenía unos rasgos faciales sumamente armoniosos; los labios muy finos –de los que estaba orgulloso: los consideraba una señal de intelectualidad–, la nariz pequeña y rectilínea. Una cabeza redonda y perfecta, despoblada en la cima; el cabello restante, en los laterales, cuidadosamente peinado y disciplinado. Las extremidades, delgadas, blancas, con el músculo justo para llevar maletas y realizar los gestos propios de su oficio. Gafas finas de cristales redondos. Una mirada seria, pero no severa; una actitud casi de constante preocupación, que con frecuencia explotaba en un chasquido irritado cuando las cosas no sucedían como él habría querido. ¡Cómo nos complacía ver, en las contadas ocasiones en que ocurría, aquel hermoso rostro iluminándose con una sonrisa de satisfacción, cuando se tomaba una buena taza de café italiano, escuchaba una broma bien hilada en la conversación, o simplemente se fumaba un High Life tras la comida!
Era evidente que le costaba sonreír por cortesía o por educación.
Le gustaban las uvas y una fruta de su país que nunca conseguimos encontrar, ni siquiera identificar exactamente, para que pudiera volver a probarla: el madroño (aunque no era la fruta que recibe ese nombre en Francia, según decía él). Miraba con placer los paisajes espectaculares, sobre todo los de montaña, y nunca se echaba atrás ante la perspectiva de un paseo, de una excursión, de extraviarse. Era un viajero curioso, casi ávido: como si la vida por fin se hallara allí, en lo que se nos ofrecía un poco más lejos.
También le inspiraban curiosidad los jóvenes, sus proyectos y sus talentos, siempre que no le presentaran una muralla de opiniones prematuramente intransigentes.
Con él, para él, lo sabíamos, toda alegría era dolorosa, recordaba una privación, y, por poco intensa que fuera, una pena inconsolable. Nunca se entregaba a las risas que, durante un instante, lo borran todo con sus poderosos estragos. Si reía –y le gustaba reír–, tenía una risa muy suya que no alteraba su mirada vigilante.
Temíamos sus enfados, sus juicios, sus enojos: no lo temíamos a él. Éramos de su cuerda, aquella cuerda tan cortante, tan enigmática.
Costaba distinguir en él la vejez de la enfermedad. Su genio áspero no se suavizaba. Se notaban intactas su vigilancia y su deseo de vigilancia. Algo malvado quería transportarlo directamente al estado de anciano, para humillarlo, sin poner a su disposición rellanos donde detenerse a descansar. Seguía siendo juvenil, y su cuerpo, ingrávido. También era de una exigencia extraordinaria, aunque impedida. La rabia continuaba hablando a través de sus labios sin convertirse en un espectáculo.
He olvidado, olvido a cada segundo.
Su benevolencia y su gratitud, aun distraídas, seguían siendo maravillosas, destellos de luz.
Sí, se le olvidaba lo que acababa de oír; sí, sus gestos no daban en el blanco. Pero nada de todo aquello lo envejecía de veras. Aquellas debilidades únicamente lo hacían más difícil de conocer. Bajo las vendas de sus manías, de sus limitaciones, su destino inconcluso seguía ardiente, como siempre, insatisfecho.
Una foto de los años treinta (estudio Harcourt) que tengo ahora delante apuntala mis inestables recuerdos con la imagen de un hombre al que no conocí, tal como era antes de mi nacimiento. La foto, enmarcada en metal gris, cuelga de una pared de la habitación de mi madre. Sus nietos acuden un instante a medirse con ese rostro juvenil, sereno, de sonrisa débil, con gafas de emigrante ruso.
Mi padre no era en absoluto un héroe. Durante mucho tiempo, probablemente habría preferido que lo fuera. Al menos para poder presumir.
Su fatiga y su fatigabilidad habitaban desde siempre la casa. Lo invadían desde por la mañana, y él se dejaba invadir por ellas como un niño por el aburrimiento. Se retiraba para «tumbarse» y mandaba respetar su descanso. Pero la perspectiva de un paseo o de una visita borraba de un plumazo su letargo.
Se llamaba Simcha Apashevsky, u Opashevsky.
Mi madre murió cuando yo tenía cinco años. No puedo fingir que dicha desaparición no fuera un acontecimiento determinante en mi vida, ni que, por el hecho de ser remota en el tiempo, perdiera su terrible efecto. La gente que habla conmigo a menudo me reprocha tal o cual rasgo de mi carácter, y se niega a ver que, inevitablemente, no soy dueño de lo esencial. En cierto sentido, no exagero cuando digo que para mí es como si la muerte de mi madre acabara de tener lugar: el derrumbe que produjo es de los que no se pueden salvar, y un poeta seguramente diría que me condenó a vivir en la irrevocabilidad.
Sin embargo, no recuerdo sus rasgos; era afectuosa, claro, y me daba todo su amor. Que nadie se ría: lo que me queda de ella es justamente algo que nunca he vuelto a encontrar, un amor que no se comparte y la certeza, que no sé si recuerdo o me imagino, de ser el preferido. Aunque se trata de una constatación de simple sentido común, me veo obligado a recordársela a todas horas a mis seres queridos, que, gracias a Dios, no han conocido tal desgarro: no es lo mismo perder a una madre que no perderla.
Mi padre, que comerciaba con trigo y llevaba un pequeño almacén cerca de la estación de ferrocarril, volvió a casarse casi de inmediato, según creo; necesitaba a alguien que le ayudara, es comprensible. Era un hombre vigoroso, sibarita, judío practicante por añadidura, a quien le gustaba reír y beber cuando se le presentaba la ocasión, como les ocurre a los oriundos de aquella parte meridional de Rusia. A todas luces, la gente es más dada a reírse en los países con vino y sol, y los judíos de Besarabia no escapaban a la regla. No obstante, para ellos, aquella risa no podía ser totalmente pura; no poseían tierras, eran todos gente que se las ingeniaba como podía para salir adelante, lo cual no dejaba de influir en su equilibrio mental, como a buen seguro era mi caso, no me da miedo decirlo. Entre nosotros había menos alcohólicos, criminales y divorciados que entre los rusos o los rumanos con los que vivíamos; pero muchos más neuróticos o desequilibrados. Y, además, estaban aquellas siniestras advertencias periódicas que nos recordaban que nos hacían un favor permitiendo nuestra presencia allí: el caso Beillis, los pogromos de Kishinev; se trata de cosas bastante conocidas, que otorgaban un carácter especial a la alegría de nuestros judíos. Aun así, en este caso saber tampoco basta. A menudo conozco a gente culta que no desconoce las condiciones en que se desarrolló lo que debería haber sido mi infancia, pero que no puede evitar pensar como si no las supieran. No me hago ilusiones, siempre será así.
No tengo gran cosa que decir sobre la mujer de mi padre: era más joven que él y seguro que lo quería; se ocupaba de mí decentemente y no es mi voluntad dar la impresión de que era una madrastra. La situación debía de ser tan difícil para ella como para mi padre y para mí; creo que fui un niño bastante introvertido, dedicado a los libros y descontento con su destino. Me gustaban la naturaleza y los paseos en carreta por los estrechos caminos bordeados de viñas, pero sentía profundamente que todo aquello no era mío, y no recuerdo ninguno de los juegos rústicos que ocupaban los días de un pequeño campesino. Además, nos marchamos de nuestro pueblo natal enseguida tras la muerte de mi madre y nos establecimos en Tiraspol, una aldea, ya que el comercio de mi padre debió de prosperar tanto que eso le permitía pasar el grueso de su tiempo llevando las cuentas y dirigiendo a sus empleados.
Para mí la escuela era un gran consuelo. Primero la escuela rusa, a la que asistí un poco en cuanto estuvimos en Tiraspol, y donde aprendí como es debido las letras rusas, aunque nunca practiqué lo bastante como para poder citar en condiciones algunos versos de Eugenio Oneguin, como hacían los judíos que iban al colegio en una gran ciudad o los que venían de familias liberales, en las que la cultura profana estaba mejor considerada; da igual. Pero mi segunda casa fue, sobre todo, la escuela hebrea. Constaba de dos aulas al lado de la sinagoga, en las que a veces tengo la impresión de haber pasado mi época más luminosa. ¡Y qué orgullo recibir allí a los adultos, cuando llegaban el viernes por la noche, bien aseados y bien vestidos, a aquella casa que era nuestra todo el tiempo y que ellos sólo frecuentaban en ciertas ocasiones durante la semana, el mes o el año! Su trabajo y su vida familiar se lo impedían, y, a pesar de que yo no despreciaba ni una cosa ni la otra, pronto comprendí que la mejor manera de combinar el estar cerca de los libros con la vida normal era convertirme yo mismo en rabino. No un oficiante, ni siquiera un responsable de una comunidad, sino un hombre de estudio. Entre nosotros, a esos hombres se los respeta y, en consecuencia, se vela por su sustento. Rabino o estudiante, había que ir a la yeshivá. La reputación de la de Odesa llegó a nuestros oídos. Circulaban rumores de que allí no se limitaban a enseñar las asignaturas tradicionales –el Pentateuco, los comentarios de Rashi y el Talmud (en grado creciente de dificultad)–, sino que también se estudiaban las asignaturas profanas: Ciencias, Lenguas Modernas, Historia. Puesto a recibir instrucción, aspiraría a lo más moderno que había dentro de lo que me era accesible. Dejar a mi padre no fue tarea fácil: por mi parte, hacía ya mucho tiempo me había decidido y estaba preparado para hacerlo casi sin pena, igual que mi madre nos había abandonado a los dos; la cabeza de un niño está repleta de aproximaciones de ese estilo. Pero él no quería ni oír hablar del asunto: ¿cómo iba a subsistir yo en Odesa?, ¿y cuándo volvería? Presentía que un adolescente culto no se resignaría por las buenas a pasarse la vida entera cerca de su padre en una pequeña aldea de la frontera rumana, mientras que el mundo estaba abierto a quien tuviera la cabeza bien amueblada y una lengua ágil. Y no le faltaba razón. La mujer de mi padre quiso dar su opinión, pero debo reconocer que no se hallaba en una situación fácil. Aunque por un lado deseara retenerme en casa, le resultaba embarazoso decirlo sin que pareciera que estaba exagerando sus sentimientos por mí (pues me daba perfecta cuenta de que para ellos yo era un incordio, siempre de un temible mal humor). Por otro lado, la simple decencia le prohibía pronunciarse en favor de mi partida. Conseguí inclinar la balanza de mi lado con la ayuda de mi tío, que justamente vivía en Odesa y a quien escribí (entonces yo tenía catorce años, y él conservó largo tiempo aquella carta, que luego me enseñaría con frecuencia, en broma). Nos respondió a mí y a mi padre, asegurándonos que se ocuparía de mí mientras duraran mis estudios y recomendando encarecidamente mi partida. Aquella carta tuvo un papel determinante; mi padre no era avaro, pero la perspectiva de tener que mantener un segundo hogar a unos seiscientos kilómetros del propio lo atormentaba, así que el compromiso de mi tío le quitaba un gran peso de encima. Me vistieron y me dieron unas monedas. Tomé el tren con mi padre tras despedirme de su mujer con un beso en el andén.
No era la primera vez que montaba en ferrocarril: había ido una vez con mi padre al entierro de una abuela, pues no había querido o podido dejarme solo en casa; para nosotros era una de las raras ocasiones en que nos mezclábamos con la masa del pueblo ruso. En el compartimento había un soldado; iba cantando, cómodamente sentado en el banco, con una sonrisa irónica en los labios. Luego, cuando subieron más viajeros, se puso a silbar. Mi padre me susurró que se trataba de melodías revolucionarias, o quizá lo comprendiera yo solo, aunque no sé cómo, pues no veo yo quién habría podido iluminarme sobre ese punto en Tiraspol. La situación me resultaba embriagadora: ¡un soldado silbando melodías revolucionarias! Estaríamos en 1906 o 1907. La Revolución había fracasado y para nosotros no había sido muy buena. Aun así, era capaz de exaltarnos al mismo tiempo que la perspectiva de su futuro fracaso nos horrorizaba, porque seguro que después volverían a pagarla de nuevo con nosotros. Puede que sacudir los cimientos de la sociedad fuera bueno si era para dar más libertad. Pero, si para ello hacía falta movilizar a las masas, estaba claro que cabía tener miedo. Aquella escena en el tren resume tan bien la ambigüedad de nuestra actitud con respecto a la Revolución rusa que, en ocasiones, me pregunto si me la habré inventado, o al menos embellecido, o si la habré dotado de un sentido más profundo que el que en realidad tenía. En ella encuentro también lo que me unía a mi padre: la complicidad de quienes saben de qué está hecho el mundo, una complicidad silenciosa (acaso ilusoria) que se demuestra con guiños y nos coloca en el mundo de los hombres, en el vasto mundo, al mismo tiempo que nos separa. Es una situación que no he terminado de vivir; pero basta de reflexiones.
De todos modos, Odesa era, junto con San Petersburgo, la gran ciudad revolucionaria. No conozco San Petersburgo ni Moscú, y seguramente no reconocería Odesa si volviera hoy (cosa que no tengo la menor intención de hacer). Mis recuerdos de infancia y de adolescencia se han diluido poco a poco, se han fundido con mis lecturas, amalgamado con mis ideas más fundamentales, y, salvo algunas escenas características que son quizá reconstrucciones, al igual que muchos recuerdos antiguos, he guardado pocas cosas de aquel período, aparte de a mí mismo. Estudiaba en la yeshivá rodeado de muchachos muy brillantes y, por primera vez, experimentaba una verdadera competición intelectual. No destacaba a menudo; la flor y nata del joven judaísmo ruso se hallaba concentrada en Odesa, y aquellos jóvenes eran los futuros jefes de la Revolución o del sionismo, o grandes creadores que transformarían el mundo con sus pinturas, sus películas, sus libros. Rusia vivía en ellos: ya no se conformaban con el yidis, algunos escribían en hebreo y todos leían en ruso, cuyos tesoros literarios descubrían. Fundaban periódicos, aprendían inglés o francés y se hacían preguntas sobre la ciencia, cuya inmensidad no hacía más que entreabrirse ante nosotros; sobre la política, que no se podía soslayar; sobre el valor de la cultura judía separada de la religión; sobre la anticipación del socialismo en la Biblia y otras zarandajas propias de la época. Luego se marchaban al extranjero, a menudo a Alemania o a Suiza, si por sus simpatías revolucionarias se habían afiliado a algún grupo, o a Estados Unidos, si poseían un espíritu más aventurero que rebelde. Aquellos que principalmente se sentían atraídos por el estudio elegían las universidades de Alemania, de Inglaterra y, sobre todo, de Francia. El prestigio científico y cultural de este país era inmenso antes de la guerra del 14, el liberalismo de sus costumbres y su hospitalidad con los extranjeros eran famosos entre nosotros. No hablo de la fama canallesca y pornográfica (sus mujerzuelas) de la que universalmente goza París, pues no estoy seguro de que pudiese llegar hasta la yeshivá. Y, si lo hubiera hecho, probablemente habría sido muy turbador. Pero Zola, cuya obra representa a la perfección una alianza de crudeza erótica y de realismo a la francesa, era también el protagonista del caso Dreyfus, hecho este último que contribuía a que se pasara por alto el primero, por no decir que le otorgaba un prestigio inmerecido.
Sin embargo, yo aún no me planteaba la cuestión de marcharme; y si ya he insinuado mi traslado a Francia es porque mi partida a Odesa era la prefiguración y el modelo (así como la corazonada) de las que vendrían después: algo a la vez deseado con alegría, porque así podía escapar a una situación asfixiante, y catastrófico, porque me marchaba sin maletas y porque lo que dejaba atrás estaba abocado a la destrucción. Pero entonces yo estaba lleno de esperanza, al menos así lo creo. La alegría natural de los habitantes de Odesa, el tumulto embriagador de la gran ciudad, así como el lado adulto y a la vez jovial de aquella existencia en la que el dinero y el placer parecían circular con más libertad que en mi casa, me daban un poco de vértigo. Más adelante, mi tío a menudo me contaría que uno de sus recuerdos más antiguos de dicho período era haberme visto deslizar a hurtadillas una libreta negra en mi chaqueta. Quiso saber qué contenía y para ello esgrimió su autoridad. Era la cartilla de una caja de ahorros que un banco había tenido a bien poner a mi nombre a pesar de mi tierna edad. Todavía recuerdo las chanzas de mi tío, su incomprensión, el tono divertido con que debió de transmitir la noticia a mi padre. «Este muchacho llegará lejos.» Mucho me temo que perseveraron en ese absurdo dictamen. Sin embargo, tengo la impresión de que mi prima, a la que creo ver mezclada en esta escena, manifestó más comprensión con su silencio.
Era una muchacha pelirroja, cien veces más espabilada que yo, que experimentaba un travieso placer dejándome atrás en las animadas calles de la ciudad; se las conocía de memoria, pues las había frecuentado desde la infancia. Su superioridad de urbanita resplandecía, y ni siquiera todos mis conocimientos librescos bastaban para intentar restablecer el equilibrio. No íbamos a la misma escuela (ella asistía a un liceo ruso), y las tardes de los sábados nos las pasábamos enzarzados en largas discusiones durante las cuales me esforzaba por demostrarle la superioridad de la enseñanza que yo recibía (como si fuera depositario de dicho conocimiento), cosa que ella acababa admitiendo, no sin una sonrisa mordaz. Yo estudiaba tanto por agradarla como por mi porvenir, aunque en secreto desesperaba de que el cariño que nos unía no fuera suficiente para evitar el desvío que, lo sentía, pronto me llevaría lejos.





























