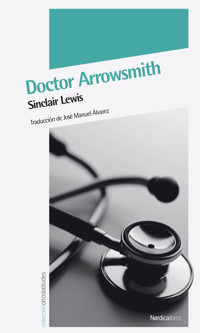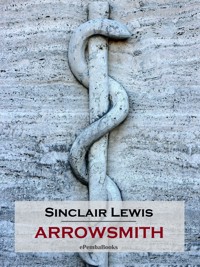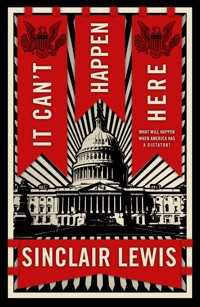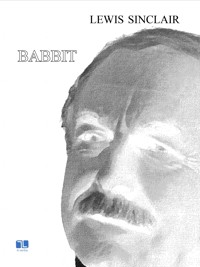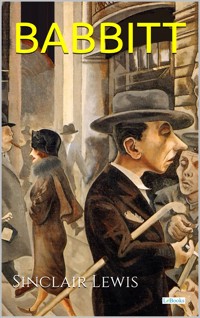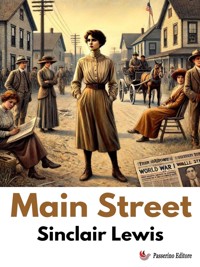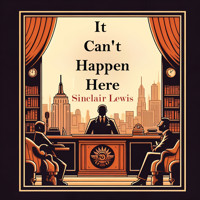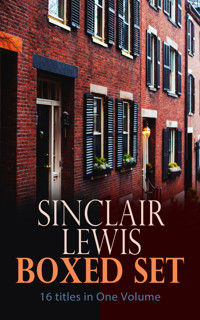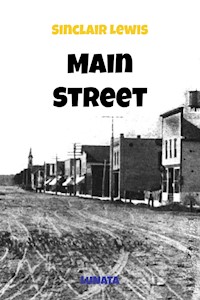Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Sinclair Lewis, Premio Nobel de Literatura 1930, es el autor de algunas de las mejores novelas americanas del siglo xx. Babbitt es posiblemente su mejor trabajo y está considerado como uno de los libros fundamentales para entender la sociedad americana de la primera mitad del siglo pasado. Esta novela, publicada en 1922, es el retrato perfecto de una clase, la middle-class norteamericana, dentro de un marco típico, una ciudad del Medio Oeste. Su publicación provocó mucha polémica por los matices encerrados en la aparentemente simple historia de un típico hombre de negocios, emprendedor, conservador y lleno de contradicciones. La palabra "Babbitt" se utiliza desde entonces de manera habitual para designar al hombre medio norteamericano, con connotaciones tanto positivas como peyorativas. Lewis retrata la forma de vida anterior a la Gran Depresión en Estados Unidos, por lo que, aunque hayan pasado más de ochenta años, es una lectura absolutamente actual. "Desde Dickens pocos escritores han llevado al lenguaje común sus creaciones literarias como lo hizo Sinclair Lewis [...] En Babbitt se cuenta, con una mirada precisa, la vida del ciudadano americano medio. " Gore Vidal, The New York Review of Books
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BABBITT
Sinclair Lewis
Título original: Babbitt
© de la traducción: José Manuel Álvarez
Edición en ebook: julio de 2013
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-92683-77-2
Diseño de colección: Marisa Rodríguez
Corrección ortotipográfica: Juan Marqués y Ana Patrón
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Autor
Capítulo 1
I
II
III
IV
V
Capítulo 2
I
II
Capítulo 3
I
II
III
Capítulo 4
I
II
III
IV
V
Capítulo 5
I
II
III
Capítulo 6
I
II
III
IV
Capítulo 7
I
II
III
IV
V
VI
Capítulo 8
I
II
III
Capítulo 9
I
II
Capítulo 10
I
II
III
Capítulo 11
I
II
III
IV
V
Capítulo 12
I
II
III
IV
Capítulo 13
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Capítulo 14
I
II
III
IV
Capítulo 15
I
II
III
IV
V
Capítulo 16
I
II
III
IV
Capítulo 17
I
II
III
IV
V
Capítulo 18
I
II
III
IV
V
Capítulo 19
I
II
III
IV
V
Capítulo 20
I
II
Capítulo 21
I
Capítulo 22
I
II
III
Capítulo 23
I
II
III
IV
Capítulo 24
I
II
III
IV
Capítulo 25
I
II
III
IV
Capítulo 26
I
II
III
Capítulo 27
I
II
III
IV
V
Capítulo 28
I
Capítulo 29
I
II
III
IV
Capítulo 30
I
II
III
IV
Capítulo 31
I
II
Capítulo 32
I
II
III
IV
V
Capítulo 33
I
II
Capítulo 34
I
II
III
IV
V
VI
Sinclair Lewis
(Sauk Center, 1885 - Roma, 1951)
Novelista y dramaturgo estadounidense. Estudió en la Universidad de Yale y trabajó como reportero y editor literario durante algunos años, en los que fue discípulo de Upton Sinclair. Realizó también colaboraciones humorísticas en diversas revistas y trabajó como secretario de redacción del Transatlantic Tales. Su primera novela célebre fue la satírica Calle Mayor, que dividió las opiniones de la crítica. Lewis cambió la tradicional visión romántica y complaciente de la vida estadounidense por otra mucho más realista, e incluso amarga. Supo retratar como nadie la vida del americano medio. Entre sus obras destaca Babbit, publicada en esta colección, y la obra que ahora presentamos, Doctor Arrowsmith, por la que recibió el premio Pulitzer, que él rechazó. En 1930 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor estadounidense que obtenía este importante galardón.
Capítulo 1
I
Las torres de Zenith se alzaban sobre la neblina matinal. Austeras torres de acero, cemento y caliza, macizas como acantilados y delicadas como varillas de plata. No eran iglesias ni ciudadelas, sino franca y bellamente edificios de oficinas.
La niebla se compadecía de las corroídas construcciones de generaciones pasadas: la oficina de Correos con su buhardilla de ripias torturadas, los alminares de ladrillo rojo de los caserones antiguos, las fábricas de exiguas y tiznadas ventanas, las viviendas de madera color barro. La ciudad estaba llena de esas extravagancias, pero las pulcras torres las iban echando del centro comercial, y en las colinas más lejanas resplandecían las viviendas nuevas, hogares (parecían) para la alegría y la tranquilidad.
Por un puente de hormigón corría veloz una limusina de capó aerodinámico y motor silencioso. Sus ocupantes, ataviados con trajes de etiqueta, regresaban del ensayo nocturno de una obra en el Teatro Municipal de aficionados, una aventura artística bastante animada por el champán. Debajo del puente se curvaban las vías de un ferrocarril, un laberinto de luces rojas y verdes. Pasó estruendoso el rápido de Nueva York, y se iluminaron veinte vías de acero.
En uno de los rascacielos, estaban cerrando los teletipos de la Associated Press. Los telegrafistas se alzaron cansinamente las viseras de celuloide, tras una noche al habla con París y Pekín. Las limpiadoras recorrían bostezando el edificio entre el golpeteo de sus viejos zapatos. La neblina del amanecer se disipaba. Hileras de hombres con fiambreras se dirigían a la inmensidad de fábricas nuevas, planchas de vidrio y rasilla hueca, flamantes talleres donde cinco mil hombres trabajaban bajo el mismo techo produciendo los artículos genuinos que se venderían Éufrates arriba y en el veld. Las sirenas lanzaban su prolongado saludo coral tan alegre como el alba abrileña: la canción del trabajo de una ciudad que parecía construida para gigantes.
II
Nada había de gigante en el aspecto del hombre que empezaba a despertarse en la galería de una casa de estilo colonial holandés del barrio residencial de Zenith llamado Floral Heights.
Se trataba de George F. Babbitt. Tenía cuarenta y seis años entonces (abril de 1920) y no hacía nada en particular, ni mantequilla ni zapatos ni poemas, pero era ducho en el oficio de vender casas por más de lo que la gente podía pagar.
Tenía la cabeza grande y sonrosada, el pelo castaño, ralo y seco. Y, dormido, un rostro infantil, a pesar de las arrugas y de las marcas rojizas de las gafas a ambos lados de la nariz. No era gordo, pero estaba muy bien alimentado, tenía las mejillas rellenas, y la tersa mano, abandonada sobre la manta caqui, era un tanto rolliza. Parecía un individuo próspero, archicasado y nada romántico. Y tampoco tenía nada de romántica la galería en que dormía, que daba a un gran olmo, dos respetables pradillos de césped, un camino de coches pavimentado y un garaje de chapa de zinc. Estaba, sin embargo, soñando de nuevo con el hada, un sueño más romántico que pagodas escarlata a la orilla de un mar plateado.
Hacía años que el hada acudía a él. Donde los demás solo veían a George Babbitt, ella percibía al joven apuesto. Le esperaba en la oscuridad, más allá de bosquecillos misteriosos. Y él corría a su encuentro en cuanto podía escabullirse de su atestada casa. Su esposa y sus vociferantes amigos intentaban seguirle, pero él escapaba, la joven volaba a su lado y se acurrucaban los dos en una umbrosa ladera. ¡Era tan esbelta, tan blanca, tan apasionada! Le decía que fuese alegre y valeroso, que ella le esperaría, que se harían los dos a la mar...
Estruendo y estrépito del camión de la leche.
Babbitt refunfuñó, se dio la vuelta e intentó volver al sueño. Solo le veía la cara ya al hada, tras las aguas brumosas. El encargado de la caldera cerró de golpe la puerta del sótano. Ladró un perro en el patio de al lado. Cuando se sumergía feliz en una marea cálida y umbrosa, pasó silbando el repartidor de periódicos, e impactó en la puerta principal un ejemplar enrollado del Advocate. Babbitt se despertó con el estómago encogido. Cuando se serenó, le traspasó el traqueteo irritante y familiar de alguien que intentaba arrancar un Ford con la manivela: trictrac, trictrac, trictrac. Babbitt, que era también automovilista devoto, accionó la manivela con el conductor invisible, esperó con él unos tensos instantes a que el motor se pusiese en marcha, sufrió con él cuando cesó el sonido y se reanudó el paciente e infernal traqueteo, un rumor bajo audible, un ruido estremecedor de mañana fría, un runrún ineludible y crispante. No se libró de aquella tensión angustiosa hasta que la voz del motor le indicó que el Ford se ponía en marcha. Echó una ojeada a su árbol preferido: ramas de olmo contra la pátina dorada del cielo, y buscó el sueño a tientas como si fuese una droga. Él, que tanta fe en la vida había tenido de muchacho, no sentía ya gran interés por las posibles e improbables aventuras de cada nuevo día.
Consiguió huir de la realidad hasta las siete y veinte, en que sonó el despertador.
III
El despertador de Babbitt era el mejor de los que se anunciaban y producían en serie a escala nacional, poseía todos los accesorios modernos, incluidos carillón, timbre de repetición y esfera fosforescente. Le enorgullecía que le despertara un aparato tan valioso. Proporcionaba casi tanto prestigio social como los caros neumáticos acordonados.
Babbitt admitió de mala gana que ya no había escapatoria, pero siguió sin levantarse, aborreciendo la pesada tarea de la agencia inmobiliaria y aborreciendo a su familia y aborreciéndose a sí mismo por aborrecerlas. Había estado jugando al póquer hasta medianoche el día anterior en casa de Vergil Gunch, y siempre se sentía irritado antes del desayuno después de tales festejos. Quizá se debiese a la espantosa cerveza casera de la época de la prohibición y a los puros que la cerveza le pedía; o tal vez fuese la rabia que le daba tener que volver de aquel mundo varonil brillante y audaz a una limitada región de esposas, taquígrafas e insinuaciones de no fumar tanto.
Del dormitorio contiguo a la galería llegó el odioso y jovial «¡Hora de levantarse, Georgie!» de su mujer y el sonido irritante, el sonido rápido y áspero de las pasadas de un cepillo de pelo.
Babbitt refunfuñó, sacó las gruesas piernas enfundadas en el pijama azul claro de debajo de la manta caqui. Se sentó en el borde del catre y se pasó los dedos por el pelo revuelto mientras buscaba maquinalmente las zapatillas con los pies. Contempló pesaroso la manta, que le evocaba siempre libertad y heroísmo. La había comprado para un viaje de acampada que nunca había llegado a hacer. Simbolizaba haraganeo espléndido, maldecir espléndido, varoniles camisas de franela.
Se levantó despacio, gimiendo por las oleadas de dolor que pasaron por detrás de sus globos oculares. Aunque esperaba su reaparición abrasadora, miró borrosamente el patio. Le complació, como siempre. Era el pulcro patio de un próspero hombre de negocios de Zenith, es decir, era la perfección misma, y le hacía a él también perfecto. Miró el garaje de chapa de zinc. Se repitió como todos los días: «Ese chamizo de hojalata no tiene clase. Mandaré construir uno de madera. Pero, ¡qué demonios, es lo único de la casa que no está a la última!». Mientras miraba, pensó en un garaje comunal para su proyecto de Valle Oriol. Dejó de resoplar y de bailotear. Se puso en jarras. Su rostro malhumorado, abotargado de sueño, adquirió rasgos más duros. Parecía de pronto competente, un directivo, alguien capaz de planificar, de ponerse al timón, de conseguir que se hicieran las cosas.
La fuerza de su idea le llevó hasta el cuarto de baño por un pasillo tan pulcro e intacto que parecía que no se hubiese usado nunca.
Aunque la casa de Babbitt no era grande, contaba, como todas las de Floral Heights, con un cuarto de baño regio de porcelana, baldosín vidriado y metal brillante como plata. El toallero consistía en una varilla de cristal claro engastada en níquel. La bañera era bastante grande, a la medida de un guardia prusiano, y sobre el lavabo había una sensacional colección de soportes para cepillos de dientes, brochas de afeitar, jabonera, esponjera y armario, todo tan resplandeciente e ingenioso que parecía un tablero de instrumentos eléctricos. Pero el Babbitt cuyo dios era Aparatos Modernos no estaba satisfecho. La atmósfera del cuarto de baño se hallaba saturada del olor de un dentífrico pagano. «¡Verona ha vuelto a las andadas! ¡En vez de usar siempre Lilidol, como le he pedido re-pe-ti-da-men-te, ha ido y ha comprado un maldito potingue apestoso que da náuseas!»
La alfombrilla estaba arrugada y el suelo mojado. (Su hija Verona incurría de vez en cuando en la excentricidad de bañarse por la mañana.) Babbitt resbaló en la alfombrilla y chocó con la bañera. «¡Maldita sea!», exclamó. Agarró furioso el tubo de pasta de afeitar, se enjabonó furioso con violentos brochazos y se pasó furioso la maquinilla por las gruesas mejillas. Raspaba. La cuchilla estaba gastada. «¡Maldita... ay, ay... Maldita sea!», dijo.
Buscó un paquete de cuchillas nuevas en el armario (diciéndose, como siempre: «Saldría más barato comprarse un chisme de esos para suavizar las navajas»). Y cuando encontró el paquete detrás de la caja redonda de bicarbonato sódico, pensó mal de su mujer por ponerla allí y muy bien de sí mismo por no decir ¡Maldita sea! Pero lo soltó enseguida, en cuanto intentó quitar con los dedos húmedos y resbaladizos de jabón el horrendo sobrecillo y el tieso y pegajoso papel encerado de la cuchilla nueva. Surgió entonces el problema, tantas veces considerado y nunca resuelto, de qué hacer con la cuchilla usada que podría poner en peligro los dedos de su prole. La dejó como de costumbre encima del armario, diciéndose que tendría que quitar algún día las cincuenta o sesenta que había allí amontonadas. Acabó de afeitarse con irritación creciente, agudizada por el dolor de cabeza y el vacío del estómago. Cuando terminó, le chorreaba la cara redonda y suave y le escocían los ojos del agua jabonosa. Buscó una toalla. Las toallas de la familia estaban mojadas, mojadas y pegajosas, todas mojadas, descubrió, al cogerlas a tientas: la suya de la cara, la de su mujer, la de Verona, la de Ted, la de Tinka, y la solitaria toalla de baño con el enorme ribete de la inicial. George F. Babbitt hizo entonces una cosa atroz. ¡Se secó la cara con la toalla de los invitados! Era una fruslería con flores bordadas, colgada siempre allí para indicar que los Babbitt pertenecían a la mejor sociedad de Floral Heights. Nadie la usaba nunca. Ningún invitado se había atrevido a hacerlo. Los invitados usaban furtivamente la punta de una de las toallas normales, la que les quedaba más cerca.
Babbitt rugía furioso: «Es el colmo, van y usan todas las toallas, todas, las usan y las dejan empapadas, chorreando, sin molestarse nunca en sacar una para mí —¡yo soy el último mono, claro!— y cuando la necesito... Soy la única persona de esta dichosa casa que tiene una mínima consideración con los demás y tiene en cuenta al prójimo y piensa que puede haber otros que quieran usar el maldito cuarto de baño después, y considera...».
Y cuando estaba tirando aquellas abominables atrocidades a la bañera, complacido por la venganza implícita en el desolado golpeteo, entró tranquilamente su mujer y le preguntó sin inmutarse:
—Pero ¿qué haces, Georgie, cariño? ¿Vas a lavar las toallas? ¿Por qué? No hace falta. Oye, Georgie, ¿no habrás usado la toalla de los invitados, verdad?
No se tiene constancia de que él fuera capaz de contestar.
Pero su mujer le estimuló lo suficiente para que, por primera vez en varias semanas, la mirara.
IV
Myra Babbitt —la señora de George F. Babbitt— era una mujer definitivamente madura. Tenía arrugas desde la comisura de los labios hasta la parte inferior de la barbilla y el grueso cuello abultado. Pero lo que demostraba que había cruzado la raya era que ya no tenía reparos delante de su marido, y que no le preocupaba. Estaba en aquel momento en enaguas y corsé y no le importaba que él la viera así. Se había habituado tan indolentemente a la vida de casada, que resultaba en su plena madurez tan asexual como una monja anémica. Era una buena mujer, una mujer amable, una mujer diligente. Pero nadie, salvo quizás Tinka, su hija de diez años, se interesaba lo más mínimo por ella ni era plenamente consciente de su existencia.
Tras un análisis bastante completo de los aspectos sociales y domésticos de las toallas, la señora Babbitt disculpó a su marido porque tenía jaqueca etílica; y él se recuperó lo suficiente para soportar la búsqueda de una camiseta que, según dijo, habían ocultado malévolamente entre sus pijamas limpios.
Se mostró bastante afable durante la conferencia sobre el traje marrón.
—¿Qué te parece, Myra? —manoseaba la ropa amontonada en una silla del dormitorio, mientras ella iba de un lado a otro ajustándose y alisándose las enaguas y, según el juicio ofuscado de él, sin acabar nunca de vestirse—. ¿Qué te parece? ¿Me pongo otra vez el traje marrón?
—Bueno, te sienta muy bien.
—Ya lo sé, pero, ¡diantre! Necesita un planchado.
—Es verdad. Tal vez lo necesite, sí.
—Desde luego, un planchado le vendría muy bien.
—Sí, tal vez no le viniese mal.
—Pero bueno, la chaqueta no hace falta plancharla. Y no tiene sentido planchar el dichoso traje si no hace falta planchar la chaqueta.
—Sí, claro.
—Pero los pantalones lo necesitan, sí. Míralos, mira qué arrugas, los pantalones desde luego hay que plancharlos.
—Sí, claro. Oye, Georgie, ¿por qué no te pones la chaqueta marrón con esos pantalones azules que no sabíamos que podría ir bien con ellos?
—¡Por Dios! ¿Me has visto alguna vez ponerme la chaqueta de un traje con los pantalones de otro? ¿Qué te crees que soy? ¿Un contable fracasado?
—Bueno, ¿por qué no te pones hoy el traje marengo y dejas al pasar en el sastre los pantalones marrones?
—Bueno, desde luego lo necesitan... A ver dónde diablos está ahora ese traje gris. Ah, sí, aquí está.
Babbitt logró superar las demás crisis de vestimenta con resolución y calma relativas.
La primera prenda era la camiseta moderna de cotonía sin mangas, con la que parecía un niño soso con un tabardo de estopilla en un desfile municipal. Nunca se ponía la camiseta sin dar las gracias al Dios del Progreso por no tener que usar las anticuadas prendas de ropa interior largas y ceñidas que usaba su suegro y socio Henry Thompson. Su segunda tarea de embellecimiento consistió en peinarse y alisarse el pelo hacia atrás. Le proporcionó una frente espléndida, que pasó a arquearse unos cinco centímetros más arriba del borde anterior del pelo. Pero lo más prodigioso de todo fue la colocación de las gafas.
Las gafas tienen carácter: las pretenciosas de concha, los humildes quevedos del maestro de escuela, las retorcidas de montura de plata del viejo pueblerino. Las de Babbitt eran enormes, circulares, lentes sin montura del mejor cristal; las patillas eran finas varillas de oro. Con las gafas puestas, Babbitt era el hombre de negocios moderno; el que daba órdenes a los empleados, conducía un automóvil, jugaba al golf de vez en cuando y dominaba el arte de vender. De pronto su cabeza dejaba de resultar infantil y adquiría peso, y reparabas en la nariz ancha y roma, la boca recta con el labio superior alargado y grueso, y el mentón rollizo pero fuerte; observabas con respeto cómo se ponía el resto de su uniforme de Ciudadano Íntegro.
El traje gris era de buen corte, buena confección y absolutamente anodino. Era un traje estándar. El ribete del cuello del chaleco le daba un aire respetable y docto. Calzaba botas negras con cordones, unas buenas botas, unas botas sencillas, unas botas normales, unas botas extraordinariamente insulsas. El único toque frívolo era el pañuelo de cuello de punto de color morado. Con una serie de comentarios sobre el asunto dirigidos a la señora Babbitt (que intentaba acrobáticamente sujetarse con un imperdible la espalda de la blusa a la falda y no oía nada de lo que él le decía) eligió entre el pañuelo morado y un efecto tapiz con arpas marrones sin cuerdas entre palmas batidas por el viento, y clavó en él un alfiler de cabeza de serpiente con los ojos de ópalo.
Tuvo lugar después el traspaso del contenido de los bolsillos del traje marrón a los del traje gris, todo un acontecimiento sensacional. Babbitt se tomaba muy en serio aquellos objetos. Estaban dotados de valores eternos, como el béisbol o el partido republicano. Se incluían entre ellos una estilográfica y un lapicero de plata (siempre sin minas de repuesto), que iban en el bolsillo superior derecho del chaleco. Se habría sentido desnudo sin aquellos objetos. En la cadena del reloj llevaba un cortaplumas de oro, un cortapuros de plata, siete llaves (dos de las cuales había olvidado ya de dónde eran) y accesoriamente un buen reloj. Colgaba de la cadena un diente de alce largo y amarillento que le proclamaba miembro de la Orden Benéfica y Protectora de los Alces. Lo más significativo era la agenda de hojas cambiables, una agenda moderna y práctica que contenía direcciones de personas que había olvidado ya, resguardos de giros postales que habían llegado a su destino meses atrás, sellos sin goma, recortes de versos de T. Cholmondeley Frink y de editoriales de periódicos de los que Babbitt sacaba sus opiniones y sus polisílabos, notas para asegurarse de que haría cosas que no pensaba hacer y la curiosa inscripción: D.S.S. D.M.Y.P.D.F.
Pero no tenía pitillera. Nadie le había regalado una, así que no se había acostumbrado a usarla, y consideraba afeminados a quienes lo hacían.
Por último, se colocó en la solapa la insignia del Club de los Boosters.1 La insignia llevaba inscritas, con la concisión del arte grande, dos palabras: «¡Ánimo, Boosters!». Le hacía sentirse leal e importante. Le asociaba con los Buenos Tipos, con hombres que eran amables, humanos e importantes en los círculos de negocios. Era su Cruz Victoria, su galón de la Legión de Honor, su llave de la Phi Beta Kappa.
Acompañaban a las sutilezas del atuendo otras complejas inquietudes.
—Me siento algo pachucho esta mañana —dijo—. Creo que cené demasiado anoche. No debieras servir esos buñuelos de plátano tan pesados.
—Pero si me lo pediste tú.
—Ya lo sé, pero... lo cierto es que cuando se pasa de los cuarenta hay que vigilar la digestión. Muchas personas no se cuidan como es debido. Te aseguro que a los cuarenta, un hombre es un loco o un médico, quiero decir, su propio médico. La gente no presta la debida atención a la dieta. Bueno... Por supuesto, un hombre ha de hacer una buena comida después de la jornada de trabajo, pero nos sentaría muy bien a los dos hacer comidas más ligeras.
—Pero Georgie, yo en casa siempre tomo un almuerzo ligero.
—¿Insinúas que yo me atiborro cuando como en el centro? ¡Sí, claro! ¡Tú lo pasarías en grande si tuvieras que comer la bazofia que nos sirve el nuevo encargado del Club Atlético! Pero la verdad es que no me encuentro muy bien hoy. No sé, me duele aquí en el costado izquierdo, aunque no, no creo que sea apendicitis, ¿verdad? Anoche, cuando iba a casa de Verg Gunch, me dolió el estómago también. Justo aquí, una especie de punzada. Yo... ¿dónde habrá ido a parar esa moneda? ¿Por qué no pones más ciruelas en el desayuno? Claro que yo tomo una manzana todas las noches (a diario una manzana es cosa sana), pero aun así deberías poner más ciruelas en el desayuno en vez de todas esas zarandajas raras.
—La última vez que puse ciruelas no las probaste.
—Bueno, supongo que no me apetecerían. En realidad, creo que comí algunas. De todas formas, te aseguro que es muy importante, precisamente anoche se lo decía a Verg Gunch, la mayoría de la gente no se preocupa bastante de la diges...
—¿Invitamos a los Gunch a cenar la semana que viene?
—Pues claro, por supuesto.
—Escucha, George, quiero que ese día te pongas el esmoquin.
—¡Ni hablar! Los demás no querrán cambiarse.
—Claro que querrán. Recuerda la vergüenza que pasaste cuando no te cambiaste para la cena de los Littlefield y fueron todos de etiqueta.
—¿Qué vergüenza ni qué ocho cuartos? Me tenía sin cuidado. Todos saben que puedo ponerme un tux tan caro como cualquiera y no me voy a preocupar por no llevarlo algunas veces. De todos modos, es un fastidio. Está bien para las mujeres que se pasan el día en casa, pero un hombre que ha trabajado todo el santo día como un condenado lo que quiere precisamente es no complicarse la vida vistiéndose de etiqueta por unos cuantos individuos a los que ha visto el mismo día con ropa de diario.
—Sabes que te agrada que te vean con él. La otra noche admitiste que te alegrabas de que hubiera insistido en que te cambiaras. Me dijiste que te sentiste mucho mejor. Y, mira, Georgie, me molesta que digas tux. Se dice esmoquin.
—¡Caramba! ¿Y qué más da?
—Bueno, es lo que dice la gente fina. Supón que te oyera Lucile McKelvey decir tux.
—¡Lo que me faltaba! A mí no me engaña Lucile McKelvey. Sus parientes son de lo más ordinario, aunque su marido y su papá tengan millones. ¡Supongo que te refieres a tu elevada posición social! Pues déjame que te diga que tu venerado progenitor Henry T. ni siquiera lo llama tux; él lo llama una «chaquetilla sin faldón para un mono de cola prensil», y tendrías que anestesiarlo para que se lo pusiera.
—No seas desagradable, George.
—No quiero serlo, pero, ¡santo cielo! Te estás volviendo tan remilgada como Verona. Desde que terminó el colegio no hay quien la aguante... No sabe lo que quiere... bueno, ¡yo sí sé lo que quiere!... lo único que quiere es casarse con un millonario, y vivir en Europa, estrechar la mano de algún predicador y, al mismo tiempo, quedarse aquí en Zenith y ser una especie de agitadora socialista o dirigir una institución benéfica o algún disparate parecido. ¡Santo cielo, y Ted es igual! Quiere ir a la universidad y no quiere ir a la universidad. La única de los tres que sabe lo que quiere es Tinka. La verdad, no comprendo cómo he podido tener dos hijos tan indecisos como Rona y Ted. Quizás yo no sea un Rockefeller ni un James J. Shakespeare, pero al menos me conozco bien y trabajo de firme y... ¿Sabes la última? Por lo que he podido entender, la nueva chifladura de Ted es que quiere ser actor de cine... Y mira que se lo he dicho veces y veces, que si va a la universidad y estudia derecho y acaba, le ayudaré a establecerse y... Verona es igual. No sabe lo que quiere. Bueno, venga, ¡vamos! ¿Todavía no estás lista? Hace tres minutos que la muchacha tocó la campanilla.
1 Booster, «promotor», «impulsor» y, específicamente, el que promociona su ciudad. El boosterismo era característico de las pequeñas ciudades del interior de los Estados Unidos. «El entusiasmo del booster», dice el propio Lewis en un artículo que escribió muchos años antes que Babbitt, «es la fuerza motivadora que levanta las ciudades americanas. Concedido. Pero las burlas del crítico son el freno necesario para guiar esa fuerza.» (N. del T.)
V
Antes de seguir a su mujer, Babbitt se detuvo junto a la ventana del dormitorio que daba más al oeste. El barrio residencial de Floral Heights quedaba en una loma; y aunque distaba casi cinco kilómetros del centro de la ciudad (Zenith tenía entonces de trescientos a cuatrocientos mil habitantes), podía ver desde allí la parte superior de la Segunda Torre Nacional, un edificio de caliza de Indiana de treinta y cinco plantas.
Sus brillantes paredes se perfilaban como una llamarada de fuego blanco contra el cielo abrileño en una sencilla cornisa. La torre poseía integridad, y decisión. Sostenía su fuerza con la ligereza de un alto soldado. El nerviosismo se apaciguó en el rostro de Babbitt mientras la contemplaba, su barbilla caída se elevó reverente. «¡Qué hermosa vista!», logró decir, pero el ritmo estimulante de la ciudad le inspiraba; renovaba su amor por ella. Contempló la torre como la aguja del templo de la religión de los negocios, un credo apasionado, exaltado, que se hallaba por encima del hombre corriente; y bajó a desayunar silbando la balada «Oh by gee, by gosh, by jingo»2 como si fuese un himno noble y melancólico.
2 Cancioncilla de un espectáculo de Broadway muy popular en la época. (N. del T.)
Capítulo 2
I
Libre de las tarascadas de Babbitt y de las leves quejas con que su mujer expresaba la comprensión que tenía demasiada experiencia para sentir y demasiada experiencia para no mostrar, el dormitorio se sumió de inmediato en la impersonalidad.
Daba a la galería, que les servía a ambos de vestidor, y, las noches más frías, Babbitt renunciaba olímpicamente a la obligación de ser viril y se retiraba a la cama interior para acurrucarse al calor y reírse del temporal de enero.
La combinación de colores era discreta y agradable, según uno de los mejores diseños del decorador que «hacía los interiores» de casi todas las viviendas de los promotores inmobiliarios de Zenith. Las paredes eran grises, la carpintería blanca, la alfombra de un azul sereno, y el mobiliario muy parecido a la caoba: la cómoda, con su gran espejo despejado; el tocador de la señora Babbitt, con un juego de plata casi maciza; las dos camas sencillas, y, entre ellas, una mesita en la que había una lámpara eléctrica, un vaso de agua y un libro con ilustraciones coloreadas (no podía saberse con certeza qué libro era, porque nadie lo había abierto nunca). Los colchones eran fuertes pero no duros, unos colchones modernos magníficos que habían costado un dineral; el radiador de la calefacción tenía la superficie necesaria, calculada científicamente para el volumen de la habitación. Las ventanas eran amplias y se abrían con facilidad, tenían excelentes picaportes, y estores garantizados. El dormitorio era una obra maestra directamente sacada de «Alegres viviendas modernas para ingresos medios». Solo que no tenía nada que ver con los Babbitt ni con nadie. Si alguien había vivido y amado allí alguna vez, si alguien había leído allí relatos de terror a media noche o descansado con hermosa indolencia en la cama una mañana de domingo, no quedaba ningún rastro de ello. Tenía todo el aire de ser una excelente habitación de un buen hotel. Daba la impresión de que llegaría la camarera a disponerla para personas que pasarían allí solo una noche, se marcharían sin mirar atrás y no volverían a pensar en ella.
Casi todas las viviendas de Floral Heights contaban con un dormitorio igual que aquel.
La casa de los Babbitt tenía cinco años. Era toda ella tan adecuada y brillante como el dormitorio de matrimonio. Y del mejor gusto, con las mejores alfombras económicas, una arquitectura sencilla y loable y las últimas comodidades. La electricidad había sustituido a las velas y a las sucias chimeneas. En el zócalo del dormitorio había tres enchufes para las lámparas eléctricas, ocultos por pequeñas placas metálicas. En los pasillos había enchufes para el aspirador, y en la sala de estar para la lámpara del piano y para el ventilador eléctrico. En el elegante comedor (con un admirable aparador de roble, una vitrina de vidrio emplomado, las paredes estucadas color crema, el sencillo bodegón de un salmón moribundo sobre un montón de ostras) había enchufes para la cafetera y la tostadora eléctricas.
En realidad, la casa de los Babbitt solo tenía un defecto: no era un hogar.
II
Babbitt solía bajar a desayunar pletórico y guasón. Pero aquel día se torcieron misteriosamente las cosas. Cuando pasaba con aire pomposo por el pasillo, miró hacia el dormitorio de Verona y comentó disgustado: «¿Qué sentido tiene dar a la familia una casa de primera si no la aprecian, y estar siempre pendiente del negocio y de los asuntos importantes?».
Avanzó hacia ellos: Verona era una joven llenita de pelo castaño, veintidós años, recién salida de Bryn Mawr,3 preocupada por el deber, la sexualidad, Dios, y el abolsamiento persistente del traje gris de sport que llevaba aquel día. Ted (Theodore Roosevelt Babbitt), un decorativo muchacho de diecisiete años. Tinka —Katherine—, una niña de diez años, pelo rojizo brillante y piel fina que sugería demasiados batidos y demasiados dulces. Babbitt no manifestó su vaga irritación al entrar pisando fuerte. Le fastidiaba en realidad ser tirano con su familia, y sus quejas eran tan absurdas como frecuentes. «¡Hola, chiquitina!», le gritó a Tinka. Era el único nombre cariñoso de su vocabulario (a excepción de «cariño» y «cielo» para su mujer), y se lo aplicaba a su hija pequeña todas las mañanas.
Se tomó el café de un trago con la esperanza de que le apaciguara el estómago y el ánimo. Dejó de notar el estómago como si no fuera suyo, pero Verona se puso quisquillosa y pesada, y de pronto volvieron a él las dudas sobre la vida, la familia y los negocios que le habían asaltado al esfumarse su vida onírica y la esbelta hada.
Verona trabajaba de archivera desde hacía seis meses en las oficinas de la Empresa de artículos de cuero Gruensberg, con posibilidades de llegar a ser secretaria del señor Gruensberg y, según lo formulaba Babbitt, «sacar así algún beneficio de la costosa educación que has recibido hasta que estés preparada para casarte y sentar cabeza».
Pero resulta que Verona dijo:
—¡Papá! Estuve hablando con una compañera de colegio que trabaja para Organizaciones Benéficas Asociadas… ¡ay, papi, qué niñitos preciosos van allí a tomar leche!..., y creo que tendría que hacer algo útil, algo que merezca la pena como eso.
—¿Y qué merece la pena, en tu opinión? Si llegas a secretaria de Gruensberg, lo cual es muy probable si sigues con la taquigrafía y dejas de escaparte a conciertos y charlas y parloteos todas las tardes, supongo que treinta y cinco o cuarenta pavos semanales merecerán la pena ¿no?
—Sí, pero... bueno, yo quiero... contribuir... Me gustaría trabajar en una institución benéfica. Tal vez podría conseguir que uno de los grandes almacenes me dejara instalar un servicio asistencial con buenos aseos y cretonas y sillas de mimbre y cosas así de ese estilo... O podría...
—¡Mira, escúchame! Lo primero que tienes que entender es que todas esas ayudas y esos cambios y trabajos sociales y pasatiempos no son en este pícaro mundo más que una cuña para la entrada del socialismo. Cuanto antes aprenda un individuo que nadie le va a mimar y que no debe esperar que le den gratis comida abundante y, bueno, clases gratuitas y gollerías y zarandajas para sus hijos si no se las gana él mismo, antes se buscará un trabajo y se dedicará a producir, producir y producir. Eso es lo que necesita el país y no todas esas fantasías que lo único que hacen es debilitar la voluntad del obrero y meter en la cabeza a sus hijos un montón de ideas que no están al alcance de su clase. Y tú, si en vez de tontear y andar de aquí para allá te concentraras en lo importante... ¡Te concentraras del todo! Yo decidí lo que quería hacer cuando era joven, y me dediqué en cuerpo y alma a conseguirlo, y por eso estoy donde estoy ahora... ¡Myra! ¿Puede saberse por qué dejas que la muchacha parta las tostadas en estos trocitos tan pequeños? Se le pierden a uno entre los dedos. ¡De todas maneras, están medio frías!
Ted Babbitt, que estudiaba penúltimo curso en el Instituto de Secundaria de East Side, había estado emitiendo una especie de hipidos para interrumpir la conversación. De pronto soltó:
—Oye, Rona, ¿tú vas a...?
Verona se volvió y le dijo:
—¡Ted! ¿Serías tan amable de no interrumpirnos cuando estamos hablando de cosas importantes?
—¡Ay pobre! —repuso Ted legítimamente—. Desde que alguien metió la pata y te dejó salir del colegio, Doña Vinagre, no haces más que sacar a colación conversaciones bobas sobre esto y lo otro y lo de más allá. ¿Vas a...? Necesito el coche esta noche.
—¡Vaya! ¿De veras? ¡Tal vez lo necesite yo! —terció Babbitt impaciente.
—¡Oh, el señor Sabihondo necesita el coche! —protestó Verona—. Pues me lo llevaré yo.
—¡Oh, papá! —gimoteó Tinka—. Dijiste que a lo mejor nos llevabas a Rosedale.
—¡Cuidado, Tinka! ¡Estás metiendo la manga en la mantequilla!—exclamó la señora Babbitt.
Se miraron furiosos, y Verona soltó:
—¡Ted, sí eres un guarro con el coche!
—¡Y tú no, claro! ¡Tú nada de na-da! —Ted podía ser enloquecedoramente suave—. Tú solo quieres llevártelo nada más cenar y dejarlo delante de la casa de alguna amiga todo el rato mientras estás allí parloteando sobre literatura y sobre los intelectuales con los que te vas a casar ... ¡si es que alguna vez te lo proponen!
—¡Papá no debería dejártelo a ti NUNCA, sabes! ¡Tú y esos brutos de chicos con los que vas conducís como locos! ¡A quién se le ocurre tomar la curva en Chautauqua Place a sesenta y cinco kilómetros por hora!
—Pero ¿de qué hablas? ¿De dónde has sacado eso? Tú le tienes tanto miedo al coche que conduces cuesta arriba con el freno de seguridad puesto.
—¡Mentira! Y tú... siempre hablando de lo mucho que sabes de motores, y Eunice Littlefield me contó que le habías dicho que la batería alimentaba el generador.
—Pero si tú, amiga mía, no distingues un generador de un diferencial.
No le faltaban razones a Ted para mostrarse tan altanero con su hermana. Él era un mecánico nato, un constructor y manipulador de máquinas.
—¡Basta ya! —intervino Babbitt maquinalmente mientras encendía el primer puro del día, gloriosamente satisfactorio, y saboreaba la estimulante droga que eran para él los titulares del Advocate-Times.
Ted negoció:
—Mira, Rona, la verdad, no me apetece nada usar el viejo cacharro, pero les prometí a dos chicas de clase que las llevaría al ensayo del coro del instituto, y, bueno, aunque no me apetezca nada, un caballero ha de cumplir sus compromisos sociales.
—¡Vaya, hay que ver! ¡Tú y tus compromisos sociales! ¡En el instituto!
—¡Oh, qué selectos nos hemos vuelto, muy selectos desde que hemos ido a ese gallinero! Déjame decirte que no hay en ningún colegio privado de todo el estado gente tan distinguida como la que hay este curso en el instituto. Hay dos alumnos hijos de millonarios. En fin, la verdad es que yo debería tener coche propio como muchos de ellos.
Babbitt estuvo a punto de levantarse de un salto.
—¡Coche propio! ¿Y no quieres también un yate y una casa con jardín? ¡Lo que me faltaba por oír! ¡Un muchacho que no es capaz de aprobar el latín como todos los demás y espera que le regale un automóvil, supongo que con chófer incluido, y tal vez quiera además un aeroplano, como premio por el empeño que pone en ir al cine con Eunice Littlefield! Si esperas que yo te dé...
Al cabo de un rato, tras diplomáticas negociaciones, Ted consiguió que Verona confesara que aquella tarde iría a ver la exposición de perros y gatos del Armory. Debía aparcar el coche entonces, planeó Ted, delante de la confitería que quedaba enfrente del Armory y él lo recogería allí. Hubo modélicos acuerdos en cuanto a dejar las llaves y llenar el depósito de gasolina. Y apasionadamente, como devotos del Gran Dios Motor, entonaron himnos al parche del neumático de repuesto, y a la manivela del gato perdida.
Ted puso fin a la tregua y comentó que los amigos de su hermana eran «una pandilla de charlatanes embusteros y engreídos». Los de él, puntualizó ella, «repugnantes deportistas de pacotilla y horribles niñitas ignorantes y chillonas». Y añadió: «Es asqueroso que andes fumando cigarrillos y todas esas otras cosas que haces; y la ropa que llevas hoy es absolutamente ridícula... te lo digo en serio, sencillamente repugnante».
Ted se inclinó para mirarse en el espejo biselado del aparador, contempló sus encantos y esbozó una sonrisilla. Su traje, la última moda entre los estudiantes, era muy ceñido, con unos pantalones raquíticos que apenas le llegaban a las brillantes botas marrones, talle de bailarín, diseño de cuadros imprecisos y un ceñidor atrás que no ceñía nada. La corbata era una enorme banda de seda negra. Llevaba el pelo pajizo peinado hacia atrás sin raya muy liso. Cuando iba a clase se ponía la gorra, que tenía la visera tan grande como la hoja de una pala. Pero lo más imponente de su indumentaria era el chaleco, para el que había ahorrado y por el que había suplicado e intrigado. Un chaleco beis «de fantasía» auténtico con lunares de un rojo desvaído y puntas asombrosamente largas. En el borde inferior de él llevaba una insignia del instituto, otra de su curso y el alfiler de una hermandad estudiantil.
Y nada de eso importaba. Él era ágil, rápido y apasionado. Tenía una expresión de cándida avidez en los ojos, que él consideraba cínicos. Pero no pecaba de dulzura. Hizo un gesto desdeñoso con la mano a la pobre y rellenita Verona y dijo, arrastrando las palabras:
—¡Sí, supongo que somos bastante ridículos y repugnantículos, y supongo que nuestra nueva corbata es un poco pringosa!
—Así es —gruñó Babbitt—. Y puedes seguir admirándote todo lo que quieras, pero permíteme decirte que tu belleza varonil ganaría mucho si te limpiaras la boca, que la tienes manchada de huevo.
Verona rio entre dientes, victoriosa de momento en la mayor de las grandes guerras: la guerra familiar. Ted la miró abatido, luego le gritó a Tinka:
—¡Pero qué haces, es que vas a vaciar el azucarero en los copos de maíz!
Cuando Verona y Ted se marcharon y Tinka subió al piso de arriba, Babbitt se quejó a su mujer:
—¡Una familia encantadora, desde luego! Ya sé que no soy ningún ángel y puede que a veces en el desayuno esté un poco irritado, pero la verdad es que no soporto su modo de hablar y hablar sin parar. Te lo juro, me dan ganas de largarme a algún sitio donde pueda disfrutar de un poco de tranquilidad. Creo que después de pasarse uno la vida intentando dar a sus hijos una oportunidad y una educación decente, es bastante desalentador ver que andan siempre peleándose como una manada de hienas y nunca... y nunca... Es curioso; aquí en el periódico dice... nunca hay un momento de silenc... ¿Has leído ya el periódico?
—No, cariño.
La señora Babbitt había leído el periódico antes que su marido exactamente sesenta y siete veces en veintitrés años de casada.
—Muchas noticias. Un tornado terrible en el Sur. ¡Mala suerte! Pero esto, mira, esto es buenísimo. ¡El principio del fin para esos tipos! La Asamblea de Nueva York ha aprobado unos proyectos de ley que dejarán completamente en la ilegalidad a los socialistas. Y allí mismo hay una huelga de ascensoristas y muchos estudiantes están ocupando sus puestos. ¡Así se hace! Y en Birmingham, una manifestación para pedir la deportación de ese agitador irlandés, ese tal De Valera. ¡Perfecto! Todos esos agitadores están pagados con oro alemán. Y nada ganamos nosotros metiéndonos en los asuntos de los irlandeses o de cualquier otro gobierno extranjero. Lo mejor es mantenerse al margen. Y hay otro rumor bien fundado de Rusia de que Lenin ha muerto. ¡Muy bien! No entiendo por qué no intervenimos allí sin más y echamos a patadas a todos esos malditos bolcheviques.
—Desde luego —dijo la señora Babbitt.
—Y aquí dice que un tipo tomó posesión de su cargo de alcalde vestido con un mono... es un predicador, además. ¿Qué te parece?
—¡Hay que ver!
Babbitt buscaba una postura a adoptar frente a aquello, pero ni como republicano ni como presbiteriano ni como Alce, ni como agente inmobiliario, tenía a su disposición ninguna doctrina sobre alcaldes-predicadores. Así que refunfuñó y siguió. Ella parecía entender, pero no oía una palabra. Leería después los titulares, los ecos de sociedad y los anuncios de los grandes almacenes.
—¿Qué sabes de esto? Charley McKelvey sigue siendo la gran noticia del cotilleo social, tan pesada como siempre. Escucha lo que dice esa periodista sensiblera de la noche pasada:
Jamás la Sociedad, con ese mayúscula bien grande, se siente más halagada que cuando la invitan a participar en una agradable celebración en la distinguida y acogedora residencia del señor Charles L. McKelvey y señora como anoche. Situada en medio de sus grandes extensiones de césped y jardines, una de las notables vistas que coronan Royal Ridge, alegre y hogareña a pesar de sus imponentes muros de piedra y sus estancias inmensas, famosas por su decoración, la casa se abrió de par en par anoche para un baile en honor de la distinguida invitada de la señora McKelvey, la señorita J. Sneeth de Washington. El amplio vestíbulo es de proporciones tan generosas que constituía un perfecto salón de baile, su suelo de madera noble reflejaba el encantador espectáculo en su brillante superficie. Hasta las delicias de la danza palidecieron ante las tentadoras oportunidades de tête-à-tête que invitaban al reposo espiritual en la amplia biblioteca junto a la señorial chimenea, o en el salón, con sus cómodos sillones y sus luces tenues que parecen hechas para susurrar lindezas; e incluso en la sala de billar, donde podías coger un taco y hacer proezas en un juego distinto al apadrinado por Cupido y Terpsícore.
Había más, muchísimo, en el mejor estilo periodístico urbano de la señorita Elnora Pearl Bates, la popular redactora de los ecos de sociedad del Advocate-Times, pero Babbitt no lo soportaba. Refunfuñó. Dobló el periódico. Protestó:
—¡Es el colmo! Estoy dispuesto a reconocer el mérito de Charley McKelvey. Cuando íbamos juntos a la universidad él estaba tan sin blanca como el que más, y ha ganado su buen millón de dólares como contratista sin ser más deshonesto que otros ni comprar más juntas municipales de las necesarias. Vive en una buena casa, aunque no tenga «fuertes muros de piedra» ni valga los noventa mil que pagó por ella. ¡Pero cuando empiezan a hablar de Charley McKelvey y su círculo de aficionados a empinar el codo como si fueran un grupo de, de, de Vanderbilts, no lo soporto, la verdad!
La señora Babbitt comentó tímidamente:
—A pesar de todo, me gustaría ver el interior de la casa. Tiene que ser preciosa. Nunca he estado allí.
—Yo sí, un montón de... bueno, un par de veces. A ver a Chaz por cuestión de negocios, por la tarde. No es para tanto. No querría ir allí a cenar con esa pandilla de estafadores. Apuesto a que gano bastante más que muchos de esos fanfarrones que se lo gastan todo en trajes de etiqueta y luego no tienen una prenda de ropa interior decente que ponerse. ¡Vaya! ¡Qué te parece esto!
Las noticias de la columna de Construcción y Bienes Raíces del Advocate-Times dejaban extrañamente indiferente a la señora Babbitt:
Calle Ashtabula, 496 - J. K. Dawson a
Thomas Mullally, 17 de abril, 15,7 x 112,2,
hip. 4.000 $ .................. Nom.
Babbitt estaba demasiado inquieto aquella mañana para entretener a su mujer con noticias de embargos, hipotecas y contratos firmados. Se levantó. Cuando la miró, sus cejas parecían más hirsutas de lo habitual.
—Sí, tal vez... —dijo de pronto—. Quizá sea una vergüenza no relacionarse con gente como los McKelvey. Podríamos invitarles a cenar alguna noche. Pero, qué demonios, no vamos a perder el tiempo pensando en ellos. Nuestro pequeño grupo lo pasa mucho mejor que todos esos plutócratas. ¡Basta comparar a un auténtico ser humano como tú con esos pájaros neuróticos como Lucile McKelvey... con toda su cháchara intelectual y engalanada como un caballo de juguete! Tú eres una gran señora, cielo.
Disimuló su desliz de ternura con una queja:
—Oye, no dejes que Tinka coma esas chocolatinas venenosas. Por lo que más quieras, no permitas que se destroce el estómago. La mayoría de la gente no comprende la importancia de una buena digestión y de los hábitos regulares. Volveré a la hora de siempre, supongo.
La besó… no del todo: posó unos labios inmóviles en una mejilla impasible. Aceleró el paso camino del garaje mascullando: «¡Qué familia, santo cielo! Y ahora Myra me hace sentirme culpable porque no alternamos con ese equipo de millonarios. ¡Ay, señor, a veces me gustaría dejarlo todo! Y los asuntos y problemas de la oficina, igual. Y yo me porto como un maniático... no es que lo haga aposta, pero... ¡estoy tan harto, tanto.»
3 Universidad liberal del estado de Pensilvania. (N. del T.)
Capítulo 3
I
Para George F. Babbitt, como para los ciudadanos más prósperos de Zenith, su automóvil era poesía y tragedia, amor y heroísmo. La oficina era su buque pirata, pero el coche era su peligrosa incursión en tierra.
Entre las tremendas crisis cotidianas, ninguna más dramática que poner en marcha el motor. Tardaba en encenderse las mañanas frías, con aquel prolongado y angustioso zumbido del arranque; y, a veces, tenía que echar éter en las válvulas de los cilindros, lo cual resultaba tan interesante que en el almuerzo describía el proceso gota por gota y calculaba en voz alta lo que le había costado cada una.
Aquella mañana Babbitt estaba vagamente dispuesto a que algo fuera mal, y se sintió empequeñecido cuando la mezcla explotó dulce y firme y el coche ni siquiera rozó la jamba de la puerta, rayada y astillada por los golpes del guardabarros, cuando salía del garaje marcha atrás. Estaba perplejo. Gritó «¡Buenas!» a Sam Doppelbrau con más cordialidad de la que se había propuesto.
La casa blanca y verde estilo colonial holandés de Babbitt era una de las tres de la manzana de Chatham Road. A la izquierda, se alzaba la residencia del señor Samuel Doppelbrau, secretario de una excelente empresa de accesorios para cuartos de baño. Era una casa confortable sin ningún estilo arquitectónico; un cajón de madera alargado con una torre plana y un amplio porche, pintada de un amarillo chillón como yema de huevo. Babbitt desaprobaba al señor y la señora Doppelbrau por «bohemios». Llegaban de su casa risotadas obscenas y música a media noche; y había rumores en el vecindario de whisky de contrabando y carreras de coches. Proporcionaban a Babbitt muchas veladas felices de discusión, en las que declaraba con firmeza:
—No soy un puritano y no me importa ver a un individuo echar un trago de vez en cuando, pero cuando se trata de andar siempre armando la marimorena deliberadamente, como en el caso de los Doppelbrau, es algo que me saca de quicio.
Al otro lado de los Babbitt vivía Howard Littlefield, doctor en filosofía, en una casa rigurosamente moderna cuya parte inferior era de ladrillo rojo de superficie rugosa, con un mirador emplomado, y la parte superior de estuco claro como salpicado de arcilla, y el tejado de teja roja. Littlefield era el Gran Erudito del barrio, la máxima autoridad en todo salvo niños, cocina y motores. Era licenciado en filosofía y letras por el Blodgett College, y doctor en economía por Yale. Trabajaba como director de personal y asesor de publicidad de la Empresa de Transporte Urbano de Zenith. Podía comparecer en un plazo de diez horas ante la corporación municipal o la asamblea legislativa del estado y demostrar, sin lugar a dudas con cifras ordenadas y con precedentes de Polonia y Nueva Zelanda, que la empresa de tranvías amaba a los ciudadanos y velaba por sus empleados; que todos sus valores eran propiedad de viudas y huérfanos y que cualquier cosa que deseara hacer beneficiaría a los propietarios incrementando el valor de las rentas y ayudando a los pobres con alquileres más bajos. Todos sus conocidos acudían a él cuando querían saber la fecha de la batalla de Zaragoza, la definición de la palabra sabotaje, el futuro del marco alemán, la traducción de hinc illae lachrimas o el número de productos del alquitrán de hulla. Asombraba a Babbitt confesándole que se quedaba a menudo levantado hasta medianoche leyendo cifras y notas de los informes oficiales, o revisando los últimos volúmenes de química, arqueología e ictiología (y divirtiéndose con los errores del autor).
Pero lo más valioso de Littlefield era su ejemplo espiritual. A pesar de sus extraños conocimientos era un presbiteriano tan estricto y un republicano tan firme como el propio George F. Babbitt. Confirmaba a los hombres de negocios en la fe que profesaban. Si ellos sabían solo por instinto apasionado que su sistema de producción industrial y de usos y costumbres era perfecto, el doctor Howard Littlefield se lo demostraba mediante la historia, la economía y las confesiones de los radicales reformados.
Babbitt se enorgullecía sinceramente de tener un vecino tan sabio y de la amistad íntima de Ted con Eunice Littlefield. Por las únicas estadísticas que Eunice se interesaba, a sus dieciséis años, era por las relacionadas con la edad y los salarios de las estrellas de cine, pero —según la opinión categórica de Babbitt— «era hija de su padre».
La diferencia entre un hombre superficial como Sam Doppelbrau y otro con personalidad como Littlefield se manifestaba en sus apariencias respectivas. Doppelbrau era inquietantemente joven para ser un hombre de cuarenta y ocho años. Llevaba el sombrero hongo en la coronilla, y arrugaba su rostro rojizo una sonrisa absurda. Pero Littlefield parecía viejo para tener cuarenta y dos. Era alto, ancho y grueso; las gafas de montura dorada se hundían en los pliegues de su rostro alargado; el cabello era una revuelta masa de negrura grasienta; bufaba y resoplaba al hablar; la insignia Phi Beta Kappa resaltaba brillante en un chaleco negro salpicado de manchas; olía a pipa rancia; era, en suma, fúnebre y clerical, y añadía un aroma de santidad a la correduría de bienes raíces y al negocio de las instalaciones sanitarias.
Aquella mañana estaba delante de su casa, inspeccionando la zona de aparcamiento de césped que había entre el bordillo y la ancha acera de cemento. Babbitt paró el coche y se asomó por la ventanilla para gritar:
—¡Buenos días!
Littlefield se acercó y apoyó un pie en el estribo.
—Hermosa mañana —dijo Babbitt, encendiendo (ilegalmente pronto) el segundo puro del día.
—Sí, una mañana espléndida —repuso Littlefield.
—Se nos echa encima la primavera.
—Sí, no hay duda de que estamos ya en primavera —dijo Littlefield.
—Pero las noches todavía son frescas. Anoche tuve que echarme dos mantas en la galería.
—Sí, esta noche no ha sido muy templada —dijo Littlefield.
—Pero no creo que vaya a hacer ya frío de verdad.
—No; aunque ayer nevó en Tiflis, Montana —informó el erudito—, y recuerda la ventisca de hace tres días en el Oeste, setenta y seis centímetros de nieve en Greeley, Colorado; y hace dos años cayó una buena nevada aquí en Zenith el 25 de abril.
—Es cierto. Y dime, ¿qué piensas del candidato republicano a la presidencia? ¿A quién nombrarán? ¿No crees que ya es hora de que tengamos una administración verdaderamente eficaz?
—En mi opinión, lo que el país necesita, primero y ante todo, es una dirección de sus asuntos buena, seria y práctica. ¡Lo que necesitamos es... una administración empresarial! —dijo Littlefield.
—¡Me alegra oírtelo decir! ¡Me alegra mucho oírtelo decir! No sabía lo que pensabas al respecto con todas tus relaciones con universidades y demás, y me alegra que opines así. Lo que necesita el país en la coyuntura actual no es un rector de universidad ni todas esas pamplinas con los asuntos exteriores. Lo que el país necesita es una buena administración seria, económica y empresarial, que nos dé la posibilidad de hacer una reorganización decente.
—Sí, en general no se tiene en cuenta que, hasta en China, los profesores están cediendo el paso a hombres más prácticos, y ya puedes hacerte cargo de lo que eso supone.
—¡Cómo no! ¡Por supuesto! —susurró Babbitt, sintiéndose mucho más tranquilo y feliz, dado el cariz que iban a tomar las cosas en el mundo—. Bueno, ha sido muy agradable parar y charlar un momento. Ahora tengo que ir a la oficina a desplumar a unos cuantos clientes. Venga, hasta luego, amigo. Nos vemos esta noche. Adiós.
II
Aquellos ciudadanos íntegros habían trabajado. Veinte años atrás, la colina en la que se extendía Floral Heights con sus tejados relumbrantes, su césped inmaculado y su asombroso confort era un bosque de segunda formación de olmos, cedros y arces. Todavía quedaban en las calles algunos solares vacíos arbolados y parte de un antiguo huerto. Era un día luminoso. Las ramas de los manzanos, iluminadas por las hojas nuevas, parecían antorchas de fuego verde. Chispeaba en un barranco el primer albor de las flores de cerezo, y clamoreaban los petirrojos.
Babbitt olió la tierra, se rio de los histéricos petirrojos como se reiría de un gatito o una película cómica. A simple vista, era el perfecto ejecutivo camino de su despacho: un hombre bien alimentado, con un correcto sombrero flexible marrón y gafas sin montura, que fumaba un gran puro y conducía un buen coche por el bulevar semirresidencial. Pero había en él cierta vena de auténtico amor por su vecindario, su ciudad y su clan. Ya había pasado el invierno. Ahora llegaba el periodo de edificar, del crecimiento visible, que era para él la gloria. Desapareció la depresión que había sentido a primera hora. Cuando paró en la calle Smith a dejar los pantalones del traje marrón y a llenar el depósito de gasolina se sentía pletórico.
La familiaridad del rito le vigorizaba: la visión de la gran bomba roja de gasolina, el garaje de ladrillo hueco y terracota, el escaparate lleno de los mejores accesorios: cubiertas relumbrantes, bujías de inmaculada porcelana, cadenas plateadas y doradas. Le halagó la cordialidad con que salió a atenderle Sylvester Moon, el mecánico más sucio y más hábil del mundo.
—¡Hola, señor Babbitt! —dijo, y Babbitt se sintió importante, alguien cuyo nombre recordaban hasta los atareados mecánicos, no uno de esos deportistas de pacotilla que andan por ahí en cacharros.
A Babbitt le admiraba lo ingenioso que era aquel contador automático que marcaba litro a litro; le admiraba la perspicacia del letrero: «Llene el depósito a tiempo y no se quedará parado. Gasolina: 31 centavos». Le admiraba el gorgoteo rítmico de la gasolina al entrar en el depósito y la regularidad maquinal con que Sylvester Moon giraba la manivela.
—¿Cuánto ponemos hoy? —le preguntó de una manera que aunaba la independencia del gran especialista, la amabilidad del chismorreo familiar y el respeto hacia un hombre con peso en la comunidad como George F. Babbitt.
—Lleno.
—¿A quién apoyará para la candidatura republicana, señor Babbitt?
—Es demasiado pronto para hacer predicciones. Después de todo, aún falta un mes y dos semanas... No, tres semanas, casi tres semanas... Bueno, faltan más de seis semanas en total para la convención republicana, y creo que hay que ser imparcial y dar una oportunidad a todos los candidatos: observarlos a todos, formarse un juicio de ellos y decidir luego con cuidado.
—Es cierto, señor Babbitt.
—Pero le diré, y créame que mi postura sobre eso es exactamente la misma que hace cuatro años, y la misma que hace ocho; y será la misma dentro de cuatro, sí, y dentro de ocho. Le diré lo que le digo a todo el mundo, aunque en general la gente no lo entiende, que lo que necesitamos en este país es ante todo una buena administración seria y práctica.
—¡Y tanto, así es!
—¿Qué le parecen los neumáticos delanteros?
—¡Bien! ¡Bien! No tendrían mucho trabajo los talleres si todo el mundo cuidara el coche como usted.
—Bueno, lo procuro y sé un poco de qué va el asunto —Babbitt pagó, dijo dignamente: «¡Oh, quédese el cambio!», y se marchó en un éxtasis de amor propio sincero. Y fue con la actitud de un buen samaritano como le gritó al hombre de aspecto respetable que esperaba el tranvía:
—¿Quiere subir? —El individuo aceptó y Babbitt dijo en tono condescendiente—: ¿Va directamente al centro? Tengo por norma parar siempre que veo a alguien esperando el tranvía; a menos que parezca un haragán, claro.
—Ojalá hubiera más personas tan generosas con sus coches —dijo respetuosamente la víctima de la benevolencia.
—¡Oh, no! No creo que se trate de generosidad, en realidad, yo creo, se lo decía precisamente a mi hijo la otra noche, creo que tenemos el deber de compartir los bienes de este mundo con el prójimo, y me saca de quicio ver que hay quien anda por ahí pavoneándose y tocando la bocina solo porque es caritativo.
La víctima parecía incapaz de encontrar la respuesta acertada. Babbitt continuó con su crítica: