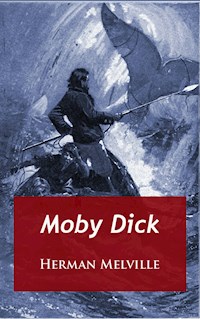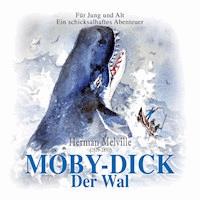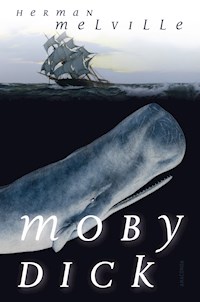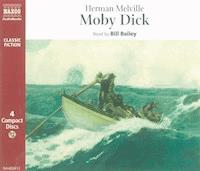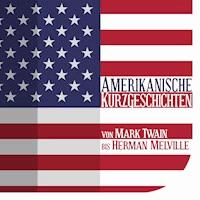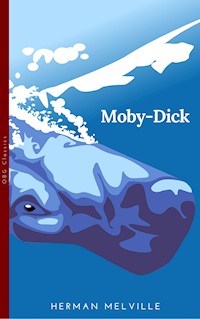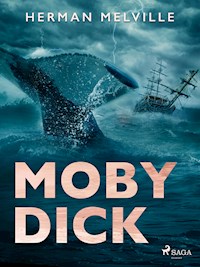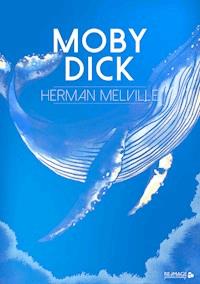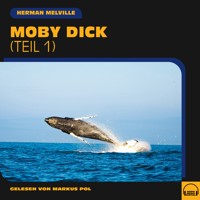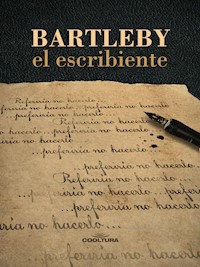
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BookThug
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bartleby, el escribiente" es una de las obras más originales y desoladoras de toda la literatura. Su autor, Herman Melville la escribió en 1853, pero es uno de esos grandes clásicos que se mantiene exquisitos a pesar del tiempo. Relata la historia de un copista que trabaja en una oficina de Wall Street y repentinamente decide dejar de escribir sin dar más explicaciones que su famosa fórmula: "Preferiría no hacerlo". A partir de ese momento, el relato, narrado en primera persona por el abogado que ha contratado a Bartleby, comienza a rodar como una locomotora con giros inesperados hasta el final.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
BARTLEBY_epub
Soy un hombre bastante mayor. La naturaleza de mis ocupaciones en los últimos treinta años me ha puesto en estrecho contacto con un gremio interesante y un tanto especial, del cual, hasta donde sé, nada se ha escrito hasta ahora: me refiero a los copistas judiciales o escribientes. He conocido a muchísimos, profesional e íntimamente, y, si quisiera, podría relatar historias que harían sonreír a los hombres bondadosos y llorar a las almas sentimentales. Pero renuncio a las biografías de todos los demás escribientes sólo por algunos pasajes de la vida de Bartleby, que era uno de ellos: el más extraño que yo haya visto o del que haya oído hablar. Mientras que de otros copistas podría escribir su vida entera, nada parecido podría hacerse con Bartleby. No existe material suficiente para una biografía completa y satisfactoria de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de quienes nada se puede sondear, salvo en las fuentes originales, y, en su caso, éstas son muy pocas. Todo lo que sé de Bartleby es lo que vieron mis asombrados ojos, excepto, claro, por un vago rumor que mencionaré al final.
Antes de presentar al escribiente, tal como lo vi por primera vez, es conveniente que diga algo sobre mi persona, mis empleados, mis negocios, mi despacho y mi ambiente general; una descripción de este tipo es indispensable para una adecuada comprensión del personaje principal que está a punto de aparecer.
En primer lugar, soy un hombre que desde su juventud ha tenido la profunda convicción de que la vida sencilla es la mejor. Por eso, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y a veces estresante hasta la turbulencia, jamás he permitido que esos asuntos alteraran mi tranquilidad. Soy uno de esos abogados sin ambiciones que nunca se dirigen a un jurado ni buscan suscitar el aplauso del público. En la serena tranquilidad de un cómodo retiro, realizo un trabajo conveniente entre bonos, hipotecas y títulos de propiedad de hombres ricos. Quienes me conocen me consideran un hombre eminentemente confiable. El difunto John Jacob Astor, un personaje poco dado al entusiasmo poético, no dudaba en señalar que mi virtud principal era la prudencia y la segunda, el método. No es por vanidad, sino por registrar los hechos, si digo que mis servicios profesionales no eran desdeñados por el difunto John Jacob Astor; un nombre que, debo admitirlo, me encanta repetir, porque tiene un sonido redondo y curvo, y tintinea como monedas de oro recién acuñadas. Añadiré con franqueza que yo no era indiferente a la buena opinión del difunto John Jacob Astor.
Poco antes del periodo en el que empieza esta pequeña historia, mis ocupaciones habían aumentado considerablemente. Había sido nombrado para ocupar el antiguo cargo, ahora desaparecido en el Estado de Nueva York, de Secretario de la Cancillería. No era un cargo difícil, pero sí muy bien remunerado. Raras veces pierdo la calma, más raro es aún que caiga en indignaciones imprudentes ante injusticias y atropellos; pero permítaseme tener un arrebato aquí y exponer que considero la súbita y violenta disolución del cargo de Secretario de la Cancillería, por la nueva Constitución, por lo menos, como un acto prematuro. En especial si consideramos que yo había contado con disfrutar de sus ganancias de por vida, y sólo recibí las de algunos pocos años. Pero nada de esto viene al caso.
Mi despacho se encontraba en un piso del número X de Wall Street. Uno de sus lados daba a la pared blanca del interior de un espacioso tragaluz que recorría el edificio de arriba abajo. Esta vista podría haberse considerado más bien anodina, totalmente desprovista de eso que los paisajistas llaman “vida”. Y aunque así fuera, la vista del otro lado de mi despacho ofrecía, por lo menos, un contraste. En aquella dirección mis ventanas dominaban una vista limpia de una alta pared de ladrillos, ennegrecida por el tiempo y la sombra permanente; no se requería de un telescopio para descubrir las bellezas ocultas de aquella pared, ya que, para beneficio de todo espectador miope, se alzaba apenas a tres metros del vidrio de mi ventana. Debido a la gran altura de los edificios de los alrededores, y a que mi despacho se encontraba en el segundo piso, el espacio entre esta pared y la mía guardaba una semejanza no menor con una enorme cisterna cuadrada.
En la época justamente anterior a la llegada de Bartleby, tenía a dos empleados como copistas, y a un muchachito muy despierto como recadero. El primero era Turkey; el segundo, Nippers; y el tercero, Ginger Nut. Pueden parecer nombres, estos tres, de esos que no se encuentran con frecuencia en el directorio telefónico. En realidad se trataba de apodos que mis tres empleados se habían puesto mutuamente, y que expresaban con propiedad sus respectivas personalidades. Turkey era un inglés bajo y rechoncho, más o menos de mi edad, es decir, no muy lejos de los sesenta. Por las mañanas, podría decirse, su cara tenía un estupendo color rosado, pero después de las doce del mediodía —su hora de almuerzo— resplandecía como una parrilla llena de brasas navideñas, y seguía brillando —pero con un descenso gradual— hasta las seis de la tarde aproximadamente, después yo no veía más al dueño de ese rostro, que alcanzaba su punto más alto con el sol, parecía ponerse con él, salir de nuevo, culminar, y declinar al día siguiente, con idéntica regularidad y gloria. A lo largo de mi vida he visto muchas coincidencias peculiares, entre las cuales no fue la menor el hecho de que en el momento exacto en el que la cara roja y radiante de Turkey lanzaba sus rayos más intensos, en aquel momento crucial, comenzaba el periodo en que su capacidad laboral quedaba gravemente afectada para el resto del día. No digo que se mostrara absolutamente haragán o reacio al trabajo; nada de eso. Por el contrario, se volvía demasiado enérgico. Ocurría entonces una extraña, vehemente, exaltada, frenética precipitación en su actividad. Mojaba con descuido su pluma en el tintero. Todos sus borrones en mis documentos ocurrían después de las doce del mediodía. Y no sólo era imprudente y tristemente dado a los manchones por las tardes, sino que algunos días iba más lejos y se volvía bastante ruidoso. En tales ocasiones, su cara ardía de una manera majestuosa, como carbón al rojo vivo. Hacía un ruido desagradable con la silla; desparramaba la arena al cortar las plumas, con impaciencia las partía en pedazos, y en un arrebato las arrojaba al piso; se ponía de pie y se inclinaba sobre la mesa, desparramaba sus papeles de la forma más indecorosa; triste de ver en un hombre con sus años. Sin embargo, como por muchos motivos me era muy valioso y era siempre antes de las doce del mediodía el ser más cuidadoso y diligente, capaz de realizar numerosas tareas de manera inigualable; yo estaba dispuesto a pasar por alto sus excentricidades, aunque, de vez en cuando, me viera obligado a reprenderlo. Lo hacía, no obstante, con bastante suavidad, porque aunque por las mañanas Turkey fuera el hombre más educado, apacible y respetuoso, por las tardes era propenso, ante la menor provocación, a ser un tanto áspero con su lengua, insolente, de hecho. Pues bien, como valoraba tanto sus servicios matutinos y estaba decidido a no perderlos; aunque, al mismo tiempo, sus modales después de las doce me hacían sentir incómodo; como hombre de paz que soy, tan poco dispuesto a provocar con mis reprimendas respuestas impropias, decidí un sábado por la tarde (siempre se ponía peor los sábados por la tarde), sugerirle, de manera muy amable, que, tal vez, ahora que estaba envejeciendo, sería mejor reducir sus tareas. En pocas palabras, que no necesitaba venir al despacho después de las doce, después del almuerzo podía irse a su casa a descansar hasta la hora del té. Pero no, insistió en cumplir con sus obligaciones vespertinas. Su rostro se volvió intolerablemente febril, mientras se preguntaba enfáticamente, gesticulando con una gran regla desde el otro extremo de la habitación: si sus servicios eran útiles por la mañana, ¿cómo entonces no iban a serlo por la tarde?
—Con todo respeto, señor —dijo Turkey entonces—, me considero su mano derecha. Por las mañanas tan sólo reúno y despliego mis tropas, pero por las tardes me pongo al frente de ellas y cargo gallardamente contra el enemigo, ¡así! —y dio una violenta estocada con la regla.
—¿Y los manchones, Turkey? —insinué.
—Es verdad, con todo respeto, señor, ¡observe mi cabello! Estoy envejeciendo. Seguramente, señor, un manchón o dos en una tarde calurosa no pueden recriminarse con severidad a mis canas. La vejez aunque deje manchones es algo digno. Con todo respeto, señor, ambos estamos envejeciendo.