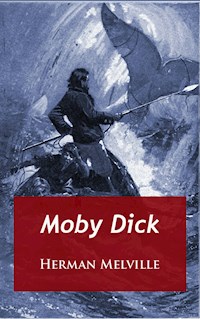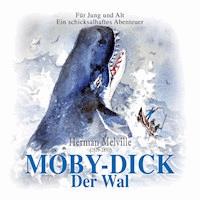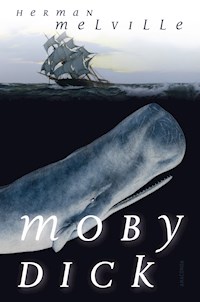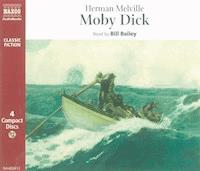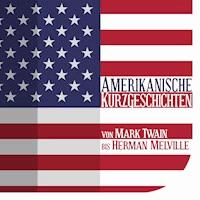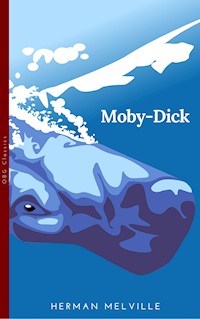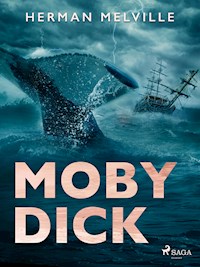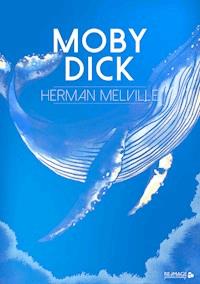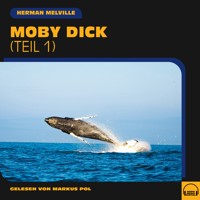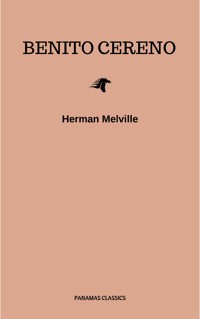
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WS
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
En 1799, el capitán Amasa Delano ancló en la bahía de una isla desierta del litoral chileno. A la mañana siguiente apareció en el lugar un misterioso navío, el Santo Domingo. Las maniobras de éste hicieron sopechar que se trataba de un barco en apuros, con lo que ordenó que se preparara un bote y acudió a la misteriosa nave para prestar su ayuda. El espectáculo que encontró fue sorprendente. Aquél era un barco de esclavos al que la tempestad y una epidemia habían diezmado. Ahora los marineros blancos convivían entre los negros en una situación adversa por la falta de provisiones y de oficiales y el extraño comportamiento del capitán del barco Don Benito.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Benito Cereno
Herman Melville
Copyright © 2018 by OPU
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the author, except for the use of brief quotations in a book review.
Acerca Melville:
Herman Melville (August 1, 1819 – September 28, 1891) was an American novelist, short story writer, essayist, and poet. His earliest novels were bestsellers, but his popularity declined later in his life. By the time of his death he had virtually been forgotten, but his longest novel, Moby-Dick — largely considered a failure during his lifetime, and responsible for Melville's drop in popularity — was rediscovered in the 20th century as a literary masterpiece. Source: Wikipedia
Corría el año 1799, cuando el capitán Amasa Delano, de Duxbury (Massachusetts), al mando de un gran velero mercante, ancló con un valioso cargamento en la ensenada de Santa María, una isla pequeña, desierta y deshabitada, situada hacia el extremo sur de la larga costa de Chile.
Había atracado allí para abastecerse de agua.
Al segundo día, poco después del amanecer, cuando aún se encontraba acostado en su camarote, su primer oficial bajó a informarle que una extraña vela estaba entrando en la bahía. Por aquel entonces, en esas aguas las embarcaciones no abundaban como ahora. Se levantó, se vistió y subió a cubierta.
El amanecer era característico de esa costa. Todo estaba mudo y encalmado; todo era gris. El mar, aunque cruzado por las largas ondas del oleaje, parecía fijo, con la superficie bruñida como plomo ondulado que se hubiera enfriado y solidificado en el molde de un fundidor. El cielo aparecía totalmente gris. Bandadas de aves de color gris turbio estrechamente entremezcladas con jirones de vapores de un gris igualmente turbio pasaban a rachas en vuelo rasante sobre las aguas, como golondrinas sobre un prado antes de una tormenta. Sombras presentes que anunciaban la llegada de sombras más profundas.
Para sorpresa del capitán Delano, el desconocido, visto a través del catalejo, no mostraba colores a pesar de que mostrarlos al entrar en un puerto, por más deshabitadas que estuvieran sus orillas, donde pudiera encontrarse un solo barco, era costumbre entre marineros pacíficos de todas las naciones. Considerando la soledad y el desamparo del lugar, y la clase de historias que en aquellos días se asociaban a esos mares, la sorpresa del capitán Delano se hubiera trocado en intranquilidad de no haber sido éste una persona de naturaleza singularmente confiada, que no tendía, excepto a causa de extraordinarios y reiterados motivos, y aún así difícilmente, a permitirse sentimientos de alarma que implicaran de alguna manera la imputación de perversa maldad en el prójimo. A la vista de todo lo que es capaz el género humano, mejor será dejar en manos de los entendidos determinar si tal característica supone, junto a un corazón benevolente, algo más que la normal rapidez y precisión en la percepción intelectual.
Pero, cualesquiera que fueran los temores que hubiera suscitado la presencia del desconocido en la mente de cualquier marinero, se habrían casi desvanecido al observar que la nave, al entrar navegando en la ensenada, se aproximaba demasiado a tierra para evitar un escollo sumergido que se divisaba cerca de su proa. Ello parecía probar que era realmente un extraño, no tan sólo para el velero, sino también respecto a la isla; por lo tanto, no podía tratarse de ningún filibustero habitual de esas aguas. Sin perder interés, el capitán Delano siguió observándolo, tarea que en nada facilitaban los vapores que cubrían el casco, a través de los cuales la lejana luz matinal del camarote fluía con considerable ambigüedad; al igual que el sol, que empezaba a mostrar su truncada esfera sobre la línea del horizonte aparentando acompañar al desconocido que entraba en la ensenada, y que, velado por esas mismas nubes bajas y errantes, aparecía de forma no muy distinta al siniestro único ojo de una intrigante de Lima acechando la plaza desde la rendija india de su oscura saya y manta.
Podía haber sido tan sólo un engaño de la niebla, pero cuanto más tiempo se le observaba, tanto más singulares parecían las maniobras de aquel velero. Poco después resultaba difícil conjeturar si se proponía entrar o no, qué quería o qué pretendía hacer. El viento, que había arreciado un poco durante la noche, era ahora extremadamente suave y variable, lo cual aumentaba la aparente inseguridad de sus movimientos.
Suponiendo finalmente que podía tratarse de un barco en apuros, el capitán Delano ordenó que lanzaran al agua su barca ballenera, y, a pesar de la cautelosa oposición de su primer oficial, se preparó para abordarlo y, por lo menos, dirigirlo a puerto. La noche anterior, una partida de marineros había ido de pesca a bastante distancia, a unas rocas algo alejadas, fuera de la vista del velero, y, una o dos horas antes del amanecer, habían vuelto, con un botín mayor de lo esperado. Presumiendo que el navío desconocido podía haber pasado mucho tiempo en aguas más profundas, el bueno del capitán puso en la barca unos cuantos cestos de pescado, para ofrecérselos como obsequio y partió. Viendo que proseguía demasiado cerca del escollo hundido y considerándolo en peligro, mandó a sus hombres que se apresuraran para poder advertir a los de a bordo de su situación. Pero, poco antes de que la barca se acercara, el viento, aunque suave, habiendo cambiado de dirección, había alejado la nave, además de haber disipado en parte las brumas que la rodeaban.
Al obtener una vista menos remota, cuando la nave se hizo destacadamente visible sobre la cresta de un oleaje plomizo, con jirones de niebla aquí y allá cubriéndola como harapos, apareció como un monasterio de blancas paredes, tras una terrible tormenta, asomando sobre un peñasco pardo en el corazón de los Pirineos. Pero no era una semejanza puramente imaginaria lo que entonces, por un momento, llevó al capitán Delano casi a pensar que un barco repleto de monjes se hallaba ante sus ojos. Mirando por encima de los macarrones, se encontraba lo que realmente semejaba un tropel de capuchas oscuras, al tiempo que, saliendo a tongadas a través de las portillas abiertas, se divisaban tenuemente otras oscuras figuras móviles, como frailes negros deambulando por los claustros.
Al ir acercándose, esta apariencia se fue modificando y se hizo patente la auténtica índole de la nave: se trataba de un buque mercante español de primera clase, que, entre otras valiosas mercancías, transportaba un cargamento de esclavos negros de un puerto colonial a otro. Un voluminoso y, en su momento, excelente navío de los que aún se podían encontrar en aquellos días, de vez en cuando, por esos mares. Naves anticuadas cargadas de tesoros de Acapulco o fragatas retiradas de la armada real española, que, como arruinados palacios italianos, a pesar de la decadencia de sus propietarios, conservaban todavía vestigios de su apariencia original.
Al acercarse más y más con la barca ballenera, la causa del singular aspecto blanqueado que presentaba el extraño se hacía patente en el descuidado abandono que lo invadía. Los palos, cuerdas y gran parte de los macarrones parecían recubiertos de lana a causa de la larga ausencia de contacto con la rasqueta, la brea y el escobón. La quilla parecía desarmada, las cuadernas rejuntadas, y la propia nave botada desde el «Valle de los Huesos Secos» de Ezequiel.
Pese a la misión para la que actualmente estaba siendo utilizado, el modelo y aparejo del navío en general no parecían haber sufrido ninguna modificación del diseño bélico y Froissart original. Sin embargo, no se veían armas.
Las cofas eran grandes y estaban cercadas por lo que había sido una red octagonal, todo ahora en triste desorden. Dichas cofas colgaban allá arriba cual tres pajareras ruinosas, en una de las cuales se veía, colgando de un flechaste, un Anous stolidus blanco, ave extraña así denominada por su carácter aletargado y sonámbulo, siendo frecuentemente atrapada a mano en el mar. Maltrecho y enmohecido, el almenado castillo de proa parecía un antiguo torreón, tomado por asalto en el pasado y más tarde abandonado. Hacia la popa, dos galerías laterales elevadas, las balaustradas cubiertas aquí y allá de musgo marino seco como yesca, abriéndose desde la desocupada cabina de mando, cuyas claraboyas, a causa del clima templado se hallaban herméticamente cerradas y calafateadas; estos balcones sin inquilino colgaban por encima del mar como si fuera el Gran Canal de Venecia. Pero la principal reliquia de su grandeza venida a menos era el amplio óvalo de la pieza de popa, intrincadamente tallado con los escudos de Castilla y León, enmarcados por grupos de emblemas de tema mitológico o simbólico, y en cuya parte central superior aparecía un oscuro sátiro enmascarado pisando la doblada cerviz de una contorsionada figura, también enmascarada. No estaba del todo claro si el barco tenía un mascarón de proa, o tan sólo el simple espolón, a causa de las velas que envolvían esa parte, bien para protegerla en el proceso de restauración, bien para esconder decentemente su deterioro. Rudimentariamente pintada o escrita con tiza, como por un capricho de marinero, a lo largo de la parte delantera de una especie de pedestal bajo las velas, se hallaba la frase «Seguid a vuestro jefe»; mientras que sobre la deslucida empavesada del beque aparecía en majestuosas mayúsculas, que en tiempos habían sido doradas, el nombre del barco San Dominick, con cada letra corroída por los finos regueros de orín que bajaban desde los clavos de cobre; al mismo tiempo, como algas de luto, oscuros adornos de hierbas marinas barrían viscosamente el nombre de aquí para allá con cada fúnebre balanceo del casco.
Cuando, finalmente, la barca fue amarrada por babor al portalón central del barco, la quilla, todavía separada unas pulgadas del casco, rozó ásperamente como sobre un arrecife de coral sumergido. Resultó ser un enorme ramo de percebes adherido como un quiste al costado del barco por debajo del agua, testimonio de vientos variables y calmas prolongadas transcurridas en alguna parte de esos mares.
Habiendo subido por el costado, el visitante fue inmediatamente rodeado por una clamorosa multitud de blancos y negros, los últimos en mayor número que los primeros, bastante más de lo que podía esperarse en un barco de transporte de negros, como este desconocido de la bahía. Sin embargo, unos y otros en una misma lengua y con voz unánime, empezaron a referir un mismo relato de los sufrimientos padecidos, en lo que las negras, de las que había no pocas, superaban a los demás en su dolorosa vehemencia. El escorbuto, junto con las fiebres, habían barrido gran número de ellos, más especialmente de españoles. Saliendo del cabo de Hornos, habían escapado por poco del naufragio; luego, sin viento, habían quedado inmovilizados durante días enteros; iban cortos de provisiones y casi desprovistos de agua; sus labios, en aquel momento, estaban acartonados.
Mientras el capitán Delano se convertía de esta manera en el blanco de todas aquellas lenguas impacientes, sólo un mirada, la suya, también impaciente, observaba todas las caras y los objetos que las rodeaban.
Siempre que se aborda por primera vez un barco grande y populoso en medio del mar, especialmente si es extranjero, con una tripulación desconocida como los lascars o los hombres de Manila, se siente una impresión peculiar, distinta de la que se produce al entrar por primera vez en una casa extraña, con extraños habitantes, en una tierra extraña. Ambos, la casa y el barco, una con sus muros y postigos, el otro con sus macarrones, altos como murallas, ocultan a la vista su interior hasta el último instante, pero en el caso de este barco había algo más: el vivo espectáculo que contenía, al revelarse súbita y totalmente, producía, en contraste con el vacío océano que lo rodeaba, un efecto parecido al de un encantamiento. El barco parecía irreal: aquellas extrañas costumbres, gestos y rostros, como un fantasmagórico retablo viviente apenas emergido de las profundidades, que habrán de recobrar sin tardanza lo que nos han ofrecido.
Posiblemente fue un influjo parecido al que se ha intentado describir más arriba lo que, en la mente del capitán Delano, le hizo pasar por alto aquello que, observado sensatamente, podía haber parecido poco normal, especialmente las notables figuras de cuatro viejos negros de pelo cano, con cabezas como copas de sauces negros y temblorosos, quienes, en venerable contraste con el tumulto que se encontraba más abajo, se hallaban acomodados, cual esfinges, uno sobre la serviola de estribor, el otro a babor, y los otros dos cara a cara en los macarrones de enfrente, por encima de las cadenas principales. Cada uno de ellos tenía en las manos algunos pedazos destrenzados de cuerdas viejas y, con una especie de estoica satisfacción, iban recogiendo los restos de cuerda en un montoncillo de estopa que tenían a su lado. Acompañaban su tarea con un continuo, grave y monótono canto, murmurando y moviéndose como tantos canosos gaiteros al interpretar una marcha fúnebre.
El alcázar sobresalía por encima de una amplia y elevada popa sobre cuyo borde delantero; a unos ocho pies por encima de la multitud general; como los recogedores de estopa, sentados con las piernas cruzadas; alineados a intervalos regulares, se encontraban otros seis negros, cada uno con un hacha oxidada en la mano, que, con un pedazo de piedra y un trapo, se atareaban en fregar como marmitones, al tiempo que entre cada dos de ellos se hallaba un montoncillo de hachas, con los filos oxidados vueltos hacia arriba esperando una operación similar. Si bien, ocasionalmente, los cuatro recogedores de estopa se dirigían brevemente a alguna persona, o a varias, de las que se congregaban abajo, los seis pulidores de hachas ni hablaban con otros ni intercambiaban un solo susurro entre ellos sino que se hallaban entregados a su tarea, salvo en contadas ocasiones, en las que, de dos en dos, con el típico amor de los negros por aunar trabajo y pasatiempo, hacían chocar sus hachas, que sonaban como címbalos, con bárbaro estrépito. Aquellos seis, al contrario del resto, conservaban su tosco aspecto africano.
Pero aquella mirada general, que comprendía esas diez figuras, con resultados menos notables, se demoró tan sólo un instante sobre todos ellos, ya que, impaciente a causa de la barahúnda de voces, el visitante se puso en búsqueda de quien fuera que estuviese al mando de la nave.
Pero como si estuviera dispuesto a dejar que la naturaleza siguiera su propio curso entre la sufrida carga, o quizá desesperado por contenerla momentáneamente, el capitán español, un hombre de noble apariencia, reservado, y bastante joven a los ojos de un extraño, vestido con singular riqueza, pero mostrando claras secuelas de una reciente falta de sueño a causa de inquietudes y sobresaltos, esperaba pasivamente, apoyado en el palo mayor, lanzando en un momento dado una triste, desencantada mirada sobre su enervada gente, para volverla luego, melancólicamente, hacia su visitante. Se hallaba a su lado un negro de baja estatura, en cuyo rudo rostro, que ocasionalmente levantaba en silencio, como lo hace el perro de un pastor, para mirar al español, se mezclaban por igual la pena y el afecto.
Abriéndose paso entre la multitud, el norteamericano avanzó hacia el español dándole muestras de su solidaridad y ofreciéndole toda la ayuda que estuviera a su alcance, a lo que el español respondía tan sólo con graves y formales muestras de agradecimiento, empañada su ceremoniosidad hispánica por un taciturno estado de ánimo mezclado con un precario estado de salud.
Pero, sin perder tiempo en meros cumplidos, el capitán Delano, volviendo al portalón, mandó subir el cesto de pescado, y como el viento seguía siendo suave, por lo que deberían pasar por lo menos algunas horas antes de que pudieran llevar el barco al fondeadero, ordenó a sus hombres que volvieran al velero y trajeran tanta agua como pudiera transportar la barca ballenera, junto a todo el pan tierno que tuviera el mayordomo, todas las calabazas que quedaran a bordo, una caja de azúcar y una docena de sus botellas de sidra personales.
Pocos minutos después de que partiera el bote, para colmo de contrariedades, el viento amainó completamente, y, con la marea, el barco empezó a moverse sin remedio mar adentro. Mas, convencido de que la situación no se prolongaría demasiado, el capitán Delano procuró, con palabras esperanzadoras, levantar el ánimo de los extraños, sintiéndose muy satisfecho porque, gracias a sus frecuentes viajes a lo largo de los mares de España, podía conversar con cierta soltura en su lengua nativa con personas en tan difícil situación.
Estando a solas con ellos, no le llevó mucho tiempo observar algunos detalles que tendían a confirmar sus primeras impresiones; pero su sorpresa se trocó en lástima, tanto hacia los españoles como hacia los negros, al encontrar ambos contingentes evidentemente reducidos a causa de la falta de agua y provisiones, del mismo modo que el sufrimiento largo y sostenido parecía haber hecho aflorar las cualidades menos benévolas de los negros, al tiempo que deterioraba la autoridad de los españoles sobre ellos. Sólo que, precisamente en estas condiciones, debía haberse previsto que las cosas llegarían a tal estado. En lo que respecta a ejércitos, armadas, ciudades o familias, incluso en la misma naturaleza, nada relaja tanto las buenas costumbres como la miseria. Sin embargo el capitán Delano tenía la idea de que si Benito Cereno hubiera sido un hombre más enérgico, el desorden no habría llegado a tal extremo. Pero la debilidad del capitán español, ya fuera constitucional o provocada por las dificultades físicas y mentales, era demasiado obvia para ser pasada por alto. Presa de un abatimiento permanente, como si -habiendo sido burlado largo tiempo por la esperanza no pudiera admitirla ahora que la burla había cesado- la perspectiva de fondear aquel mismo día o aquella noche a mucho tardar, disponiendo de abundante agua para su gente y con un fraternal capitán para aconsejarle y ofrecerle su amistad, no le animara de manera perceptible. Su mente parecía trastornada o quizás aun más seriamente afectada. Encerrado entre aquellas paredes de roble, encadenado a un aburrido círculo de mando cuya incondicionalidad le hartaba; cual hipocondríaco abad se paseaba lentamente, parando a veces súbitamente, volviendo a caminar, con la mirada fija, mordiéndose el labio, mordiéndose las uñas, ruborizándose, empalideciendo, pellizcándose la barba, y con otros síntomas de tener la mente ausente o abatida. Ese espíritu enfermizo se alojaba, como ya antes se ha esbozado, en una estructura igual de enfermiza. Era bastante alto, pero no parecía haber sido nunca robusto y ahora, con los nervios destrozados, se había quedado esquelético. Parecía habérsele confirmado recientemente cierta tendencia a las complicaciones pulmonares. Su voz era como la de alguien a quien le falta la mitad de los pulmones, áspera y contenida, como un ronco susurro. No era de extrañar, en tal estado, que se tambaleara, ni que su criado personal lo siguiera sin perderlo nunca de vista. De vez en cuando el negro ofrecía el brazo a su amo, o sacaba un pañuelo del bolsillo para dárselo, cumpliendo estas y similares funciones con ese celo afectuoso que convierte en algo filial o fraterno aquellos actos que en sí mismos no son más qué una muestra de servilismo y que les ha valido a los negros la reputación de ser los ayudas de cámara más satisfactorios del mundo, y con los que su amo no se ve obligado a mostrarse frío y superior, sino que puede tratarlos con amistosa confianza, más que como a un sirviente, como a un fiel compañero.
Al tiempo que observaba la ruidosa indisciplina de los negros en general, así como lo que parecía una taciturna incompetencia de los blancos, no sin cierta humanitaria complacencia, el capitán Delano fue testigo de la correcta y firme conducta de Babo.
Aunque la buena conducta de Babo parecía despertar de su nebulosa languidez al medio lunático don Benito más efectivamente que el mal comportamiento de algunos otros, no era ésta precisamente la impresión que había causado el español en la mente de su visitante que, en aquel momento, consideró la agitación del español tan sólo como una característica propia de la aflicción general que reinaba en el barco. Sin embargo, el capitán Delano se sentía no poco preocupado por lo que, por el momento, no podía evitar considerar una poco amistosa actitud de don Benito hacia su persona. La actitud del español, además, daba la impresión de un amargo y triste desdén, que no parecía esforzarse en disimular. Pero el norteamericano lo atribuyó caritativamente a los molestos efectos de la enfermedad, ya que, en otras ocasiones, se había dado cuenta de que existen determinados temperamentos, en los que el sufrimiento prolongado parece anular todo instinto social de afabilidad como si, por el hecho de estar ellos forzados a vivir de pan negro, consideraran equitativo que toda persona que se les acercase estuviera indirectamente obligada a compartir su suerte mediante algún desprecio o afrenta.
Pero poco después se convencía de que, si bien al principio había sido indulgente al juzgar al español, quizá, después de todo, no había sido lo bastante caritativo. En el fondo, era la reserva de don Benito lo que le disgustaba, pero lo cierto era que mostraba la misma reserva para con su fiel asistente personal. Incluso los informes oficiales que según es costumbre en el mar le eran regularmente transmitidos por algún insignificante subordinado, ya fuera blanco, mulato o negro, a duras penas tenía la paciencia de escucharlos, sin dar muestras de despectiva aversión. Su actitud en tales ocasiones era, salvando las distancias, un tanto parecida a la que se suponía debía ser la de su real compatriota Carlos V, justo antes de dejar el trono para partir a su anacorético retiro.