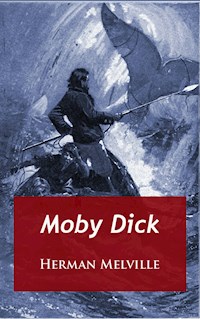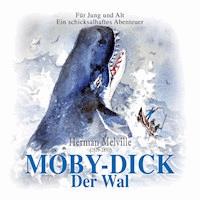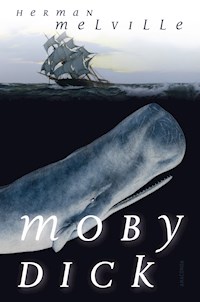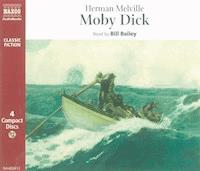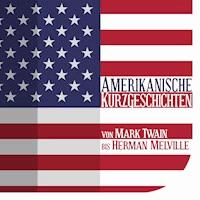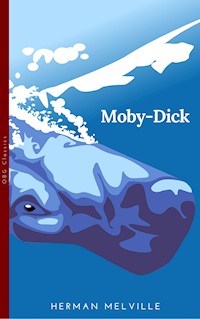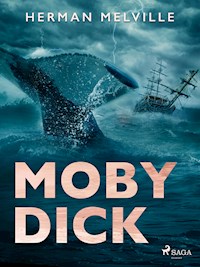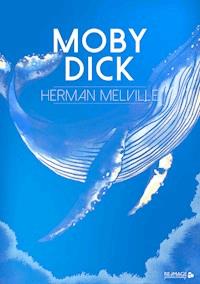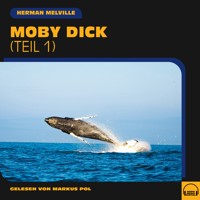Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ilustrados
- Sprache: Spanisch
Una de las novelas más conocidas de Herman Melville es Benito Cereno, publicada en 1855, y basada en la historia real del español Benito Cerreño, de cuyo buque, el Tryal, se apoderaron en 1804 los esclavos que llevaba por aguas del Pacífico rumbo a Lima, donde esperaba venderlos. En un momento histórico en el que los revolucionarios, primero en Estados Unidos y después en Francia, subrayaban el valor absoluto de la libertad, la esclavitud alcanzaba cifras mucho más elevadas que en los siglos precedentes, planteando, sobre todo en América, la paradoja moral de si libertad era también poder comprar, vender y poseer esclavos. Como señaló Jorge Luis Borges, "Benito Cereno sigue suscitando polémicas". Hay quien lo juzga la obra maestra de Melville y una de las obras maestras de la literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herman Melville
BENITO CERENO
En el año 1799, el capitán Amasa Delano, de Duxbury (Massachusetts), al mando de un barco dedicado a la caza de focas y al comercio en general, echó anclas con un valioso cargamento en el puerto de Santa María, una isla pequeña, deshabitada y yerma, cerca del extremo meridional de la larga costa de Chile. Se había detenido allí para abastecerse de agua.
Al segundo día, poco después de amanecer, cuando el capitán estaba aún acostado en su catre, bajó su primer oficial para informarle de que unas velas desconocidas estaban entrando en la bahía. Entonces no había tantos barcos en aquellas aguas como ahora. Se levantó, se vistió y subió a cubierta.
Era una mañana típica de aquella costa. Todo estaba silencioso y en calma, todo era gris. El océano, aunque ondulado por el mar de fondo, parecía fijo y pulido en la superficie como plomo fundido que se hubiera enfriado, tomando la forma del molde. El cielo parecía una capa gris. Los vuelos de las inquietas aves grises, hermanados a los vuelos de los inquietos vapores grises con los que se fundían, descendían de manera intermitente hasta rozar las aguas, como descienden las golondrinas a los prados antes de la tormenta. Sombras presentes que anticipaban sombras más profundas por venir.
Para sorpresa del capitán Delano, el barco desconocido, visto a través del catalejo, no mostraba sus colores, siendo esa la costumbre entre los navegantes de paz de todas las naciones al entrar a cualquier puerto —aunque estuviera deshabitado— en el que pudiera encontrarse tan solo otro navío. Tratándose de un lugar sin pobladores ni legisladores, y teniendo en cuenta el tipo de historias que por entonces se asociaban a aquellos mares, la sorpresa del capitán Delano podría haber abierto una brecha de desasosiego de no haber sido él una persona de naturaleza singularmente confiada y afable, que no dejaba, salvo con causa extraordinaria y repetida, y a veces ni siquiera, que la alarma prendiera en él ni que esta le llevara en modo alguno a imputar mala voluntad a un hombre. Teniendo presente de lo que es capaz la humanidad, que los sabios digan si ese rasgo entraña, junto con un corazón benevolente, algo más que la rapidez y precisión comunes de la percepción intelectual.
Pero cualquier recelo que el barco hubiera podido suscitar a primera vista se habría disipado casi, para cualquier navegante, al observar que, al entrar en el puerto, el barco se había acercado demasiado a tierra y un arrecife sumergido había empujado su proa hacia fuera. Aquello parecía demostrar que el navío no solo era un extraño para ellos, sino también para la isla, por lo que no podía tratarse de un barco pirata que se encontrara en busca y captura en aquel océano. No con poco interés, el capitán Delano continuó observándolo: una tarea que no facilitaban los vapores que cubrían en parte el casco, atravesados desde su lejano camarote por una luz naciente que resultaba bastante equívoca. También el sol —partido en dos sobre el horizonte a aquella hora y, según parecía, acompañando al barco desconocido que entraba al puerto—, cubierto por las mismas nubes bajas y reptantes, recordaba no poco al ojo siniestro de una intrigante limeña que vigilara la plaza desde la tronera india de su saya y su manto.[1]
Podría atribuirse a la ilusión de los vapores, pero, cuanto más observaba el barco, más singulares parecían sus maniobras. Al poco tiempo, parecía difícil decidir si quería entrar o no, qué era lo que pretendía, o lo que intentaba hacer. El viento, que se había levantado ligeramente durante la noche, era ahora en extremo suave e imprevisible, lo que incrementaba aún más la aparente falta de propósito de sus movimientos. Adivinando, al fin, que podía tratarse de un barco en apuros, el capitán Delano ordenó que arriaran el bote que usaban para cazar ballenas y, aun con la oposición cautelosa de su oficial primero, pidió que se prepararan para abordar la embarcación y, al menos, conducirla al puerto. La noche anterior, una partida de marineros había marchado lejos, hasta unas rocas en medio del mar, fuera del alcance de la vista, y un par de horas antes del alba había vuelto con una buena faena. Intuyendo que la extraña embarcación podía llevar tiempo a la deriva, el buen capitán puso varios cestos de pescado, como regalo, en el bote, y empezó a remar. El barco seguía demasiado cerca del arrecife y parecía en peligro, por lo que arengó a sus hombres y se apresuraron cuanto pudieron para advertir a los que estaban a bordo de su situación. Pero, antes de que el bote consiguiera acercarse, el viento, aunque ligero, cambió y empujó la nave mar adentro, además de resquebrajar en parte los vapores que la rodeaban.
Visto más de cerca, el barco, alzado sobre las crestas de las olas del color del plomo, con los jirones de niebla cubriéndolo de harapos, pareciera un monasterio reluciente después de una tormenta, encaramado a algún peñasco parduzco en medio de los Pirineos. Pero no fue su imaginación lo que por un momento hizo pensar al capitán Delano que estaba ante nada menos que un barco cargado de monjes. Sobre la borda adivinaba, en la distancia brumosa, una multitud de capuchas oscuras; al mismo tiempo, por las portillas abiertas, se vislumbraban apenas de forma intermitente otras figuras oscuras en movimiento, como de monjes negros[2] que deambularan por los claustros.
Al reducirse la distancia, esa impresión se modificó, y quedó al descubierto la verdadera naturaleza del barco: un mercante español de primera clase que transportaba esclavos negros, entre otras valiosas mercancías, de un puerto colonial a otro. Un barco muy grande y de notable hechura en su época, uno de aquellos barcos que aún podían verse ocasionalmente por aquel entonces: galeones de Manila[3] ya abandonados o fragatas retiradas de la Real Armada española, barcos que, como antiguos palacios italianos, conservaban aún, bajo el declive de sus dueños, los signos de glorias pasadas.
A medida que el bote fue aproximándose más y más, la causa del peculiar aspecto blanquecino del buque se hizo patente en el abandono al que había sido condenado. Las berlingas, las cuerdas y gran parte de la borda estaban cubiertas de polvo, como si llevaran tiempo sin contacto con el raspador, la brea o el cepillo. La quilla se había abarcado, las cuadernas se habían vuelto hacia dentro, y la nave parecía haberse botado en el Valle de Ezequiel de los Huesos Secos.
Aun dedicándose a distintos negocios, la estructura y el aparejo del barco no parecían haber experimentado cambios notables con respecto al patrón original de los barcos de guerra de Froissart.[4] Sin embargo, no se veían cañones.
Las cofas eran amplias, y rodeadas de lo que en su día habían sido mallas octogonales, ahora tristemente sin remedar. Colgaban de lo alto como tres gallineros ruinosos, en uno de los cuales se veía, posado en el flechaste, un gaviotín, un ave extraña llamada así quizás por su infantil inocencia que la convertía a menudo en presa fácil en el mar. Maltrecho y mohoso, el castillo de proa almenado recordaba a una vieja torre, tomada por asalto mucho tiempo atrás y sumida luego en la decadencia. Hacia la popa, dos galerías elevadas —las balaustradas cubiertas aquí y allá de algas secas como yesca— partían de la cámara principal desocupada, cuyas ventanas, a pesar del tiempo benigno, estaban herméticamente cerradas y selladas: aquellos balcones deshabitados pendían sobre el mar como si se tratara del Gran Canal de Venecia. Pero la principal reliquia de una grandeza marchita estaba en el amplio óvalo del escudo de popa, donde se habían tallado en intrincadas formas las armas de Castilla y León, rodeadas de grupos mitológicos o simbólicos, sobre los cuales destacaba en el centro un sátiro oscuro enmascarado, que tenía el pie sobre el cuello postrado de una figura encogida, enmascarada también.
Que el barco tuviera un mascarón de proa o solo un espolón desnudo no estaba claro, ya que estaba aquella parte envuelta en lienzos, ya fuera para protegerla mientras se remozaba, o para esconder por pudor su decadencia. Pintada o trazada con tiza de manera burda, como si del arrebato de un marinero se tratase, a lo largo de una especie de pedestal, bajo los lienzos se leía la frase en español «Seguid a vuestro jefe»;[5] mientras que en los tablones deslustrados a su lado aparecía, en letras mayúsculas que un día fueron doradas, el nombre del barco, «SANTO DOMINGO»,[6] desleídas cada una de sus letras por los chorretones del óxido de los clavos de cobre; mientras, como algas dolientes, festones oscuros de viscosas hierbas marinas barrían de un lado a otro el nombre cada vez que el casco, como un coche fúnebre, oscilaba.
Cuando al fin consiguieron enganchar el bote por la proa y acercarse a la pasarela central, la quilla, aunque separada aún del casco del navío, pareció arañarse abruptamente como si se hubiera topado con un arrecife de coral sumergido. Resultó ser una montaña de percebes que se adherían a un lado del casco formando un muñón bajo el agua como un quiste: legado de vientos cambiantes y largos periodos de calma transcurridos en algún lugar de aquellos mares.
Trepando por el costado, el visitante se vio al instante rodeado de una multitud clamorosa de blancos y negros, estos últimos superando en número a los primeros en mayor proporción de la que cabría esperar, tratándose de un barco negrero. Sin embargo, en un idioma único, y con una sola voz, hilaron todos un relato común de sufrimiento, en el que las negras, que también eran unas cuantas, superaban a todos en su dolorosa vehemencia. El escorbuto, junto con la fiebre, se había llevado por delante a muchos, sobre todo a españoles. Al cruzar el cabo de Hornos se habían librado por los pelos del naufragio; luego, durante varios días, habían permanecido inermes, sin viento; sus provisiones eran escasas; apenas les quedaba agua; tenían los labios agrietados.
Mientras el capitán Delano se convertía en el blanco de todas las lenguas ansiosas, su propia ansiosa mirada se detuvo en todos los rostros, y en gran parte de los objetos que lo rodeaban.
Siempre, al abordar un barco grande y abarrotado en el mar, especialmente siendo extranjero, con una tripulación indefinida de lascares o filipinos, la impresión varía de manera peculiar de la que produce entrar en una casa extraña con gentes extrañas en un país extraño. Tanto la casa como el barco —la primera con sus paredes y persianas, el segundo con sus bordas elevadas como murallas— ocultan a la vista su interior hasta el último momento, pero en el caso de un barco, hay algo más: el espectáculo vivo que contiene, revelado de golpe y al completo, posee, en contraste con el océano monótono que lo rodea, cierto efecto de encantamiento. El barco parece irreal, las ropas extrañas, los gestos y los rostros se perciben como un cuadro borroso surgido de las profundidades que ha de recuperar sin tardanza lo que dio.
Quizás hubo algo de aquella influencia que se ha intentado antes describir en la forma en que, en la mente del capitán Delano, cobró especial relevancia cualquier cosa que, tras un detallado escrutinio, pudiera parecer inusual; especialmente las figuras remarcables de cuatro negros gimoteantes de avanzada edad, cuyas cabezas recordaban la copa negra de sauces doblados, que, en venerable contraste con el tumulto de abajo, se encontraban agachados, como esfinges, uno sobre la serviola a estribor, el otro a babor, y los otros dos cara a cara junto a las bordas opuestas sobre las mesas de guarnición de las cadenas del palo mayor. Todos tenían pedazos de viejas jarcias deshilachadas en las manos y, con estoica satisfacción, iban convirtiéndolos en estopa, de la que había una pequeña montaña junto a ellos. Acompañaban la tarea de un canto continuo, grave, monótono, bajando la voz y repitiendo los sonidos como gaiteros de pelo blanco tocando una marcha fúnebre.
El alcázar sobresalía sobre una popa amplia y elevada, en cuyo extremo delantero, unos ocho pies por encima del resto de los hombres, al igual que los encargados de la estopa, se hallaban sentados en fila, separados por espacios regulares, otros seis negros, sentados con las piernas cruzadas, cada uno de ellos con un hacha oxidada en la mano que, con un trozo de ladrillo y un trapo, se ocupaban de frotar como si fueran pinches de cocina; entre cada dos de ellos había una pequeña pila de hachas, con el filo roñoso vuelto hacia fuera, esperando una operación similar. En ocasiones, los cuatro encargados de la estopa se dirigían de manera breve a uno o varios de los miembros de la multitud que se hallaba abajo; en cambio, los seis afiladores ni hablaban a los demás, ni emitían un solo susurro entre ellos, sino que permanecían sentados, concentrados en su tarea, salvo cuando, a intervalos, con el peculiar gusto de los negros por unir el trabajo al pasatiempo, se giraban de lado y chocaban entre ellos las hachas, como si fueran címbalos, con bárbara estridencia. Aquellos seis, a diferencia de la mayoría, tenían el aspecto tosco de africanos sencillos.
Pero esa primera mirada alrededor, que observó aquellas diez figuras y otros grupos de hombres y mujeres menos llamativos, se detuvo solo un instante en ellos mientras, impaciente en medio del barullo de voces, se volvía en busca de quienquiera que pudiera estar al mando del barco.
Como si no le importara dejar que la naturaleza defendiera su caso ante su acusación de sufrimiento, o desesperado por contenerse aún, el capitán español, un caballero de aspecto reservado y bastante joven a los ojos de un extraño, vestido con singular riqueza, pero con vestigios claros de noches de insomnio e inquietud, permaneció inane, apoyado contra el palo mayor, posando por un instante una mirada sombría y desalentada sobre sus ajetreados hombres y luego una mirada triste sobre su visitante. A su lado se erguía un negro de corta estatura, en cuyo rostro, rudo y callado, se mezclaban a veces, como en el de un perro pastor, la pena y el afecto por el español a partes iguales.
El norteamericano avanzó entre la multitud para acercarse al español, mostrándole su solidaridad y ofreciéndose a prestarle cualquier ayuda que estuviera en su mano. A lo cual el español respondió solo con un reconocimiento grave y ceremonioso, oscurecida su formalidad nacional por el humor saturnino de una salud desmejorada.
Pero sin perder tiempo en meros formalismos, el capitán Delano, regresando a la pasarela, hizo subir la cesta de pescado; y como el viento seguía siendo suave, por lo que habrían de transcurrir aún algunas horas al menos antes de que pudiera llevarse el barco al fondeadero, mandó a sus hombres volver al barco y traer toda el agua que cupiera en el bote, con todo el pan blando que el ayudante pudiera conservar aún, todas las calabazas que quedaran a bordo, una caja de azúcar y una docena de sus botellas particulares de sidra.
A los pocos minutos de que se alejara el bote, para consternación de todos, el viento se detuvo por completo y, cambiando la marea, el barco empezó a alejarse de nuevo, impotente, mar adentro. Confiando en que aquello no duraría mucho, el capitán Delano intentó, con su mejor intención, animar a los extraños, sintiéndose satisfecho de que, con personas en aquellas condiciones, pudiera, gracias a sus frecuentes viajes por aguas españolas, conversar con cierta fluidez en su lengua vernácula.
Al quedarse solo con ellos, no tardó en observar algunas cosas que tendieron a confirmar sus primeras impresiones; pero la sorpresa se trocó en compasión, tanto por los españoles como por los negros, reducidos por igual a causa de la escasez de agua y de provisiones: un sufrimiento prolongado parecía haber hecho aflorar las cualidades menos bondadosas de los negros, minando a la vez la autoridad del español. Sin embargo, dadas las circunstancias, precisamente aquella situación debía haberse anticipado. En los ejércitos, las armadas, las ciudades o las familias, en la misma naturaleza, nada socava más el orden que la miseria. Aun así, el capitán Delano no podía evitar pensar que, de haber sido Benito Cereno un hombre más enérgico, el desgobierno no hubiera llegado a aquel extremo. Pero la debilidad, tanto física como mental, del capitán español, fuera por su propia constitución o inducida por las penurias, era demasiado evidente como para pasarla por alto. Era el tipo de hombre que dejaba que el abatimiento se instalase en él, como si durante mucho tiempo el destino se hubiera burlado de sus esperanzas, y ahora que no había burla y se abría ante él la perspectiva de fondear en el puerto, con agua suficiente para su gente y otro capitán para aconsejarlo y ser su amigo, nada lo animaba de manera perceptible. Parecía mentalmente trastornado, o peor aún. Encerrado entre aquellas paredes de roble, encadenado a unos mandos apáticos, cuya incondicionalidad le repelía, como un abad hipocondriaco, se desplazaba despacio, a veces deteniéndose de pronto y poniéndose otra vez en movimiento, o mirando fijamente algo, mordiéndose el labio, mordiéndose las uñas, acalorándose, palideciendo, mesándose la barba, con otros síntomas de una mente ausente o inestable. Su espíritu apocado se alojaba, como se indicó antes, en un marco frágil. Era bastante alto, pero no parecía haber sido nunca robusto y ahora, con los nervios destrozados, era casi un esqueleto. Una tendencia a alguna afección pulmonar parecía haberse confirmado recientemente. Su voz era la de alguien a quien le faltan pulmones, una voz ronca, como un cavernoso susurro. No era extraño que, en el estado en que se encontraba, su sirviente particular lo siguiera, aprensivo. A veces, el negro ofrecía su brazo a su señor, o le acercaba su pañuelo; prestaba aquellos y otros servicios similares con ese celo que transforma en algo filial o fraternal actos insignificantes en sí mismos; y se había ganado la reputación de ser el mejor sirviente del mundo; uno también a quien su señor no puede tratar con superioridad, sino con familiar confianza, como si no fuera tanto un sirviente como un devoto compañero.
Teniendo en cuenta la ruidosa indocilidad de los negros en general, así como lo que parecía la apagada ineficiencia de los blancos, el capitán Delano no pudo sino sentir una humana satisfacción al ser testigo de la constante buena conducta de Babo.
Pero la buena conducta de Babo, casi más que el mal comportamiento de los otros, pareció sacar a aquel don Benito medio lunático de su confusa languidez. No es que fuera aquella exactamente la impresión que le causó al visitante el español. El desasosiego de este solo se apreciaba, por el momento, como un rasgo llamativo en medio de la aflicción general del barco. Aun así, el capitán Delano no se preocupó por lo que no pudo evitar tomarse como una antipática indiferencia hacia su persona. Los modales del español mostraban también una especie de desdén agrio y sombrío, que no parecía tratar de ocultar. Pero el norteamericano, caritativo, lo atribuyó a los efectos extenuantes de la enfermedad, ya que, en situaciones anteriores, había observado que había naturalezas peculiares en las que un sufrimiento físico prolongado parecía anular todo instinto social de gentileza; como si, forzados ellos al pan negro, estimaran justo que toda persona que se les acercara tuviera que compartir su suerte por medio de algún desprecio o afrenta.
Pero enseguida el capitán Delano consideró que, aunque había sido indulgente al principio al juzgar al español, quizás al fin y al cabo no había sido suficientemente caritativo. En el fondo, era la reserva de don Benito lo que le molestaba; pero era la misma reserva que mostraba hacia todos salvo hacia su fiel asistente personal. Incluso cuando algún subordinado de bajo rango, blanco, mulato o negro, le comunicaba los informes oficiales que según las costumbres del mar han de presentarse a horas fijas, carecía de paciencia para escuchar, y su rostro traicionaba su desdeñosa aversión. Sus formas en aquellas ocasiones se asemejaban, guardando las distancias, a las que se supone habían sido las de su compatriota imperial, Carlos V, justo antes de abdicar del trono para retirarse a su vida de anacoreta.
La irritación que le producía su cargo se hacía palpable en casi todas las funciones que tenían que ver con él. Tan orgulloso como taciturno, no condescendía a ejercer directamente el mando. Cualquier orden especial que fuera necesaria era delegada a su ayudante personal, que, a su vez, la transmitía a sus destinatarios últimos a través de avispados muchachos españoles o jóvenes esclavos que, como pajes o peces piloto, andaban siempre a mano y rondando a don Benito. De modo que al contemplar desde tierra el quehacer de aquel hombre inválido e inexpresivo, apático y mudo, nadie habría soñado que pudiera albergar un afán de dominio que, mientras estuviera en su barco, privara de interés a todo lo demás.
El español, por lo tanto, en su reserva, parecía la víctima involuntaria de un desorden mental. Pero era posible, en realidad, que su reserva fuera en parte intencionada. De ser así, se revelaba aquí la cúspide malsana de aquella política fría aunque meticulosa, más o menos adoptada por todos los comandantes de grandes buques que, salvo en emergencias especiales, arrasa por igual con toda manifestación de fuerza como con todo signo de sociabilidad, transformando al hombre en un bloque, o más bien en un cañón cargado que, hasta que llegue el momento de disparar, no tiene nada que decir.
Viéndolo desde ese ángulo, pareciera natural que aquel endurecimiento adquirido a lo largo del tiempo hubiera hecho que el español, a pesar del estado en que se hallaba el barco, persistiera en un comportamiento inofensivo, o incluso apropiado, en un barco bien equipado como debió de ser el Santo Domingo