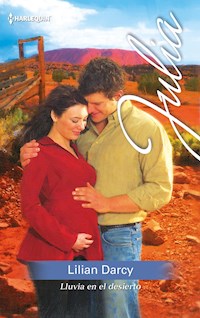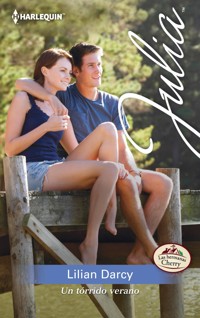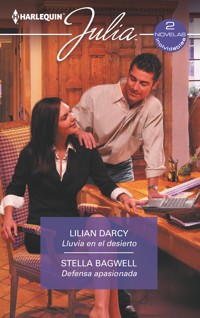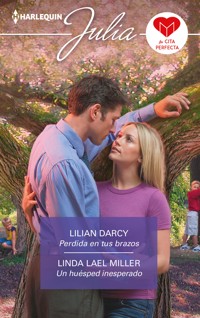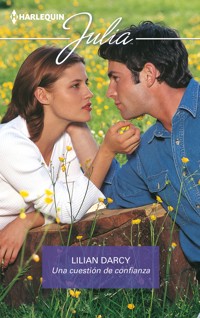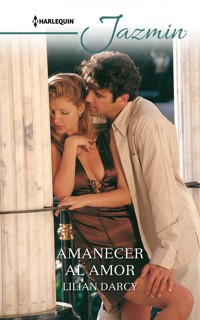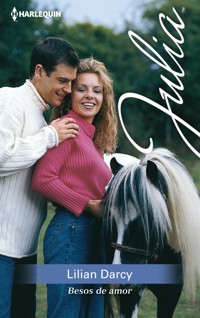
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
El ranchero Grayson McCall se había casado con Jill Brown, una joven madre soltera a la que quería ayudar a salir de una situación desesperada. Aunque habían compartido un beso, no volverían a verse jamás. Ahora Jill y su pequeño acababan de llegar a Montana otra vez en busca de ayuda. Necesitaba que Grayson le hiciera otro favor... que se divorciara de ella. Pero cuando se besaron de nuevo, los besos fueron más largos y apasionados. ¿Dejaría marchar Grayson a su bella esposa, o le pediría que se quedara con él más de una noche?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Lilian Darcy
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Besos de amor, n.º 1294 - abril 2015
Título original: Saving Cinderella
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6357-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Jill ni siquiera sabía su nombre. Las capas de tul del vestido de novia rozaban la pierna del hombre, que estaba mirándola con unos ojos negros en los que se reflejaban las luces multicolores de la sala.
—¿Tú crees que hacemos bien? —le preguntó en voz baja, con su acento de Montana.
—Sí —asintió Jill.
—Pues antes no parecías contenta.
—Ya se me ha pasado.
—¿Estás segura de que quieres hacerlo? Podríamos marcharnos.
—No puedo irme. Estoy sustituyendo a una compañera y si no lo hago, ella perdería su trabajo. Por lo visto, el maratón está en el contrato.
—Ah, entiendo —asintió el hombre.
—Estoy bien, de verdad —murmuró ella.
Pero no lo estaba. Odiaba Las Vegas y echaba de menos a su hijo, que estaba a miles de kilómetros, en Pensilvania.
Jill había conseguido interpretar el papel de Cenicienta en el espectáculo sobre hielo que hacía gira por todo el país, sustituyendo a la protagonista, que estaba enferma. Era el papel que siempre había soñado, pero el contrato incluía ciertas condiciones.
En el salón de baile del casino había fotógrafos, cámaras de televisión y extraños mirándola con expresión de deseo. Y el maestro de ceremonias la llamaba «nuestra Cenicienta sobre hielo», animando a los hombres para que pujasen por ella. Y lo hicieron. Con la cara abotargada, borrachos la mayoría de ellos.
Pero no aquel hombre, el que ganó la «subasta» por quinientos dólares. Había algo muy equilibrado en él. Sus ojos oscuros, su presencia, sus atenciones. Y cuando se pusieron uno al lado del otro, dispuestos a interpretar la charada de la boda, él apretó su mano para darle ánimos.
El cartel de neón la cegaba: Maratón de Cenicienta, decía. Gana la carroza, el palacio, la luna de miel… ¡y a la novia!
—¿Preparados? —preguntó un hombre vestido como un paje del siglo dieciocho, con peluca llena de bucles, calzones de raso y chaleco bordado.
Por primera vez, el público se quedó en silencio. Las otras parejas estaban esperando y el maestro de ceremonias empezó a lanzar un discurso que Jill apenas escuchaba.
—… de cada una de estas bodas… la pareja que más tiempo esté casada… los ganadores se lo llevan todo.
Había una bola de espejo sobre sus cabezas y la orquesta empezó a tocar una canción romántica mientras las cámaras se acercaban.
—Grayson James McCall, ¿quieres a Jillian Anne Chaloner Brown como esposa, para amarla y honrarla hasta que la muerte os separe?
Grayson McCall. Ese era su nombre. Jill levantó la cabeza y sus ojos se encontraron.
Y aunque sabía que no tenía sentido, que era una charada, de repente se le encogió el corazón.
Mirar aquellos ojos era como sentirse envuelta en una capa de terciopelo negro. ¿Y si pronunciase las palabras de verdad, si no fuera parte de un espectáculo televisivo?
—Sí, quiero.
Tenía la voz ronca, profunda. Y lo había dicho sin dejar de mirarla a los ojos.
Fue un momento que Jill no olvidaría jamás.
Capítulo 1
Sam estaba enfermo.
Jill había empezado a sospecharlo antes de que el viejo coche de alquiler los dejase tirados a diez kilómetros de su destino. En aquel momento, sentada con Sam en el asiento trasero de un viejo Cadillac, estaba completamente segura.
—No has terminado el cuento, mamá —gimoteó el niño.
Él nunca gimoteaba. A menos que estuviera realmente enfermo.
Jill le puso una mano en la frente; estaba ardiendo.
—Sí la he terminado, cielo —murmuró, abrazándolo.
—Pero no has dicho lo de «vivieron felices y comieron perdices».
Eso era verdad. No lo había dicho y todo el mundo sabe que los cuentos de hadas terminan así.
Jill dejó escapar un suspiro.
Lo que acababa de narrarle no era un cuento de hadas. Simplemente, intentaba explicarle a un niño de cuatro años por qué habían ido en tren desde Pensilvania hasta Montana para resolver una situación en la que ella no habría querido estar metida.
Sam adoraba los trenes y no había hecho una sola pregunta desde que salieron de casa. Ni siquiera cuando bajaron del tren en Trilby y alquilaron un viejo coche que los había dejado tirados antes de llegar a Blue Rock.
En aquella historia no había un final feliz. Pero Sam, aburrido, harto y muerto de cansancio, por fin le había preguntado qué estaban haciendo.
Quizá no debería haber intentando alegrar la historia. Era lógico que Sam quisiera un final feliz cuando empezó a contar lo del vestido blanco de tul, la Cenicienta con patines y un príncipe muy guapo con sombrero tejano que la había sacado de aquella pesadilla de baile…
—Ese podría ser Grayson, el que va montado a caballo —dijo el hombre calvo que conducía el viejo Cadillac—. Voy a parar un momento.
—Yo… —empezó a decir Jill. Pero no terminó la frase.
Desde el principio, Ron Thurrell, el propietario de la gasolinera de Blue Rock, no le gustó un pelo. Además, era quien le alquiló el cacharro que la había dejado tirada en medio de la carretera.
Debería caerle bien. Al fin y al cabo, se había ofrecido a llevarla hasta el rancho de Grayson McCall, a veinte kilómetros de donde estaba el coche.
Intentaba ayudarla, pero a Jill no le caía bien. Por eso no quería admitir que Grayson no sabía nada de su llegada. Y, por supuesto, no le había contado la razón de su visita.
El señor Thurrell detuvo el Cadillac y Jill vio que un hombre montado a caballo se dirigía hacia ellos. Nerviosa, salió del coche, cerró la puerta para que Sam no se enfriase y se apoyó en la cerca de madera.
No sabía si Grayson la había visto. Para probar, levantó una mano. Después, se quitó el gorrito de lana y lo movió en el aire para garantizar que no pasaba de largo.
Grayson McCall, si era él, acababa de verla. Observándolo acercarse, Jill se dio cuenta de lo cómodo que parecía sobre el animal. Aunque no sabía nada de caballos, se daba cuenta de que él era un buen jinete.
Parecía un caballero de reluciente armadura, pero esa era una comparación de la que debía alejarse.
Medio minuto después comprobó que, efectivamente, era Grayson. No había vuelto a verlo desde el mes de marzo, seis meses antes, pero lo recordaba bien.
No había olvidado lo alto que era, ni su pelo liso de color negro, suave como la seda. No había olvidado el mentón cuadrado, ni la nariz recta, ni la piel bronceada… y sobre todo no había olvidado sus ojos negros.
Y tampoco lo que sintió cuando Grayson McCall la besó. Eso sí que era material para un cuento de hadas.
Él la había reconocido, lo cual no era tan fácil. La última vez que se vieron iba perfectamente maquillada y llevaba un vestido de novia. Aquel día llevaba vaqueros, un jersey de color rosa, una coleta y nada de maquillaje.
Pero la reconoció. Mientras se acercaba, Jill vio los ojos negros de él. Seguían siendo amables, pero un poco recelosos.
Cuando llegó a la cerca, comprobó con qué facilidad se movía sobre el caballo. Como si hombre y animal fueran uno solo.
El caballo, de color castaño, se movió, impaciente. Quizá sabía que aquel no era el sitio al que debían dirigirse.
—Hola —la saludó Grayson.
—Hola —intentó sonreír Jill.
—Me alegro de volver a verte —dijo él, quitándose el sombrero. El viento movió su pelo negro, despejando su frente—. ¿Qué tal estás?
—Bien, gracias.
—Me alegro.
—Alquilé un coche en Trilby y me dejó tirada en medio de la autopista. El señor Thurrell se ha ofrecido a traernos… dice que conoció a tu padre porque tuvo negocios con él.
Jill hizo un gesto hacia el viejo Cadillac, nerviosa. Alan estaba en lo cierto; era mejor haber ido en persona para solucionar el asunto. Tenía muchas cosas que arreglar y Alan Jennings lo entendía bien. Era un hombre sensato, con la cabeza sobre los hombros.
Por eso pensaba decir a Grayson que sí, que se casaría con él. Cuando hubiese solucionado un pequeño detalle.
—Siento que hayas tenido problemas —dijo Grayson.
Debía saber por qué estaba allí. Solo tenían una cosa en común y era el momento de ponerla en palabras.
—Sé que en la carta me decías que estabas muy ocupado y eso… pero de verdad necesito el divorcio, Grayson.
—¡Mamá! —escucharon entonces la voz de Sam, desde el coche.
Los dos volvieron la cabeza.
—¿Es tu hijo?
—Sí.
—Sam, ¿verdad?
—Sam —contestó Jill.
—Parece cansado.
—Está agotado.
—Es un viaje muy largo para un niño.
—Vamos a tomarnos unas vacaciones después de… esto.
Alan pensaba reunirse con ellos en Chicago para pasar unos días. Si sus negocios iban bien…
—Ah, ya —asintió Grayson.
—Siento aparecer así, sin avisar.
—No pasa nada, Jill. De verdad. Es más culpa mía que tuya.
—Es que no podía encontrarte. El número de teléfono que me diste estaba desconectado y… bueno, además, pensé que debía venir en persona.
—Hemos alquilado la casa grande y han tardado un poco en darnos otro número de teléfono —explicó él.
Jill presintió que aquella era una larga historia, pero decidió concentrarse en lo suyo.
—Para empezar, tenemos que decidir en qué estado vamos a pedir el divorcio.
—Sí, claro.
—He pensado que lo mejor sería hacer todo el papeleo en Pensilvania. Si vuelvo a Blue Rock con el señor Thurrell, ¿podrías encontrar un rato esta tarde para charlar? Solo será un momento.
—¡Mamá!
—Voy enseguida, cariño —contestó Jill, acercándose al coche.
Grayson desmontó, ató las riendas del caballo a la cerca y de un salto se colocó al otro lado.
Ella estaba inclinada sobre la ventanilla, hablando con el niño. Eso permitió que echara un vistazo a su redondo trasero… un trasero en el que no debía pensar. La oyó hablar con su hijo en un tono suave, tranquilizador, y recordó cuánto le había gustado su voz en Las Vegas.
Había muchas cosas que le gustaban de Jill Brown. Pero había algo que no le gustaba nada, y estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac. Sencillamente, Grayson no estaba interesado en una mujer con un hijo.
Aunque estuviera casado con ella.
Pero, por su forma de reaccionar ante aquel precioso trasero, lo del hijo era algo que debía recordarse a menudo.
—Volveremos al motel enseguida y te meteré en la camita, ¿de acuerdo? Cenaremos y veremos una película de dibujos animados.
—Me duele la cabeza.
—Lo sé, cariño. Tengo aspirinas en la maleta, no te preocupes.
—¿Está enfermo? —le preguntó Grayson, con cierta frialdad.
Jill debió de pensar que era un canalla. A él le gustaban los niños. Pero no cuando eran parte del paquete. No sabía que Jill tenía un hijo cuando se casó con ella. En realidad, se enteró de su nombre cuando pronunciaron los votos. El maestro de ceremonias la llamaba simplemente «Cenicienta».
Desde luego, fue una locura y cuanto antes arreglasen los papeles del divorcio, mejor. No debería haber desechado la carta que recibió unas semanas antes.
—Hola, Gray —lo saludó Ron Thurrell, sacando un momento la cabeza por la ventanilla para después ponerse a mirar unos papeles.
Era un gesto de desinterés por la conversación, pero Grayson no se fiaba. No le gustaba Ron y el sentimiento era mutuo. Ron Thurrell fue quien llamó a una ambulancia cuando su padre sufrió el infarto, pero ni eso había conseguido afianzar una amistad entre ellos.
De hecho, lo sorprendía que se hubiera ofrecido a llevar a Jill hasta su rancho. Y en cuanto a hacer negocios con su padre… que él supiera, los negocios solo habían consistido en que Ron llenara el tanque de gasolina de los coches de la familia McCall.
Jill se volvió entonces y Grayson vio que parecía muy cansada. Su cabello oscuro estaba despeinado y el verde esmeralda de sus ojos parecía intensificarse por los bordes enrojecidos. No llevaba maquillaje y estaba muy pálida, aunque seguía siendo una chica preciosa.
Pero estaba incómoda. Lo cual era lógico si su hijo estaba enfermo y tenía que llevarlo al motel de Blue Rock. Él había tenido que ir a ese motel para espabilar la borrachera de algunos de sus peones y sabía que no era sitio para un niño.
Pero Jill no parecía saberlo.
—Espero que solo sea un catarro —murmuró entonces—. Pero tengo que meterlo en la cama lo antes posible. Tiene que estar en un sitio tranquilo…
No, definitivamente, no conocía el motel Sagebrush. Ni el ruidoso bar que había en el piso de abajo.
—No puedes ir a Blue Rock. Seguro que C.J. Rundle ni siquiera ha puesto la calefacción.
—¿C.J.?
—La propietaria del motel Sagebrush —dijo Grayson en voz baja—. Es la hermana de Ron. Y llamar a ese motel un «sitio tranquilo» es como decir que Nueva York es un sitio despoblado.
—¿Hay algún otro hotel por aquí? —preguntó Jill, también en voz baja.
—No. Para encontrar un sitio medio decente, tendrías que ir a Bozeman.
—Muy bien. Pues dame el nombre de algún hotel de Bozeman…
—No, es mejor que te quedes en mi casa. Vivo con mi madre y mi abuelo y tenemos mucho espacio. No es nada elegante, pero tu hijo tendrá una cama con sábanas que no huelan a tabaco. Además, seguro que mi madre está haciendo un estofado ahora mismo. Mientras Sam duerme podemos arreglar lo del divorcio.
Estaba hablando como si Jill fuera una visita, como si todo fuera completamente natural. Pero cuanto antes desapareciera de su vida, mejor. El problema era que su madre no sabía que estaba casado con ella.
—Yo… eso sería estupendo, Grayson —murmuró Jill, apartándose un mechón de pelo de la cara—. ¿Lo dices en serio?
Grayson no pensaba perder tiempo con un «claro que lo digo en serio», para que ella dijese: «Pero es que no quiero molestar…».
En lugar de hacerlo, abrió la puerta del coche.
—¿Te importa llevarlos a mi casa, Ron? A la antigua, donde vivimos ahora.
La mayoría de la gente en Blue Rock sabía que se habían trasladado a la casa vieja. Y todos sabían por qué. Aunque los McCall intentaban mantener su situación económica en secreto.
—De acuerdo —asintió el hombre.
—Nos veremos allí, Jill —dijo Grayson entonces.
—Si estás seguro…
—Estoy seguro.
—Pero tendrás que trabajar en el rancho, ¿no? Tendrás que marcar reses… o lo que sea.
Grayson no se molestó en decir que no se marca las reses en septiembre.
—De todas formas, tenía que ir a comer a casa. Voy a tomar un atajo por el río, pero cuando llegues… si no he llegado todavía, dile a mi madre que te he mandado yo. Te tratará bien.
«Seguramente, mucho mejor que yo», pensó Grayson.
—Muchas gracias.
—De nada.
Tenía aspecto de no haber tomado más que un café aquel día y Grayson se alegró de poder hacerle un favor.
—¿Has oído eso, Sam? Hoy vamos a dormir en un rancho de verdad.
Poco después, el Cadillac volvía a ponerse en marcha por la carretera de tierra.
No debería sorprenderlo que aquella locura de Las Vegas hubiera vuelto para darle de golpe en la cara. Tendría que ocurrir, tarde o temprano.
Y habría sido antes si la carta de Jill no hubiera llegado en un mal día. El día que su administrador le dijo que no podían ampliar el préstamo, que no había ninguna posibilidad.
Por eso le envió una nota, escrita rápidamente:
Lo siento, pero ahora mismo no puedo ocuparme de eso.
Ni siquiera una carta, una simple nota. Desde entonces, no había vuelto a pensar en el asunto, ocupado como estaba en cosas más importantes.