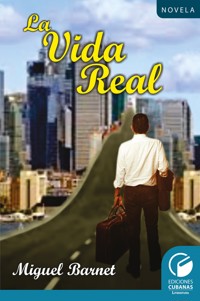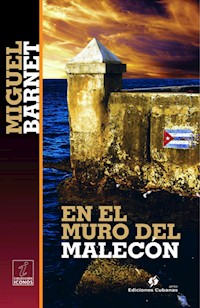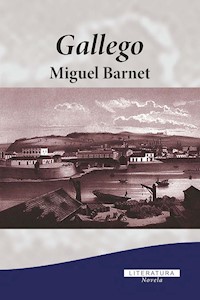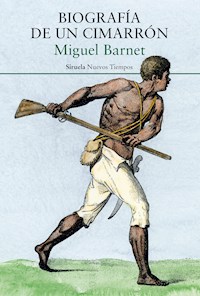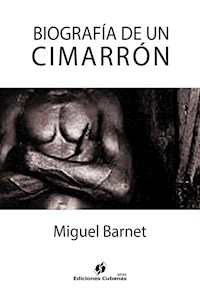
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A mediados de 1963 apareció en la prensa una página dedicada a varios ancianos, mujeres y hombres, que sobrepasaban los cien años. Página que contenía una serie de entrevistas orientadas hacia temas insustanciales, anecdóticos. Dos de los entrevistados nos llamaron la atención. Uno era una mujer de cien años; el otro, un hombre de ciento cuatro. La mujer había sido esclava. Era, además, santera y espiritista. El hombre, aunque no se refería directamente a tópicos religiosos, reflejaba en sus palabras una inclinación a las supersticiones y a las creencias populares. Su vida era interesante. Contaba aspectos de la esclavitud y de la Guerra de Independencia. Pero lo que más nos impresionó fue su declaración de haber sido esclavo fugitivo, cimarrón, en los montes de la provincia de Las Villas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para esta edición se tomó el texto publicado porEdiciones Boloña, 2008.
Edición: Bertha Hernández López
Dirección artística y diseño: Alfredo Montoto Sánchez
Foto de cubierta: Adriana Toural Romero
Marcaje tipográfico: Belinda Delgado Díaz
Diagramación: Yuliett Marín Vidiaux
Conversión a ebook y corrección: A. Molina
© Miguel Barnet, 2012
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2015
ISBN 9789597230670
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Ediciones Cubanas, Artex
5ta. Ave. esq. a 94, Miramar, Playa,
La Habana, Cuba.
(53) 7204-5492, 7204-3585, 7204-4132
Introducción
A mediados de 1963 apareció en la prensa una página dedicada a varios ancianos, mujeres y hombres, que sobrepasaban los cien años. Página que contenía una serie de entrevistas orientadas hacia temas insustanciales, anecdóticos. Dos de los entrevistados nos llamaron la atención. Uno era una mujer de cien años; el otro, un hombre de ciento cuatro. La mujer había sido esclava. Era, además, santera y espiritista. El hombre, aunque no se refería directamente a tópicos religiosos, reflejaba en sus palabras una inclinación a las supersticiones y a las creencias populares. Su vida era interesante. Contaba aspectos de la esclavitud y de la Guerra de Independencia. Pero lo que más nos impresionó fue su declaración de haber sido esclavo fugitivo, cimarrón, en los montes de la provincia de Las Villas.
Olvidamos a la anciana y a los pocos días nos dirigimos al Hogar del Veterano, donde estaba albergado Esteban Montejo. Hallamos un hombre muy serio, sano y de cabello completamente blanco. Le conversamos largamente en aquella primera ocasión.
Como nuestro interés primordial radicaba en aspectos generales de las religiones de origen africano que se conservan en Cuba, tratamos al principio de indagar sobre ciertas particularidades. No fue difícil lograr un diálogo vivo, utilizando, desde luego, los recursos habituales de la investigación etnológica. Al principio nos habló de sus problemas personales: pensión, mujeres, salud. Procuramos resolver algunos de estos. Le hicimos obsequios sencillos: tabacos, distintivos, fotografías, etc. Nos contaba de una manera deshilvanada, y sin orden cronológico, momentos importantes de su vida. El tema religioso no afloraba fácilmente. De este aspecto solo más tarde recogimos datos sobre ritos, dioses, adivinación y otros pormenores. Después de haber conversado alrededor de seis veces con él –nuestras entrevistas duraban hasta cinco horas– fuimos ampliando la temática con preguntas sobre la esclavitud, la vida en los barracones y la vida en el monte, de cimarrón.
Una vez obtenido el panorama de su vida, decidimos contemplar los aspectos más sobresalientes, cuya riqueza nos hizo pensar en la posibilidad de confeccionar un libro donde fueran apareciendo en el orden cronológico en que ocurrieron en la vida del informante. Preferimos que el libro fuese un relato en primera persona, de manera que no perdiera su espontaneidad, pudiendo así insertar vocablos y giros idiomáticos propios del habla de Esteban.
Con este fin formulamos un esquema que nos permitiera dividir las etapas que íbamos a abarcar en el trabajo. Una vez realizado este esquema comenzamos a desarrollar las preguntas. Como los temas surgían de las propias preguntas, no nos resultó difícil mantener la secuencia de los diálogos. Al principio Esteban se mostró algo arisco. Más tarde, al identificarse con nosotros, se percató del interés del trabajo, y con su colaboración personal, pudimos lograr un ritmo de conversación normal, sin las anteriores interrupciones banales.
Con frecuencia, una palabra, una idea, despertaban en Esteban recuerdos que a veces lo alejaban del tema. Estas digresiones resultaron muy valiosas porque traían a la conversación elementos que quizás no hubiéramos descubierto.
Podemos decir que, aunque elaboramos las preguntas básicas con la consulta de algunos libros y cuestionarios etnológicos, fue en la práctica como surgieron las más directamente vinculadas a la vida del informante.
Nos preocupaban problemas específicos como el ambiente social de los barracones y la vida de cimarrón.
En Cuba son escasos los documentos que reconstruyan estos aspectos de la vida en la esclavitud. De ahí que más que una descripción detallada de la arquitectura de los barracones, nos llamara la atención la vida social dentro de estas viviendas-cárceles. También quisimos describir los recursos empleados por el informante para subsistir en medio de la más absoluta soledad de los montes, las técnicas para obtener fuego, para cazar, etc. Así como su relación anímica con los elementos de la naturaleza, plantas y animales, especialmente las aves.
A las pocas semanas de continuados encuentros, Esteban comenzó a demostrar una afabilidad poco usual entre las personas de su edad. Hablaba con fluidez y él mismo en muchos casos escogía el tema que consideraba de más importancia. No pocas veces coincidimos. En una ocasión nos señaló, sorprendido, nuestra omisión al no preguntarle sobre los chinos en Sagua la Grande.
Miraba insistentemente hacia nuestra libreta de apuntes y casi nos obligaba a recoger todo lo que decía. En una entrevista con el capitán Antonio Núñez Jiménez surgió un tema que nosotros no habíamos abordado: la vida en las cuevas. Esteban informó a su interlocutor, experto espeleólogo, todos los medios de que se valió para subsistir en una de ellas.
Muchas de nuestras sesiones fueron grabadas en cintas magnetofónicas. Esto nos permitió familiarizarnos más con formas de lenguaje, giros, sintaxis, arcaísmos y modismos de su habla. La necesidad de verificar datos, fechas, u otros pormenores, nos llevó a sostener conversaciones con veteranos más o menos coetáneos con él. Sin embargo, ninguno de ellos era de tan avanzada edad como para haber vivido etapas o hechos de los relatados por Esteban.
Acudimos a libros de consulta, a biografías de los municipios de Cienfuegos y de Remedios, y revisamos toda la época con el propósito de no caer en imprecisiones históricas al hacer nuestras preguntas. Aunque, por supuesto, nuestro trabajo no es histórico. La historia aparece porque es la vida de un hombre que pasa por ella.
En todo el relato se podrá apreciar que hemos tenido que parafrasear mucho de lo que él nos contaba. De haber copiado fielmente los giros de su lenguaje, el libro se habría hecho difícil de comprender y en exceso reiterante. Sin embargo, fuimos cuidadosos en extremo al conservar la sintaxis cuando no se repetía en cada página.
Sabemos que poner a hablar a un informante es, en cierta medida, hacer literatura. Pero no intentamos nosotros crear un documento literario, una novela.
Encuadramos nuestro relato en una época fijada. De esta época no pretendimos reconstruir sus detalles mínimos con fidelidad en cuanto a tiempo o espacio. Preferimos conocer técnicas de cultivo, ceremonias, fiestas, comidas, bebidas; aunque nuestro informante no pudiera aclarar con exactitud los años en que se relacionó con ellas. Algunos temas, los que creímos más importantes: los acontecimientos de la Guerra de Independencia, la batalla de Cienfuegos contra los norteamericanos y otros, los hemos corroborado y acompañamos notas ilustrativas. La vida en el monte queda en el recuerdo como una época muy remota y confusa.
Indudablemente muchos de sus argumentos no son rigurosamente fieles a los hechos. De cada situación él nos ofrece su versión personal. Cómo él ha visto las cosas. Nos da una imagen de la vida en los barracones, de la vida en el monte, de la guerra, que es la imagen suya. En esta, por ejemplo, narra la batalla de Mal Tiempo, contando anecdóticamente lo que vivió de ella. Su visión es subjetiva en la apreciación de figuras tan destacadas como Máximo Gómez, a quien analiza desde un punto de vista muy personal. Análisis que nos interesa porque más que la vida de Máximo Gómez, de quien todos sabemos algo, refleja la manera de nuestro informante de acercarse a las cosas, de tratar a los hombres, su actitud de grupo, parcial a su raza.
Algunos rasgos que caracterizan su personalidad básica se reflejan en distintas situaciones del relato. Los más agudizados son:
Un firme sentimiento individualista que le dirige a vivir aislado o más bien despegado de sus semejantes, pero que no ha sido obstáculo para su integración a hechos colectivos como la Guerra de Independencia. Sentimiento que ha contribuido a confirmar una personalidad voluntariosa y rebelde. Que ha hecho de Esteban un hombre desconfiado, muy reservado, aunque no insolente ni huraño. Por el contrario, es alegre y jocoso. Seguramente los años de vida célibe en los montes, huyendo de todos los seres que le rodeaban, agregaron fuerza a este sentimiento.
Un criterio parcial, favorable a los hombres negros, es el enjuiciamiento de algunos hechos como la guerra. Este criterio parcial está perfectamente justificado en él y en todos los negros viejos que han vivido la abominable historia de esclavismo y yugo de la que participó nuestro informante. Esteban es casi incondicional en la estimación hacia los negros que lucharon por la libertad de Cuba. Ensalza a muchas figuras y a otras las sitúa correctamente. Los casos de Antonio Maceo y Quintín Banderas, por ejemplo. No deja de criticar duramente a los negros guerrilleros, a quienes considera deleznables.
Un grado de honestidad y espíritu revolucionario admirables. La honestidad de su actuación en la vida se expresa en distintos momentos del relato, en la Guerra de Independencia sobre todo. El espíritu revolucionario se ilustra no solo en el propio relato sino en su actitud actual. Esteban Montejo, a los ciento cinco años de edad, constituye un buen ejemplo de conducta y calidad revolucionarias. Su tradición de revolucionario, cimarrón primero, luego libertador, miembro del Partido Socialista Popular más tarde, se vivifica en nuestros días en su identificación con la Revolución Cubana.
Este libro no hace más que narrar vivencias comunes a muchos hombres de su misma nacionalidad. La etnología las recoge para los estudiosos del medio social, historiadores y folkloristas.
Nuestra satisfacción mayor es la de reflejarlas a través de un legítimo actor del proceso histórico cubano.
Miguel Barnet
LA ESCLAVITUD
Primeros recuerdos
Hay cosas que yo no me explico de la vida. Todo eso que tiene que ver con la Naturaleza para mí está muy oscuro, y lo de los dioses más. Ellos son los llamados a originar todos esos fenómenos que uno ve, que yo vide* y que es positivo que han existido. Los dioses son caprichosos e inconformes. Por eso aquí han pasado tantas cosas raras. Yo me acuerdo que antes, en la esclavitud, yo me pasaba la vida mirando para arriba, porque el cielo siempre me ha gustado mucho por lo pintado que es. Una vez el cielo se puso como una brasa de candela y había una seca furiosa. Otro día se formó un eclipse de sol. Empezó a las cuatro de la tarde y fue en toda la Isla. La luna parecía que estaba peleando con el sol. Yo me fui dando cuenta que todo marchaba al revés. Fue oscureciendo y oscureciendo y después fue aclarando y aclarando. Las gallinas se encaramaron en los palos. La gente no hablaba del susto. Hubo quien se murió del corazón y quien se quedó mudo.
Eso mismo yo lo vide otras veces, pero en otros sitios. Y por nada del mundo preguntaba por qué ocurría. Total, yo sé que todo eso depende de la Naturaleza. La Naturaleza es todo. Hasta lo que no se ve. Y los hombres no podemos hacer esas cosas porque estamos sujetos a un Dios: a Jesucristo, que es del que más se habla. Jesucristo no nació en África, ese vino de la misma Naturaleza porque la Virgen María era señorita.
Los dioses más fuertes son los de África. Yo digo que es positivo que volaban. Y hacían lo que les daba la gana con las hechicerías. No sé cómo permitieron la esclavitud. La verdad es que yo me pongo a pensar y no doy pie con bola. Para mí que todo empezó cuando los pañuelos punzó. El día que cruzaron la muralla. La muralla era vieja en África, en toda la orilla. Era una muralla hecha de yaguas y bichos brujos que picaban como diablo. Espantaron por muchos años a los blancos que intentaban meterse en África. Pero el punzó los hundió a todos. Y los reyes y todos los demás, se entregaron facilito. Cuando los reyes veían que los blancos, yo creo que los portugueses fueron los primeros, sacaban los pañuelos punzó como saludando, les decían a los negros: «Anda, ve a buscar pañuelo punzó, anda». Y los negros embullados con el punzó, corrían como ovejitas para los barcos y ahí mismo los cogían. Al negro siempre le ha gustado mucho el punzó. Por culpa de ese color les pusieron las cadenas y los mandaron para Cuba. Y después no pudieron volver a su tierra. Esa es la razón de la esclavitud en Cuba. Cuando los ingleses descubrieron ese asunto no dejaron traer más negros y entonces se acabó la esclavitud y empezó la otra parte: la libre. Fue por los años ochenta y pico.
A mí nada de eso se me borra. Lo tengo todo vivido. Hasta me acuerdo que mis padrinos me dijeron la fecha en que yo nací. Fue el 26 de diciembre de 1860, el día de San Esteban, el que está en los calendarios. Por eso yo me llamo Esteban. Mi primer apellido es Montejo, por mi madre, que era una esclava de origen francés. El segundo es Mera. Pero ese casi nadie lo sabe. Total, para qué lo voy a decir si es postizo. El verdadero era Mesa, lo que sucedió fue que en el archivo me lo cambiaron y lo dejé así, como yo quería tener dos apellidos como los demás para que no me dijeran «hijo de manigua», me colgué ese y ¡cataplum! El apellido Mesa era de un tal Pancho Mesa que había en Rodrigo. Según razón, el señor ese me crió a mí después de nacido. Era el amo de mi madre. Claro que yo no vide a ese hombre nunca, pero sé que es positivo ese cuento porque me lo hicieron mis padrinos. Y a mí nada de lo que ellos me contaban se me ha olvidado.
Mi padrino se llamaba Gin Congo1 y mi madrina, Susana. Los vine a conocer por los años noventa, cuando la guerra todavía no había cuajado. Me dio la contraseña un negro viejo que había en el mismo ingenio de ellos y que me conocía a mí. Él mismo me llevó a verlos. Me fui acostumbrando a visitarlos en la Chinchila, el barrio donde ellos vivían, cerca de Sagua la Grande. Como yo no conocía a mis padres, lo primero que hice fue preguntar acerca de ellos. Entonces me enteré de los nombres y de otros pormenores. Hasta me dijeron en el ingenio en que yo nací. Mi padre se llamaba Nazario y era lucumí de Oyo. Mi madre, Emilia Montejo. También me dijeron que ellos habían muerto en Sagua. La verdad es que yo hubiera querido conocerlos, pero por salvarme el pellejo no los pude ver. Si llego a salir del monte ahí mismo me hubieran agarrado.
1 Era usual en la colonia que los negros esclavos llevasen el nombre de su nación de origen como un apellido que se agregaba a su nombre de pila.
Por cimarrón no conocí a mis padres. Ni los vide siquiera. Pero eso no es triste porque es la verdad.
Como todos los niños de la esclavitud, los criollitos como les llamaban, yo nací en una enfermería, donde llevaban las negras preñadas para que parieran. Para mí que fue en el ingenio Santa Teresa, aunque yo no estoy bien seguro. De lo que sí me acuerdo es que mis padrinos me hablaban mucho de ese ingenio y de los dueños, unos señores de apellido La Ronda. Ese apellido lo llevaron mis padrinos por mucho tiempo, hasta que la esclavitud se fue de Cuba.
Los negros se vendían como cochinaticos y a mí me vendieron enseguida, por eso no recuerdo nada de ese lugar. Sí sé que el ingenio estaba por mi tierra de nacimiento, que es toda la parte de arriba de Las Villas: Zulueta, Remedios, Caibarién, todos esos pueblos hasta llegar al mar. Luego me viene a la mente la visión de otro ingenio: el Flor de Sagua. Yo no sé si ese fue el lugar donde trabajé por primera vez. De lo que sí estoy seguro es que de allí me huí una vez; me reviré, carajo, y me huí. ¡Quién iba a querer trabajar! Pero me cogieron mansito, y me dieron una de grillos que si me pongo a pensar bien los vuelvo a sentir. Me los amarraron fuertes y me pusieron a trabajar, con ellos y todo. Uno dice eso ahora y la gente no lo cree. Pero yo lo sentí y lo tengo que decir.
El dueño de ese ingenio tenía un apellido extraño, de esos que son largos y juntos. Era un millón de cosas malas: zoquetón, cascarrabias, engreído... Se paseaba en la volanta con sus amigotes y su señora por todos los campos de caña. Saludaba con un pañuelo, pero ni por juego se acercaba. Los amos nunca iban al campo. El caso de este era curioso; me acuerdo que tenía un negro fino él, calesero de los buenos, con su argolla en la oreja y todo. Todos estos caleseros eran dulones de amos y apapipios. Eran como decir los señoritos de color.
En Flor de Sagua empecé a trabajar en los carretones de bagazo. Yo me sentaba en el pescante del carretón y arreaba al mulo. Si el carretón estaba muy lleno echaba al mulo para atrás, me bajaba y lo guiaba por la rienda. Los mulos eran duros y tenía uno que jalar para abajo como un animal. La espalda se llegaba a jorobar. Mucha de esa gente que anda por ahí medio jorobada es por culpa de los mulos. Los carretones salían llenitos hasta el tope. Siempre se descargaban en el batey y había que regar el bagazo para que se secara. Con un gancho se tiraba el bagazo. Después se llevaba enterito y seco para los hornos. Eso se hacía para levantar vapor. Yo me figuro que fue lo primero que trabajé. Al menos eso me dice la memoria.
Todas las partes de adentro del ingenio eran primitivas. No como hoy en día que hay luces y máquinas de velocidad. Se les llamaba cachimbos, porque esa palabra significaba un ingenio chiquito. En esos cachimbos se moscababa el azúcar. Había algunos que no hacían azúcar, sino miel y raspadura. Casi todos eran de un solo dueño; se llamaban trapiches. En los cachimbos había tres tachos. Los tachos eran grandes, de cobre y bocones. En uno se cocinaba el guarapo, en el otro se batía la cachaza y en el tercero la meladura cogía su punto. Nosotros le llamábamos cachaza a lo que quedaba del guarapo. Venía siendo como una capa dura muy saludable para los cochinos. Después que la meladura estaba en su punto, se cogía una canoa y con un cucharón grande, ensartado en un madero, se volcaba en la canoa y de la canoa para la gaveta que estaba asentada a una distancia corta de los tachos. Ahí cuajaba el moscabado que era el azúcar que no purgaba; le quedaba lo mejorcito de la miel. En ese entonces no existía la centrífuga esa que le llaman.
Ya fresca el azúcar en la gaveta, había que entrar allí descalzo con pico y pala y una parihuela. Ponían siempre a un negro delante y a otro detrás. La parihuela esa era para llevar los bocoyes al tinglado: un depósito largo con dos maderos donde se afincaban los bocoyes para que allí purgara el azúcar. La miel que salía del bocoy iba para el batey y se les daba a los carneros y a los cochinaticos. Engordaban muchísimo.
Para hacer azúcar turbinada había unos embudos grandes adonde se echaba el moscabado para que purgara fino. Ese azúcar se parecía a la de hoy, al azúcar blanca. Los embudos eran conocidos por hormas.
Yo me sé esa parte del azúcar mejor que mucha gente que nada más que conoció la caña afuera, en el campo. Y para decir verdad prefiero la parte de adentro, por lo cómoda. En Flor de Sagua trabajé en la gaveta del cachimbo. Pero eso vino después que yo había tenido experimentación en el bagazo. Ahí la cuestión era de pico y pala. A mi entender, hasta era mejor el corte de caña. Yo tendría entonces unos diez años y por eso no me habían mandado al campo. Pero diez años en aquella época era como decir treinta ahora, porque los niños trabajaban como bueyes.
Cuando un negrito era lindo y gracioso lo mandaban para adentro. Para la casa de los amos. Ahí lo empezaban a endulzar y... ¡qué sé yo! El caso es que el negrito se tenía que pasar la vida espantando moscas, porque los amos comían mucho. Y al negrito lo ponían en la punta de la mesa mientras ellos comían. Le daban un abanico grande de yarey y largo. Y le decían: «¡Vaya, para que no caigan moscas en la comida!». Si alguna mosca caía en un plato lo regañaban duro y hasta le daban cuero. Yo nunca hice eso porque a mí no me gustaba emparentarme con los amos. Yo era cimarrón de nacimiento.
La vida en los barracones
Todos los esclavos vivían en barracones.2 Ya esas viviendas no existen, así que nadie las puede ver. Pero yo las vide y no pensé nunca bien de ellas. Los amos sí decían que los barracones eran tacitas de oro. A los esclavos no les gustaba vivir en esas condiciones, porque la cerradera les asfixiaba. Los barracones eran grandes aunque había algunos ingenios que los tenían más chiquitos; eso era de acuerdo a la cantidad de esclavos de una dotación. En el de Flor de Sagua vivían como doscientos esclavos de todos los colores. Ese era en forma de hileras: dos hileras que se miraban frente a frente, con un portón en el medio de una de ellas y un cerrojo grueso que trancaba a los esclavos por la noche. Había barracones de madera y de mampostería, con techos de tejas. Los dos con el piso de tierra y sucios como carajo. Ahí sí que no había ventilación moderna. Un hoyo en la pared del cuarto o una ventanita con barrotes eran suficientes. De ahí que abundaran las pulgas y las niguas que enfermaban a la dotación de infecciones y maleficios. Porque esas niguas eran brujas. Y como único se quitaban era con sebo caliente y a veces ni con eso. Los amos querían que los barracones estuvieran limpios por fuera. Entonces los pintaban con cal. Los mismos negros se ocupaban de ese encargo. El amo les decía: «Cojan cal y echen parejo». La cal se preparaba en latones dentro de los barracones, en el patio central.
2 Don Honorato Bertrand Chateausalins parece haber sido, en 1831, el primer autor que recomendara su construcción. En El vademécum de los hacendados cubanos aconseja que las viviendas de los esclavos «se fabriquen en forma de barracón con una sola puerta, cuidando el administrador o mayoral de recoger las llaves por la noche. Cada cuarto que se fabrique no tendrá otra entrada que una sola puertecita y al lado una ventanilla cerrada con balaustre para que el negro no pueda de noche comunicarse con los otros».
Los caballos y los chivos no entraban a los barracones, pero siempre había su perro bobo rondando y buscando comida. Se metían en los cuartos de los barracones que eran chiquitos y calurosos. Uno dice cuartos cuando eran verdaderos fogones. Tenían sus puertas con llavines, para que no fuera nadie a robar. Sobre todo para cuidarse de los criollitos que nacían con la picardía y el instinto del robo. Se destaparon a robar como fieras.
En el centro de los barracones las mujeres lavaban las ropas de sus maridos y de sus hijos y las de ellas. Lavaban en bateas. Las bateas de la esclavitud no son como las de ahora. Esas eran más rústicas. Y había que llevarlas al río para que se hincharan porque se hacían de cajones de bacalao, de los grandes.
Fuera del barracón no había árboles, ni dentro tampoco. Eran planos de tierra, vacíos y solitarios. El negro no se podía acostumbrar a eso. Al negro le gusta el árbol, el monte. ¡Todavía el chino...! África estaba llena de árboles, de ceibas, de cedros, de jagüeyes. China no, allá lo que había más era yerba de la que se arrastra, dormidera, verdolaga, diez de la mañana... Como los cuartos eran chiquitos, los esclavos hacían sus necesidades en un excusado que le llaman. Estaba en una esquina del barracón. A ese lugar iba todo el mundo. Y para secarse el fotingo, después de la descarga, había que coger yerbas como la escoba amarga y las tusas de maíz.
La campana del ingenio estaba a la salida.3 Esa la tocaba el contramayoral. A las cuatro y treinta antemeridiano tocaban el Ave María. Creo que eran nueve campanazos. Uno se tenía que levantar enseguida. A las seis antemeridiano tocaban otra campana que se llamaba de la jila y había que formar en un terreno fuera del barracón. Los varones a un lado y las mujeres a otro. Después para el campo hasta las once de la mañana en que comíamos tasajo, viandas y pan. Luego, a la caída del sol, venía la oración. A las ocho y treinta tocaban la última para irse a dormir. Se llamaba el Silencio.4
3 Manuel Moreno Fraginals: El ingenio.El complejo económico social cubano del azúcar. La Habana, Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, tomo I (1760-1860), 1964, p. 163. «Marcando el ritmo de las tareas interminables, la campana fue como un gran símbolo religioso y profano del ingenio. Del mismo modo que no se concibe una iglesia sin campanario, tampoco hubo ingenio o cafetal sin ella. El campanero de ingenio no necesitó aprender los variados y complejos toques de la vida urbana y fue generalmente un negro viejo e inútil para las tareas de producción, incapacitado psicológica y físicamente para la fuga, viviendo junto al campanario su muerte cotidiana. Sobre los campos cercanos a Trinidad aún se alza, cuajada de leyenda, la torre del ingenio Manacas. En lo alto queda el nicho desnudo donde una vez colgara la campana. La torre –vigía, fortaleza y campanario– es símbolo del trabajo esclavo en los campos cañeros. Allí estaba ella señalando diariamente las 16, 18 o 20 horas diarias de labor. Y sirviendo también de comunicación en todo el amplio valle, pues había un toque para llamar al boyero, otro para el administrador, otro para el mayoral, e inclusive, a veces con pequeño repiquetear se anunciaba que un esclavo había partido hacia el cementerio del ingenio».
4 Richard R. Madden: La isla de Cuba. La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1964, p. 142. Madden narra de «ingenios en que durante la época del corte de caña y la molienda, la jornada de trabajo dura veinte horas seguidas y eso, frecuentemente, por espacio de más de seis meses al año, y raras veces o nunca, durante menos de cinco meses, pues la opinión que prevalece a este respecto y que es generalmente practicada por los amos, es de que cuatro horas de sueño son suficientes para un esclavo».
El contramayoral dormía adentro del barracón y vigilaba. En el batey había un sereno blanco, español él, que también vigilaba. Todo era a base de cuero y vigilancia. Cuando pasaba algún tiempo y la esquifación, que era la ropa de los esclavos, se gastaba, les daban a los hombres una nueva a base de tela de rusia; una tela gruesa y buena para el campo, tambor, que eran pantalones con bolsillos grandes y parados, lonilla y un gorro de lana para el frío. Los zapatos eran por lo general de vaqueta, corte bajo, con dos rejitas para amarrarlos. Los viejos usaban chacualas, que eran de suela chata con cordel amarrado al dedo gordo. Eso siempre ha sido moda africana, aunque ahora se las ponen las blancas y les llaman chancletas o pantuflas. Las mujeres recibían camisón, saya, sayuela y cuando tenían conuco ellas mismas se compraban sayuelas de las blancas que eran más lindas y paraditas. Se ponían argollas de oro en las orejas y dormilonas. Estas prendas se las compraban a los moros o turcos que iban de vez en cuando a los mismos barracones. Llevaban unos cajones colgados al hombro con una faja de cuero muy gorda.
También en los barracones se metían los billeteros. Engañaban a los negros, vendiendo los billetes más caros y cuando un billete salía premiado no se aparecían más por allí. Los guajiros iban a negociar tasajo por leche. Vendían a cuatro centavos la botella. Los negros las compraban porque el amo no daba leche. La leche cura las infecciones y limpia. Por eso había que tomarla.
Pero eso de los conucos fue lo que salvó a muchos esclavos. Lo que les dio verdadera alimentación. Casi todos los esclavos tenían sus conucos. Estos conucos eran pequeños trozos de tierra para sembrar. Quedaban muy cerca de los barracones; casi detrás de ellos. Ahí se cosechaba de todo: boniato, calabaza, quimbombó, maíz, gandul, frijol caballero, que es como las habas limas, yuca y maní. También criaban sus cochinaticos. Y algunos de estos productos se los vendían a los guajiros que venían directamente del pueblo. La verdad es que los negros eran honrados. Como no sabían mucho todavía, les salía eso de ser honrados, al natural. Vendían sus cosas muy baratas. Los cochinos enteros valían una onza u onza y media en onzas de oro como eran antes las monedas. Las viandas nunca les gustaba venderlas. Yo aprendí de los viejos a comer vianda, que es muy nutricia. En la esclavitud lo principal era el cochino. Las viandas las usaban para alimentarlos. Los cochinos de antes daban más manteca que los de ahora. Yo creo que porque hacían más vida natural. Al cochino había que dejarlo revolcarse bien en los chiqueros. Esa manteca de ellos se vendía a diez kilos la libra. Todas las semanas venían los guajiros a buscar su ración. Siempre pagaban medios plata. Más tarde ese medio bajó a un cuartillo, o sea la mitad del medio. Todavía el centavo no se conocía porque no habían coronado a Alfonso XIII. Después de la coronación fue que vino el centavo. El rey Alfonso quiso cambiar hasta el dinero. Llegó a Cuba la calderilla que creo que valía dos centavos y otras novedades en cuestión de plata, todas debidas al Rey.
Aunque parezca raro, los negros se divertían en los barracones. Tenían su entretenimiento y sus juegos. También había juegos en las tabernas, pero esos eran distintos. Uno de los que más se jugaban en los barracones era el tejo: se ponía una tusa de maíz, partida por la mitad en el suelo, encima se colocaba una moneda, se hacía una raya a poca distancia y se tiraba una piedra desde la raya para alcanzar la tusa. Si la piedra alcanzaba la tusa y el dinero caía sobre ella, el individuo lo recogía y era de él. Si caía cerca de la tusa, no. El tejo traía confusión. Entonces se medía con una pajita para ver si el dinero estaba más cerca de él que de la tusa.
Este juego se hacía en el patio, como el de los bolos. Pero el de los bolos se jugaba poco. Yo lo vide creo que dos o tres veces nada más. Había unos toneleros negros que hacían los palos en forma de botellas y los bolos de madera para jugar. Era un juego libre y todo el mundo entraba. Menos los chinos, que eran muy separatistas. Los bolos se tiraban por el piso de tierra, para que tumbaran los cuatro o cinco palos que se colocaban en un extremo. Ese juego era igual que el de hoy, que el que se juega en la ciudad, pero con la diferencia que este traía broncas por el dinero que se apostaba. Eso sí que no les gustaba a los amos. Por eso prohibían algunos juegos y había que hacerlos cuando el mayoral no estuviera atento. El mayoral era el que le corría las noticias; las noticias y los chismes.
El juego de mayombe estaba amarrado a la religión. Hasta los propios mayorales se metían para buscarse sus beneficios. Ellos creían en los brujos, por eso hoy nadie se puede asombrar de que los blancos crean en estas cosas. En el mayombe se tocaba con tambores. Se ponía una nganga o cazuela grande en el medio del patio. En esa cazuela estaban los poderes: los santos. Y el mayombe era un juego utilitario. Los santos tenían que estar presentes. Empezaban a tocar tambores y a cantar. Llevaban cosas para las ngangas. Los negros pedían por su salud, y la de sus hermanos y para conseguir la armonía entre ellos. Hacían enkangues que eran trabajos con tierras del cementerio. Con esas tierras se hacían montoncitos en cuatro esquinas, para figurar los puntos del universo. Dentro de la cazuela ponían patas de gallinas, que era una yerba con paja de maíz para asegurar a los hombres. Cuando el amo castigaba a algún esclavo, los demás recogían un poquito de tierra y la metían en la cazuela. Con esa tierra resolvían lo que querían. Y el amo se enfermaba o pasaba algún daño en la familia. Porque mientras la tierra esa estaba dentro de la cazuela el amo estaba apresado ahí y ni el diablo lo sacaba. Esa era la venganza del congo con el amo.
Cerca de los ingenios estaban las tabernas. Había más tabernas que niguas en el monte. Eran como una especie de vendutas donde se podía comprar de todo. Los mismos esclavos negociaban en las tabernas. Vendían el tasajo que acumulaban en los barracones. En horas del día y a veces hasta en la tarde los esclavos podían ir a las tabernas. Pero eso no pasaba en todos los ingenios. Siempre había el amo que no le daba permiso al esclavo para ir. Los negros iban a las tabernas a buscar aguardiente. Tomaban mucho para mantenerse fortalecidos. El vaso de aguardiente del bueno costaba a medio. Los dueños también tomaban mucho aguardiente y se formaban cada jirigáis que no eran para cuento. Algunos taberneros eran españoles viejos, retirados del ejército que ganaban poco; unos cinco o seis pesos de retiro.
Las tabernas se hacían de madera y yaguas. Nada de mampostería como las bodegas de ahora. Tenía uno que sentarse en unos sacos de yute que se amontonaban en pila, o estar de pie. En las tabernas vendían arroz, tasajo, manteca y frijoles de todas las familias del frijol. Yo vide casos de dueños duros que engañaban a los esclavos dándoles precios falsos. Y vide broncas donde salía castigado el negro y no podía regresar a las tabernas. En las libretas que daban se apuntaban todos los gastos y cuando un esclavo gastaba un medio, pues ponían una rayita y cuando gastaba dos, pues dos rayitas. Así era el sistema que había para comprar lo demás: las galletas de queques, redondas y dulces, las de sal, los confites del tamaño de un garbanzo y hechos de harina de distintos colores, el pan de agua y de manteca. El pan de agua valía un medio la flauta. Era muy distinto al de hoy. Yo prefería ese. También me acuerdo que se vendían unos dulces que les llamaban «capricho», de harina de castilla y ajonjolí y maní. Ahora, esto del ajonjolí era cosa de chinos, porque había vendedores ambulantes que recorrían los ingenios vendiéndolos. Estos chinos eran contratados viejos que ya no podían mover el brazo para la caña y se ponían a vender.
Las tabernas eran apestosas. Sacaban un olor fuerte por las colgaderas que hacían en el techo, de salchichones, jamones para curar y mortadella roja. Pero con todo y eso ahí se jugaba de relajo. Se pasaban la vida en esa bobería. Los negros tenían afanes de buenos competidores en los juegos. Yo me acuerdo de uno que le llamaban «la galleta». La operación para ese juego era de poner en un mostrador de madera o en un tablón cualquiera, cuatro o cinco galletas duras de sal y con el miembro masculino golpear fuerte sobre las galletas para ver quién las partía. El que las partía ganaba. Eso traía apuestas de dinero y trago. Lo jugaban igual negros que blancos.
Otro juego de relajo era el de la botija. Cogían una botija grande con un agujero y metían el miembro por él. El que llegara al fondo era el ganador. El fondo estaba cubierto de una capita de ceniza para que cuando el hombre sacara el miembro se viera bien si había llegado o no.
Además, se jugaba a otras cosas, como la baraja. La baraja se jugaba preferiblemente con olea, que es la legítima para jugar, había muchos tipos de barajas. A unos les gustaba jugar a la cara; a otros al mico, donde se ganaba mucho, pero yo prefería el monte, que nació en las casas particulares y después se repartió al campo. El monte se jugaba en la esclavitud, en las tabernas y en las casas de los amos. Pero yo lo vine a practicar después de la abolición. El monte es muy complicado. Hay que poner dos barajas en una mesa y adivinar cuál de esas dos es la primera de las tres que se guarda. Siempre se jugaba de interés, por eso era atractivo. El banquero era el que echaba las barajas y los apuntes ponían el dinero. Se ganaba mucho. Todos los días yo ganaba dinero. La verdad es que el monte era mi vicio; el monte y las mujeres. Y no por nada, pero había que buscar un mejor jugador que yo. Cada baraja tenía su nombre. Como ahora, lo que pasa es que las de ahora no son tan pintadas. Antes había las sotas, el rey, los ases, el caballo y después venían los números desde el dos hasta el siete. Las barajas tenían figuras de hombres con coronas o a caballo. Se veía claro que eran españoles, porque en Cuba nunca existieron esos tipos, con esos cuellos de encaje y esas melenas. Antes lo que había aquí eran indios.
Los días de más bulla en los ingenios eran los domingos. Yo no sé cómo los esclavos llegaban con energías. Las fiestas más grandes de la esclavitud se daban ese día. Había ingenios donde empezaba el tambor a las doce del día o a la una. En Flor de Sagua, desde muy temprano. Con el sol empezaba la bulla y los juegos y los niños a revolverse. El barracón se encendía temprano, aquello parecía el fin del mundo. Y con todo y el trabajo la gente amanecía alegre. El mayoral y el contramayoral entraban al barracón y se metían con las negras. Yo veía que los más aislados eran los chinos. Esos cabrones no tenían oído para el tambor. Eran arrinconados. Es que pensaban mucho. Para mí que pensaban más que los negros. Nadie les hacía caso. Y la gente seguía en sus bailes.
El que más yo recuerdo es la yuka. En la yuka se tocaban tres tambores: la caja, la mula y el cachimbo, que era el más chiquito. Detrás se tocaba con dos palos en dos troncos de cedro ahuecados. Los propios esclavos los hacían y creo que les llamaban catá. La yuka se bailaba en pareja con movimientos fuertes. A veces daban vueltas como un pájaro y hasta parecía que iban a volar de lo rápido que se movían. Daban salticos con las manos en la cintura. Toda la gente cantaba para embullar a los bailadores.
Había otro baile más complicado. Yo no sé si era un baile o un juego porque la mano de puñetazos que se daban era muy seria. A ese baile le decían el maní. Los maniceros hacían una rueda de cuarenta o cincuenta hombres solos. Y empezaban a dar revés. El que recibía el golpe salía a bailar. Se ponían ropa corriente de trabajo y usaban en la frente y en la cintura pañuelos de colores y de dibujos. Estos pañuelos se usaban para amarrar la ropa de los esclavos y llevarlos a lavar. Se conocían como pañuelos de vayajá. Para que los golpes del maní fueran más calientes, se cargaban las muñecas con una brujería cualquiera. Las mujeres no bailaban pero hacían un coro con palmadas. Daban gritos por los sustos que recibían, porque a veces caía un negro y no se levantaba más. El maní era un juego cruel. Los maniceros no apostaban en el desafío. En algunos ingenios los mismos amos hacían sus apuestas, pero en Flor de Sagua yo no recuerdo esto. Lo que sí hacían los dueños era cohibir a los negros de darse tantos golpes, porque a veces no podían trabajar de lo averiados que salían. Los niños no podían jugar pero se lo llevaban todo. A mí, por ejemplo, no se me olvida más.
Cada vez que anunciaban tambor los negros se iban a los arroyos a bañarse. Cerca de todos los ingenios había un arroyito. Se daba el caso que iba una hembra detrás y se encontraba con el hombre al meterse en el agua. Entonces se metían juntos y se ponían a hacer el negocio. O si no, se iban a la represa, que eran unas pocetas que se hacían en los ingenios para guardar el agua. Ahí también se jugaba a la escondida y los negros perseguían a las negras para cogérselas.
Las mujeres que no andaban en ese jueguito se quedaban en los barracones y con una batea se bañaban. Esas bateas eran grandes y había una o dos para toda la dotación.
El afeitado y el pelado de los hombres lo hacían los mismos esclavos. Cogían una navaja grande y como el que pela un caballo, así, le cogían las pasas a los negros. Siempre había uno que le gustaba tusar y ese era el más experimentado. Pelaba como lo hacen hoy. Y nunca dolía, porque el pelo es lo más raro que hay; aunque uno ve que crece y todo, está muerto. Las mujeres se peinaban con el pelo enroscado y con caminitos. Tenían la cabeza que parecía un melón de castilla. A ellas les gustaba ese ajetreo de peinarse un día de una forma y otro día de otra. Un día era con caminitos; otro día, con sortijas, otro día planchado. Para lavarse los dientes usaban bejuco de jaboncillo, que los dejaba muy blancos. Toda esa agitación era para los domingos.
Ya ese día cada cual tenía su vestuario especial. Los negros compraban unos zapatos de becerro cerrados que yo no he vuelto a ver. Se compraban en unas tiendas cercanas a las que se iba con un permiso del amo. Usaban pañuelos de vayajá rojos y verdes en el cuello. Los negros se los ponían en la cabeza y en la cintura, como en el baile del maní. También se guindaban un par de argollas en las orejas y se ponían en todos los dedos sortijas de oro. De oro legítimo. Algunos no llevaban oro sino pulsos de plata finos, que llegaban casi hasta los codos. Y zapatos de charol.
Los descendientes de franceses bailaban en parejas, despegados. Daban vueltas lentas. Si había uno que sobresaliera, le ponían pañuelos de seda en las piernas. De todos los colores. Ese era el premio. Cantaban en patuá y tocaban dos tambores grandes con las manos. El baile se llamaba «el francés».
Yo conocía un instrumento que se llamaba marímbula y era chiquito. Lo hacían con varillas de quitasol y sonaba grueso como un tambor. Tenía un hueco por donde le salía la voz. Con esa marímbula acompañaban los toques de tambor de los congos, y no me acuerdo si de los franceses también. Las marímbulas sonaban muy raro y a mucha gente, sobre todo a los guajiros, no les gustaba porque decían que eran voces del otro mundo.
A mi entender, por esa época la música de ellos era con guitarra nada más. Después, por el año noventa, tocaban danzones en unos órganos grandes, con acordeones y güiros. Pero el blanco siempre ha tenido una música muy distinta al negro. La música del blanco es sin tambor, más desabrida.
Más o menos, así pasa con las religiones. Los dioses de África son distintos aunque se parezcan a los otros, a los de los curas. Son más fuertes y menos adornados. Ahora mismo uno coge y va a una iglesia católica y no ve manzanas, ni piedras, ni plumas de gallos. Pero en una casa africana eso es lo que está en primer lugar. El africano es más burdo.
Yo conocí dos religiones africanas en los barracones: la lucumí y la conga. La conga era la más importante. En Flor de Sagua se conocía mucho porque los brujos se hacían dueños de la gente. Con eso de la adivinación se ganaban la confianza de todos los esclavos. Yo me vine a acercar a los negros viejos después de la abolición.
Pero de Flor de Sagua me acuerdo del chicherekú. El chicherekú era conguito de nación. No hablaba español. Era un hombrecito cabezón que salía corriendo por los barracones, brincaba y le caía a uno detrás. Yo lo vide muchas veces. Y lo oí chillar que parecía una jutía. Eso es positivo y hasta en el Porfuerza,5 hasta hace pocos años, existía uno que corría igual. La gente le salía huyendo porque decían que era el mismo diablo y que estaba ligado con mayombe y con muerto. Con el chicherekú no se puede jugar porque hay peligro. A mí en verdad no me gusta mucho hablar de él, porque yo no lo he vuelto a ver más, y si por alguna casualidad... bueno, ¡el diablo son las cosas!
5 Central Porfuerza, en la provincia de Las Villas.
Para los trabajos de la religión de los congos se usaban los muertos y los animales. A los muertos les decían nkise y a los majases, emboba. Preparaban unas cazuelas que caminaban y todo, y ahí estaba el secreto para trabajar. Se llamaban ngangas. Todos los congos tenían sus ngangas para mayombe. Las ngangas tenían que jugar con el sol. Porque él siempre ha sido la inteligencia y la fuerza de los hombres. Como la luna lo es de las mujeres. Pero el sol es más importante, porque él es el que le da vida a la luna. Con el sol trabajaban los congos casi todos los días. Cuando tenían algún problema con alguna persona, ellos seguían a esa persona por un trillo cualquiera y recogían el polvo que ella pisaba. Lo guardaban y lo ponían en la nganga o en un rinconcito. Según el sol iba bajando, la vida de la persona se iba yendo. Y a la puesta del sol la persona estaba muertecita. Yo digo esto porque da por resultado que yo lo vide mucho en la esclavitud.
Si uno se pone a pensar bien, los congos eran asesinos. Pero si mataban a alguien era porque también a ellos les hacían algún daño. A mí nunca nadie trató de hacerme brujería, porque yo he sido siempre separatista y no me ha gustado conocer demasiado de la vida ajena.
La brujería tira más para los congos que para los lucumises. Los lucumises están más ligados a los santos y a Dios. A ellos les gustaba levantarse temprano con la fuerza de la mañana y mirar para el cielo y rezar oraciones y echar agua en el suelo. Cuando menos uno se lo pensaba el lucumí estaba en lo suyo. Yo he visto negros viejos inclinados en el suelo más de tres horas hablando en su lengua y adivinando. La diferencia entre el congo y el lucumí es que el congo resuelve, pero el lucumí adivina. Lo sabe todo por los diloggunes, que son caracoles de África con misterio dentro. Son blancos y abultaditos. Los ojos de Eleggua son de ese caracol.
Los viejos lucumises se trancaban en los cuartos del barracón y le sacaban a uno hasta lo malo que uno hacía. Si había algún negro con lujuria por una mujer, el lucumí lo apaciguaba. Eso creo que lo hacían con cocos, obi, que eran sagrados. Son iguales a los cocos de ahora que siguen siendo sagrados y no se pueden tocar. Si uno ensuciaba el coco le venía un castigo grande. Yo sabía cuando las cosas iban bien porque el coco lo decía. Él mandaba a que dijeran Alafia para que la gente supiera que no había tragedia. Por los cocos hablaban todos los santos, ahora el dueño de ellos era Obatalá. Obatalá era un viejo, según yo oía, que siempre estaba vestido de blanco. Y nada más que le gustaba lo blanco. Ellos decían que Obatalá era el que lo había hecho a uno y no sé cuántas cosas más. Uno viene de la Naturaleza y el Obatalá ese también.
A los viejos lucumises les gustaba tener sus figuras de madera, sus dioses. Los guardaban en el barracón. Todas esas figuras tenían la cabeza grande. Eran llamadas oché. A Eleggua lo hacían de cemento, pero Changó y Yemayá eran de madera y los hacían los mismos carpinteros.
En las paredes de los cuartos hacían marcas de santo, con carbón vegetal y con yeso blanco. Eran rayas largas y círculos. Aunque cada una era un santo, ellos decían que eran secretas. Esos negros todo lo tenían como secreto. Hoy en día han cambiado mucho, pero antes lo más difícil que había era conquistar a uno de ellos.
La otra religión era la católica. Esa la introducían los curas, que por nada del mundo entraban a los barracones de la esclavitud. Los curas eran muy aseados. Tenían un aspecto serio que no jugaba con los barracones. Eran tan serios que hasta había negros que los seguían al pie de la letra. Tiraban para ellos de mala manera. Se aprendían el catecismo y se lo leían a los demás. Con todas las palabras y las oraciones. Estos negros eran esclavos domésticos y se reunían con los otros esclavos, los del campo, en los bateyes. Venían siendo como mensajeros de los curas. La verdad es que yo jamás me aprendí esa doctrina porque no entendía nada. Yo creo que los domésticos tampoco, aunque, como eran tan finos y tan bien tratados, se hacían los cristianos. Los domésticos recibían consideraciones de los amos. Yo nunca vide castigar fuerte a uno de ellos. Cuando los mandaban al campo a chapear caña o a cuidar cochinos, hacían el paripé de que estaban enfermos y no trabajaban. Por eso los esclavos del campo no los querían ver ni en pintura. Ellos a veces iban a los barracones a verse con algún familiar. Y se llevaban frutas y viandas para la casa del amo. Yo no sé si los esclavos se las regalaban de los conucos o si ellos se las llevaban de por sí. Muchos problemas de fajatiña en los barracones fueron ocasionados por ellos. Los hombres llegaban y se querían hacer los chulos con las mujeres. Ahí venían las tiranteces peores. Tendría yo como doce años y me daba cuenta de todo el jelengue.
Había más tiranteces todavía. Por ejemplo, entre el congo judío y el cristiano no había compaginación. Uno era el bueno y el otro, el malo. Eso ha seguido igual en Cuba. El lucumí y el congo no se llevaban tampoco. Tenían la diferencia entre los santos y la brujería. Los únicos que no tenían problemas eran los viejos de nación. Esos eran especiales y había que tratarlos distinto porque tenían todos los conocimientos de la religión.
Muchas fajatiñas se evitaban porque los amos se cambiaban a los esclavos. Buscaban la división para que no hubiera molote de huidos. Por eso las dotaciones nunca se reunían.
A los lucumises no les gustaba el trabajo de la caña y muchos se huían. Eran los más rebeldes y valentones. Los congos no; ellos eran más bien cobardones, fuertes para el trabajo y por eso se disparabanla mecha sin quejas. Hay una jutía bastante conocida que le dicen conga; muy cobardona ella.
En los ingenios había negros de distintas naciones. Cada uno tenía su figura. Los congos eran prietos aunque había muchos jabaos. Eran chiquitos por lo regular. Los mandingas eran medio coloraúzcos. Altos y muy fuertes. Por mi madre que eran mala semilla y criminales. Siempre iban por su lado. Los gangas eran buenos. Bajitos y de cara pecosa. Muchos fueron cimarrones. Los carabalís eran como los congos musungos, fieras. No mataban cochinos nada más que los domingos y los días de Pascua. Eran muy negociantes. Llegaban a matar cochinos para venderlos y no se los comían. Por eso les sacaron un canto que decía: «Carabalí con su maña, mata ngulo día domingo». A todos estos negros bozales yo los conocí mejor después de la esclavitud.
En todos los ingenios existía una enfermería que estaba cerca de los barracones. Era una casa grande de madera, donde llevaban a las mujeres preñadas. Ahí nacía uno y estaba hasta los seis o siete años, en que se iba a vivir a los barracones, igual que todos los demás y a trabajar. Yo me acuerdo que había unas negras crianderas y cebadoras que cuidaban a los criollitos y los alimentaban. Cuando alguno se lastimaba en el campo o se enfermaba, esas negras servían de médicos. Con yerbas y cocimientos lo arreglaban todo. No había más cuidado. A veces los criollitos no volvían a ver a sus padres porque el amo era el dueño y los podía mandar para otro ingenio. Entonces sí que las crianderas lo tenían que hacer todo. ¡Quién se iba a ocupar de un hijo que no era suyo! En la misma enfermería pelaban y bañaban a los niños. Los de raza costaban unos quinientos pesos. Eso de los niños de raza era porque eran hijos de negros forzudos y grandes, de granaderos.6 Los granaderos eran privilegiados. Los amos los buscaban para juntarlos con negras grandes y saludables.
6 Nombre que se daba a ciertas tropas formadas por soldados de elevada estatura. // Fam. y fig. Persona muy alta.