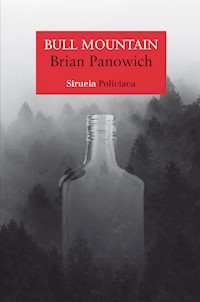
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
El contundente e implacable debut que ha revitalizado el panorama del country noir. «Una novela que tiene de todo: whisky, marihuana, metanfetamina, armas y caos familiar. Léanla ya y sucumban al increíble talento de Panowich». JAMES ELLROY «No es solo una sagaz y adictiva ópera prima, sino una buena novela negra, punto. No puedo esperar a ver con qué nos sorprende este autor la próxima vez».JOHN CONNOLLY Durante generaciones, el clan Burroughs ha mantenido su asentamiento en Bull Mountain, al norte de Georgia, traficando con whisky casero, marihuana y metanfetamina sin que la ley repare en ello. Pero el día en que Clayton Burroughs, quien para distanciarse del reinado criminal de su familia se convirtió en sheriff, recibe la visita de un agente federal con un plan maestro para erradicar todas las actividades ilegales a lo largo y ancho de seis estados, las lealtades de una estirpe unida por la sangre pero separada por el deber se verán peligrosamente puestas a prueba... Esta poderosa novela, que ha renovado el género del country noir, repasa la cronología de una historia de violencia ejercida durante casi un siglo con el único objeto de mantener un imperio fundado no en el poder o el dinero, sino en los lazos familiares, explorando hasta dónde son capaces de llegar los hombres para protegerlos, honrarlos o incluso destruirlos. Con un ritmo tan trepidante que no deja sospechar en ningún momento los disparos que nos tiene reservados, el autor estampa cada palabra como si la descerrajase con una escopeta, y por eso mismo, nadie está a salvo del tiroteo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Bull Mountain
Capítulo 1. Western Ridge, desfiladero de Johnson Bull Mountain, Georgia 1949
Capítulo 2. Clayton Burrough Waymore Valley, Georgia. 2015
Capítulo 3. Clayton Burroughs 2015
Capítulo 4. Kate Burroughs 2015
Capítulo 5. Halford y Clayton Burroughs 1985
Capítulo 6. Simon Holly 2015
Capítulo 7. Cooper Burroughs 1950
Capítulo 8. Gareth Burroughs 1958
Capítulo 9. Annette Henson Burroughs 1961
Capítulo 10. Gareth Burroughs 1973
Capítulo 11. Gareth Burroughs 1973
Capítulo 12. Bracken Leek 2015
Capítulo 13. Clayton Burroughs 2015
Capítulo 14. Gareth Burroughs 1973
Capítulo 15. Clayton Burroughs 2015
Capítulo 16. Angel 1973
Capítulo 17. Marion Holly Sur de Alabama 1981
Capítulo 18. Simon Holly 2012
Capítulo 19. Pepé Ramirez Panama City, Florida 2014
Capítulo 20. Oscar Wilcombe Jacksonville, Florida 2015
Capítulo 21. Halford Burroughs 2015
Capítulo 22. Clayton Burroughs 2015
Capítulo 23. Clayton Burroughs 2015
Capítulo 24. Clayton Burroughs Western Ridge, desfiladero de Johnson 2015
Capítulo 25. Oscar Wilcombe Jacksonville, Florida 2015
Capítulo 26. Simon Holly Cobb County, Georgia Tres meses después 2015
Agradecimientos
Notas
Créditos
Bull Mountain
Para Neicy
Para papá
«El mundo nace y florece y muere, pero en los asuntos de los hombres no hay mengua; el mediodía de su expresión señala el inicio de la noche. Su espíritu cae rendido en el apogeo de sus logros. Su meridiano es a un tiempo su declive y la tarde de su día».
Cormac McCarthy, Meridiano de sangre
«Una vez desenvainada la espada, no dejes que ninguna noción de amor, piedad, ni siquiera la cara de tus padres, te conmueva».
Julio César
Capítulo 1
Western Ridge, desfiladero de Johnson
Bull Mountain, Georgia
1949
1
—Familia —dijo el viejo hablando solo.
La palabra flotó en una nubecilla de aliento helado antes de disiparse en la niebla de la madrugada. Riley Burroughs empleaba aquella palabra igual que un carpintero emplea un martillo. A veces le daba un toquecito leve para inclinar a uno de sus parientes a convenir con él, y otras la usaba con la sutilidad de un mazo de cuatro kilos.
El viejo se balanceaba en una mecedora de madera que chirriaba lentamente adelante y atrás sobre los tablones de pino desgastados y hundidos del porche delantero de la cabaña. La cabaña era uno de los refugios de caza que su familia había construido por todo Bull Mountain a lo largo de los años. Esa la construyó el abuelo de Rye, Johnson Burroughs. Rye se imaginó al ilustre antepasado del clan Burroughs sentado en aquel mismo sitio cincuenta años antes y se preguntó si el tiempo lo habría demacrado tanto como a él. Estaba convencido de que sí.
Rye se sacó un montoncito de tabaco seco del chaquetón y se lio un cigarrillo en el regazo. Llevaba desde chaval saliendo allí a contemplar cómo cobraba vida el desfiladero de Johnson. A aquellas horas tan tempranas el cielo era un moratón violáceo. El coro inquieto de ranas y grillos comenzaba a dar paso al correteo de los roedores y al trino de los pájaros: un bosque en pleno cambio de guardia. En mañanas heladas como aquella la niebla se acumulaba alrededor de los tallos de las flores del kudzu como una manta de algodón, tan gruesa que uno no se veía los pies al caminar por encima. A Rye pensar que las nubes que los demás veían al levantar la mirada él las veía desde arriba siempre le hacía sonreír. Pensaba que así debía de sentirse Dios.
El sol ya había empezado a alzarse a sus espaldas, pero aquel desfiladero era el último lugar donde se notaba. La sombra proyectada desde la Western Ridge mantenía aquel sector de la montaña casi a diez grados menos de temperatura que el resto. El sol no acabaría de secar el rocío que hacía destellar el bosque hasta bien entrada la tarde. Solo algunos leves rayos de luz penetraban el denso follaje de robles y pinos silvestres. De niño, Rye creía que aquellos rayos que le calentaban la piel eran los dedos de Dios, tendidos entre los árboles para bendecir aquel sitio, protegiendo su hogar. Pero de adulto terminó pensando otra cosa. Tal vez a los niños que corrían descalzos y a las mujeres les servía de algo aquella superstición absurda, pero Riley había llegado a la conclusión de que si existía algún Dios de catequesis vigilando a la gente de la montaña la tarea no siempre recaía sobre él.
El viejo seguía sentado, fumando.
2
Un ruido de neumáticos machacando la grava estropeó la mañana. Rye aplastó el cigarrillo y observó la llegada de la vieja camioneta Ford con plataforma de su hermano mayor. Cooper Burroughs se bajó de la camioneta y descolgó el rifle del gancho de la ventanilla trasera. Casi le doblaba la edad; Cooper había nacido casi dieciséis años después que Riley, pero era difícil apreciarlo a primera vista. Los dos tenían en común los rasgos marcados del padre, Thomas Burroughs, pero llevaban todo el peso de la vida en Bull Mountain en los carrillos, así que ambos parecían mucho más viejos de lo que eran. Cooper se caló el sombrero sobre las greñas pelirrojas y cogió una mochila del asiento de atrás. Rye vio bajarse a Gareth, el hijo de nueve años de su hermano, del asiento del copiloto y rodear la camioneta en dirección a su padre. Lo saludó con un movimiento de la cabeza y exhaló la última calada de humo frío.
«Típico de Cooper, lo de traerse refuerzos cuando hay posibilidad de un encontronazo. Sabe que delante de su chaval no lo voy a cascar. Lástima que no sea así de listo cuando conviene».
Rye salió del porche y extendió los brazos.
—Buenos días, hermano… y sobrino.
Cooper no respondió ni se molestó en disimular su desdén. Hizo una mueca y escupió un chorro de saliva de tabaco marrón a los pies del otro.
—Ahórratelo, Rye; enseguida nos ponemos con eso. Antes de tragarme tus mamonadas necesito meterme algo entre pecho y espalda.
Se limpió de la barba el resto pegajoso del escupitajo. Rye clavó los talones en la grava y apretó los puños. Que le diesen por saco al chaval allí parado; iba a tener que zanjar el asunto. Gareth se puso entre los dos hombres con la intención de aplacar los ánimos.
—Ey, tío Rye.
Unos segundos más de malas miradas y Rye apartó los ojos de los de su hermano, se acuclilló y le hizo caso a su sobrino.
—¿Qué hay, hombrecito?
Se adelantó para abrazar al chico, pero Cooper empujó a su hijo y lo hizo subir los escalones de la cabaña. Rye se quedó parado, dejó caer los brazos y se embutió las manos en el chaquetón. Echó otro vistazo solemne a los robles y a los grupos de arces, y volvió a pensar en su padre. Se lo imaginó allí mismo plantado, haciendo lo mismo que él. Mirando aquellos mismos árboles. Con el mismo dolor de huesos. Iba a ser una mañana muy larga.
3
—Tienes que seguir removiendo los huevos —dijo Cooper, quitándole la cuchara de madera a su hijo. La clavó para arrancar un trozo de mantequilla y la echó en la amarilla mezcla burbujeante—. La sigues removiendo hasta que no quede nada crudo. Así. ¿Lo ves?
—Sí, señor.
Gareth volvió a coger la cuchara e hizo lo que le acababan de enseñar.
Cooper frio unos pedazos de tocino y beicon en una sartén de hierro colado y luego se lo sirvió a su hijo y a su hermano como si aquella pelea de gallitos de allí fuera no hubiese tenido lugar. Así se comportan los hermanos. Gareth fue el primero en hablar.
—Papá me ha contado que mataste un grizzly el otro día por esta ladera.
—Eso te contó, ¿eh?
Rye miró a su hermano, que estaba sentado empapuzándose cucharadas de huevos y carne frita.
—Bueno, pues tu papá se equivoca. No era un grizzly. Era un oso pardo.
—Papá dice que lo mataste de un solo disparo. Dice que eso no lo hace cualquiera.
—A ver, yo creo que no. Tú le podrías haber dado igual también.
—¿Cómo es que no tienes la cabeza colgada en la pared? Vaya si quedaría bien.
Rye esperó a que Cooper contestase, pero el otro no levantó la mirada del plato.
—Gareth, escucha bien lo que voy a decirte. Ese oso yo no quería matarlo. No lo maté para que quedase bien en ningún sitio, ni para tener algo que contar. Lo maté para que pudiésemos pasar el invierno. Si matas algo en esta montaña, más te vale que tengas un buen motivo de verdad. Aquí arriba cazamos por necesidad. Los tontos cazan por deporte. Ese oso nos sirvió para arroparnos y para comer durante meses. Todo eso le debo. ¿Me entiendes cuando te digo que se lo debo?
—Creo que sí.
—Quiero decir que habría sido un insulto a la vida que llevó si lo hubiese matado solo para colgar un trofeo en esa pared. No es nuestro estilo. Nosotros lo aprovechamos todo.
—¿Hasta la cabeza?
—Hasta la cabeza.
Cooper terció:
—¿Oyes lo que te está diciendo tu tío, chaval?
Gareth asintió.
—Sí, señor.
—Vale, porque es una lección que vale la pena aprenderse. Ahora basta de cháchara. Cómete el desayuno para que podamos ir con lo nuestro.
Se acabaron la comida en silencio. Mientras comían, Rye observó la cara de Gareth. Era completamente redonda, con los mofletes rubicundos hiciera frío o calor, salpicada de pecas. Tenía los ojos hundidos y pequeños como los de su padre. Para poder percibir el color tenía que abrirlos mucho. Eran los ojos de Cooper. Era la cara de Cooper, sin la barba tricolor y sin su determinación… ni su rabia. Rye se acordaba de cuando su hermano tenía aquella pinta. Se diría que hacía cien años.
Ya con el estómago lleno, los dos hombres agarraron sus rifles y estiraron los músculos fríos al aire libre matutino. Cooper se inclinó y le colocó bien la gorra a su hijo para que le tapase las orejas.
—No te desabrigues, y no te alejes —le dijo—. Como te pongas enfermo por mi culpa, tu madre me va a dar para el pelo.
El chico asintió, pero la emoción empezaba a hacerse notar y andaba con los ojos clavados en las alargadas armas. Su padre lo había dejado practicar con el calibre .22 para que se acostumbrara al retroceso y a la mira, pero tenía ganas de coger un arma para hombres.
—¿Me vais a dejar llevar un rifle, papá? —preguntó rascándose el gorro por donde su padre se lo había ajustado.
—A ver, no creo que puedas disparar a nada sin rifle —contestó Cooper, y descolgó un rifle de calibre .30 de encima de la repisa de la chimenea. No era nuevo, pero sí sólido y pesado. Gareth lo cogió y lo examinó tal y como su padre le había enseñado. Lo hizo con ostentación, para demostrar que las enseñanzas no habían caído en saco roto.
—Vamos —dijo, y se encaminaron los tres hacia el bosque.
4
Tierra fría. A eso olían las mañanas en la montaña. El ambiente estaba tan saturado por la humedad de la tierra que a Gareth le costaba respirar por la nariz. Intentó hacerlo por la boca, pero a los pocos minutos ya estaba sacándose arenilla de entre los dientes con la lengua.
—Toma —le dijo Cooper a su hijo, y le tendió un pañuelo azul—. Átatelo para taparte la boca y respira a través.
Gareth lo cogió, hizo lo que le decían y siguieron caminando.
—No voy a dejar que lo hagas, Rye —dijo Cooper, desviando la atención de Gareth hacia su hermano—. Y antes de que te pongas erre que erre, ni te molestes en soltarme tu rollo de mierda sobre lo que es mejor para la familia. Mamá o cualquier chaval chungo de por aquí igual se traga esa chorrada, pero a mí no me vas a convencer ni de coña de que lo que pretendes está bien. No está bien ni por el forro.
Gareth no perdía detalle, pero se hacía el sordo.
Rye estaba listo e iba con todo bien ensayado; llevaba la mañana entera practicando, desde la mecedora chirriante, aquella sesión de sparring ante un público formado por árboles.
—Cualquier cosa que acabe con las preocupaciones de cómo poner un plato en la mesa está bien hecha, Coop. Es lo que más nos conviene…
—Ey, déjate de milongas; para el carro. Espero que tengas algo mejor que eso. Por aquí comemos perfectamente. En esta montaña nadie se muere de hambre. Tú el que menos, desde luego. —Cooper señaló con un gesto la barriga de Rye.
Gareth soltó una risilla y su padre le dio una colleja.
—Tú ocúpate de lo tuyo, chaval. —Gareth volvió a hacerse el sordo, y Cooper centró su atención en Rye de nuevo—. Los árboles de esta montaña se han portado bien con nuestra familia durante cincuenta años. Cincuenta años, Rye. Yo diría que respetarlos, protegerlos, es lo que más nos conviene. Pensar que has perdido eso de vista me revienta. ¿De verdad te crees que nos beneficia vender el derecho para explotar la madera de la tierra donde naciste a una panda de putos banqueros? Pues mira, me parte el corazón, Rye. ¿Qué coño te ha pasado? Es que ni te reconozco.
—Es más dinero del que veremos en toda una vida —respondió Rye.
—Ahí lo tienes.
—Joder, Cooper, escúchame un momento. Déjate de santurronerías baratas y escúchame.
Cooper escupió.
—Esto le dará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos algo con lo que labrarse un futuro. ¿O te crees de verdad que vamos a sobrevivir otros cincuenta años vendiendo whisky de maíz a las Carolinas?
—Hasta ahora nos ha ido bien.
—Te falta perspectiva, Coop. Tendría que irnos mejor que bien. No debemos trabajar más duro, sino trabajar con más vista. Las destilerías ya no son rentables. El alcohol ya no es ilegal. No podemos sobrevivir con lo que sacamos de bares sin licencia y salas de billar. Se nos acaba el dinero. Sé que te has percatado. Ya no hay negocio en eso. La competencia está a la que salta y nosotros seguimos con lo mismo. Estamos sentenciados. El trato con Puckett va a ser el triple de lo que ganaríamos en diez años de destilar whisky. Es una oportunidad de que nuestros hijos…
—Alto ahí un segundo. Estás venga a repetir «hijos» cuando a ti ni te va ni te viene. Que yo sepa, este chaval de aquí es el único chico de esta montaña que se apellida Burroughs. ¿Me estás diciendo que quieres que nos metan un montón de máquinas y arrasen su montaña para que tenga un futuro mejor?
—Alguien tiene que preocuparse por él.
Cooper se paró.
—Papá —dijo Gareth, y le tiró a su padre de la manga—. Papá, mira.
Cooper miró lo que señalaba su hijo y se agachó para coger un puñado de barro negro. Se lo llevó a la nariz y luego a la del chico.
—¿Lo hueles?
—Ajá.
—Es fresca. Nos estamos acercando. Prepárate.
Siguieron caminando. Tras unos minutos, la conversación se reanudó, pero entre susurros.
—El dinero reforzará a la familia, Coop. Podemos cogerlo e invertirlo en negocios legales. Podemos dejar de vivir como criminales. Tienes que darte cuenta de la lógica del asunto. No podemos seguir viviendo así siempre.
—Tengo otros planes.
—¿Qué planes? ¿Plantar esa dichosa hierba tuya por la región del norte?
Si a Cooper le sorprendió que su hermano estuviese al tanto de sus intenciones, no lo demostró. Se limitó a encogerse de hombros.
—Pues sí —continuó Rye—. Ya me he enterado de eso. Sé todo lo que pasa en esta montaña. Es mi deber. También sé que tu ridícula idea nos hará ir para atrás. Si montas esa clase de negocio aquí arriba solo atraerás más pistolas, más polis y más forasteros… mucho peores que cualquier banquero. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres para él? —Se acercó a Gareth—. Además, ¿qué diferencia hay entre despejar varios centenares de acres para cultivar esa mierda y dejar que lo haga Puckett por lo legal?
—Despierta, Rye. ¿En serio te crees que se conformarán con eso? ¿Tú de verdad te crees que nos los quitaremos de encima una vez pongan las zarpas en este sitio?
—Sí, y tanto. En eso hemos quedado.
Por un instante, toda la ira y la tensión desaparecieron del rostro de Cooper. Miró a su hermano y luego a su hijo.
—¿En eso habéis quedado? —preguntó con calma.
—Eso es.
—Así que ya te has reunido con ellos. Os habéis puesto de acuerdo en las condiciones.
—Por supuesto.
5
Los siguientes cuatrocientos metros los hicieron caminando en silencio. Siguieron el sendero invadido por la fronda, parándose de vez en cuando para que Cooper le enseñase a su hijo el rastro del animal que acechaban; ramitas rotas, huellas de pezuñas en el barro, más bosta de ciervo desmenuzada. Casi habían llegado a la embocadura de Bear Creek cuando Cooper volvió a dirigirle la palabra a Rye. Habló en un susurro.
—Ya has cerrado el trato, ¿a que sí?
Más que avergonzado, Rye se sintió aliviado. Por fin estaba dicho.
—Sí —contestó—, está cerrado. Hoy van a enviar a uno con la documentación. Sé que ahora no lo ves, pero un día me darás las gracias. Te lo prometo. Ya lo verás.
Cooper se puso a andar de nuevo.
—Venga ya, hermanito, ¿cuánto tiempo vamos a tener que…?
—Ssssh —chistó Cooper llevándose un dedo a los labios.
Miraba, más allá de donde estaba su hermano, lo que Gareth había divisado. A menos de veinte metros de ellos, un enorme ciervo con una cornamenta de ocho puntas bebía del agua rugiente de Bear Creek. El ruido de los pequeños rápidos disimuló el acecho de los hombres. Cooper hizo a su hermano una seña en silencio para que enfilase corriente arriba mientras preparaba a Gareth para disparar tras el tronco podrido de un pino. Rye obedeció. Se arrastró por el bosque con la mirada puesta en el ciervo. Cooper se agachó junto a su hijo, que ya apuntaba con el rifle al ciervo. Le puso una mano en el hombro y le recordó que respirase.
—Relájate, hijo. Pon las marcas de la mira en ese músculo abultado que tiene en la base del cuello. Donde el pelaje se vuelve blanco. ¿Ves lo que digo?
—Sí, señor. Lo veo.
El ciervo levantó la cabeza del agua como si los hubiese oído y miró hacia donde estaban. Rye se encontraba a unos diez metros a la izquierda de donde vigilaban apostados Cooper y Gareth. Ninguno volvió a respirar hasta que el animal bajó de nuevo la cabeza para beber.
—Cuando estés listo, chico. Tú dispara.
Cooper alzó su rifle por encima del pino caído, pegado a su hijo. Gareth permanecía inmóvil y preparado. Cuando el dedo del chaval apretaba el gatillo tal y como le había enseñado su padre, Cooper desvió su propio rifle hacia la izquierda. El eco de dos disparos rebotó por el bosque. Dos disparos que sonaron como uno. El enorme ciervo se tambaleó hacia atrás por el impacto, acto seguido brincó hacia delante en un intento por desafiar a su destino. Las patas traseras flojearon bajo su peso y el animal terminó cayendo.
Riley Burroughs no se tambaleó lo más mínimo cuando el proyectil de alto calibre de Cooper le atravesó el cuello. Su cuerpo cayó de inmediato con un tremendo golpe sordo y se desangró en el barro.
6
Cooper amartilló el rifle y recargó antes de acercarse con cautela al cuerpo de Rye. Le dio un patadón en el vientre. Fue como golpear un saco de arena. Una vez comprobado que estaba muerto, bajó el arma y miró a su hijo. Gareth ya había dejado caer su rifle en el suelo y estaba intentando digerir lo que acababa de pasar. Nada de lágrimas, no aún; solo confusión y adrenalina. Cooper miró la cara neutra de su hermano, que iba volviéndose gris, y le escupió un chorro marrón de saliva de tabaco.
Y punto.
Apoyó el rifle contra un árbol y se sentó en la hierba húmeda al lado de Gareth. El chico se planteó por un momento salir corriendo, pero se lo pensó. Descartó la ocurrencia tal y como le vino. Lo que hizo fue sentarse y observar cómo su padre se sacaba el pegote de tabaco mascado de la boca y lo tiraba entre los matojos.
—Echa un vistazo a tu alrededor, chico.
Gareth siguió con la mirada clavada en su padre.
—Estoy diciéndote que hagas una cosa, Gareth. Más te vale atender. Ahora echa un vistazo a tu alrededor. No lo voy a repetir.
Gareth obedeció. Miró al ciervo que acababa de abatir en la orilla del río, y luego miró el sendero por el que habían llegado allí. Evitó a propósito el lugar donde estaba el cadáver de su tío. Cooper jugueteaba con un trozo de papel de aluminio del tabaco.
—¿Qué ves?
Gareth tenía la boca como cubierta de tiza. Carraspeó dos veces para poder hablar.
—Árboles, papá. Árboles y bosque.
—¿Nada más?
Gareth tenía miedo de equivocarse en la respuesta.
—Sí, señor.
—Entonces no estás viendo lo más importante. Los árboles y el bosque solo son una parte de ello.
Ahora empezaban a aparecer las lágrimas en los ojos del chico.
—Es el hogar —dijo Cooper—. Nuestro hogar. Hasta donde te alcanza la vista, todos estos kilómetros a la redonda son nuestros…, tuyos. No hay nada más importante que esto. No hay nada que no sea capaz de hacer para protegerlo. Aunque a veces no sea plato de buen gusto.
—¿No es también el hogar del tío Rye?
Gareth cerró los ojos con fuerza y se apartó para evitar un bofetón que no recibió.
—Ya no —dijo Cooper. Se estiró para ponerle bien el gorro a su hijo de nuevo, luego le limpió las lágrimas de la cara lozana y agrietada—. Te dejo que llores por esta vez, pero ya no pienso aguantarte ni una más. ¿Te enteras?
Gareth asintió.
—¿Seguro?
—Sí, señor.
—Vale. Entonces nos queda una cosa más por hacer antes de preparar y transportar ese ciervo que has matado.
Cooper aflojó el nudo marinero de su mochila y sacó una vieja pala plegable, excedente del ejército.
Se la tendió a Gareth.
Cooper Burroughs se sentó a mascar tabaco mientras observaba la espalda de su hijo de nueve años cavando su primera tumba. Había mucha más enseñanza en eso que en matar un ciervo con una cornamenta de ocho puntas.
Capítulo 2
Clayton Burroughs Waymore Valley, Georgia
2015
1
«A ver, así es como acaba yéndose todo al carajo normalmente, ¿no? Te pasas la semana entera y buena parte del puñetero fin de semana o bien encerrado en un despacho trasteando papelajos o cumpliendo la lista de recados de la parienta para ver si consigues tener un par de horas a solas el domingo por la mañana, y entonces todo se va a tomar por culo cuando suena el teléfono. No tendría que haber descolgado».
Clayton maniobró para meter el Bronco en la plaza de aparcamiento con el letrero reservada al sheriff de mcfalls county. Bajó y se quedó plantado en el lugar vacío donde debería estar —y no estaba— el coche de su ayudante y agachó la cabeza hasta clavarse la barbilla en el pecho. El sol se colaba entre el motel y la oficina de Correos de la calle de enfrente; así no era como pretendía tomar el sol aquella mañana. A esas horas debería estar retozando en el río. Exhaló el aire con un silbido lento y desconcertado, se subió el cinto con las cartucheras y entró en su despacho.
—¡Buenos días, sheriff!
—Pues serán para usted, Cricket.
Cricket, la recepcionista de Clayton, era una veinteañera esmirriada de belleza un tanto esquiva. Dependiendo de cómo le diese la luz podía valer la pena mirarla dos veces, pero normalmente, con aquel pelo castaño desangelado recogido en una apretada coleta de bibliotecaria, tenía la camaleónica virtud de fundirse con el papel pintado de la pared. Se recolocó las gafas de pasta sobre el puente de la nariz y cerró lo que estuviese haciendo en el ordenador.
—Siento hacerlo venir en domingo, señor, pero hemos pensado que le gustaría encargarse de esto cuanto antes. —Se levantó tras su escritorio y le tendió una carpeta.
—No pasa nada, Cricket. No es culpa suya —dijo Clayton, hojeando el dosier con la punta de un dedo—. Me he librado de ir a la iglesia con mis suegros, así que no me ha venido tan mal. Aunque pensaba salir a pescar un rato.
Cricket fue al grano, como de costumbre.
—Tenemos a nuestro invitado en la celda uno.
Se dirigió hacia un corto pasillo que conducía a los dos pequeños calabozos, un par de celdas con apenas espacio para un catre y un inodoro en cada una.
—¿Y dónde está Choctaw?
—Esperándolo en su despacho.
Clayton echó un vistazo al pasillo y luego a la puerta de su despacho, planteándose qué quebradero de cabeza prefería padecer primero. Escogió lo malo conocido.
2
—Vale —dijo el sheriff, y le dio un sorbo al café—. Empieza por el principio.
Choctaw estaba derrumbado en una silla frente al escritorio del sheriff y se echó hacia atrás el sombrero. El ayudante tenía esa delgadez que hace que la piel parezca pegada a los huesos, y se retorcía en el asiento como un estudiante de Secundaria al que mandan a ver al director.
—Muy bien —dijo—. Hace un par de noches andaba por ahí con mi colega Chester. ¿Se acuerda de Chester? Estuvimos juntos en Irak. Llegó de Tennessee hace unas semanas, después de volver a casa del último viaje. Lo traje por aquí la primera vez que vino.
El sheriff asintió.
—Ya, me acuerdo de él.
—Guay. Pues, bueno, tenemos una coña entre nosotros de cuando reparábamos Humvees en el desierto…, en plan chorra, ¿no? Pues nada, la semana pasada voy y compro una muñeca hinchable de esas…
El sheriff levantó una mano.
—Alto ahí: ¿te refieres a un juguete sexual?
—Eso, exacto. Una Sally Mete-Saca. Unos chismes nada baratos, por cierto.
—Está bien saberlo. ¿Dónde cojones la encontraste por aquí?
—Por internet, jefe. Hasta me hice una cuenta de PayPal de esas para comprarla.
—¿Una pal qué?
El ayudante pareció quedarse un poco pasmado.
—Una cuenta de PayPal…
La estática cruzó los ojos verdigrises del sheriff, que se atusaba la barba allí sentado.
—Mire, si eso da igual. Eso no es lo importante. Lo importante es que compré esa muñeca hinchable para quedarme con Chester. Tendría que haber comprado también una bomba, porque casi me provoco un aneurisma inflando aquel trasto.
—¿Qué tiene que ver todo esto con lo de anoche?
—A eso voy. Paciencia. Unos días después de comprarla, la dejé bien puestecita en el asiento del copiloto del coche de Chester justo antes de que saliese del Pair O’Jacks, ese tugurio que hay en la I-75 dirección Roswell, ¿sabe dónde digo?
El sheriff volvió a asentir.
—Ajá.
—Pues, bueno, resulta que cuando sale y se acerca al coche, esperando encontrarse conmigo, se topa de morros con Sally MeteSaca. Se cagó encima. Casi le da algo intentando escapar del coche.
El ayudante se quedó esperando que el sheriff se echase a reír, pero eso no sucedió. Permaneció mirando al joven con expresión neutra, como si tratase de sopesar su nivel de imbecilidad.
—¿Todo esto tiene algo que ver, aunque sea remotamente, con el porqué de que estemos aquí sentados en mi despacho un domingo a estas horas de la mañana cuando, claramente, deberíamos andar en cualquier otra parte?
Se echó el ala del sombrero unos centímetros hacia atrás, se recostó en la silla giratoria y cruzó los brazos.
—Fue divertido —insistió Choctaw—. Supongo que había que estar ahí para verlo.
—Supongo que sí.
—Da igual, el caso es que ahora la pelota estaba en el tejado de Chester, y eso nos lleva a lo de esta noche.
—Por fin.
Choctaw se quitó el sombrero, se echó hacia atrás el pelo negro y brillante, y se lo volvió a calar sobre la frente.
—Así que estoy con mi ronda y dejo que Chester me acompañe. —Alzó las dos manos abiertas para protegerse de otra cara larga—. Ya sé que no le gustan esas cosas, así que no se moleste en decírmelo.
El sheriff se mordió el labio inferior y suspiró por la nariz. Se quitó el sombrero a su vez, lo cual dejó al descubierto una maraña de pelo entre castaño y rojizo, y lo puso en la mesa.
—Sigue —le dijo mientras se rascaba las sienes en el punto donde el sombrero le apretaba y donde empezaban a aparecer las primeras canas.
—Chester se pone a darme la murga con que me pare en una Texaco de la 56 para comprar chicles y no sé qué. —El ayudante se calló y pensó en lo que acababa de decir—. ¿Sabe una cosa, jefe? Tendría que haberme dado cuenta ahí. Normalmente le gusta ir hasta Pollard’s Corner para pegarle un repaso a la hija del viejo Pollard en el mostrador. Acaba de cumplir los dieciocho, sí, pero le juro que parece mucho mayor. No sé ni cómo el viejo Pollard…
—Céntrate, Choctaw.
—Es verdad. Da lo mismo, tendría que haberme olido algo raro, pero se me pasó.
—El detective más hábil del mundo.
—Da igual. Pues me paro en la Texaco y Chester me da unos billetes y me dice que entre yo, como si fuese su recadero, pero en fin, como es un vago, no me extraño y me voy para adentro.
—¿Dónde estaba Chester?
—En el coche.
—¿Dejaste a tu amigo dentro de un vehículo propiedad del condado?
—Es un tío de confianza, jefe. —Choctaw tenía una capacidad espectacular para obviar lo importante—. Así que voy para adentro y dejo el motor encendido.
—¿Dejaste el motor del coche patrulla encendido con un civil dentro?
—Pues sí, jefe, como si usted no lo hubiese hecho nunca.
El sheriff se mesó la barba.
—Sigue.
—Pues lo que decía, entro y adivine: un yonqui de las pelotas con una pipa del calibre .22 atracando. Por poco no me cago vivo. Al primer vistazo ya supe que no era de por aquí. —Levantó una ceja para enfatizar ante el sheriff la imagen más sombría posible del agresor—. ¡Un hermano!, pillando algo de dinero fácil de camino a Atlanta, se ve.
«Porque es bien sabido que todos los hermanos vienen de Atlanta».
—Pero menudo gafe, oiga. Qué idiota. Da igual, el caso es que se pega un susto de muerte al ver a un policía entrando allí, así que me apunta con su pistolita de juguete. Y yo en plan: «Tío, ¿de qué vas? Soy poli. Deja ese chisme en el mostrador y ponte en la postura que te toca». Seguro que se la sabía, probablemente llevara toda la vida haciéndola.
—¿Sabes una cosa, Choctaw? Para pertenecer a una minoría étnica, juzgas a la gente un poco a la ligera.
—Solo tengo un cincuenta por ciento de indio americano, jefe. El cien por cien restante es de ciudadano paleto como Dios manda.
—Entonces el total es ciento cincuenta por ciento.
—Exacto.
El sheriff volvió a suspirar. Dudaba que Choctaw tuviese nada de indio americano. El color de su piel no era tan oscuro como para fijarse. Podría ser incluso mexicano, pero qué más daba.
—¿Lo encañonaste?
—No tuve tiempo. En cuanto le dije que dejase la pistola se puso como loco y empezó a pegar tiros al techo. Cayeron paneles y polvo por todas partes y no veía nada. Entonces saqué la pistola, pero no le disparé.
—¿Qué pasó entonces?
—En pleno caos, el cabrón se las pira. Antes de que me dé cuenta, pasa al lado de mí y sale a la calle. Luego resultó que iba a pie, el muy idiota, así que se mete de cabeza en el primer coche que pilla.
—¿Tu coche patrulla en marcha?
—Pues sí. Cuando corro tras él, ya sale del aparcamiento quemando neumático.
—¿Y tú amigo dónde está?
—¿Chester?
El sheriff respondió con la cabeza gacha.
—Sí, Chester.
—Chester ni se entera de lo que ha pasado dentro porque anda demasiado concentrado en su venganza por lo de la puñetera muñeca hinchable. —El ayudante se inclinó hacia delante—. Atento: Chester había escondido aquel día dos sacos de cacahuetes detrás de la máquina de cubitos de la Texaco, y por eso tanto empeño en que parásemos allí. En cuanto entré en la gasolinera, el tío fue y los vació dentro del coche patrulla.
El silencio llenó el despacho del sheriff como si fuese agua de mar.
El sheriff se esforzó en entender.
—¿Cacahuetes?
—Cacahuetes de verdad, no: esas pelotitas blancas de poliestireno que se usan para embalar.
—Vale, cacahuetes para embalaje. —Empezaba a dolerle la cabeza.
—Eso, sí. Pues el muy subnormal va y rellena un coche de policía con cacahuetes para embalaje. El otro tío debe de tener el peor gafe de la historia. Recorrió sesenta kilómetros antes de que el Crown Vic pareciese una puta bola de nieve.
Al sheriff se le escapó una risa repentina contra su voluntad. No quería, pero no pudo evitarlo. Choctaw se le unió.
—En serio, jefe. Cuando los cacahuetes empezaron a saltar de aquí para allá, el tío este no veía un pijo y ¡bum!, de morros contra un poste telefónico en plena calle. Es que la historia se las trae; ni inventada. Y por eso en la celda uno tenemos a un chaval negro, y el coche tres está en el taller. Eso es lo que ha pasado, jefe. Con total sinceridad.
—¿Dónde está ahora tu amigo?
—¿Chester?
Esta vez el sheriff se limitó a esperar.
—Está en mi casa, muerto de miedo de que lo enchirone usted por obstrucción a la justicia o algo así. O, como mínimo, que le haga pagar los daños causados al coche.
—Bueno, le puedes decir que se relaje, que no tiene que preocuparse por los daños.
—Gracias, jefe, ya sabía yo que usted…
—Porque los vas a pagar tú.
Choctaw se desinfló como un globo con forma de animal. Entrecerró los ojos y miró con atención la cara barbuda del sheriff en busca de algún rastro de sarcasmo. Igual estaba de broma. Pero no.
—Venga ya, Clayton. Se dieron circunstancias que escaparon a mi control…
Al ayudante lo interrumpió un pitido del intercomunicador del sheriff y ambos escucharon la tímida voz de Cricket petardeando por el altavoz.
«Sheriff Burroughs, aquí hay un agente federal que quiere verlo».
3
El sheriff se miró el reloj.
—Son las ocho y media.
«Soy consciente, señor», petardeó la voz de Cricket por el intercomunicador.
—Y domingo.
«También lo sé, señor. ¿Quiere que le diga que vuelva mañana?».
El sheriff rumió y se preguntó si podría hacerse eso. A lo mejor podía saltar por la ventana y punto.
«¿Señor?».
—No, no. Hágalo pasar.
Se puso el sombrero y miró al ayudante, que se encogió de hombros. A los pocos segundos la puerta se abrió y entró un hombre atractivo entrado en los cuarenta, igual menos, de rasgos marcados, el pelo oscuro bien corto y unos tormentosos ojos grises. Cricket, que siempre llevaba el pelo recogido, se las había ingeniado para soltárselo e incluso quitarse las gafas para sonreír al agente antes de cerrar la puerta. A Clayton le pareció cómico. Choctaw se removió en la silla, incómodo.
El agente llevaba una americana azul marino, corbata a juego y una camisa blanca almidonada metida por dentro de unos tejanos azules. Llevar corbata con tejanos azules decía muchísimo de un hombre, pero Clayton le concedió el beneficio de la duda por intentar adaptarse al campo. La mayoría de los federales aquellos no se quitaban las gafas de sol de marca ni para entrar en la comisaría.
El agente le tendió una mano y le dirigió al sheriff una sonrisa nacarada de comercial. Clayton pensó que le hacía parecer un tiburón de dibujos animados de una de esas películas infantiles, pero se levantó de todas formas. Su ayudante no. Choctaw se limitó a clavarle la mirada al agente con la expresión de quien acaba de tragarse una cucharada de mierda.
—¿El sheriff Clayton Burroughs? —preguntó.
—Sí, a no ser que lleve la placa de otro.
El sheriff estrechó la mano del agente y reparó en la firmeza del saludo. Todo federal que aparecía por allí sentía la necesidad de celebrar una competición de pollas con apretones dignos de un torno. Aquel enviado del Gobierno no escapaba a la norma.
—¿Y usted es…? —dijo Clayton retirando la mano y considerándolo un empate.
—Soy el agente especial Simon Holly.
—¿Puede identificarse?
—Por supuesto. —Holly enseñó su placa y el sheriff asintió. Choctaw intentó echar una ojeada, pero el otro se la hurtó con toda la intención y se la guardó de nuevo en la americana.
—Gracias por recibirme a estas horas… y en domingo. —Le hizo un guiño al sheriff a fin de dar a entender que estaba al tanto de la conversación con Cricket a través del intercomunicador. Pues claro. El edificio solo tenía dos salas. Clayton pensó que el guiño no era muy normal, pero se sentó y le hizo una seña a Holly para que lo imitase.
—No hay problema, agente especial Simon Holly. No estaba haciendo nada importante. Mi ayudante se iba ya.
Choctaw despegó los ojos del agente lentamente, como si arrancase una tirita, y pilló la indirecta.
—Claro, jefe. —Se dirigió a la puerta, se paró y dio media vuelta—. ¿Esto tiene que ver con ese chaval negro que tengo encerrado ahí atrás?
Clayton miró también a Holly a la espera de una respuesta.
—No, ayudante Frasier. Para nada.
La cara del ayudante palideció por completo. Se quedó en la puerta repasando mentalmente a toda velocidad cada circunstancia turbia que pudiese haber puesto al oficial sobre la pista de su nombre. Holly le dedicó aquella sonrisa suya de tiburón. El sheriff observó a su único ayudante debatiéndose como un chavalín al que acaban de pillar robando, con la esperanza de ser lo bastante listo como para averiguarlo por su cuenta. Sintió que se le empezaba a acumular un dolor por detrás de los ojos. Le dio otro sorbo al café. Frío. Empujó la taza encima de la mesa.
—En tu insignia pone «Ayudante Frasier» —le dijo a Choctaw, claramente abochornado de tener que indicárselo.
Holly asintió, hizo un mohín con los labios y tamborileó con los dedos en su regazo.
—Ahí en la camisa, agente.
—Claro —dijo Choctaw a duras penas, no del todo convencido pero listo para marcharse de todas formas. Inclinó el ala del sombrero hacia el sheriff y salió por la puerta como una sombra.
—El detective más sagaz del mundo —comentó Clayton.
—Supongo que es difícil encontrar ayuda de calidad por lo que se les paga.
—No es tan malo como parece.
Holly miró la puerta del despacho, luego al sheriff.
—Pues parece bastante malo.
—Ya, vaya; habría tanto que contar, pero me lo callo por lealtad. Aunque tiene razón: no hay mucho donde escoger.
—Me lo creeré por ser usted, sheriff.
—No tiene que creerse nada. De todas formas, poco me importa. Conozco a ese hombre desde que era un chaval. Es como de la familia, así que le agradecería que se abstenga de hacer juicios dentro de mi despacho.
—No pretendía ser irrespetuoso, sheriff. Estoy seguro de que es un buen ayudante.
Clayton ahuyentó aquella charla banal como si fuese un mosquito que revoloteara alrededor de su cabeza y se arrellanó en la silla.
—¿Ha venido usted a evaluar a mi personal o desea contarme qué quiere el FBI de mi comisaría?
—Pertenezco a la ATF; Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
—Muy bien…
Holly se envaró un poco y le echó a Clayton una mirada de tipo duro bien ensayada. El sheriff como si nada.
—Ahórrese el numerito, agente. Le da un aspecto un poco ridículo. Sé por qué está aquí. Ojalá fuese por otra cosa, pero no. Nunca es así. Vaya al grano.
Las punzadas de los ojos estaban a punto de convertirse en una migraña en toda regla y ya veía que su domingo se iba directo al garete.
—Pues al grano. Se lo agradezco. En pocas palabras: estoy aquí para quitar de en medio a su hermano.
Clayton sorbió el café, olvidando que estaba frío, y lo escupió de nuevo en la taza.
—Ya me gustaría que funcionase como el golpe de efecto que usted desearía. O sea, aquí lo tengo: emocionadísimo de soltarme esto; no ha podido ni esperarse al lunes.
—No creo que mi intención fuese…
—Permítame que siga y lo interrumpa —atajó Clayton, y cogió un bote de aspirinas de encima del escritorio. Se metió en la boca dos pastillas terrosas y las masticó en seco mientras hablaba—. Cada dos o tres años un joven agente del FBI o de la ATF, más o menos como usted, viene a husmear a mi comisaría con los ojos brillantes y todo ufanos y con la intención de darle un mazazo a uno de mis hermanos. La única diferencia entre usted y los anteriores es que esta vez no necesito preguntarle qué hermano tiene en su punto de mira, puesto que su gente ya mató de un tiro a Buckle el año pasado. —Clayton dejó que lo dicho hiciese efecto—. Y, por cierto, ¿cuánto han cambiado las cosas desde entonces?
—Nosotros no tenemos nada que ver con eso, sheriff. Según tengo entendido, aquello fue un embrollo a nivel estatal. Creo que el Departamento de Investigación de Georgia fue la agencia implicada.
—Lo mismo da. FBI, GBI: a mí todos me parecen iguales.
La voz de Clayton sonó áspera como las manos de un obrero de la construcción.
—Lo acompaño en el sentimiento, sinceramente.
—Seguro que sí. Pero, como le he dicho, no consiguieron ustedes nada entonces, y no veo que esta vez tampoco vayan a conseguir otra cosa que llevarse por delante a alguna persona de bien en medio de un tiroteo.
—Sigue con lo de «ustedes».
—¿Y?
—Es usted sheriff. Juró proteger la ley, igual que yo. ¿No quiere decir eso que es usted también de los míos?
Clayton se levantó de la silla y fue hasta una cafeterita que había en una encimera junto al fregadero. Vació la taza, la llenó de nuevo sin ofrecerle al invitado, y pensó en lo agradable que sería añadirle un par de dedos de bourbon. No hacía mucho que aquella había sido su rutina diaria, y todavía podía olerlo en su taza. Dio un sorbo y volvió a su silla. Se inclinó hacia delante, consciente por primera vez en toda la mañana de lo cansado que estaba, y le echó con el piloto automático a Holly el sermón que ya le había soltado como mínimo a otros seis agentes.
—Mire, Holly, yo no soy de los suyos ni por el forro. No soy más que un tío que nació y se crio a menos de veinticuatro kilómetros de donde está usted sentado ahora mismo. No soy un superhombre de la ley que intente librar al mundo del «mal que hacen los hombres». —Su voz destilaba sarcasmo—. Lo que suceda en su mundo me importa bastante poco, agente Holly. Soy el sheriff paleto de un pueblecito y hago lo que buenamente puedo para proteger a la gente de este valle (a la buena gente de este valle) del río interminable de mierda que fluye montaña abajo y, además, de los pijos de gatillo fácil que creen que pueden plantarse aquí y demostrarnos a los cazurros lo chungos que son. En mi opinión, todos, policías y ladrones, suponen la misma amenaza para mi distrito, y eso es lo que hace que ustedes y yo no nos parezcamos ni en el forro.
Clayton se echó hacia atrás y sopló el café.
—Sheriff, ¿acaso McFalls County no limita con Parsons County, al norte de Black Rock?
—En efecto.
—¿Y acaso su comisaría no es responsable de vigilar la totalidad de McFalls County?
—Estoy convencido de que ya sabe que así es.
—Entonces eso significa que Bull Mountain está bajo su jurisdicción; no solo el valle Waymore. También significa que lo que baja por esa montaña viene directo hacia usted. Iría en contra de mis principios si no me presentase aquí a hablar con usted primero. No como sheriff paleto, sino como colega del cuerpo policial. Muchísima gente considera que es usted una marioneta en manos de su familia, un instrumento para controlar esta comisaría, pero yo no. La gente de este condado le votó por algo, a pesar de sus hermanos, y eso quiere decir algo. Significa que lo quieren a usted aquí. Significa que confían en usted, y a mí con eso me basta. No vengo a limpiarme la mierda de los zapatos en el felpudo de la entrada.
—No puedo ayudarlo.
Era una frase que Clayton estaba harto de repetir.
—Lo comprendo, sheriff. Siento haber hablado como un capullo por un momento. Es automático. Déjeme empezar de nuevo.
La aspirina no iba a atajar el dolor. Clayton jugueteó con el bote de plástico a prueba de niños preguntándose cuántas tendría que tomarse exactamente para librarse de aquel quebradero de cabeza que se le había colado en el despacho. Esperaba que Holly se pusiese en pie, lo señalase con un dedo y le espetase cualquier gilipollez mojigata sobre que «por sus vecinos» y «por el pueblo que amaba» debía detener a los malos… Blablablá. Era la rutina habitual con aquellos tipos, pero Holly permaneció sentado. Era respetuoso. Clayton pensó que por lo menos resultaba lo bastante listo como para ceñirse a las normas del sheriff hasta que acabara de decir lo que tenía que decir.
—No puedo ayudarlo —repitió.
—No le estoy pidiendo ayuda, sheriff.
—Entonces, ¿qué quiere, agente Holly?
—Llámeme Simon.
—Continúe; suelte su rollo, agente Holly.
—Muy bien, sheriff. Como digo, no estoy aquí para pedirle ayuda, pero igual puede ayudarse usted mismo y así los dos salimos ganando.
Clayton no dijo nada y se rascó la barba.
—A lo mejor, si comienzo por el principio, puedo darle a entender un poco mejor a qué me refiero.
—Buena idea.
—Llevo dos años en la ATF. En este tiempo, me he concentrado en un caso.
—Permita que lo adivine: Halford Burroughs.
—No, su hermano no me llamó la atención hasta hace poco. No, llevo dos años investigando a una organización radicada en Jacksonville, Florida, que ha estado proveyendo de armas a su hermano y a su gente… Muchas armas. Y durante los últimos años han sido también el canal a través del cual su hermano conseguía las materias primas para procesar metanfetamina.
Clayton notó que la presión en la cabeza disminuía. No demasiado, pero un poco.
—El que corta el bacalao es un caballero llamado Wilcombe. ¿Ha oído hablar de él?
—Pues no.
—Para transportar la mercancía se sirve de unos moteros del tres al cuarto que se hacen llamar los Chacales de Jacksonville. Son morralla, morralla astuta y leal, pero morralla a fin de cuentas. Llevan bastante tiempo en el negocio. Los tengo documentados en tratos con su familia desde los tiempos en que su padre trapicheaba con maría a principios de los setenta. ¿Sabe a quién me refiero?
—Pues no.
Clayton no resultó muy convincente con aquella respuesta.
—Bueno, tiene usted suerte. Esa gente es de lo peor. Andan metidos en fregados muy chungos. Droga, dinero, armas, lo que se le ocurra. Hace poco recabamos información que los vincula también con la trata de blancas, y a raíz de ello están creciendo en tamaño y en poder. Su hermano Halford los conoce bien. Tiene conocimiento directo de toda la operación y ellos confían en él de forma incondicional.
El resto de lo que Holly iba a decir encajó en su lugar antes de que le diese tiempo a decirlo.
—Quiere usted ganárselo. —A Clayton casi se le escapa la risa—. Quiere que Hal le entregue a esos tíos de Florida para poder cerrar el caso del tal Wilcombe.
—Sí —dijo Holly.
—¿A cambio de qué?
—Inmunidad condicional.
—¿Cuál es la condición?
—Dejar el tráfico de cristal.
—Imposible. Halford no es un traficante al uso. Eso va contra su enrevesado sentido del honor. Preferiría morirse antes que traicionar a quienes considera su familia. Si esos moteros llevan tanto tiempo conviviendo bajo el techo de los míos, como dice, dé por hecho que los considera familia. No les hará la púa. Jamás.
—Bueno, pues si su sentido del honor está trastocado, tendremos que apelar a su otro sentido.
—¿Y cuál es?
—El dinero.
—A Halford le da igual el dinero.
—No sea tan ingenuo, sheriff. El dinero es primordial. El dinero es lo único que importa.
Clayton negó con la cabeza.
—No, qué va, y por eso es por lo que su gente perderá siempre, agente Holly. Porque no entienden cómo funciona la cosa por aquí. Para mi hermano, el dinero no es el fin. Nunca lo ha sido. No es más que una consecuencia del estilo de vida en el que lo educó mi padre.





























