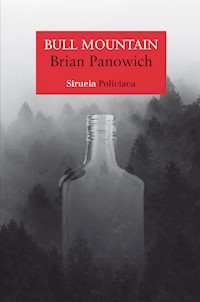Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
LA NUEVA NOVELA DEL AUTOR DE BULL MOUNTAIN.EL REGRESO DEL REY DEL COUNTRY NOIR. «Como leones son 272 páginas de sacudidas, golpes directos y entretenimiento lector en estado puro». Daniel Woodrell Durante décadas, el clan Burroughs gobernó Bull Mountain a su antojo: traficaron con licor por todo el territorio de Georgia, cultivaron marihuana y abastecieron de metanfetamina a seis estados. Pero ahora eso ha pasado a la historia y Clayton Burroughs hace lo imposible por seguir adelante: como sheriff, con su reciente paternidad y con su convalecencia tras recibir un disparo el año anterior durante el enfrentamiento en el que murieron sus dos hermanos. Pero los clanes rivales, rondando como depredadores, han empezado ya a moverse, ansiosos por restablecer el flujo de drogas y efectivo. Una muerte imprevista precipitará los acontecimientos, llevando a los lobos directamente hasta la puerta de Clayton. Para salvar su montaña y a su familia, este necesitará encontrar una manera de, sin dejar de estar del lado de la ley, enterrar de una vez por todas el sangriento legado de su pasado. Brian Panowich irrumpió en la escena de la novela negra con su contundente Bull Mountain, un debut que renovó el género del country noir, obtuvo varios premios y se granjeó el reconocimiento unánime de críticos y lectores. Esta nueva y esperada obra lo consolida como una de las más poderosas voces de la ficción criminal del sur de los Estados Unidos. «La historia, enclavada en las montañas de Georgia, honra con acierto a lo mejor del country noir y actualiza un subgénero esencial para entender una parte oscura de los modernos Estados Unidos. Esta gente de las montañas tienen un origen distinto al de la mafia pero el mismo código: lealtad, sentido de pertenencia, odio al poder y el honor entendido de una forma diabólica».JUAN CARLOS GALINDO, El País
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: septiembre de 2019
Título original: Like Lions
En cubierta: fotografía de Artem Ivanchencko / Unsplash
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Brian Panowich, 2019
© De la traducción, Virginia Maza
© Ediciones Siruela, S. A., 2020
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18245-65-7
Conversión a formato digital: María Belloso
Para Neicy.
Para mamá.
Y para mis cachorritas,Talia, Ivy y Olivia.
«Strike a few matches
Laugh at the fire
Burn a few edges
Put them back in a pile
Swing from the pain that
I don’t want to kill
It’s time to go play in a minefield»
TRAVIS MEADOWS
«Si tienes que atravesar el infierno, no te detengas».
WINSTON CHURCHILL
PrólogoBull Mountain (Georgia)
1972
Annette conocía al dedillo hasta la última tabla del suelo. Había tardado dos meses en grabarse en la memoria aquel entramado. Sabía perfectamente qué listones crujían y cuáles gemían al ponerse encima, así que procuraba pisar únicamente los pocos que estaban bien clavados. Esas contadas tiras de roble viejo se habían convertido en sus cómplices. Estaban de su parte y sabía que no iban a traicionarla, y eso no podía decirlo de nadie ni de nada más. Aun así, era la primera vez que intentaba hacer el recorrido a oscuras y tenía que avanzar con cuidado. Iba descalza y contaba hasta diez antes de cambiar el peso de un listón a otro, zigzagueando a cámara lenta por el pasillo principal de la casa.
Pasó por delante de la habitación en la que dormían sus dos hijos mayores. Pensó que, a partir de esa noche, quizá no volverían a pelear por la litera de arriba, aunque no fue más que un mal intento de acallar la conciencia por lo que se disponía a hacer. Se detuvo junto a la puerta de los niños y escuchó el ronquido entrecortado del mediano, regalo de un tabique desviado. Recordaba perfectamente el día en el que se hizo picadillo el cartílago: el chico tiró una lata de pintura en el establo y su padre no se puso precisamente contento. Tenía cuatro años. Annette se apoyó contra la madera maciza del marco de la puerta (otra cómplice de confianza) y dejó que la respiración nasal del niño le rompiera el corazón lo suficiente como para cortarle a ella el aire, pero no tanto como para hacerle emitir ningún sonido ni derramar ninguna lágrima. Las lágrimas se le habían secado hacía ya mucho tiempo. Se llevó dos dedos a los labios y, muy despacio, depositó el beso de despedida en la puerta.
Miró hacia el suelo, buscó la tabla que tocaba pisar y, luego, la siguiente. Se movía sin parar un instante y tan lenta como un caracol. Le llevó unos minutos llegar a la última puerta a mano izquierda. Se detuvo. Todo lo hizo sin un solo ruido y pensó que sería buena ladrona. Muy despacio, metió bajo el brazo las deportivas de baratillo que había recogido en un contenedor de basura de Waymore, en una salida que pudo hacer sola al valle. Llevaban varias semanas escondidas en el armario, bajo el arcón del ajuar. Eran de hombre y le quedaban dos números más grandes, pero le protegerían los pies de las espinas y las zarzas del bosque. Desde luego, eran mucho mejor que cuanto le permitían tener a ella. Puso la mano sobre el deslustrado pomo de bronce del dormitorio y, tan despacio como pudo, tardó casi un minuto en girar el pomo y conseguir que el pestillo de metal saliera de la cerradura. Había engrasado las bisagras el día anterior a primera hora para que la puerta se moviera sigilosamente. Se tomó su tiempo en abrir esa nueva aliada. Dentro, el bebé estaba dormido. Annette cruzó la habitación a la luz de la luna, poniendo el mismo cuidado en cada pisada, hasta ver cómo subía y bajaba el pecho de su hijo pequeño. Verlo le bastó para reconocer que aún era capaz de llorar. Ante la cuna, las lágrimas comenzaron a encharcarse tras las bolsas oscuras que le cercaban los ojos. Sabía que se le iban a escapar. También estaba segura de que iban a acabar con ella. Las lágrimas. La sal le empañaría la vista y daría un paso en falso o soltaría un sollozo que retumbaría como una sirena en el silencio de aquella casa. La iban a pillar porque era incapaz de controlar las emociones. Y esa sería su sentencia de muerte.
Cerró los ojos y respiró hondo. No tenía que pensar tanto. Lo que tenía que hacer era moverse. La luna se colaba por las cortinas que había cosido con una sábana vieja y esa luz azul convertía el cabello de color óxido del recién nacido en hilos de cobre relucientes. Se inclinó y con el dorso de la mano alisó los finos mechones que cubrían aquella cabecita tan frágil. Entonces, lo cogió en brazos y se lo llevó al pecho en un movimiento desmañado y rápido que estuvo a punto de hacerle tirar una zapatilla, aunque consiguió sujetarla con el codo en el último momento. El corazón le empezó a latir tan fuerte que la sacudió entera. Se incorporó con los ojos cerrados y siguió petrificada en la misma postura hasta que le pasó el aire, se colocó otra vez bien las deportivas y abrazó al bebé, que comenzaba a desperezarse.
—Shhh —susurró sin apenas voz—, estoy aquí.
Calmado por el calor y la protección de su madre, el niño volvió a quedarse dormido sin protestar. Era lo único que había tenido que dejar en manos de la suerte. Lo único que no había podido planear. Su reacción podría haber terminado con todo, pero su pequeño, el niño bonito de mamá, no iba a ser su perdición aquella noche. Ya le habían arrebatado a dos hijos. A lo largo de los años, había tenido que ver cómo aquel lugar se apoderaba de ellos sin remedio. Pensaba que, cuando los críos crecieran un poco, quizá tuvieran algo de ella, pero no había ni una chispa. En sus corazones no crecía nada más que el hueco negro como ala de cuervo que ya se había adueñado de su marido, de su suegro y de tantos otros de su familia antes que él.
«Pero tú no. —Annette posó la mano sobre la pelusilla cobriza del recién nacido—. A ti todavía te puedo salvar. Nos podemos salvar el uno al otro».
Se apartó de la cuna, salió de la habitación con el mismo sigilo con el que había entrado y dejó la puerta abierta para que la luz de la luna se derramara sobre el pasillo y le alumbrara el camino hacia la puerta, hacia el bosque y hacia una nueva vida.
Annette llevaba unos meses robando a su marido, nada más que un par de dólares sueltos de aquí y de allá. Por toda la casa había rollos de dinero atados con gomas y fajos de billetes de diez y de veinte dólares, así que estaba segura de que las pequeñas cantidades que se metía en la manga o en el sujetador mientras limpiaba no iban a llamar la atención. El dinero para escapar lo había atado con un coletero rojo y estaba enterrado en un bote de mermelada casi al final del terreno, junto a unos árboles del ámbar. También había guardado un poco de pan, un paquete de carne salada de venado y una manta de lana para el pequeño, por si cambiaba el tiempo, aunque al final hacía calor y no llovía. No le iba a hacer falta. Mejor, menos cosas que llevar encima.
La puerta de entrada se abrió con la misma suavidad engrasada que la del bebé. No le hizo falta desbloquear ningún cerrojo. Había, pero nunca los usaban. Nadie se habría atrevido a entrar en aquella casa. La guardaba sellada el miedo, que le quitaba la idea de entrar a cualquier intruso. Lo mismo que a Annette la de salir. Empujó la puerta mosquitera lentamente. Una pequeña tira de cinta adhesiva evitó que el pestillo chasqueara como siempre. La había puesto ella antes de acostarse. Fue una jugada arriesgada y alguien podría haberlo advertido, pero no le quedaba otra. Aquel chasquido a esas horas de la noche habría sido como el cuerno de Gabriel. Incluso le pareció oírlo en la imaginación al empujar la rejilla, como un eco fantasma. Nunca podría olvidar aquel sonido y, por muy lejos que consiguiera llegar, ese ruido siempre iba a perseguirla. Era el de una celda que se cerraba cada noche y la recluía allí dentro con lo mismo que mantenía fuera a los demás.
Cuando llegó al porche, en la oscuridad de la cornisa, cerró la puerta y llegó a los peldaños de piedra de la entrada en dos zancadas. En cuanto atravesara el patio y el terreno que se abría frente a ella, le esperaba la vida con la que soñaba desde hacía casi diez años. Una vida que había evocado con todos sus detalles; iba a ser una vida para ella y para su hijo, lejos de la sangre y de la ira que dominaban su mundo. Sintió que el sudor del cuello se le enfriaba al tocarlo el aire y respiró hondo. En ese mismo momento, notó el olor dulzón del tabaco y del whisky de maíz mezclado con la brisa nocturna, y una capa de hielo le rellenó los huecos que le separaban la piel de los huesos.
«No».
Cerró los ojos y escuchó. Solo se oían los grillos. Nada más, pero no le hacía falta oírlo para saber que estaba ahí. Lo sabía.
Apretó los ojos y abrazó a su hijo tan fuerte como pudo. Tenía el cuerpo paralizado, pero la cabeza iba a estallarle con tantas cosas como se le pasaban por dentro. Rogó a Dios que fueran imaginaciones suyas. Se lo suplicó.
Y Dios le dijo: «¡Corre!».
Pero no se movió y, en ese instante de duda, dejó de existir un Dios con quien hablar y lo único que pasó a haber en el mundo fue el suave chasquido del gatillo del revólver de su marido.
—¿Hay otro hombre? —le oyó decir desde las sombras que tenía a la espalda.
Seguía sin poder moverse, ni para temblar. Era incapaz de hablar. El hielo que le roía los huesos le llegó hasta la sangre y la convirtió en un lodazal de nieve derretida. Los pinos que había en el otro extremo del terreno se mecían a cámara lenta, mientras la distancia que la separaba de ellos se multiplicaba por tres. Ni siquiera podía parpadear, aunque tenía los ojos resecos y congelados.
—Eh, te he hecho una pregunta.
Sabía que no iba a preguntar una tercera vez, así que consiguió sacar algo de voz y respondió con sinceridad.
—No.
—¿Es porque te he pegado?
—No.
—Entonces, ¿por qué?
Se le pasó por la cabeza mentir, pero sabía que no serviría de nada. Así que calló.
—Has tardado casi diez minutos en recorrer el pasillo. Estaba dormido aquí fuera.
—Yo...
—Si estás pensando en abrir esa boca que tienes para mentirme, la cosa se pondrá todavía más fea de lo que ya está. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Adónde crees que vas?
Annette miró a su hijo y admitió lo que estaba pasando.
—Lejos.
—¿Lejos, dónde?
—Solo lejos. Lejos de ti.
—Da media vuelta ahora mismo. —Lo dijo con una voz que sonó áspera y densa, como la gravilla húmeda.
Annette relajó la tensión que le agarrotaba el cuerpo e hizo lo que le mandaba. Su marido estaba sentado en la mecedora de pino que le había hecho a ella en el primer embarazo. Sumergido en las sombras de la cornisa, oculto hasta que decidió mostrarse y, cuando se levantó, lo primero que vio Annette fue el destello plateado en la mano izquierda. Ya había oído cómo despertaba el Colt y ahora también podía verlo colgado junto a su cadera como un guante de acero, la extensión natural de una mano que Annette conocía muy bien. Sabía lo implacable y despiadada que podía ser. Ahí lo tenía, iba descalzo y solo llevaba unos pantalones de trabajo que habría encontrado por el suelo del dormitorio.
—Mientras tú te dedicabas a ir por el pasillo, vi la cinta que pusiste en la mosquitera. Chica lista. Siempre lo fuiste y eso me encantaba. Tan lista como una zorra. —Ya hablaba de ella en pasado—. Sabía que algún día la joderías. Ayer toda la casa apestaba a lubricante, así que imaginé que era la hora. Engrasaste todas las puertas de casa, no te dejaste ni una puta bisagra. Supongo que echaste esa porquería en todas partes para que no imaginara que, en realidad, estabas preparando la fuga. Estuvo bien pensado, pero justo así la fastidiaste.
No le veía la cara, pero sabía que estaba sonriendo. Hablaba con tanto desdén que le entraron ganas de vomitar.
—Si no hubieras engrasado también la puerta de atrás, me habrías oído pasar cuando ya estabas levantada. —Dio un paso hacia delante y obligó a Annette a bajar del porche—. Quién sabe, quizá habrías podido escapar.
—Espera —respondió, tratando de cubrirse del golpe inminente, pero Gareth no levantó la mano. Se limitó a salir del porche con una sonrisa. Podía verlo perfectamente a la luz de la luna. La piel le relucía y se veían todas las líneas que le dibujaban los músculos en el pecho y hasta la última vena de los brazos. Había tanta luz que pudo leer su nombre tatuado cerca del pezón izquierdo, justo encima del corazón, como le dijo un día. Recordaba bien aquella noche, porque le pegó con una revista enrollada cuando no quiso hacerse otro igual. También esa noche decidió abandonarlo. Desde entonces, habían pasado casi diez años.
—¿Quieres librarte de mí, Annette?
—Sí —le dijo.
—¿Es porque ya no me quieres? ¿Es eso?
—No, Gareth, ya no te quiero. —Le sorprendió que fuera tan fácil decirlo y supo que a él le había dolido por la forma en que frunció el labio. La ira siempre era su primera respuesta al dolor, así que lamentó haberlo dicho y trató de suavizarlo—: Déjanos marchar, Gareth, por favor. Desapareceré y no volveré a molestarte nunca.
Él relajó el labio y cambió el gesto por esa media sonrisa que tanto había llegado a odiar.
—Te dejaré marchar, Annette. Puedes confiar en mí. —Miró el Colt plateado.
—No lo hagas, Gareth. Ten piedad. Soy tu mujer. Un día me quisiste, ¿no es verdad? Puedes apartarte y permitir que nos vayamos.
—¿Mi mujer? —Gareth pensó en aquella palabra—. Eso era hasta que la muerte nos separe, ¿no quedamos en eso, Annette? Nos lo prometiste, ¿verdad? ¿Es que ya no te acuerdas?
Unas finas lágrimas comenzaron a manchar el rostro de Annette.
—Sí.
Gareth levantó el arma y la apuntó con ella.
—Gareth, espera.
—Cállate. —Avanzó un paso más y le puso el Colt a unos centímetros de la cara.
—Espera —repitió.
—He dicho que te calles. No quiero oír ni una palabra más. ¿De verdad pensabas que iba a permitirlo? ¿Acaso eres tan tonta? ¿Pensabas que iba a dejar que te llevaras a mi hijo?
—Es de los dos —dijo, casi como si le avergonzara. Gareth le arrimó aún más el Colt a la cara y ella bajó la mirada. Estaba descalza sobre la hierba.
—Arrodíllate.
—Por favor, Gareth.
—Vamos. —La gravilla húmeda volvió a su garganta.
«Se acabó —se dijo ella—. Me va a matar aquí mismo». Pensó que iba a enrollarla en una lona, que la lanzaría a la caja de la camioneta y que terminaría en algún vertedero perdido de la cumbre meridional de la montaña.
—Hazme lo que quieras, Gareth, pero no le hagas daño a nuestro hijo.
—¿Que no le haga daño? —Gareth rompió a reír con ganas y miró alrededor, exagerando el gesto—. Tú eres la que estaba a punto de llevárselo del lugar más seguro de esta montaña. Querías meterlo en el bosque con una manta y... ah, espera... —Gareth metió la mano en el bolsillo y le lanzó un fajo de dinero a los pies—. Una manta y los 340 dólares que me has robado.
El dinero ya no estaba en el bote de mermelada, aunque seguía recogido con el coletero. Gareth le dio un tiempo para asimilarlo, mientras la mirada de Annette se apagaba como si fuera de vidrio esmerilado. La mera visión de aquel dinero acabó con el ánimo que pudiera quedarle aún.
Se había enterado. Todo aquel tiempo lo había sabido. Nunca tuvo ninguna oportunidad.
Le fallaron las piernas y cayó de rodillas sin que tuviera que repetírselo. La caída sobresaltó al bebé, que despertó y empezó a revolverse, pero no lo soltó. Miró esa carita redonda y diminuta que algún día sería exactamente igual que la del hombre que tenía plantado frente a ella con un revólver, y la invadió una paz agridulce al saber que, al menos, no viviría para contemplar aquella transformación. Eso le dio fuerzas para levantar la mirada hacia su marido. Quería decirle que iba a arder en el infierno, pero no lo hizo. No pudo: Buckley estaba a unos metros de su padre. El niño mediano llevaba puesta una de sus camisetas, que le llegaba por debajo de las rodillas y dejaba a la vista un hombro blanquecino. Pronto iba a cumplir siete años y no mostró ni rastro de miedo en aquella oscuridad... solo parecía curioso. Annette se limpió el reguero de sal y lágrimas que le caía por la cara y trató de sonar a madre, y no a despojo en pena.
—Buckley, cariño. Vuelve dentro. No pasa nada.
El chico se rascó la cadera, pero no se movió.
—¿Estás bien, tesoro? Haz caso a mamá y vuelve dentro.
—¿Papá? —preguntó el chico mirando a su padre. A pesar de tenerlo cerca, Gareth no bajó el arma.
—Buckley, coge a tu hermano y llévalo a la cuna.
—No —suplicó Annette—. Deja que nos vayamos.
Gareth se acercó tanto que le rozó la mejilla con el cañón de acero del revólver.
—¿Lo has oído, Buck? A la zorra de tu madre no le importáis ni Halford ni tú. Solo quiere largarse con Clayton. Ya no nos quiere, hijo. ¿Qué te parece?
Buckley no respondió, pero fue hacia su madre y extendió los brazos para cumplir lo que le habían ordenado. No tenía sentido negarse a dárselo. Si el padre lo había dicho, el chico iba a hacerlo. Daba igual lo que dijera o quisiera ella. Así que besó en la frente al recién nacido y se lo entregó a su hermano. El bebé empezó a gimotear en cuanto Buckley lo tuvo en brazos y el crío huesudo se las vio y se las deseó para cogerlo bien, pero era fuerte y lo apretó hasta que se quedó quieto; entonces, habló mirándola directamente a los ojos:
—Adiós, zorra.
Aunque apenas lo susurró, esas palabras le retumbaron a Annette en los oídos como un trueno. Se sintió tan vieja y hueca como el tocón de nogal que había en el patio trasero, donde Gareth y ella se sentaban para hacer planes e imaginar cómo sería su vida cuando ni siquiera habían construido la casa. Esos planes ya no importaban. Nada importaba nada. Nada en absoluto. Rezó para que Gareth esperara al menos a que los niños estuvieran dentro. Hundió la cabeza. De tan vacía que estaba, ni siquiera le quedaban emociones. Gareth empujó con fuerza el cañón contra su mata de pelo castaño y apretó el gatillo.
El percutor golpeó contra la aguja con un chasquido. Annette se encogió y, luego, levantó la vista muy despacio hacia Gareth, que la miraba con unos ojos reducidos a muescas negras, unos ojos que no parecían los de siempre. Estaban húmedos. Annette nunca lo había visto así. Él bajó la pistola, recogió el fajo de dinero y empezó a metérselo a ella dentro de la blusa, mientras Annette contenía la respiración. Fue brusco y le dolió, pero le dio igual. No iba a matarla.
—Te he querido —dijo él, y Annette escuchó en silencio—. Lo he hecho lo mejor que he sabido. —Se pasó la mano por la cara—. Llévate el dinero que me robaste, lárgate de mi montaña y no vuelvas. Si alguna vez apareces o te acercas a mis hijos, este de aquí —levantó el Colt— no estará descargado.
Siguió de rodillas, sin saber qué hacer.
—¿Me has entendido?
Asintió, aunque no era verdad. En el pecho sentía una atracción magnética por él, por aquel hombre, aquel monstruo. Aun así, no se movió.
—Entonces, lárgate. ¡Fuera!
Guardó el Colt en el cinturón y le dio la espalda. Annette lo miró subir los peldaños de casa y despegar la cinta del pestillo. Cuando entró y cerró la puerta, sonó el horrible chasquido, aunque era diferente cuando se escuchaba desde fuera.
Desde la ventana de la habitación que daba al porche, Buckley observó a su madre, que buscó a tientas las zapatillas y se perdió en el bosque como una sombra. El niño apoyó una mano diminuta contra el cristal y apretó. No iba a volver a verla.
«Adiós, zorra».
Mientras, Gareth fue a la cocina, recogió al bebé del frío suelo de baldosas donde lo había soltado Buckley, lo arrulló hasta que dejó de llorar y lo acostó en la cuna. Sentado en la mecedora junto a la ventana, sacó un walkie-talkie del bolsillo, bajó el volumen y pulsó el botón del micrófono.
—Val, ¿estás ahí?
—Sí, jefe. Donde me dijiste. Viene corriendo hacia mi posición.
Gareth dejó el walkie-talkie en el regazo, con la mirada perdida.
—Jefe, ¿sigues al otro lado? ¿Qué quieres que haga? Sabe mucho.
—Eso me da igual.
Un largo silencio.
—Es tu mujer, Gareth.
—Eso también me da igual.
No esperó a que el otro respondiera. Apagó el receptor y lo dejó en el suelo. Siguió despierto unas horas, con la esperanza de que la puerta de mosquitera volviera a abrirse, aunque sabía que era imposible.
1La CloacaUn rincón perdido de los bosques del norte de GeorgiaEn la actualidad
Con el primer estallido, la puerta se transformó en una nube de chispas y astillas de madera. Aquel antiguo establo convertido en billar tenía mala fama en toda la montaña. A pesar del estruendo, con el local hasta la bandera y la música a máximo volumen, los que había dentro empapados de sudor no dieron señales de percatarse. Fue la segunda descarga de perdigones la que consiguió la atención del bar, al acribillar el techo y hacer añicos la bola de espejos. La música se cortó en seco con un chirrido y sobre la pista de baile comenzó a caer una lluvia de esquirlas, trozos de paneles acústicos y lana de roca de color rosa. El humo del arma y el polvo del yeso inundaron el bar de una niebla azulada y densa que apestaba a cordita. En cuestión de segundos, se encendieron las luces. Un hombre con ropa militar negra y la cara embutida en la pernera de unos pantis cargó por tercera vez la escopeta que llevaba en las manos.
—¡Las pollas contra el suelo, si no queréis que esta de aquí os las arranque a lametazos!
La sala se transformó en una reunión de estatuas que lo observaban con la mirada vacía; él, sin embargo, daba la impresión de sentirse cómodo, como si se alegrara de tener por fin la atención de todo el mundo.
—Esto va muy en serio. El último en tumbarse acabará mal. Venga, ¿qué hacéis ahí como pasmarotes? Al suelo, mariconas.
El pistolero señaló con el cañón de la Mossberg hacia el suelo de cemento que tenía a los pies. Había Jägermeister recién derramado y apestaba a cerveza rancia, pero los clientes del refugio nocturno comenzaron a comprender cuál era la situación y se fueron arrodillando de uno en uno, al tiempo que se despejaba el humo.
El bar estaba en un edificio destartalado que en su día sirvió de secadero de marihuana, una sencilla construcción de madera, placas de yeso y revoque sobre una base de cemento, y era conocido en toda la cordillera Azul por su absoluta desconsideración hacia los valores morales de sus habitantes. Quienes lo frecuentaban eran auténticos bichos raros en aquellos parajes del norte de Georgia y, cada noche, el local llenaba la caja a rebosar. La clientela de La Cloaca de Tuten, o simplemente La Cloaca, como lo conocían los locales, era un peculiar combinado de trotamundos, depravados, universitarios curiosos y fetichistas de otros rincones del estado. Eran de ese tipo de gente que no encajaba en los bares más tradicionales de Helen o Rabun County, de esos con los que la mayoría no quiere ni cruzar un saludo. El hombre de la escopeta entró un poco más en el local y por detrás se le sumaron otros tres, también con las caras metidas en medias y ropa militar parecida a la suya. Seguían movimientos perfectamente coreografiados y, mientras rodeaban a la gente y cubrían la pista de baile, tomaron buena cuenta de la distribución del bar y de los clientes. El jefe del grupo los fue mirando uno por uno a los ojos, hasta que dio con uno que le aguantó la mirada.
—Ese de ahí. —Señaló a un tipo corpulento y con una enorme cabeza rapada. Era el único que no se había arrodillado. Otro pistolero se le acercó por la espalda y le pegó con la culata. El golpe lo tiró de rodillas.
—Te han dicho que te eches al suelo, ¿es que eres tonto?
Al caer, el grandullón gimió como un animal, pero enseguida se recuperó y comenzó a incorporarse, aunque otro golpe lo derribó contra el suelo. Hubo un estremecimiento al ver que se levantaba de nuevo. El jefe le aplastó el cañón de la Mossberg contra la carne blanda del cuello y le hundió la cabeza en el cemento.
—Quédate en el suelo o te vuelo este pedazo de melón que tienes.
El hombre murmuró algo, pero nadie lo entendió.
—No te levantes, Zarpas —se oyó decir al fondo, y toda la sala miró en esa dirección. De una pequeña oficina por detrás de la barra había salido Freddy Tuten, un hombre grande y corpulento como el otro—. Haz lo que dicen.
—Deberías hacerle caso a tu novia, Zarpas.
Obedeció. Dejó de moverse y se quedó tumbado boca abajo sobre el suelo. El de la escopeta apartó esta del cuello del Zarpas y se giró hacia el hombre al que había venido a ver. Freddy Tuten tenía por lo menos setenta años, pero la complexión de un peso pesado del boxeo. Solo lo conocía de oídas, aunque, por lo que veía, los rumores eran ciertos. Le habían dicho que Freddy casi siempre llevaba puesto un albornoz rosa de tafetán con la letra T bordada en bastardilla. Al pistolero le costaba creer que un hombre adulto fuera capaz de ir así vestido en aquellas montañas, pero ahí lo tenía. Iba tal y como se lo habían descrito y no faltaba ni la letra de la solapa; incluso llevaba sombra de ojos azul celeste y pintalabios de color chicle. Sin embargo, por muy ridículo que pudiera parecer el viejo, sabía que no convenía subestimarlo. Los rumores también hablaban de su arma favorita (un bate de béisbol de aluminio) y de las cosas que había hecho con ella, que no eran precisamente bonitas. Freddy estaba de pie detrás de la barra y sujetaba tranquilamente el bate con las dos manos. Aquel tubo de metal medía casi un metro y parecía haber cumplido tantos años como el dueño... y duros, a juzgar por las muescas y las abolladuras.
—Vaya, vaya —dijo el pistolero—. Tú debes de ser el famoso Freddy Tuten.
—En carne y hueso. Y tú debes de ser el pedazo de escoria más insensata a este lado de Bear Creek.
A pesar de llevar la nariz aplastada y la cara deformada por los pantis, estaba claro que sonreía. Tener una escopeta en lugar del bate de béisbol le inspiraba confianza. Al diablo con los rumores. Levantó la Mossberg y le apuntó directamente. Tuten soltó una mano y se recogió un mechón de cabello entreverado de canas detrás de la oreja.
—Si fuera tú, bajaría esa escopeta, hijo.
—Qué fanfarrón para ir vestido con un albornoz rosa. ¿Y qué pasa si no hago caso y aprieto el gatillo? ¿Crees que podrás parar la bala con ese bate?
Tuten sacudió la cabeza.
—Imagino que no. —Lanzó el bate sobre la barra y rodó hasta caer con un golpe suave al suelo, cerca del Zarpas—. Si decides hacer eso, no tendría salvación. De todas formas, si pretendes salir de este condado con vida, no te queda otra que apretar ese gatillo. Te lo aseguro.
El de la escopeta se echó a reír, pero sonó forzado y hueco. Estaba harto de hablar con ese payaso. Habían ido hasta allí por un motivo y tenía que ir al grano. Mejor no perder el tiempo con palabrería y aquel viejo solo trataba de enredarlo, así que dio media vuelta y alzó la voz para dirigirse a sus hombres:
—Curtis y Hutch, vosotros atad con bridas a todos sobre el suelo, como os dije. JoJo, tú quédate al otro lado y vigila a este bujarrón mientras abre la caja fuerte. Si hace cualquier cosa que no sea lo que yo le digo, le vuelas la cabeza.
—Claro, jefe —dijo JoJo, y apuntó a Tuten con el rifle desde el extremo de la barra.
El hombre que estaba al mando metió la mano en el bolsillo y sacó un fardo de plástico negro. Algunos de los que estaban atados en el suelo temblaron cuando abrió la bolsa de basura y la dejó en la barra, delante de Tuten, que parecía más un abuelo enfadado con su nieto que una drag queen entrada en años atracada a punta de pistola. Cogió la bolsa de basura y volvió a sacudir la cabeza.
—Gilipollas —dijo en voz baja, y se giró hacia el mostrador que tenía a la espalda.
—¿Qué pasa, abuelo? ¿Decías algo?
—He dicho que eres gilipollas, chico. Te faltan luces. ¿Te das cuenta de que acabas de decir los nombres de tus compinches? Hutch, JoJo y Curtis. Joder, ¿cuánto crees que me costará dar con vosotros cuando acabe esta idiotez?
—Igual lo hago porque nos importa un bledo que tú y tu bata rosa sepáis quiénes somos. —El pistolero trató de sonar a tipo duro, pero Tuten sabía que acababa de asustarlo. Lo olía. Era como si la voz se le fuera a romper en cualquier momento.
—Idiota, no deberías preocuparte tanto por la bata, sino por el dueño del dinero que hay metido en esta caja. ¿A quién crees que estás robando?
—¿A la mariposa reina?
Tuten sacudió la cabeza por tercera vez y se acercó a la caja fuerte.
—Sigue con tus chistes de mariquitas, hijo. Sigue pensando que este atraco que has montado con tus amiguitos merecerá la pena. No va a ser así, te lo aseguro.
—Tú dame el dinero, perra.
A Tuten se le estaba agotando la paciencia, solo era capaz de aguantar esas sandeces por un tiempo. De todos modos, se contuvo e hizo lo que le habían dicho. Apartó unas botellas del famoso whisky de nuez pacana de Valentine y una fotografía enmarcada que escondía la caja de combinación encastrada en la pared. Se la había hecho hacía cuarenta años y salía él con otro hombre vestido con uniforme militar. Era en tonos sepia y ni siquiera parecía auténtica, más bien salida de una película de la Segunda Guerra Mundial o una de esas fotografías falsas que se ven de decoración en los restaurantes Cracker Barrel.
—Date prisa, gilipollas. —El pistolero dio un golpecito con el cañón de la escopeta sobre la barra. Tuten dejó la fotografía con cuidado delante de una fila de botellas de plástico y empezó a abrir la cerradura.
—¿Sabes? —dijo, mientras giraba la ruedecilla—. Supongo que es mejor que seas tan idiota. No me gustaría pensar que tienes una pizca de cerebro y que has conseguido tener trabajo y familia, incluso niños... Que haya alguien que dependa de ti.
—Cierra la boca de una vez y sigue dando vueltas a esa cosa.
—Sería una pena. Pero, si eres idiota, tu muerte será más fácil para todos.
—Date prisa.
—Ah, y luego están JoJo, Hutch y Curtis... Tío, espero que sean tan zoquetes como tú. —Tuten miró hacia atrás—. Bah, qué leches. Supongo que lo serán, si te han seguido hasta aquí.
Los tres hombres lo miraron fijamente y él les regaló una sonrisa de oreja a oreja.
—Tranquilos, muchachos. Solo está soltando el rollo para que nos larguemos. Ya os hablé de él. Todo el mundo sabe que este tugurio ya no es lo que era. JoJo tenía razón. En estos bosques no quedan lobos, solo sigue aquí esta vieja bruja saqueando a otras como ella. —Se dirigió hacia Tuten—. Puedes ahorrarte el numerito. Sabemos que a nadie de esta montaña le importa una mierda si estás vivo o muerto. Así que cierra la boca, abre la caja y llena la bolsa. Se acabó la charla. —El pistolero empujó la bolsa de basura con el cañón de la escopeta hacia Tuten y miró alrededor—. Estar aquí me da arcadas. Este sitio huele a estercolero. No sé cómo podéis soportarlo, panda de soplanucas.
Tuten no dijo nada más. Él también estaba harto del parloteo. Mientras abría la caja, no apartó la vista de la fotografía del mostrador. El que salía con él era su hermano Jacob. Les habían hecho la foto tres días antes de que un soldado coreano le disparara en la cara. Era lo único en el bar que le importaba a Tuten y estaba cansado de escuchar a ese montón de mierda homófobo hablando de aquella forma y faltándole al respeto. Tuten giró el candado de combinación con la mirada inmóvil en la fotografía: izquierda, derecha y otra vez izquierda. El de la escopeta ni siquiera había visto la fotografía, pero sí se fijó en que los nudillos del viejo estaban atravesados por cicatrices. Se preguntó qué habría hecho aquel cabrón para acabar con los nudillos así. Debía de haber peleado mucho, aunque mucho tiempo atrás. A esas alturas, no era más que un anciano con los labios pintados y sombra de ojos. Dio otro golpecito sobre la barra.
—Tienes cinco segundos, abuelo.
La caja chasqueó y, como por arte de magia, el ambiente se relajó. Tuten abrió la puerta de acero y metió la mano muy despacio para que nadie se pusiera nervioso.
—Eso es. Venga, llena la bolsa.
—¿También quieres la droga?
—Sí, claro. Eso también —gritó JoJo desde la otra punta de la barra, como si le hubiera preguntado a él.
Tuten echó en la bolsa de basura rollos de billetes tan gordos como puños y dos bolsas de plástico de cierre hermético llenas de meta casera de color lodo. Al ver el dinero, el tipo de la escopeta comenzó a ponerse nervioso. Estaban tardando demasiado. Miró hacia atrás y examinó la sala. Sus hombres habían maniatado a todos sin encontrar apenas resistencia, pero Curtis seguía ocupado con el calvo que no había querido tumbarse en el suelo.
—¿Qué pasa, Curtis? Ata ya a ese cabrón.
—Eso intento, Clyde, pero mira qué manos tiene el hijo de puta.
Curtis levantó el brazo izquierdo del Zarpas. Las manos eran el doble de grandes que unas manos normales y estaban tan hinchadas como dos huevos gigantes. Tenía los dedos tan gordos que apenas podía doblarlos y unas uñas gruesas y amarillentas que le cubrían las puntas. Era como si llevara atado a la muñeca un guante de goma inflado como un globo, pero con garras.
—Pero ¿qué cojones haces? —dijo Clyde—. Átalo de una vez, por el amor de Dios.
Curtis siguió peleando con la brida transparente.
—Es que no me alcanza.
—A la mierda, entonces. De todas formas, ya hemos terminado. Pégale un tiro.
Curtis soltó el brazo del Zarpas y se incorporó. Comenzó a sacar del cinturón una pistola de pequeño calibre.
—Espera —dijo Clyde—. Con esa cerbatana no vas a poder. Yo me encargo.
—Un momento. —Tuten empujó la bolsa con el dinero y la droga sobre la barra—. ¿Por qué no te llevas lo que habéis venido a buscar, Clyde? Llévatelo y dejad en paz a ese hombre. No os dará problemas, te doy mi palabra.
Clyde ladeó la cabeza y clavó la vista en Tuten.
—Vaya, vaya... ¿A qué viene ser tan suave, Tuten? ¿Es que sientes debilidad por este tonto de aquí?
Tuten empujó la bolsa en dirección a Clyde, sin contestar.
—No jodas... —Clyde echó a reír—. ¿No me digas que este deforme es tu novio?
—No —respondió Tuten—. No es eso. El Zarpas ni siquiera es gay. Pero no quiero que os mate antes de averiguar quiénes sois, eso es todo.
—¿Que no... nos mate? —Clyde rio con más ganas y, esta vez, era de verdad. Se giró hacia la barra y apretó la escopeta contra el Zarpas, pero ya era tarde. Cogiendo impulso, el Zarpas arrastró por el suelo el puño magullado que Curtis no había conseguido atar y fue como una bola de demolición. A su paso, golpeó a Clyde y a Curtis en los tobillos y los derribó al suelo de un solo barrido. Cayeron de espaldas y, al desplomarse, la escopeta de Clyde salió dando vueltas hacia la puerta. En cuestión de segundos, el Zarpas agarró el bate de aluminio que Tuten había dejado caer a su lado minutos antes y, con la mano buena, lo descargó con todas sus fuerzas contra la espinilla izquierda de Clyde. El crujido y el chasquido del hueso retumbaron en el local entero.
Incluso Tuten hizo un gesto de dolor.
—Joder —dijo, alargando las sílabas. Clyde gritó en un tono casi inaudible y en el bosque respondieron unos ladridos. Entre la suciedad del suelo, el Zarpas tiró de la pierna que acababa de hacer añicos y arrastró hacia él a Clyde, que perdió el conocimiento.
El Zarpas miró aquel saco de huesos con la pierna destrozada con unos ojos extraños y desproporcionados en los que no asomaba ni una pizca de piedad.
—Lo siento, Fred. Tengo que matarlo. No soy tonto y me lo ha llamado dos veces.
—Lo he oído, Zarpas. Haz lo que tengas que hacer, pero al menos deja vivos a dos de los otros.
—¡Esperad! —gritó Curtis. El calibre .22 se le había soltado en la caída, pero había ido a coger la escopeta de Clyde y estaba apuntando al Zarpas—. Ahora, ¿quién manda aquí?
Cargó la Mossberg como había visto hacer a Clyde. El casquillo que estaba ya en el cargador (el del último cartucho) salió por un lado del arma y giró como una peonza sobre el suelo de cemento. Toda la sala se quedó hipnotizada por el molinillo rojo.
Esperó un buen rato para apretar el gatillo y, cuando lo hizo, solo se escuchó un chasquido hueco. El Zarpas y Tuten parecieron confundidos hasta que Tuten soltó una risotada tan fuerte que acabó convertida en tos de fumador. JoJo y Hutch, que habían estado callados e inmóviles todo ese tiempo, salieron disparados hacia la puerta y Curtis lanzó la inservible escopeta hacia el Zarpas (que la agarró) antes de arrastrarse hacia la puerta, abandonando a Clyde inconsciente sobre el suelo.
El Zarpas se sentó sin soltar el arma. Seguía desconcertado.
—¿Ha pasado de verdad?
—Sí —le dijo Tuten, mientras salía de la barra y comenzaba a cortar las bridas de sus amigos con un cuchillo de cocina. Mientras tanto, Curtis consiguió levantarse y echó a correr hacia El Camino que había aparcado a las puertas del local, con JoJo sentado ya en el asiento del conductor y con el motor en marcha. Curtis subió de un salto a la caja del coche negro y brillante, mientras Hutch se sentaba en el asiento del acompañante.
—¡Venga! —gritó Curtis—. ¡Vámonos!
—¿Y qué pasa con Clyde?
—Que le den, JoJo. ¡Vámonos!
JoJo pisó a fondo el acelerador y el coche le devolvió un rugido. Aquel híbrido entre coche y camioneta alzó una polvareda al despertar y alejarse del escenario del atraco frustrado. Sin embargo, cuando apenas había recorrido seis metros por el camino de tierra, el motor empezó a subir de revoluciones hasta que paró en seco, aplastando a Curtis contra la ventanilla trasera. El coche siguió traqueteando unos metros por inercia y, al final, se detuvo.
—¿Qué coño pasa, JoJo?
JoJo giró la llave de contacto, pero no se oyó más que un zumbido.
—Se ha calado.
—¿Que se ha calado? —bramó Hutch—. ¿Cómo leches se va a calar? ¡Si ya habíamos arrancado!
JoJo giró otra vez la llave, pero no se oyó más que un chasquido que apenas conseguía rivalizar en volumen con los grillos que cantaban al otro lado del cristal.
—¿Echaste gasolina como te dijimos? —preguntó Hutch, mirando por la ventana hacia los hombres que acababan de aparecer por la puerta del bar.
JoJo dio la sensación de ofenderse.
—Claro que he echado gasolina. Llené el depósito para venir aquí. Está a tope.
Curtis dio un puñetazo en el techo y gritó a través de la luneta trasera.
—Me cago en todo, JoJo. ¿No habrás echado diésel otra vez?
JoJo pasó del enfado al bochorno.
—Que no, joder. Eché con el surtidor verde. Hice lo que me dijiste tú.
Curtis aporreó con los puños contra el techo.
—No, no, no, ¡imbécil! Dije que no usaras el surtidor verde. Te dije que...
Pero ya daba completamente igual lo que dijera, porque el lado izquierdo de su cara y la mayor parte del hombro desaparecieron en una neblina rosa que cubrió la luneta trasera. Hutch, que estaba mirando, roció el cristal con vómito desde el interior.
El Zarpas estaba de pie en el porche de La Cloaca, empapado de sangre de Clyde y con su escopeta contra el hombro. Esta vez, nadie prestó atención al casquillo rojo que salió disparado hacia los arbustos.
—No mates a nadie más, Zarpas. Necesito a alguien vivo.
—Aunque quisiera, no puedo. —El Zarpas bajó la escopeta y la lanzó a los matorrales—. Con esto no, por lo menos. Solo dejaron un cartucho.
Tuten se cerró la bata para protegerse de la fresca brisa nocturna y se ajustó el cinturón, antes de echar a caminar hacia el coche con el bate de béisbol al hombro.
—La matrícula es de Boneville.
El Zarpas se llevó una mano a la frente y entrecerró los ojos.
—¿Dónde narices está eso?
—¿Qué más da? —El Zarpas se limpió las manos en los vaqueros—. ¿Quieres que llame a Mike el Costras?
—No, es muy tarde. Mejor vamos a conseguirle información y mañana por la mañana lo llamamos. Tú encárgate de ese. —Señaló con el bate a Hutch, que había bajado del coche y corría hacia el bosque—. Ya estoy mayor para perseguir a ese gilipollas. Yo hablaré con el conductor.
El Zarpas tampoco pareció contento con la idea, pero fue tras él, mientras Tuten se dirigía a la puerta de la camioneta. JoJo seguía agarrado al volante con las dos manos y mascullaba algo. Todavía trataba de recordar si había repostado en el surtidor verde o no.
2Waymore Valley (Georgia)
Clayton Burroughs escuchó el mensaje de Mike el Costras por segunda vez y luego se guardó de nuevo el móvil en el bolsillo. Llevaba tanto tiempo en el último pasillo del Pollard’s Corner que ya no recordaba qué había ido a buscar allí. La oxicodona tenía esas cosas a veces. Lo nublaba todo. Con las manos bien metidas en los bolsillos, empezó a juguetear con el teléfono y la billetera, mirando desorientado las polvorientas baldas de aluminio, con la confianza de despejarse pronto. Aunque nadie solía acordarse, la sección de comestibles de aquella pequeña tienda de gasolinera perdida de la mano de Dios estaba llena de hileras perfectas de botes de mayonesa Duke’s y latas de salchichas vienesas o carne en conserva Dinty Moore. Clayton dudaba de que hubieran comprado o repuesto algo de eso en años. Con un IGA a pocos kilómetros carretera abajo, no habría mucha gente dispuesta a pagar de más al viejo Pollard por huevos en escabeche caducados o por unas latas abolladas de leche infantil.
«Leche infantil... Un momento». Al ver los botes de leche en polvo, se le encendió la bombilla. Deslizó la vista por una pila de paquetes de toallitas húmedas de color azul celeste y la niebla comenzó a levantarse.
«¡Pañales!», eso era lo que tenía apuntado, pero ¿eran Huggies o Pampers?
Nunca lo recordaba. Estaba prácticamente seguro de que Kate prefería Huggies. Había visto esa bolsa de plástico rojo alguna vez al entrar en la habitación del bebé, pero tampoco pondría la mano en el fuego. Los medicamentos le hacían perder la memoria y por eso llevaba una nota, pero tampoco la encontraba.
«Por el amor de Dios, Clayton, si vas a poner los pañales como excusa para salir de casa a estas horas de la mañana, al menos podías recordar la marca».
Rebuscó de nuevo en los bolsillos y sacó por tercera vez la cartera y el teléfono móvil. «Mierda», murmuró de camino al pasillo para bebés; al llegar, se agachó, agarró el paquete de plástico rojo con un resoplido y lo apretó bajo el brazo, como si fuera una pelota de fútbol, decidido a no seguir dándole vueltas ni un segundo más. Tenía un cincuenta por ciento de probabilidades de acertar. Quizá la suerte le sonriera por una vez.
«Claro que sí, con la racha que llevo... —pensó—. Es más probable que al llegar me diga que el crío ni siquiera lleva pañales».
Probablemente Kate utilizara una caja de sus viejas camisetas del departamento del sheriff.