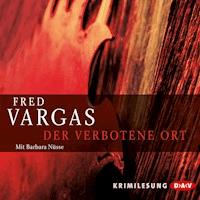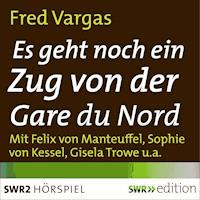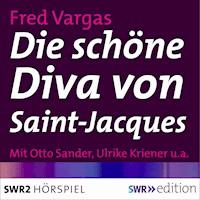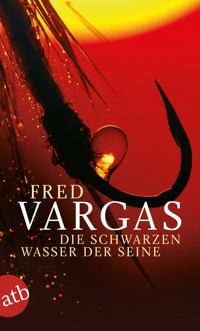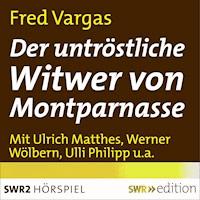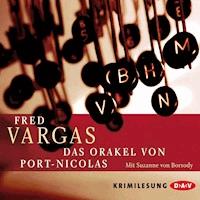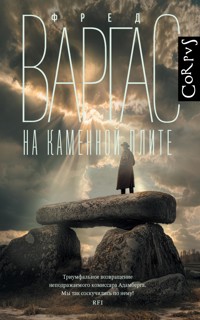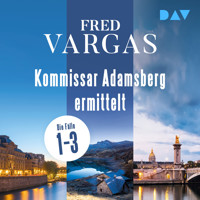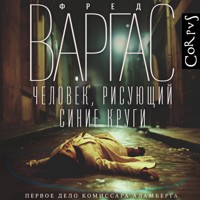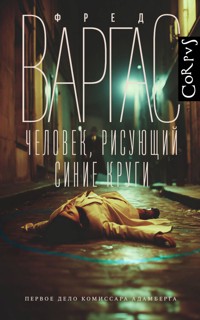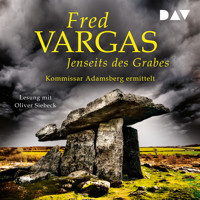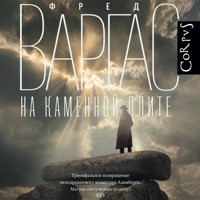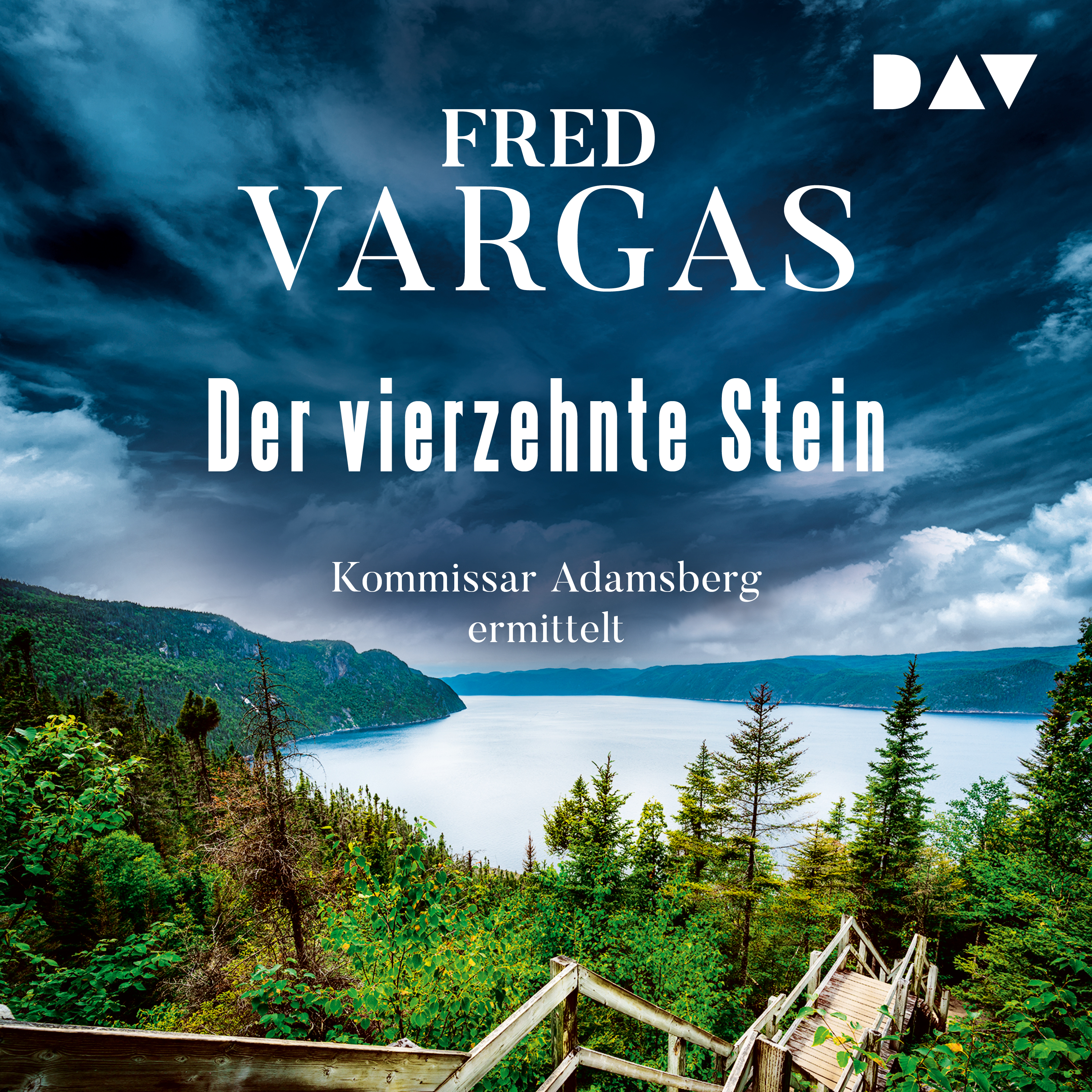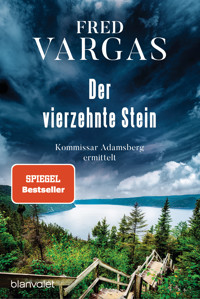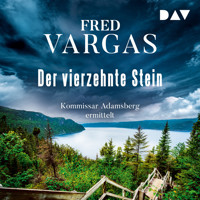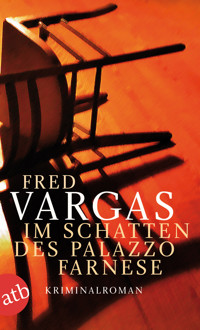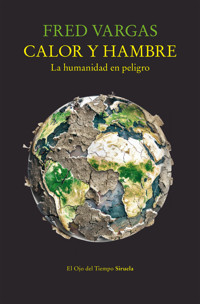
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Fred Vargas hace un llamamiento para que cambiemos el rumbo que nos lleva hacia la destrucción del planeta: «Debemos tener el valor de mirar de frente esta convulsión sin negarla y con todas sus consecuencias».Con su habitual agudeza, Fred Vargas nos insta a mirar de frente, y sin negarlo, el escenario que afrontamos como especie; hace un llamamiento para cambiar el rumbo que nos está llevando hacia la destrucción del planeta. La galardonada autora francesa expone en este ensayo, riguroso y accesible, las conclusiones de una exhaustiva y ambiciosa investigación sobre la alarmante situación actual del medio ambiente. La autora explora un amplio y fiable conjunto de fuentes para diseccionar numerosas áreas que son determinantes para nuestro porvenir como especie. Sus conclusiones no son optimistas: el vertiginoso y progresivo agotamiento de los recursos medioambientales, la contaminación del aire a causa de las emisiones de CO2 y otros gases, o la falta de utilización de las energías renovables, entre otros factores, ponen en peligro la pervivencia de la vida en nuestro planeta. Entre los datos y perspectivas que ofrece Calor y hambre, están la estimación de la temperatura ambiente en el futuro y algunas soluciones detalladas para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Tenemos en este volumen el resultado de un minucioso trabajo: una imponente y valiente investigación, tan necesaria como impostergable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2025
Título original: Quelle chaleur allons-nous connaître? Quelles solutions pour nous nourrir? L’humanité en péril 2
En cubierta: © rawpixel
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Fred Vargas y Flammarion, París, 2022
© De la traducción, Inés Bértolo
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 979-13-87688-59-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción
¿En qué condiciones climáticas viviremos?
El pico del petróleo y su declive
Las consecuencias del declive petrolífero
El parque automovilístico, aeronáutico y marítimo en Francia de 2022 a 2040
La alternativa para el futuro de los transportes
El transporte de bienes hasta 2040 (2045)
El desplazamiento de las personas0
El futuro de nuestra movilidad después de 2040-2045
La tracción animal y la concentración parcelaria: las dos claves de nuestra supervivencia
El pico del gas natural
El pico del carbón
Consecuencias de los picos de las tres energías fósiles en el calentamiento
El consumo de energía final para (2040-)2050
El pico de la deforestación
La escasez de materias primas y baterías: ¿el fin de la tecnología digital?
Anexo
Era mi intención, una vez acabé La humanidad en peligro,1 no dejarles en paz (tampoco a mí misma) y seguir abrumándolos con nuevas informaciones: el cambio climático y las consecuencias de la falta de petróleo son cuestiones demasiado amplias para ser abordadas en un solo volumen. Sobre todo porque, en mi opinión, son cruciales, y ustedes se percatarán muy pronto de que, en efecto, lo son.
Aquí están, una vez más, obligados a armarse de valor para terminar de leer. Debo precisar que los datos que voy a mostrar aquí no todos son recopilaciones (son necesarias y abundan, pues este tipo de investigación no es imaginativa, sino laboriosa y especulativa), sino que hay postulados inéditos surgidos de mi propio análisis, y por tanto soy responsable de ellos. Para mí, el resultado de estos análisis es tan importante que me he esmerado mucho en probarlos y consolidarlos paso a paso, aunque a través de los medios de información, a menudo escasos, de que disponía.
No puedo decir que este segundo volumen, necesariamente técnico, cuantificado y algo austero, se asemeje a la lectura relajante de una novela policíaca. Aunque… Aunque es cierto que se basa en un suspense que he calificado de crucial: ¿hacia qué calor nos dirigimos? ¿Mortal, insoportable, difícil pero aguantable? —suspense que yo misma, no lo niego, he vivido apretando los dientes—. No es por perfidia en el mal gusto por lo que no puedo de entrada desvelarles el desenlace. Me resulta imposible proponerles uno sin haberlo respaldado y argumentado de diversas maneras. Por ello, voy a hablar del pico y el declive de los tres hidrocarburos responsables del calentamiento de nuestra Tierra, así como de la amenazante deforestación.
Las consecuencias de la rápida reducción de las reservas de petróleo son tales que intentaré abarcarlas todas, con atención al hecho de que cada porcentaje inferior de petróleo tiene un efecto proporcional a la baja sobre el PIB mundial y la economía en su conjunto.
Otros suspenses igualmente primordiales: ¿cómo conseguiremos desplazarnos? ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Habrá luz? ¿Podremos calentarnos? Y, claro está, pregunta vital: ¿cómo nos alimentaremos?
Todas estas problemáticas derivan de una única causa: el declive y el fin del petróleo, amo y señor del funcionamiento de nuestras sociedades, al que seguirá el declive y fin del carbón y el gas.
En mi búsqueda de respuestas a estos importantísimos interrogantes, he lamentado mucho no haber encontrado ninguna en los distintos informes de los grandes órganos de decisión, ni de las agencias y sociedades, públicas y privadas (no me refiero aquí, por supuesto, al IPCC),2 que tienen la responsabilidad de prevenir el futuro, de dibujar escenarios futuros con el horizonte del año 2050. Los retos a los que nos enfrentamos son reales y muy vitales. Me he estado preguntando por este silencio. Efectivamente, podemos quedarnos perplejos y bastante estupefactos ante las imprudencias y las falsas pistas que entreveran estos informes, y que señalaré cada vez que nos topemos con alguna. ¿Por qué los especialistas, cada uno en su campo, proponen soluciones que ciertamente resultan tranquilizadoras, pero que, a decir verdad, son inaplicables, irrealistas y, en general, muy parecidas? Porque sus reflexiones, al parecer, no se han llevado hasta el final. ¡Cuidado! Desde luego, no tengo la arrogancia de decir que estos investigadores están equivocados, y yo no (y otros investigadores, por supuesto, cuyas publicaciones no se tienen en cuenta en las «altas esferas», como tampoco se tendrá esta). Simplemente digo que la investigación de cualquier tema se detiene a menudo en un umbral más allá del cual no se avanza, lo cual socava la exactitud de las estimaciones y frena las posibilidades de anticipación adecuadas. ¿Por qué este parón prematuro?
Los dirigentes mundiales tardaron décadas en admitir que se acercaban las innumerables consecuencias del pico del petróleo, a pesar de que ya se predijo en 1972 en el famoso «Informe Meadows».3 Esta incredulidad —que aún existía hace solo unos años— nos ha hecho perder un tiempo muy valioso para preparar una transición suave y a largo plazo, en lugar de pillarnos por sorpresa de forma brutal. Esta negativa a creerlo puede parecer absurda y, en cierto modo, lo es: la eventualidad era demasiado dolorosa e inaceptable, ya que implicaba tal alteración de nuestro modo de vida que contemplarla resultaba intolerable y provocaba un rechazo muy poderoso.
Podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que, en el caso de los informes que he mencionado, están implicados los mismos mecanismos que generaron el rechazo ante el agotamiento del petróleo: ir más allá llevaría inevitablemente a enfrentarse a la evidencia de que se avecina una modificación integral de nuestro estilo de vida, algo que la psique rechaza por inaceptable. Así, nos encontramos de nuevo con el reflejo protector de la negación que instintivamente inhibe la investigación y propone escenarios inalcanzables al apostar por soluciones potenciales que no tendremos en 2050 e incluso antes.
En su conjunto, para llevar a buen puerto las previsiones y poner punto final al tema, estos análisis recurren siempre a tres remedios milagrosos que nos permitirán seguir viviendo de una forma que, aunque modificada o muy modificada, seguirá siendo bastante parecida a la actual: la existencia de vehículos eléctricos, el potencial de la biomasa (metanizadores, madera y biocarburantes, cuyos límites revisaremos más adelante) y otras fuentes de energía renovable, todo ello con el apoyo de la electrónica, que, a todas luces, aparece como algo eterno.
Esta creencia (iba a escribir «fe») en la perennidad de la electrónica, en absoluto respaldada, como si siempre hubiera existido y siempre fuera a existir, puede conducir a decisiones desastrosas. Citaré dos ejemplos: los operadores de telefonía ya están desmontando los antiguos sistemas de comunicación (con los teléfonos fijos y los faxes que los acompañan), sin darse cuenta de que su «fe» en la perennidad de la electrónica los está llevando a cometer un error garrafal. Porque, cuando llegue el fin de la electrónica —y hablaremos de ello—, las antiguas redes, que ellos califican de «obsoletas» y que habrían sido nuestra tabla de salvación, estarán desconectadas o defectuosas por falta de mantenimiento desde hace tiempo (a partir de 2023). Privados de los móviles y los e-mails, y sin transporte suficiente para prestar una centésima parte de los servicios postales actuales, nos veremos aislados de cualquier medio de intercambio, empezando por las Administraciones del Estado, ¡que ni siquiera podrán dar cuenta de nuestros impuestos! Es incomprensible que estas empresas de telecomunicación punteras no se planteen la mortalidad de la electrónica y nos envíen directos al paredón. En nombre de esta misma fe, la industria está abandonando las antiguas bombillas de filamento para imponer las led, que incluyen componentes electrónicos. Puede parecer un detalle sin importancia, pero ¿qué haremos cuando nos encontremos a oscuras? Hay muchísimos ejemplos de una ceguera similar —en realidad, de negación— y es vital que el mayor número posible de personas estén informadas. Es lo que hago aquí con ustedes, en mi humilde proporción.
En las previsiones de los grandes órganos de Gobierno nunca se alude a la inmensa crisis económica que provocará el fin del petróleo, como si el tema fuera un tabú absoluto: efectivamente, parece serlo, dado el silencio que lo rodea. ¡No es, sin embargo, ir demasiado lejos este empeño en el silencio! Porque nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros servicios y nuestros desplazamientos se basan únicamente en los transportes y en el maquinismo que estos han hecho posible (todo vehículo motorizado es también una máquina): su reducción progresiva generará un decrecimiento económico que se agravará con los años y afectará a todo nuestro sistema productivo, incluso a nuestra capacidad para ir a trabajar o hacer la compra. ¿Los transportes? Ahí se plantea uno de los remedios milagrosos: los vehículos eléctricos sustituirán a los térmicos. La investigación no va más allá, no plantea la cuestión esencial de los camiones, savia de nuestra economía, que son los que entregan los materiales y los productos y distribuyen los bienes, recogen las basuras, prestan los servicios postales, sostienen la importación-exportación, etcétera. Camiones que nunca podrán funcionar con electricidad sin requerir una carga que no podremos proporcionarles. En cuanto a los vehículos más modestos que, entre otras cosas, nos permiten movernos, nunca podrán igualar en número ni potencia a los actuales. Pero también llegarán a su fin, una posibilidad que ni se menciona. Y dado que la electricidad nunca hará volar un avión ni propulsará un potente buque de carga, y faltará la gigantesca cantidad de biomasa necesaria para conseguir que funcionen aviones y barcos con biocarburantes, asistiremos al fin de la importación-exportación aeronáutica. Con el fin de los transportes térmicos y eléctricos, llegará también el de los tractores agrícolas, una cuestión vital sobre la que, sin embargo, solo he encontrado una fuente a quien le preocupe,4 y acerca de cuyas consecuencias me he detenido largo y tendido.
¿Entienden por qué, frente a esas muestras de bloqueo o de falta de anticipación, he sentido la necesidad de explorar en profundidad las múltiples consecuencias del fin del petróleo e intentar analizar sus efectos?
Ante la reducción de la movilidad, también se argumenta que, además de los vehículos eléctricos, tendremos los biocarburantes, y aquí nos encontramos con el otro remedio milagroso. Según ciertas estimaciones, la metanización y el etanol, por sí solos, deberían aportar todo el carburante que necesitemos, olvidando que un vehículo de biocarburante, ya proceda del biometano, de los metanizadores o del etanol proveniente del cultivo de plantas azucareras o de materias lignocelulósicas, necesita gasolina para funcionar: muy poca y solo para arrancar en los vehículos de metano (biometano o metano sintético), pero mucha en los de etanol, que temen el frío (por debajo de 13 °C). Además, se pasa por alto que estos metanizadores también nos tienen que abastecer de electricidad, apoyados por el gran desarrollo de las energías renovables y del etanol, lo cual tampoco es nada realista, así como de calor y gas, ¡que los necesitaremos! Un sueño…
Pero solo un sueño… Porque los metanizadores, por muy numerosos que lleguen a ser, serán incapaces de proporcionarnos al mismo tiempo el volumen de biocarburantes necesario, de electricidad, de calor y de gas que se espera de ellos. Además, los biocarburantes a base de etanol devorarían demasiadas hectáreas y competirían con las necesidades agroalimentarias.
Desde luego, habría preferido garantizarles la continuación con métodos diferentes de los actuales de nuestro estilo de vida. La honestidad me obliga a decirles que es algo imposible y que debemos tener el valor de mirar de frente a esta convulsión sin negarla y con todas sus consecuencias. Como contrapartida, he estudiado hasta donde me ha sido posible cada una de estas consecuencias, tan diversas y entrelazadas, con la máxima atención, en un intento por proponer, para cada una, soluciones viables, practicables, eficaces y saludables que preserven nuestra existencia material —aunque profundamente modificada— y nos aporten también cierta serenidad mental.
Así pues, aquí están ustedes, obligados a recorrer conmigo el camino por las distintas etapas de mis investigaciones, para que puedan, igual que yo, y paso a paso, juzgar la fiabilidad de sus resultados.
1 Fred Vargas, L’humanité en péril. Virons de bord toute ! Le combat pour nos enfants, ed. ampliada, París, Flammarion, 2019-2020.[Edición en español: La humanidad en peligro, Siruela, 2020].
2 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que reúne a 195 países y elabora informes para los jefes de Gobierno.
3 Dennis Meadows, Donella Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens, The Limits to Growth [Los límites del crecimiento], Chelsea Green Publishing, 1972, también llamado el «Informe Meadows».
4 Ficha de síntesis sobre la agricultura, en The Shift Project, Le plan de transformation de l'économie française, Odile Jacob, 2022.
¿En qué condiciones climáticas viviremos?
Los cuatro escenarios de calentamiento del IPCC de aquí a 2100
En mi primer tomo, para no sobrecargarlo y ahorrárselo, omití deliberadamente presentar los cuatro escenarios de calentamiento de la Tierra de aquí a 2100 elaborados por el IPCC en 2013 en su 5.º Informe (aprobado en 2014).5
Tampoco les hablé de esta cuestión decisiva: ¿en cuál de esos cuatro escenarios es más probable que vivamos en los próximos años hasta finales de siglo? Una pregunta que me atormentaba, incluso me obnubilaba, desde hacía mucho tiempo.
Y, sabiendo que esos escenarios del IPCC ofrecen temperaturas globales mundiales, es decir, que tienen en cuenta la temperatura en los océanos y en las tierras, me pareció necesario —y asimismo arduo, dada la asombrosa carencia de información sobre este punto— intentar estimar la temperatura media futura únicamente en las tierras, más cálidas que los océanos.
No encontré respuesta a esta pregunta capital sobre el escenario climático que nos espera, del que depende nuestra supervivencia, en ninguna fuente (con excepción del estudio de un geólogo). Este silencio enigmático me extrañó y a la vez me descorazonó; me vi obligada a abordar sin guías ni puntos de referencia esta temática compleja e intentar encontrar una respuesta, necesariamente imperfecta, con los pocos recursos disponibles, basándome en el examen detallado del pico y el declive geológico del petróleo y sus consecuencias para el calentamiento y la futura economía. Este se completó con el examen de los picos y declives del gas, del carbón y de la deforestación. He incluido también una exposición de las previsiones sobre el derretimiento del permafrost, sobre los acontecimientos climáticos —pluviometría, sequías, olas de calor—, su impacto en los rendimientos agrícolas y los riesgos de la deforestación, fenómenos todos estrechamente influidos por el tipo de escenario de calentamiento que se prevé. Pero también aquí es notable la escasez o el carácter generalista de la información. Mencionaré asimismo el probable fin de la extracción de petróleo y, entre otras consecuencias, sobre el final de lo digital.
De los cuatro escenarios del IPCC, todos sin duda conocen, sin saber su nombre, el «escenario de lo peor», puesto que los medios de comunicación (y muchísimas revistas) se precipitan sobre la hipótesis más extrema, denominada con razón «el apocalipsis», pero no mencionan las otras tres posibilidades. Volvemos a toparnos con la sempiterna tendencia a abalanzarse sobre las catástrofes y los temas que asustan, sencillamente porque venden. En cuanto al cambio climático, sí hay razones para asustarse y, en este sentido, es excelente alertar a la población. Pero esos artículos de divulgación, sin investigación, sin síntesis, sin matices, solo ofrecen al público información catastrofista y extremadamente fragmentada, que aumentan el sentimiento de impotencia o nos apartan del problema «apocalipsis» para preservar nuestras defensas psíquicas.
El IPCC ha establecido distintos escenarios de aumento de la temperatura global mundial (océanos y tierras), conocidos como RCP (Representative Concentration Pathways) o trayectorias de concentración representativas (de los gases de efecto invernadero),6 desde los años 1850-1900 hasta 2100. Tienen en cuenta la cantidad de CO2 emitida por la combustión de las energías fósiles y la deforestación, pero también de otros gases de efecto invernadero (metano, óxido nitroso, gases fluorados), así como del vapor de agua o la evolución —aún mal comprendida— de las nubes, que también son fenómenos que calientan la Tierra. (Voy a utilizar el acrónimo GEI al hablar de los gases de efecto invernadero para aligerar el texto). En cuanto al derretimiento del permafrost (o pergelisol) y la cantidad de CO2, metano y óxido nitroso que liberará, el estudio del IPCC no estaba aún lo suficientemente avanzado en 2013 para integrarlo en estos escenarios. Esta carencia se subsanó en un informe especial del IPCC sobre la criosfera, elaborado en 2017 y aprobado en 2019.7 Pero los escenarios RCP más antiguos no incluyen este parámetro.
Deben saber, y esto es determinante, que estos cuatro escenarios se basan únicamente, de forma arbitraria, en los mayores o menores esfuerzos que realizará la humanidad para reducir sus emisiones de GEI, pero no tienen en cuenta los posibles frenos geológicos o económicos que podrían surgir en el transcurso del siglo, grandes acontecimientos que podrían cambiar la situación y las trayectorias RCP del IPCC, de los que les hablaré.
Por otra parte, en ese 5.º Informe del IPCC, las temperaturas indicadas para cada escenario se calculan en relación con el período de referencia 1986-2005 (que corresponde, aproximadamente, a la temperatura media del año 2000) y, por tanto, no integran el aumento del calor en 0,6 °C, ya acumulado entre 1900 y 2000.
El escenario más extremo, la RCP 8,5 (tan apreciada por los medios de comunicación), se funda en una ausencia total de esfuerzos para reducir los GEI y una continuación sin freno del business as usual8 (el BAU) que venimos experimentando desde el principio de la era industrial. Permítanme aclarar de entrada que este escenario nunca podrá producirse, y veremos por qué.
A la inversa, el escenario más moderado, la RCP 2,6, se basa en una reducción voluntaria progresiva de los GEI a partir de 2020. Este escenario (o el punto inferior del siguiente escenario) fue el que se acordó por consenso internacional en los Acuerdos de París de 2015, cuyo objetivo es mantener la temperatura global mundial (océanos y tierras) en + 1,5 °C o quedarse muy por debajo de + 2 °C en 2100, en comparación con la temperatura de la era preindustrial (período de referencia 1861-1880).
Acuerdos que muchos Estados han modificado a su antojo, acordando un aumento de + 2 °C en 2100, para volver a + 1,5 °C: una muestra de incompetencia total, dado que una vez emitida una determinada cantidad de GEI, es físicamente imposible «dar marcha atrás».Tras estos acuerdos, el IPCC reiteró que era necesario reducir las emisiones de CO2 en un 45 % en 2030 y alcanzar las cero emisiones de carbono en 2050.
Pero la humanidad, por su inconsistencia y avidez, ha emitido tal cantidad de GEI entre 2015 y 2019, aumentando así el espesor de su capa en la atmósfera, que, de hecho, ha echado por tierra los Acuerdos de París y ha perdido esta oportunidad favorable del escenario RCP 2,6, que ya no es alcanzable. Sin embargo, expondré las cifras de este escenario, ya obsoleto, a modo de recordatorio histórico que podemos contemplar con mucho pesar y rabia.
Entre estos dos escenarios figuran dos escenarios intermedios: la RCP 4,5 y la RCP 6,0.
La RCP 4,5 sitúa el inicio de la reducción de los GEI en 2050, lo que conduce a unas condiciones de calor sobre las tierras muy difíciles en 2100. Este escenario, con una temperatura global mundial máxima de + 2,6 °C (en comparación con el período 1986-2005, pero de + 3,2 °C en comparación con 1900) y una temperatura media de + 1,8 °C, tendría un impacto sobre una cuarta parte del globo a finales de siglo, y pondría en peligro a la mitad de la humanidad.910 El segundo escenario, la RCP 6,0, todavía más dramático, podría alcanzar una temperatura máxima de + 3,1 °C en 2081-2100 (en comparación con 1986-2005, pero hasta 3,7 °C más que en 1900), con una temperatura media de + 2,2 °C, y sitúa el principio de la disminución de los GEI en 2080, provocando temperaturas muy peligrosas con unas más que inciertas posibilidades de adaptación para los seres humanos.
En las siguientes tablas resumo, para dos períodos, los rangos y las medias de temperatura (tierras y océanos) para cada escenario, según los datos del IPCC1112. La amplitud de los rangos se debe a las incertidumbres que rodean los bucles de retroalimentación, en particular el deshielo del permafrost, el vapor de agua y la respuesta de las nubes. Debajo de estas austeras tablas (que se saltarán —lo sé— antes de volver a ellas sin duda más tarde con cierto interés), añado un gráfico13 que ilustra los aumentos de temperatura desde 1900 hasta 2100, según los cuatro escenarios. Este gráfico es, en mi opinión, el más detallado, pero también el más complejo de descifrar; así pues, lo he simplificado manteniendo solo las líneas de temperaturas medias.
Es muy importante señalar que, tanto en el gráfico como en las tablas de las RCP, las temperaturas se indican con respecto a un «0» arbitrario, que se corresponde al período de referencia 1986-2005, es decir, en torno al año 2000. Por tanto, la lectura de las temperaturas a partir de ese «0» está amputada de los 0,6 °C que ya aumentaron entre 1900 y 2000 (este aumento del siglo XX figura como la línea negra gruesa en el gráfico). Así pues, sabemos que la temperatura actual es de + 1,1 °C en comparación con las temperaturas de 1900, pero el gráfico indica que es de + 0,5 °C. Sencillamente, falta el aumento de 0,6 °C anterior a 2000. Para conocer el auténtico aumento del calor desde 1900, inicio del período industrial, hay que añadir 0,6 °C a las temperaturas que se leen en las tablas y el gráfico. Por lo tanto, presentaré otras dos tablas propias que muestran las temperaturas en comparación con 1900, con un aumento de + 0,6 °C, para que el período de referencia 1986-2005 no nos engañe, y añadiré estos 0,6 °C en el transcurso de este texto. Me permito así ofrecer otra presentación de las temperaturas de las cuatro RCP.
1. Evolución de la temperatura indicada por el IPCC,comparada con el período 1986-2005:
Para 2046-2065, en comparación con 1986-2005:
RCP 2,6: entre 0,4 °C y 1,6 °C, media 1,0 °C
RCP 4,5: entre 0,9 °C y 2,0 °C, media 1,4 °C
RCP 6,0: entre 0,8 °C y 1,8 °C, media 1,3 °C
RCP 8,5: entre 1,4 °C y 2,6 °C, media 2,0 °C
Para 2081-2100, en comparación con 1986-2005:
RCP 2,6: entre 0,3 °C y 1,7 °C, media 1,0 °C
RCP 4,5: entre 1,1 °C y 2,6 °C, media 1,8 °C
RCP 6,0: entre 1,4 °C y 3,1 °C, media 2,2 °C
RCP 8,5: entre 2,6 °C y 4,8 °C, media 3,7 °C
2. Evolución de la temperatura indicada por el IPCC,comparada con 1900 [cálculo personal que integra + 0,6 °C]:
Para 2046-2065, en comparación con 1986-2005:
RCP 2,6: entre 0,4 °C y 1,6 °C, media 1,0 °C
RCP 4,5: entre 0,9 °C y 2,0 °C, media 1,4 °C
RCP 6,0: entre 0,8 °C y 1,8 °C, media 1,3 °C
RCP 8,5: entre 1,4 °C y 2,6 °C, media 2,0 °C
Para 2081-2100, en comparación con 1900:
RCP 2,6: entre 0,9 °C y 2,3 °C, media 1,6 °C
RCP 4,5: entre 1,7 °C y 3,2 °C, media 2,4 °C
RCP 6,0: entre 2,0 °C y 3,7 °C, media 2,8 °C
RCP 8,5: entre 3,2 °C y 5,4 °C, media 4,3 °C
3. Gráfica de evolución de la temperatura de las cuatro RCP del IPCC comparada con 1986-20051415:
El Rapport d’étude n.º 2 sobre el informe del IPCC prosigue: «Entre 2016 y 2035, es probable que las temperaturas aumenten entre 0,3 °C y 0,7 °C, dependiendo del escenario, en comparación con el período 1986-2005, es decir, un aumento de entre 1 °C y 1,4 °C respecto a 1850. Este aumento de la temperatura será mayor en las zonas tropicales y subtropicales que en las regiones de latitud media. […] En todos los escenarios RCP, excepto para la RCP 2,6, el calentamiento continuará después de 2100».16
Señalaré aquí un matiz muy importante: en el escenario 4,5 (ver en el gráfico anterior la línea gris que alcanza hasta + 2 °C e indica la temperatura media), el aumento se debilita en torno a 2062, para alcanzar un período de estabilización del calor (en forma de meseta ondulante) hacia 2080, es decir, 30 años tras el inicio de la reducción de los GEI arbitrariamente fijado en 2050 en este escenario, un fenómeno clave de estagnación sobre el que volveré más adelante. En otras palabras, en este caso el aumento de la temperatura se estabilizaría en torno a unos + 2,4 °C con respecto a 1900. Los escenarios 2,6 y 4,5 son los únicos que prevén una estabilización en el siglo XXI; lo cual ya es imposible para los escenarios 6,0 y 8,5.
El deshielo del permafrost
El aumento de temperatura debido al deshielo del permafrost para 2100 o 2300 está todavía tan mal entendido que las estimaciones varían mucho según las fuentes, desde + 0,04 °C hasta + 0,6 °C.
El último Informe especial de IPCC de 2017 sobre el océano y la criosfera17 (informe aprobado en 2019) indica que el subconjunto de modelos «ha mostrado grandes reducciones del área de permafrost cercana a la superficie,18 con una pérdida promedio del 90 % (12,7 ± 5,1 × 106 km2) del área de permafrost en 2300 para la RCP 8,5 y una pérdida del 29 % (4,1 ± 0,6 × 106 km2) para la RCP 4,5, y gran parte de esa pérdida a largo plazo se habría producido ya en 2100».19
Por su lado, la página web defense.gouv.fr20 indicaba en 2017 que más de un tercio del permafrost (o el 37 %) desaparecerá de aquí a 2100 «en el mejor de los casos», lo que «podría provocar unas emisiones [de GEI] equivalentes a por lo menos 5 años de emisiones mundiales de CO2», es decir, un aumento de la temperatura de 0,085 °C, redondeado a 0,09 °C.
En este capítulo, no he abordado la posible liberación de metano y óxido nitroso como consecuencia de ese deshielo, porque faltan muchos datos: ¿en qué cantidad y durante cuánto tiempo? ¿A partir de cuántos grados de temperatura? Nadie lo sabe todavía, y los escasos elementos que se han aportado son tan contradictorios que es mejor esperar a conocer bien el fenómeno antes de abordarlo. Por lo tanto, aquí solo hablaré de las emisiones de CO2.
El IPCC ha publicado una curva de temperaturas desde 2000 hasta 2300.21 Ya es antigua (2001) y pretende mostrar que, debido a la inercia del CO2 en la atmósfera, las temperaturas seguirán aumentado aunque las emisiones de CO2 alcancen su punto máximo en 2035. Dado que no disponemos de ninguna otra curva general de temperatura a tan largo plazo, tendremos que conformarnos con ese gráfico que parece corresponder, según se indica, al punto máximo del escenario 6,0. Muestra que el aumento de la temperatura continuaría al 69 % entre 2000 y 2100, luego al 22 % entre 2100 y 2200, y al 9 % entre 2200 y 2300. Si lo relacionamos con el 29 % de deshielo de aquí a 2300 para la RCP 4,5, en este escenario tendríamos un deshielo de alrededor del 20 % de aquí a 2100. Suponiendo, sin ninguna certeza, que los datos indicados anteriormente sean más o menos exactos (como hemos visto, las estimaciones varían mucho), de aquí a 2100 habría un deshielo del 20 % y, por tanto, un aumento de la temperatura inferior a 0,09 °C.
El bucle de retroalimentación22 puede frenarse mediante el crecimiento de vegetación en los suelos descongelados, absorbiendo a su vez parte del carbono liberado en forma de CO2. Un estudio de Nature Climate Change estima que el 59 % del carbono liberado podría ser capturado por la vegetación que crezca en los suelos descongelados. Y según el Informe especial del IPCC 2017, esa vegetación «podría absorber una parte o incluso la totalidad del carbono del permafrost».
Se darán cuenta tan bien como yo de que esta serie de cálculos conducen a unos resultados bastante variables, que en modo alguno puedo garantizar por falta de datos suficientes, pero, en todo caso, no parece que nos enfrentemos aquí a la catástrofe que, una vez más, nos endilgan los medios de comunicación. Todos, copiándose unos a otros, han bautizado a este fenómeno del deshielo como «bomba climática» o «bomba de relojería», porque el permafrost contiene entre 1600 y 1700 gigatoneladas de carbono. Únicamente el escenario 8,5, que ya es de por sí una catástrofe, liberaría el 90 % de esas cantidades de carbono en tres siglos, sin incluir la absorción por la vegetación.
Es normal que se pierdan un poco entre tantas cifras, pero tómense un buen café antes de pasar a lo siguiente…, también lleno de cifras. Me encantaría ahorrárselas, pero ¿cómo hablar de temperaturas sin desgranar series de cifras?
Las temperaturas en las tierras
Si se observan las temperaturas indicadas en la tabla de las RCP reproducida más arriba (comparadas con el período 1986-2005), los aumentos de nivel a lo largo de un siglo no chocan de inmediato, excepto el máximo de + 4,8 °C (es decir, + 5,4 °C) en el escenario RCP 8,5 para 2081-2100.
No son pocos los que sostienen, con razón, que el clima del planeta ya ha atravesado muchas fases de calentamiento durante la prehistoria y desde la aparición del Homo sapiens hace 300 000 años. En efecto, las temperaturas se han calentado periódicamente durante los episodios interglaciares, como mucho entre + 1 °C y + 2 °C por encima de la media de 15 °C observada entre 1860 y 2005. No por nada la ONU y el IPCC pedían que nos mantengamos en + 1,5 °C o por lo menos por debajo de + 2 °C. Pero en vano.
Tanto es así que superar ese umbral de + 2 °C, e incluso alcanzar + 3 °C, + 4 °C o + 5,4 °C (en temperaturas globales comparadas con 1900), es en realidad inédito en la historia de la humanidad. Además, esos períodos de aumento en el Paleolítico se prolongaron durante 10 000 años, dejando a los humanos y a todos los seres vivos de la Tierra mucho tiempo para adaptarse, mientras nosotros vamos a lograr una hazaña mayor en tan solo un siglo, enfrentándonos a una alteración brutal. Por otro lado, el número de seres humanos sobre la Tierra era de un millón hace 40 000 años y de cinco millones hace 8000 años, generando una depredación más que mínima en las tierras, cuando hoy en día somos 7500 millones, para los cuales los recursos del planeta ya no bastan, pues los humanos no los han escatimado, ni mucho menos. Al mismo tiempo, corremos el riesgo de enfrentarnos a un aumento tal de la temperatura en las tierras que la evapotranspiración del organismo humano ya no bastará para mantener la temperatura corporal en niveles viables.
Por último, en el siglo XIX todavía podíamos beber sin recurrir a plantas de descontaminación, aún no habíamos masacrado la Tierra entera, empobrecido sus suelos, devastado, desecado sus bosques, contaminado sus aguas, acidificado sus océanos, transformado su atmósfera y arruinado su biodiversidad. Sumada al peligro del calentamiento, esta inmensa degradación afecta gravemente a nuestro porvenir, aunque solo sea para alimentarnos, beber, vestirnos. Por eso, más o menos 0,5 °C cuenta, y cobra todo su sentido en este contexto amenazador.
Pero, como he dicho en la introducción, esas temperaturas de las RCP del IPCC expresan una media mundial que incluye las tierras y los océanos, más fríos, y que constituyen el 71 % de la superficie del globo. Por ello, para comprender plenamente su impacto, me ha parecido esencial, en lo que respecta a nuestra resistencia fisiológica, al flujo de aguas, al estado de los bosques, a la biodiversidad y a los rendimientos agrícolas, averiguar qué aumento de calor provocarán estas temperaturas únicamente en las tierras.
El Informe especial del IPCC sobre la tierra (2017-2019)23 ofrece una estimación del aumento medio de la temperatura en las tierras de + 1,53 °C entre 1850-1900 y 1999-2018, cuando la estimación evaluada por la NASA en la superficie de los océanos entre 1880 y 2018 es de + 0,87 °C.24 La temperatura en las tierras ha aumentado 1,4 veces más rápido que la temperatura media global, actualmente de 1,1 °C.25
Es bastante evidente que el aumento de la temperatura global mundial incrementará de hecho el aumento de la temperatura en tierra. El IPCC, sin embargo, no menciona este futuro aumento del calor en los continentes en sus cuatro RCP. Lo tendré en cuenta cuando abordemos con más detalle el aumento de temperaturas por venir. Este aumento y los acontecimientos climáticos asociados dependen en gran medida, de hecho, de un factor decisivo que no se ha tomado en cuenta en ninguna de las previsiones presentadas anteriormente: se trata, como ya he dicho, de los picos y declives geológicos de las energías fósiles, y de sus consecuencias, principalmente del petróleo.
Los futuros acontecimientos climáticos relacionados con el calentamiento
Antes de empezar con la exposición de las previsiones existentes sobre los futuros acontecimientos climáticos, advierto a mis lectores de que la gran mayoría de esas previsiones se refieren al irrealista y catastrófico escenario 8,5. Es normal que el IPCC lo use para que los Estados tomen conciencia del peligro que corremos. Que las demás fuentes lo tomen constantemente como referencia se debe a la tentación del sensacionalismo, al deseo algo perverso de conmocionar brutalmente en lugar de contentarse con medias tintas. De aquí que haya que considerar con tiento los resultados de las estimaciones, dada su maximización. No pongan palabras en mi boca que no he dicho; ya estamos viendo que se producen en la Tierra acontecimientos fuera de norma, inundaciones sin precedentes, incendios devastadores, olas de calor infernales que rompen récords cada año, sequías estivales… El hecho es que, presentes estas perturbaciones, conviene ser prudentes con los datos siguientes, y los señalaré siempre que correspondan a un escenario-apocalipsis imposible.
La pluviometría y el ciclo del agua, las sequías
El Informe del IPCC de 2013 sobre el régimen de lluvias es muy generalista: «Se prevé que la precipitación a escala global aumente gradualmente en el siglo XXI […]. Los cambios en la precipitación media en un mundo mucho más cálido no serán uniformes, ya que en algunas regiones se experimentarán aumentos y en otras disminuciones o no se experimentará ningún cambio. Es probable que las masas terrestres situadas en altas latitudes registren un mayor volumen de precipitación […] Es probable que en muchas regiones áridas y semiáridas de latitud media y subtropicales, el nivel de precipitación sea menor [sic]. Las proyecciones a escala regional y global de la humedad del suelo y la desecación siguen siendo relativamente inciertas en comparación con otros aspectos del ciclo del agua. No obstante, la desecación en las regiones del Mediterráneo, el suroeste de Estados Unidos de América y África meridional es coherente con los cambios proyectados en la circulación de Hadley;26 por lo tanto, la desecación de esas regiones a medida que aumentan las temperaturas mundiales es probable en varios grados de calentamiento según la trayectoria de concentración representativa RCP 8,5».27
Todo esto nos revela muy poco, y la conclusión de estas estimaciones demuestra, como ya les advertí, que se refieren al escenario de lo peor.
Los datos de Météo France son algo más precisos, pero apenas más satisfactorios: «Es prácticamente seguro que se produzcan temperaturas extremas calientes más frecuentes y frías menos frecuentes en la mayoría de las zonas continentales, en escalas temporales diarias y estacionales, conforme vaya aumentando la temperatura media global. Es muy probable que haya olas de calor con mayor frecuencia y más duraderas. […] Es muy probable que para el final de este siglo sean más intensos y frecuentes los fenómenos de precipitación extrema en la mayoría de las masas térreas de latitud media y en las regiones tropicales húmedas».28 En cuanto a los fríos extremos, esta estimación contradice en parte lo que afirma Jean-Marc Jancovici. Según sus fuentes, el calentamiento climático se acompaña de un debilitamiento de los vórtices polares29 y, por lo tanto, de una mayor frecuencia de flujos de aire frío procedentes de los polos. Estos flujos de aire frío no invierten la dinámica promedio del calentamiento en las latitudes medias, pero pueden provocar temperaturas extremas frías temporales más intensas en esas latitudes.
El resumen de las conclusiones del Documento técnico especialmente dedicado a la cuestión del agua,30 basado en los datos y previsiones del Cuarto Informe de Evaluación de impactos del cambio climático, publicado por el IPCC en 2007,31 ofrece información igualmente de carácter general y se refiere sobre todo, por desgracia y otra vez, a un calentamiento de + 4 °C, es decir, al escenario-apocalipsis RCP 8,5: «Sin embargo, hay que dejar clara una cosa desde el principio. Las interrelaciones entre el sistema climático y el ciclo del agua son numerosas y extremadamente complejas. El aumento de las temperaturas afecta simultáneamente a diversos componentes de los sistemas hídricos: la cantidad de precipitaciones, así como su intensidad y frecuencia; el derretimiento de la nieve y el hielo; el aumento de la presencia de vapor de agua en la atmósfera; la evapotranspiración; la cantidad de agua en el suelo y en la vegetación […]; la fuerza de las escorrentías y el caudal de los cursos de agua. Todos estos fenómenos interactúan entre sí».
Todo esto explica que el lenguaje de los expertos del IPCC sea muy circunspecto. «Pero aunque estas previsiones deban tomarse con cautela, también hay que señalar que, a grandes rasgos, el siguiente panorama general [basado en el Informe del IPCC],32 más detallado, es objeto de un consenso muy amplio entre los científicos»:33 aumento de las precipitaciones en las latitudes altas, pero reducción en las latitudes más bajas (región mediterránea y zonas subtropicales), riesgo de inundaciones debido a cambios en el caudal de los ríos o a la subida del nivel del mar (Europa del Norte y del Este). «Los expertos del IPCC estiman que el número de seres humanos que sufrirán falta de agua podría triplicarse a lo largo del siglo, alcanzando la cifra de 3200 millones, si las temperaturas aumentaran más de 4 °C. [De nuevo nos encontramos con el irrealista escenario-apocalipsis RCP 8,5] […] Los tres principales fenómenos que afectarían a las reservas de agua dulce disponibles serían la reducción de las precipitaciones en determinadas regiones, la subida del nivel de los mares, y el deshielo de los glaciares».
«La disminución […] del caudal de los ríos, así como de los niveles de humedad del suelo […] son los diversos factores que contribuyen a las sequías» (cada vez más frecuentes en muchas zonas subtropicales, la cuenca mediterránea, gran parte de Australia y en el suroeste de los Estados Unidos). «En el sur de Europa, la disponibilidad de agua podría reducirse entre un 5 y un 35 % [nótese la gran amplitud de este rango] si la temperatura aumenta 4 °C [según la apocalíptica RCP 8,5, otra vez]. […] En cuanto a América Latina, avanza “probablemente” hacia una aridificación […]. La Amazonia oriental podría ver cómo su selva subtropical [me permito una corrección: la Amazonia no es una selva subtropical, sino ecuatorial] evoluciona hacia una zona de sabana».
«El aumento de las temperaturas y los impactos asociados tendrán también consecuencias sobre la calidad del agua disponible para el consumo humano, con un deterioro de su calidad tanto en términos biológicos como químicos».
«Desde luego, la agricultura se verá especialmente afectada por una disminución de la disponibilidad de agua. […] Muchas industrias también sufrirán la falta de agua, sobre todo el sector energético, cuya necesidad de agua va mucho más allá de la hidroelectricidad».
A este respecto, no debemos olvidar que, dado que estas estimaciones del IPCC no tienen en cuenta los acontecimientos geológicos y económicos, la disponibilidad de agua potable aumentará a medida que las industrias y la agricultura industrial, que exigen cantidades colosales de agua dulce, además de contaminarla, disminuyan y desaparezcan a lo largo de este siglo. Sin embargo, en este contexto de declive de las industrias, repito que debemos preservar a toda costa las plantas de descontaminación de aguas residuales. En Francia, «los servicios que permiten potabilizar el agua, distribuirla y depurarla tras su uso tienen un coste».34 No todo el mundo podrá pagar las facturas del agua, ni aquí ni en ningún otro sitio. De ahí la necesidad de programar de antemano subvenciones a las depuradoras.
Puesto que el resumen expuesto anteriormente se refiere principalmente al irrealizable escenario RCP 8,5 y a las zonas climáticas septentrionales, continentales, tropicales y subtropicales, tomaré, respecto a la pluviometría, el caso de Francia como ejemplo de una zona temperada de latitud media, con una franja meridional mucho más cálida.
«La precipitación se mide como la cantidad de agua que cae al suelo por unidad de superficie. La unidad utilizada es el milímetro de precipitación por metro cuadrado. Suponiendo una distribución homogénea de las precipitaciones sobre esta superficie, 1 milímetro de lluvia representa 1 litro de agua por metro cuadrado. […] La precipitación media anual en Francia continental oscila entre 500 y 2000 milímetros, según la situación geográfica».35
Para 2021-2050, un estudio del Ministerio de Ecología prevé un aumento de las precipitaciones, tanto en invierno como en verano, de entre 0 y 0,42 mm al día. Según esta misma fuente, para 2071-2100, el Ministerio prevé un aumento invernal de entre 9 y 76 mm al día (según los modelos y escenarios del IPCC) y, como media estival, para los escenarios RCP 4,5 y 8,5, una disminución de entre 15 y 35 mm al día.36 Esto, por supuesto, no tiene en cuenta la fase de estabilización del escenario RCP 4,5, en la que nos hallaremos en ese momento.
Las estimaciones de DRIAS3738 para la RCP 4,5 prevén un aumento medio de las lluvias de 100 mm al año para el período 2041-2070 (comparado con el período de referencia 1986-2005). Únicamente en el período 2071-2100 —es decir, sin tener en cuenta la fase de estagnación-estabilización que hemos indicado— las precipitaciones disminuirán en 100 mm en comparación con el período de referencia.
DRIAS concluye que, «para finales del siglo XXI, los resultados de las simulaciones muestran de forma evidente una disminución de la media anual de precipitaciones totales sobre el territorio continental. A medio plazo (2041-2070), esta disminución es menos evidente, en particular para el escenario RCP 4,5, que muestra una muy ligera tendencia al alza. Lo mismo ocurre para el futuro próximo (2021-2050)».
Respecto a las precipitaciones estivales, «por término medio en Francia continental, sea cual sea el escenario considerado, las proyecciones climáticas muestran pocos cambios hasta llegar a la década de 2050 […]. Lo mismo ocurre con las precipitaciones invernales hasta 2050».
Según la web del Senado francés,39 en lo que respecta a las variaciones estacionales del régimen pluvial, las conclusiones son más o menos similares.
«Pocos cambios hasta la década de 2050», nos dice DRIAS para Francia. Esta constatación de cierta estabilidad no debe ocultar los fenómenos que ya venimos experimentando en el territorio desde hace varios años en el período estival: veranos secos, una semana de canícula de media cada año, un descenso de la humedad de los suelos —amarilleo de la hierba, incendios espontáneos de los cultivos— y una disminución del caudal de los ríos (parada de centrales nucleares), acompañados de las restricciones en el uso del agua.
Los acontecimientos climáticos extremos: lluvias intensas, inundaciones, ciclones
Météo France indica que «es muy probable que para el final de este siglo sean más intensos y frecuentes los fenómenos de precipitación extrema en la mayoría de las masas térreas de latitud media y en las regiones tropicales húmedas. […] es probable que la frecuencia global de los ciclones tropicales disminuya o se mantenga prácticamente sin cambios».40
«A diferencia de las regiones subtropicales [probablemente del sur], las regiones del hemisferio norte registrarán un aumento de las precipitaciones. Ya se observa un aumento de las precipitaciones en el continente americano, en el norte de Europa, en Asia central y en el norte de Asia. Estas precipitaciones provocan una mayor escorrentía, que a su vez repercute en los ecosistemas y genera inundaciones y corrimientos de tierra».41
La web del Senado francés señala que «también se ha observado un aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos de precipitación extrema en muchos lugares de la Tierra y en determinadas regiones de Francia en particular. Por ejemplo, se ha detectado un aumento significativo de los episodios de lluvias extremas en el sureste de Francia, en torno al 20 % desde mediados de siglo XX. […] Estos fenómenos tienen consecuencias sobre las crecidas y las inundaciones, que a menudo son consecuencia de la intensidad o la persistencia de las precipitaciones extremas, aunque su evolución no sea directamente mensurable, dado que las inundaciones son fenómenos complejos asociados a otros parámetros, como la gestión y el mantenimiento de los cursos de agua».42
Las olas de calor
Respecto a las olas de calor, el Informe de 2013 del IPCC43 señala, como era de esperar, que «las olas de calor se encuentran entre los extremos climáticos más preocupantes con respecto a la vulnerabilidad de nuestras sociedades y a la evolución prevista de su frecuencia e intensidad en el siglo XXI».
Según Météo France, «Francia sufrió especialmente la canícula del verano de 2003. En los últimos años, estos acontecimientos se han multiplicado en las diversas regiones del mundo (Rusia en 2010, Texas en 2011, Australia en 2012). […] Mientras que en el período 1976-2005 se registró una media de menos de 5 días de ola de calor [en Francia], se estima que existe una probabilidad de 3 sobre 444 de que ese número aumente en al menos 5 a 10 días adicionales en el sureste y entre 0 y 5 días más en las demás regiones para 2021-2050». Es extremadamente difícil encontrar datos algo más precisos sobre las olas de calor en el mundo, incluidos los Informes de IPCC que las incluyen en breves pasajes sobre las sequías que ya hemos visto. Planteemos, pues, algo obvio: las olas de calor serán más numerosas e intensas en las regiones del mundo más afectadas por las sequías. El calentamiento climático tendrá inevitablemente un impacto sobre el hambre en el mundo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), «si las emisiones de CO2 se mantienen, 600 millones de personas adicionales serían víctimas del hambre para 2080».45 Nótese la precisión: si las emisiones de CO2 se mantienen, que indica claramente, una vez más, que estas proyecciones se refieren al escenario 8,5.
Consecuencias sobre el rendimiento agrícola
De nuevo del Informe del IPCC de 2018, aunque este todavía plantee la esperanza del escenario RCP 2,6 (+ 1,5 °C) cuando este ya es inalcanzable: «Entre las poblaciones con un riesgo desproporcionadamente alto de sufrir consecuencias adversas por un calentamiento global de 1,5 °C o mayor se encuentran las poblaciones desfavorecidas y vulnerables, algunos pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen de medios de subsistencia agrícolas o propios de las zonas costeras (nivel de confianza alto). Entre las regiones que se encuentran en una situación de riesgo desproporcionadamente alto están los ecosistemas del Ártico, las regiones áridas, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados (nivel de confianza alto)».
Esta situación general de estrés alimentario, aunque muy diferente según cada zona climática, afecta al mundo entero, y seguirá afectándolo si no tomamos medidas drásticas de adaptación, procesos todos ellos necesarios que explicaré más adelante y que podrían ayudar a moderar las pérdidas alimentarias.
Por otra parte, en Francia, como en todas partes donde el consumo de carne es un factor importante, una fuerte reducción de la ganadería permitirá recuperar hectáreas destinadas a prados y forraje para dedicarlas al cultivo, y así compensar las pérdidas debidas a la sequía y a la transición a la agricultura ecológica. Esta indispensable reducción vendrá acompañada de un descenso saludable de las emisiones de metano producidas por los rumiantes.
Solo disponemos de 10 a 15 años para poner en marcha un programa de reestructuración total de la agricultura que garantice una autonomía alimentaria local en todo el mundo.
Los picos geológicos de los combustibles fósiles y su declive
La combustión de tres energías fósiles (petróleo, gas y carbón) representaba en 201246 alrededor del 80 % de las emisiones de CO2 en todo el mundo, y este porcentaje ha seguido aumentando desde entonces (81,4 % en 2015).47 El 44 % de estas emisiones proceden del carbón, el 36 % del petróleo y el 20 % del gas natural.48
Señalé en la introducción que, para establecer las curvas de las cuatro RCP, el IPCC no tenía en cuenta las limitaciones geológicas, y posteriormente económicas, que podrían afectar a la producción de los tres hidrocarburos a lo largo de este siglo, y en consecuencia a sus emisiones de CO2.
Sin embargo, esas limitaciones geológicas —es decir, la disminución progresiva de las reservas de combustibles fósiles disponibles, tras pasar por un pico de producción que se corresponde a las posibilidades máximas de extracción (más allá de las cuales la extracción decae inexorablemente y se vuelve más difícil y más cara con los años)— se producirán en el siglo XXI, tanto para el petróleo como para el gas y el carbón.
La mayoría de los gobernantes y economistas del mundo parecen, o hasta hace poco parecían, vivir con la idea de un suministro continuo y sin sobresaltos, por lo menos durante el siglo XXI y durante mucho más tiempo en el caso del carbón.
Pero estos cambios geológicos van a producirse, y es imposible saber si esos gobernantes y economistas están al corriente, pero no se lo creen, o sencillamente prefieren vivir en la negación o la ignorancia cortoplacista.
Se puede entender que el IPCC no los tenga en cuenta, pues su objetivo es exponer a los dirigentes del mundo las consecuencias de seguir emitiendo GEI y las considerables diferencias según los esfuerzos que se realicen. Pero que los gobernantes y los economistas pasen por alto este importante fenómeno de las limitaciones geológicas es absolutamente incomprensible. Un único ejemplo característico para demostrar hasta qué punto los responsables y sus colaboradores están increíblemente alejados de los acontecimientos reales que se avecinan: en 2011 se ofreció un largo informe gubernamental del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria francés, muy típico de los análisis de los economistas. Bajo el título France 2030, cinq scénarios de croissance [Francia 2030, cinco escenarios de crecimiento] (¡pero ninguno de decrecimiento, ojo!), el informe presenta cinco trayectorias, de la más negra a la más optimista, pero todas apuestan por un crecimiento más o menos elevado: ¡¡de 1,3 puntos entre 2020 y 2030 y de 1,2 puntos más allá en el «peor escenario»!! En el escenario más optimista prevén un crecimiento de hasta + 2,4 puntos entre 2020 y 2030. Y, por supuesto, ni una palabra sobre los efectos del aumento de calor (por ejemplo, sus repercusiones sobre las cosechas) y todavía menos sobre los picos geológicos, como supondrán. Pero ¿dónde viven? En un mundo virtual donde el concepto de decrecimiento es tan inaceptable que cualquier obstáculo de naturaleza no financiera se omite, aunque las agencias internacionales, las empresas o los departamentos especializados ofrezcan datos a los Estados, generalmente los más optimistas posibles. Los países productores, por su parte, no hacen la vista gorda; Rusia ha anunciado el pico geológico de su petróleo para 2021, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos empiezan a gestionar sus reservas.
A pesar de todo, estos datos conocidos desde hace mucho no han logrado penetrar de forma significativa en los círculos económicos y políticos ni en los «medios de comunicación de masas», donde el tema de los posibles picos y declives de los hidrocarburos parece seguir siendo ignorado, tabú o indigno de interés. Y, sin embargo, la noción de «pico geológico» fue revelada por los expertos hace 70 años, ilustrada por la famosa primera modelización del geofísico M. King Hubbert,49 cuyos trabajos sobre el pico de la producción estadounidense de petróleo y gas y sus efectos conexos tuvieron una resonancia definitiva.
El advenimiento del pico del petróleo convencional en 2006 había sido previsto y efectivamente se produjo, lo que determinó la llamada crisis de 2008. Este informe del Gobierno francés habla efectivamente de la «crisis de 2009», pero sin vincularla en ningún momento a su causa principal: el paso del pico del petróleo convencional.
En contraste con estas mentes desesperadamente obtusas, que establecen sus curvas de crecimiento negando totalmente la realidad, muchas personas comprenden que los recursos de hidrocarburos no pueden ser inagotables y que su cantidad evolucionará. También comprenden la influencia decisiva que los cambios geológicos, que debilitan la producción de hidrocarburos, pueden tener en las emisiones de CO2