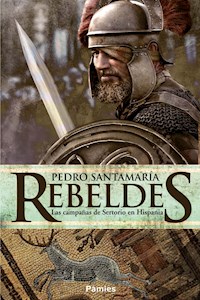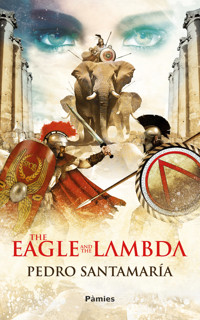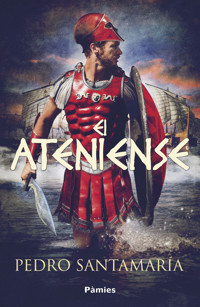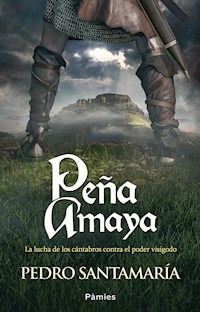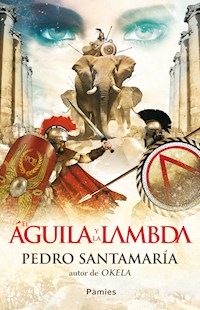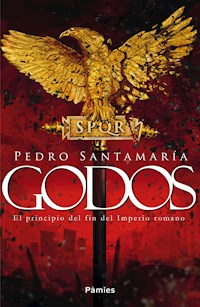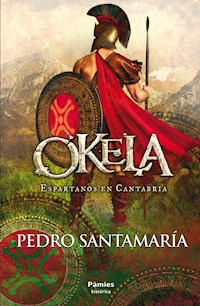7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año 450 d. C. El imperio de Atila, rey de los hunos, se extiende desde el Rin hasta el mar Negro y desde el Danubio hasta el Báltico. Sus hordas invencibles han sometido a las tribus germánicas y han derrotado una y otra vez al Imperio romano de Oriente, que ahora, temeroso, se inclina ante él y paga tributo. Desde el Danubio hasta Constantinopla todo está arrasado. Flavio Aecio, general en jefe de las tropas de Occidente, sabe que, tarde o temprano, le ha de llegar el turno a su parte del Imperio. Pero Occidente es débil y está solo: la rica provincia de África ha caído en manos de los vándalos, suevos y bagaudas campan a sus anchas por Hispania y, en el sudoeste de la Galia, los godos han establecido un pequeño reino en torno a la ciudad de Tolosa. Mientras tanto, en Rávena, la corte imperial del joven e incapaz Valentiniano III es poco más que un nido de víboras, conspiraciones y traiciones. Aecio es consciente de que si hay una oportunidad de salvar lo poco que queda de Roma, tendrá que pactar con sus antiguos y recelosos enemigos, los godos de Teodoredo, y enfrentarse a las hordas de Atila en la que será la última gran batalla del ejército romano. En las verdes llanuras de la Galia la Historia misma contendrá el aliento. El devenir de Occidente está en juego. Una jornada. Todo o nada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Primera edición: junio de 2021
Copyright © 2021 de Pedro Santamaría Fernández
© de esta edición: 2021, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]
ISBN: 978-84-18491-42-9
BIC: FV
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Primera parte.Las Nubes
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Segunda parte.La tormenta
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Tercera parte.La calma
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Epílogo
Topónimos
Cronología
Nota del autor
Agradecimientos
Contenido especial
A Juana Lourdes Navarro Díaz, mi segunda madre.
A Antonio Soriano Pérez, mi segundo padre.
«Cualquier momento puede ser el último. Todo es más bello porque estamos condenados».
Homero.
«El zorro sabe muchos trucos. El erizo solo uno, pero es muy bueno».
Arquíloco
Primera parte
Las Nubes
1
Roma
Octubre 450 d. C.
El sarcófago era diminuto. Bastaba con extender los brazos para abarcarlo entero.
Las llamas de dos pebeteros de bronce, uno a cada lado de la sepultura, iluminaban el mármol níveo sobre el que dos de los mejores escultores del Imperio habían tallado vivas escenas. En el centro, entre dos pequeñas columnas, un cordero que parecía sonreír cargaba con un crismón y giraba la cabeza para mirar a su espalda. A la derecha de este, María y José contemplaban maravillados a un Jesús recién nacido que, metido en el tosco capazo, le tendía la mano a su madre. A la izquierda del cordero tres magos, arrodillados y con la cabeza inclinada, ofrecían sus regalos al redentor: oro como tributo a un rey, incienso para adorar a un dios y mirra para sanar las heridas de un hombre.
En la húmeda penumbra del mausoleo, el baile calmo y errático del fuego jugaba con las sombras de los relieves de modo que las figuras parecían moverse y gozar de vida propia.
Gala Placidia Augusta, sentada ante el sarcófago, alargó la mano huesuda, surcada de gruesas venas azules y moteada de vejez, y acarició con ternura de madre la fría imagen del niño Jesús. Lo hizo lentamente, casi sin atreverse, y sintió cómo dos lágrimas saladas le recorrían las arrugadas mejillas, aquellos surcos labrados por el arado del tiempo.
Estaba sola. Quería estar sola.
—Mi pequeño Teodosio —susurró.
Tan solo la lluvia pertinaz que caía sobre la ciudad eterna perturbaba el silencio de aquel mausoleo de planta circular y techos abovedados que su hermano Honorio ordenara levantar, tres décadas antes, junto a la basílica de San Pedro, en la colina Vaticana, con la esperanza de despertar el día del juicio final al lado del primer discípulo de Cristo.
En los techos y en las paredes, bellos mosaicos de santos impasibles y de ángeles blandiendo espadas de fuego velaban por el sueño eterno de Honorio, por el de su primera esposa y prima de ambos, María, y ahora también por el del pequeño Teodosio. Gala presentía que no tardaría en unirse a ellos.
Qué lejos quedaban los días felices de Barcino, los paseos junto al mar convertida en reina de los godos, el sol de Hispania, la arena cálida acariciándole las plantas de los pies, con Ataúlfo a su lado. Ataúlfo, el único hombre al que jamás hubiera amado, supervivientes ambos en un mundo sacudido por la guerra, la destrucción, la traición, la inquina, la muerte, el hambre y la desesperanza. Ella, heredera del inmortal imperio de los césares; él, un rey bárbaro, líder de un pueblo errante en busca de una tierra benigna en la que asentarse. Y el hijo de ambos, Teodosio, la promesa de un futuro de paz y unidad.
Treinta y cinco años la separaban de aquel día en la playa de Barcino, el último día verdaderamente feliz de su existencia, el día mismo en el que el sueño de la muchacha que había sido se convirtió en pesadilla, el día mismo en que empezó a transformarse en una anciana consumida por la amargura. Treinta y cinco años desde que viera reír por última vez al pequeño Teodosio mientras jugaba con él en la arena.
Unas fiebres se llevaron a su bebé al día siguiente. Jamás se lo había perdonado. La herida nunca había dejado de sangrar, de supurar, de doler como los clavos de Cristo. Si hubieran vuelto antes de que hubiera caído el sol, antes de que se hubiera levantado la gélida brisa marina… Si le hubiera cubierto con la manta cuando el niño se resistió porque quería seguir jugando sin trabas… Si ella no hubiera querido exprimir al máximo esa felicidad de un día fugaz, quizá el mundo habría sido un lugar diferente. Gala, sin lugar a dudas, habría sido una mujer diferente.
Sí, Dios, padre benigno y misericordioso, creador del cielo y de la tierra, la había castigado por su soberbia y su dicha con la repentina muerte de lo que más quería, del niño que, durante unos meses, le había dado sentido a todo, al pasado, al presente y al futuro, a ella misma y al mismísimo Imperio. Y también fue Dios, nunca satisfecho, quien aún quiso que pagara más, como las viejas deidades paganas cuando comprobaban que un mortal disfrutaba de una dicha que no le correspondía porque, días después de la muerte de Teodosio, con los ojos aún rojos de llanto, con el alma rota por la pérdida, su esposo Ataúlfo moría asesinado ante sus propios ojos, apuñalado por hombres que hasta entonces se habían dicho leales. Ni antes ni después, en sus sesenta años de vida, se había arrodillado Gala Placidia ante nadie para pedir clemencia, solo aquella noche, cuando los afilados y fríos puñales de los conjurados le arrancaron la vida a su esposo, cuando, ronca y fuera de sí, la sangre de Ataúlfo le empapó las rodillas y las manos.
Cuánto maldijo a Dios por habérselo arrebatado todo.
Solo años después supo que el asesinato había sido orquestado por su hermano Honorio y por el general Constancio, y que la muerte de Ataúlfo y su regreso a la corte de Rávena no habían sido sino parte de los términos de un nuevo tratado de paz entre el Imperio y los godos.
Qué terrible fue verse obligada a regresar a Rávena, a la corte imperial, a las rencillas palaciegas, a las maquinaciones políticas de eunucos y funcionarios. Y quiso dejarse morir cuando su hermano la obligó a casarse con aquel Constancio, futuro emperador y asesino de su marido. Constancio, un hombre al que nunca había amado pero al que llegó a dar dos hijos: Valentiniano y Honoria.
Muerto su segundo esposo, y después su hermano, la púrpura recayó sobre su hijo Valentiniano, un niño de apenas cuatro años, tercer emperador de su nombre, y Gala tuvo que hacerse con las riendas de un imperio acosado por los bárbaros, el hambre, la enfermedad y la bancarrota. Roma se batía en todos los frentes como un viejo león acosado por una manada de fieras hienas atraídas por el olor de la sangre, carroñeras que no se atreven a atacar de frente pero que, a cada zarpazo, agotan al fiero león, que poco a poco va perdiendo fuerza.
Con qué velocidad giraba la implacable rueda de la fortuna.
Llevaba treinta y cinco años esperando ese momento. El momento en el que los restos de su primer hijo descansaran por fin donde debían: en Roma, junto a San Pedro.
Sí, presentía que su momento también se acercaba, se lo decían sus huesos doloridos, se lo decía su corazón cansado, se lo decían sus manos nudosas como el sarmiento. Pero no le temía a la muerte, porque, si lo que afirmaban era cierto, el cielo sería aquella playa de Barcino, por la que pasearía durante toda la eternidad con Ataúlfo y en la que vería jugar feliz a Teodosio día tras día. Eso, siempre y cuando no tuviera ya un lugar reservado en el infierno después de décadas de gobierno en las que nunca hubo margen para aplicar el Evangelio, para amar a sus enemigos, para ofrecer la otra mejilla. Sabía que muchos la llamaban «la Bruja», que la temían más de lo que la amaban, pero así era gobernar un imperio cuyas costuras parecían tensarse más cuanto más escuálido se volvía.
El pomposo cortejo fúnebre del pequeño había atravesado una ciudad que, cuatro décadas después, aún mostraba las cicatrices del saqueo de los godos de Alarico. Los jardines de Salustio, antes verdes y poblados de alegres pájaros, ahora no eran más que un borrón negro. Muchas de las grandes estatuas derribadas por los godos yacían todavía tendidas y descoloridas por las calles, convertidas en obstáculos que los ciudadanos sorteaban pero que nadie se preocupaba por retirar.
Fueron muchos los que abandonaron la urbe después del saqueo y muchos más los que lo hicieron años después, cuando los vándalos ocuparon la provincia de África y cesó el flujo de trigo que alimentaba la ciudad. Barrios enteros estaban abandonados, convertidos en moradas de perros salvajes, gatos y palomas. Los viejos templos paganos permanecían cerrados por ley, faltos de mantenimiento, descoloridos incluso cuando el sol bañaba sus aún imponentes fachadas, en las que se imponía el verde apagado de la maleza, gigantes de otro tiempo, destellos grises de una grandeza que jamás habría de volver. No era extraño que, de vez en cuando, se oyera el estruendo sordo de un techo que se desplomaba o de una columna que se venía abajo. A veces ocurría de noche, otras a plena luz del día. A nadie parecía importarle.
La ciudad eterna languidecía, aquejada de vejez, renqueante, como el sabio anciano al que ya nadie hace caso.
Solo en las iglesias y basílicas y en las casas de los senadores más acaudalados seguía latiendo la grandeza de un imperio menguado al que los bárbaros no hacían más que cercenar miembros: los vándalos en África, los sajones en Britania, los francos en el norte de la Galia, los godos en Aquitania, los suevos en el extremo occidental de Hispania, mientras que los hunos, liderados por Atila, sembraban el terror en las fronteras.
Pero hoy nada de eso importaba, porque Teodosio descansaba por fin en Roma. Donde debía. Y había muerto libre de pecado.
—No tardaremos en volver a estar juntos los tres, mi pequeño.
Quizá su hija Honoria tuviera razón cuando decía que ni a ella ni a su hermano Valentiniano, ahora emperador, los había querido nunca tanto como había querido a Teodosio. De hecho, Honoria dudaba que los hubiese querido en absoluto. Decía que tan solo amaba en ellos la sangre que corría por sus venas, la garantía de continuidad de la dinastía de Teodosio el Grande. Y quizá tuviera razón. Ni ellos habían sido los primeros ni eran fruto del amor.
Gala debía reconocer que había sido una madre severa, firme y distante. Jamás se había podido permitir el lujo de la ternura con ellos en ese mundo despiadado de usurpadores, funcionarios, aduladores y asesinos. Y temía lo que pudiera ser de Valentiniano y del Imperio mismo cuando ella faltara, cuando los eunucos se ganaran su confianza y la convirtieran en una marioneta. Valentiniano era débil, pero se creía fuerte; era un necio, pero se creía inteligente. Honoria, por su parte, se parecía más a ella de lo que Gala hubiera deseado. Era rebelde, inconformista, ambiciosa, y, aún peor, era bella. Sí, Gala quería a sus hijos, pero antes estaba el Imperio que el amor. Antes el deber que la ternura. Antes la dinastía.
Oyó pasos a su espalda, el eco urgente de unas sandalias sobre los adoquines del mausoleo. No se giró. Supo por la sombra alargada que se trataba de uno de sus secretarios. El sujeto se inclinó para hablarle al oído.
—Augusta —dijo.
—He ordenado que no se nos moleste.
—Lo sé, augusta. Sin embargo…
Gala suspiró, agotada.
—¿Qué ocurre?
—El emperador… —El secretario vaciló, temeroso.
—Habla.
—El emperador ha ordenado el arresto de su augusta hermana.
Gala se giró hacia el secretario de repente y este dio un paso atrás, aterrado.
—¿Por qué?
—Por… el… la… Ha sido sorprendida, augusta…
El secretario calló.
—Continúa —ordenó Gala.
—Sorprendida en carnal unión con uno de sus esclavos, augusta.
—¿Eugenio? —El secretario, petrificado, alzó una ceja sorprendido—. Habla, ¿se trata de Eugenio?
—Sí, augusta. El emperador ha ordenado arrestar y encerrar a ambos. A Honoria le ha retirado la dignidad de augusta, y amenaza con ejecutarlos.
Gala suspiró y negó con la cabeza para, acto seguido, tenderle una mano a su secretario. Este la ayudó a levantarse, lentamente. Las articulaciones de la augusta se lamentaron cual goznes roñosos.
—Vamos —dijo Gala. Luego se detuvo y giró la cabeza hacia el sarcófago—. Hasta pronto, mi pequeño.
2
Aquitania
Octubre 450 d. C.
Hacía frío.
La hojarasca marrón y ocre estaba cubierta por una fina capa de escarcha blanca que crujía como el cristal bajo los cascos de los caballos. El aliento de hombres y bestias se confundía con la niebla que envolvía el cauce del Garona. No podían ver el río, pero sí oían el constante y casi melódico fluir del agua entre las rocas.
El bosque era viejo e inmenso, como el tiempo mismo, de grandes hayas y de robles majestuosos, árboles de troncos robustos y nudosos y de gruesas raíces que se hundían en una tierra de la que formaban parte inseparable. Sus altísimas ramas, ya desnudas, parecían querer alcanzar la nube negra e infinita que pendía inmóvil sobre sus cabezas desde hacía días y que amenazaba con resquebrajarse en cualquier momento. Árboles: testigos mudos de los años y los siglos. Aunque pareciera muerto y gris, el bosque tan solo estaba adormecido. En primavera volvería a estallar de vida.
Atrás quedaban las amplias y fértiles llanuras que rodeaban Tolosa, capital del recién nacido reino aquitano de los godos. Desde la ciudad amurallada se divisaban las prodigiosas cumbres nevadas de los Pirineos, más allá de las cuales se extendían las que, no hacía mucho, fueran las riquísimas provincias de Hispania, ahora infestadas de suevos, alanos y rebeldes. Al igual que la luna, aquella colosal cadena montañosa parecía inalcanzable, pero en ocasiones, en los días claros, daba la sensación de poder tocarla con solo alargar la mano. El Garona, tan solemne y calmo, tan ancho a su paso por Tolosa, aquí, entre montes y frondas, se mostraba inquieto y revoltoso, saltarín, juguetón incluso.
Por primera vez en su vida el joven Eurico abandonaba la seguridad de las murallas y se unía a una partida de guerreros. Contaba once años, pero era alto para su edad. Su voz aún no se había quebrado, así que procuraba hablar lo menos posible entre esos hombres rudos y seguros de sí. Seguía teniendo cara de niño, el cutis blanco y sin mácula salvo por alguna peca, y lucía una melena larga, espesa y ondulada del color del trigo cuando está maduro para la cosecha. Un grano de cumbre blanca y de faldas rojas, a un lado de su nariz, anunciaba su incipiente pubertad. Jamás se había afeitado.
—Desenvaina la espada —le ordenó Turismundo a su izquierda.
Eurico miró a su hermano y obedeció. Amaba y admiraba a su hermano. Turismundo tenía quince años más que él y ya gozaba de fama como hábil guerrero y consumado jinete entre los godos. Había luchado en Hispania contra vándalos, suevos y alanos y en la Galia contra francos y romanos. El joven oyó el siseo de su arma y contempló maravillado el acero frío y gris como la nube que amenazaba con desplomarse sobre ellos. Era su primera espada de verdad, de sencilla factura, sí, con una simple empuñadura de madera y hueso y una hoja algo más corta de lo habitual. Pero era suya.
—Vuelve a envainar —dijo Turismundo acto seguido y sin siquiera mirarle. Eurico obedeció—. ¿Sale y entra bien?
—Sí —afirmó el joven.
—A veces con el frío se atascan. Hazlo de vez en cuando.
Eurico asintió.
—Yo no me molestaría —dijo Teodorico a su izquierda—. No tendrás que usarla. Y si tuvieras que usarla, tampoco sabrías cómo.
Turismundo giró la cabeza lentamente hacia Teodorico y se lo quedó mirando, impasible. No dijo nada. Luego se dirigió a su hermano pequeño.
—Tú haz lo que te digo. Nunca se sabe. Además, debes ir aprendiendo estas cosas.
Eurico miró a derecha e izquierda. A su hermano Turismundo y a su hermano Teodorico. Al igual que él, lucían rizadas melenas y tenían los ojos azules de su madre y la frente ancha de su padre, heredada esta de su abuelo Alarico. Turismundo era más corpulento y musculoso; Teodorico, en cambio, y aunque compartieran rasgos, era más agraciado. Recordaba un tiempo, no tan lejano, en el que ambos habían sido inseparables, en el que habían reído y luchado juntos, en el que ambos competían por hacerle reír al ser el más pequeño de los tres. Ahora, en cambio, Eurico parecía haberse convertido en una especie de campo de batalla dialéctico entre ambos. Parecía que le hablaran a él con tal de no dirigirse la palabra. Eurico amaba a los dos por igual, pero admiraba a Turismundo: su habilidad con las armas, su habilidad en la monta, su fama en la corte de hombre de honor… Además, algún día Turismundo heredaría el trono de los godos, y le debería lealtad no solo como hermano, sino como monarca.
Cuánto le había insistido Eurico a su padre, el rey, para que le dejara unirse a una de esas partidas… Cuánto ansiaba ceñir espada y llevar casco y cota de malla, montar a lomos de un caballo en busca de gloria… Bien era cierto que después de cuatro días de cabalgada y de cuatro noches durmiendo al raso, su cuerpo echaba de menos las comodidades de Tolosa, el calor de las hogueras, la comida caliente, jugar a la guerra con sus primos en el atrio de la casa de su padre, a ser Fritigerno en Adrianópolis o su abuelo Alarico saqueando Roma.
Sonrió. A esas horas de la mañana sus primos estarían en clase de retórica, o de griego, o de latín o, peor aún, de leyes, oyendo balbucir cosas incomprensibles al anciano Gregorio durante horas y horas eternas. Eurico jamás prestaba atención en clase. Lo que de verdad le gustaba era escuchar las gloriosas gestas de los godos: el éxodo de Escandia quinientos o mil años antes, la guerra contra los hunos, el cruce del Danubio, las guerras contra Roma. En las noches de invierno, cuando su padre ofrecía opíparos y ruidosos banquetes para sus nobles, Eurico solía quedarse despierto y se escabullía de su cama para, detrás de una puerta, esperar paciente a que el bardo entonara sus cánticos:
Día de sed y calor, día de hierro y de fuego.
Otea Fritigerno el horizonte desde la herbosa colina.
Cae sobre el pueblo sin tierra la furia de los romanos
convertida en polvo y destellos de plata…
¡Oh, marea de hierro forjada en la fragua de los siglos!
¡Oh, yunque terrible! ¡Oh, poderoso martillo que intenta aplastar al pueblo errante!
«¡No!», gritan los godos. «¡No hemos de renunciar a existir!».
Valente se exaspera. Llama Fritigerno a las armas,
arden los corazones, rugen las gargantas, ¡cargan los imperiales!
¡Tormenta de hierro y madera, relámpagos de sangre, truenos de gloria!
¡Caen los cuerpos a merced de la guadaña invisible e inmisericorde!
¡Grita «Adelante» Fritigerno! ¡Grita «Adelante» Valente!
¡Crujen huesos y escudos! ¡Gloria! ¡Gloria y tierra! ¡Tierra y paz!
¡No cede el pueblo errante! ¡No cede el poderoso e invicto imperio!
¡Pero nada puede Roma contra el tesón y el valor de los godos!
¡Y alcanza el infierno el llano en forma de furia goda!
¡Y Roma se ve perdida! ¡Y huye el ruin Valente abandonando a sus hombres!
¡Y llora la ciudad eterna el final de sus ejércitos!
¡Arde Valente en la hoguera de los tiempos!
¡Claman victoria las gargantas resecas de los godos victoriosos!
¡Aúllan el nombre del rey Fritigerno!
Eurico miró a su alrededor. Tan solo el dolor en nalgas y espalda le recordaba que aquello no era un sueño. «No hay nada más real que el dolor», le había dicho una vez Turismundo. Cuánto tendría para contarles a sus primos cuando volviera: las noches oscuras en el bosque silencioso, las largas jornadas de cabalgada, la osa y los oseznos que habían visto la tarde anterior bebiendo en el río, las charlas distendidas de los hombres en torno a la hoguera mientras compartían comida, vino, cerveza y relatos de valor, mientras hablaban de espadas, de acero, del mejor modo de ensartar a un hombre con una lanza, de caballos escitas, persas, hispanos y hunos…
Aunque los guerreros de su padre le trataran con cariño y respeto, Eurico se sentía un tanto ridículo. Montaba un caballo pequeño, viejo y castrado, mientras que ellos cabalgaban a lomos de magníficos y bellos animales, altos y esbeltos, de ancas poderosas, valientes en el combate. Todos ellos vestían cota de malla y recios cascos con carrilleras y penacho, llevaban grandes escudos redondos a la espalda y blandían largas lanzas.
—¿Crees que daremos con ellos? —le preguntó Eurico a Turismundo, incapaz ya de contener la pregunta.
—Por supuesto —repuso su hermano—. Son poco más que ladrones de cabras. Pero tienes que ir preparándote para ver sangre. Padre quiere que los ejecutemos a todos y que prendamos al cabecilla para juzgarle en Tolosa.
—Yo no los llamaría ladrones de cabras exactamente —dijo Teodorico.
—Es lo que han hecho, robar unas cabras —repuso Turismundo.
—Primera ley del arte de la guerra, renacuajo: nunca subestimes a tu enemigo. ¿Recuerdas aquella vez que robaste unas manzanas con los primos?
—Sí.
—Eso no te convierte en un ladrón de manzanas. O al menos no solo en eso. Hay bagaudas de todo tipo, algunos incluso han sido soldados de Roma, y te aseguro que saben blandir un arma.
—Eso no cambia nada. No importa lo que hayan sido. Ahora son ladrones de cabras —zanjó Turismundo.
—Ladrones de cabras que en muchos casos son desertores con entrenamiento militar, que se ocultan en montes y bosques y que, por lo tanto, conocen mejor el territorio que nosotros —dijo Teodorico.
Eurico había oído hablar de los bagaudas. Solían ser hombres desesperados, hartos de pagar impuestos, hartos de partirse el lomo trabajando en una tierra ingrata para un emperador ingrato, hombres que huían de las constantes levas forzosas, que preferían abandonar una vida de miseria y sumisión para entregarse a una existencia igual de mísera pero, al menos, en libertad. Había lugares, como Aquitania, en los que los bagaudas se contaban por docenas, dispersos en pequeños grupúsculos sin cohesión. Y lugares, como Armórica, en el noroeste de la Galia, donde los bagaudas habían llegado a crear entidades políticas independientes del poder imperial.
Muchos huían con sus familias y buscaban refugio en cuevas o levantaban toscos campamentos en medio de las extensas frondas. Y cuando se aproximaba el invierno y el hambre amenazaba con mostrar sus terribles fauces, emergían de sus madrigueras y se dedicaban a robar ganado.
La partida, con Turismundo al mando, estaba compuesta por medio centenar de hombres fuertemente armados que avanzaban en columna de a dos. En cabeza, a unos veinte pasos de distancia, cabalgaban Waltram y Oswald, amigos de niñez de Turismundo y de su misma edad. Tras estos iba Baldo, hombre ya mayor y taciturno, tuerto y cojo, amigo personal del rey y hombre de confianza de este. A la edad de Eurico, Baldo había presenciado el glorioso saqueo de Roma y había conocido al abuelo Alarico en persona. Se decía que era el último hombre vivo que sabía el lugar exacto en el que habían enterrado a Alarico con sus grandes riquezas. El viejo apenas era capaz de caminar, pero a caballo parecía estar pegado a la silla. Junto a él iba Roland, otro de los veteranos del rey y el hombre más escandaloso de todos los banquetes. Baldo y Roland hacían una extraña aunque inseparable pareja.
Eurico cabalgaba entre sus dos hermanos. Si Turismundo era un consumado guerrero, Teodorico era lo más cercano que pudiera haber en Tolosa a un hombre de letras. Tras ellos avanzaba el resto de la partida, acompañados por el sordo en el tintineo de armas y arreos y por el esporádico resoplar de los caballos, en medio del silencio del bosque.
—¿Qué miras, renacuajo? —le preguntó Turismundo con una cómplice sonrisa.
Eurico hizo un gesto y señaló las dos hachas de mango corto que su hermano llevaba colgadas al cinto.
—¿Me enseñarás a usarlas? —preguntó Eurico.
—¿Las franciscas? —Turismundo sonrió—. Claro, cuando quieras.
—¿Esta noche, cuando acampemos?
Turismundo asintió, alargó la mano y le revolvió el pelo.
Las franciscas recibían su nombre por ser muy comunes entre los francos como armas arrojadizas, aunque eran muchos los pueblos que las habían adoptado. Bien tiradas podían abrirle la cabeza a un hombre a diez pasos de distancia, o quedarse incrustadas en un escudo debilitando así la defensa.
—Mucho te gustan las armas, renacuajo —dijo Teodorico a su derecha, y se llevó el índice a la sien—. La mejor arma que puede tener un hombre está entre las orejas. Deberías atender más a Gregorio y preocuparte menos de los espadazos.
—No le hagas caso, Eurico —dijo Turismundo—. Un rey no tiene por qué saber recitar a Marcial o a Homero, pero sí debe conocer el arte de las armas y montar bien a caballo. Y tú podrías llegar a ser rey algún día.
Teodorico suspiró y negó con la cabeza, como un maestro ante un pupilo obtuso.
—La labor de un rey consiste en guiar a su pueblo. Y para eso hace falta algo más que saber blandir una espada —dijo Teodorico—. Un guerrero guerrea, pero un rey reina: las mismas palabras lo dicen. El lugar de un rey está entre tablillas y legajos, no en el campo de batalla.
—La labor de un rey es la de defender a su pueblo y la de hacer valer la justicia —contraatacó Turismundo.
—La justicia depende de las leyes, y las leyes debe establecerlas el rey. Ahora que puede hablarse de un reino de los godos, ahora que nuestro pueblo lleva más de tres décadas asentado en una buena tierra que abarca desde Tolosa hasta Burdigalia, el tiempo de los reyes guerreros ha llegado a su fin. No nos hace falta otro Fritigerno; lo que necesitamos es un Solón, o un Licurgo. —Eurico miró a su hermano sin comprender—. No sabes quiénes fueron, ¿verdad? —El muchacho negó con la cabeza—. Si prestases más atención en clase…
—Licurgo y Solón fueron legisladores en la antigua Grecia, el primero en Esparta, el segundo en Atenas —intervino Turismundo—. El día que los godos dejemos de tener reyes guerreros, entonces ya no seremos godos.
—Todo cambia —dijo Teodorico—. Lo único que no cambia es lo que está muerto.
—Te reto, hermano, a que intentes hacer cumplir cualquier ley sin una buena espada.
—No digo que no haga falta la espada, digo que no es el rey quien debe blandirla.
—Pero padre ha luchado en Hispania, y aquí, en la Galia —dijo Eurico.
—Padre debería dejar de luchar —dijo Teodorico—. Ya sobrepasa con holgura los cincuenta; no es ningún mozo.
—Solo hay un modo de mantener la lealtad de los guerreros: ser uno de ellos —dijo Turismundo—. Y todo reino tiene su asiento en los hombres de armas.
—Los guerreros y los nobles deben saber cuál es su lugar —repuso Teodorico.
—Y los reyes también —repuso Turismundo.
Oswald, en cabeza, alzó la mano y la columna se detuvo. Luego desmontó de un salto, hincó una rodilla en tierra y palpó el suelo húmedo del bosque. Miró hacia el río.
—Quedaos aquí —dijo Turismundo, y espoleó a su caballo.
Eurico vio cómo su hermano mayor llegaba junto a Oswald y desmontaba. Hablaron un instante. Oswald señaló hacia el río, le enseñó algo que había cogido del suelo, se lo llevó a la boca, masticó y escupió.
—¿Qué ocurre? —preguntó Eurico.
—Han debido de encontrar el vado por el que han pasado. No es difícil seguirle el rastro a un rebaño de cabras.
—¿Puedo hacerte una pregunta?
—Claro.
—¿Por qué discutís tanto Turismundo y tú?
Teodorico sonrió.
—Yo no discuto, yo argumento. Es él quien discute.
—Pero Turismundo algún día será rey, y tendrás que postrarte ante él.
—Puede que sí y puede que no.
—Es el primogénito —dijo Eurico.
—Lo es. Y yo soy el segundo y tú el tercero. Pero podría morir mañana. Como tú y como yo.
—Sería un buen rey.
Teodorico se quedó pensativo un instante.
—Sería un rey bueno, pero no creo que fuese un buen rey.
—¿Por qué dices eso?
—Porque a tu querido hermano, Eurico, le sobra corazón, pero le falta cabeza. Sería capaz de echar a perder el reino que tanto ha costado levantar por una mera cuestión de honor.
—No se puede vivir sin honor.
Teodorico rio y le dio una palmada condescendiente en la espalda a su hermano pequeño.
—Deberías dejar de escabullirte por las noches para oír a los bardos, renacuajo. —Eurico enrojeció de pronto y miró a su hermano como si acabara de sorprenderle masturbándose—. ¿Te crees que no lo sé? Pero descuida: tu inconfesable secreto está a salvo conmigo. En cuanto al honor…, baste decir que se hacen muchas estupideces por honor. Puede que todos vivamos bajo las mismas estrellas, hermano, pero no todos vemos el mismo horizonte.
Turismundo volvió junto a ellos al trote.
—Han cruzado el río por aquí, hará media jornada —dijo.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Eurico.
—Cagadas de cabra.
—¿Es eso lo que se ha metido Oswald en la boca?
Turismundo asintió, y a Eurico le dio una arcada.
—Si quieres, Oswald puede enseñarte el arte del rastreo esta noche, cuando acampemos. Es más útil que saber manejar las franciscas —dijo Turismundo de buen humor.
—¿Ves? En eso estamos de acuerdo —terció Teodorico.
La partida, encabezada por Oswald y Waltram, empezó a descender por la ligera pendiente embarrada y alfombrada de hojas marrones que llevaba al cauce. Eurico sintió cómo su montura resbalaba ligeramente sobre el fango, y un acto reflejo le llevó a tirar de las riendas.
—No confundas al caballo —le dijo Turismundo—, deja que haga. Él sabe mejor que tú cómo bajar por aquí.
Los cascos de los caballos de Oswald y Waltram, al trote, chapotearon sobre el lecho pedregoso del gélido río y ganaron velocidad para remontar la pendiente de la orilla opuesta. A estos los siguieron Baldo y Roland con idéntico brío.
Eurico sintió en piernas, brazos y cara el beso del agua helada del río que hacía saltar el paso brioso de las monturas de los tres hermanos.
De pronto se oyó un grito, un aullido de guerra que pareció envolver el bosque y que heló la sangre del joven godo.
La fronda cobró vida al instante, como si hubiera despertado de un letargo. El niño oyó un siseo que rasgó el aire, seguido de otro y otro más, y el aullido de dolor de Oswald al recibir una saeta en la pierna. Gritos de carga a una y otra orilla. Las hojas caídas y amontonadas se convirtieron en hombres que blandían espadas y escudos. Relincharon los caballos. Silbaron más flechas.
—¡Emboscada! —gritó una voz.
El caballo de Eurico corcoveó, relinchó y se alzó sobre las ancas traseras pateando el aire. El joven se aferró a las riendas. Restallaron los metales y resonaron los gritos de esfuerzo en ambas orillas.
—¡No te separes de él! —le oyó decir Eurico a su hermano Turismundo antes de salir al galope para unirse a Oswald, Waltram, Roland y Baldo en vanguardia.
Paralizado, Eurico pudo ver cómo su hermano mayor, sin detenerse, arrojaba su lanza y esta volaba certera por los aires hacia el pecho de uno de los salvajes, cuyo escalofriante grito de carga murió en el instante del impacto, volando el sujeto de espaldas unos pasos hasta caer desplomado en el suelo. Llegado a la orilla, Turismundo desmontó de un salto y, con un grácil movimiento, se quitó el escudo de la espalda y lo aferró con la mano izquierda. Al tiempo, con la diestra cogía una de las franciscas y la lanzaba contra otro de aquellos hombres surgidos de la nada. Otra pequeña hacha de guerra voló por los aires girando sobre sí misma hasta incrustarse en la cabeza de otro de aquellos hombres de melenas y barbas largas, sucias y desaliñadas.
—¡Vascones! —gritó Teodorico a su lado mientras embrazaba su escudo y se colocaba delante de Eurico para protegerle.
Turismundo desenvainó entonces su larga espada, detuvo el tajo de uno de los atacantes con su defensa, decorada con un águila roja sobre fondo negro, y lanzó una estocada que se hundió en las tripas del sujeto. Corrió Turismundo a proteger a Oswald, que sangraba tendido en el suelo como un manantial. Roland y Baldo, aún en sus monturas, descargaban tajos a izquierda y derecha contra la media docena de hombres que intentaban descabalgarlos. Eurico oyó el siseo de otra saeta y sintió la caricia de las plumas del proyectil en la mejilla antes de caer esta, inocua, al agua. Alzó la mirada por instinto y pudo ver el origen de las flechas. Encaramado a las ramas de un árbol, firmemente apostado, uno de aquellos guerreros, armado con un arco, se disponía a dispararle de nuevo.
—¡Teodorico! —dijo señalando a lo alto.
Su hermano, alarmado, miró hacia donde le indicaba y alzó el escudo. Una saeta, dirigida a él, se clavó en la defensa.
—¡Atrás, Eurico! ¡Atrás! —grito Teodorico mientras desenvainaba.
Pero el joven estaba paralizado.
Dos vascones cargaban enloquecidos contra su hermano río abajo, con el agua hasta las rodillas. Teodorico desenvainó y fue a su encuentro al galope. El joven miró a su izquierda, luego a su derecha, incapaz de tomar una decisión, incapaz de saber si seguir a su hermano, si dirigirse a la orilla derecha, a la izquierda o retroceder siguiendo la corriente. El estruendo del combate lo envolvía todo, los gritos de esfuerzo y de guerra, de desesperación y victoria, el chocar de metal contra metal, de metal contra madera, de metal contra hueso. Volvió a mirar al arquero y el tiempo mismo pareció detenerse, avanzar con lentitud. Oyó su propia respiración, los relinchos de su caballo se le antojaron ahogados, lentos y lejanos. Vio sonreír al arquero, le vio soltar la cuerda que mantenía una bien atinada flecha en tensión, vio el proyectil volando hacia él, al tiempo que una francisca, arrojada desde la orilla, se le clavaba a aquel el cráneo. Le vio soltar el arco, precipitarse al vacío rompiendo ramas hasta caer al agua sin vida para teñirla de rojo, añadiendo al caudal cristalino e impasible un hilillo carmesí. Eurico tiró de las riendas y su caballo se alzó sobre las ancas traseras solo para recibir en el pecho la certera flecha del salvaje. El animal relinchó enloquecido de dolor y el joven godo cayó de espaldas al río. Sintió las mil puñaladas que le asestaron las gélidas aguas del Garona, el impacto en la espalda de los cantos rodados del lecho. El estruendo del combate quedó amortiguado por la corriente. Era irreal. Apoyó la mano en una roca, resbaló, la apoyó de nuevo y sacó la cabeza del agua. Dio una intensa bocanada para recuperar el aire que el impacto le había arrebatado de los pulmones, y, a su alrededor, el combate volvió a tornarse vertiginoso. Temblaba. Tenía la melena pegada a la cara. Solo tenía frío. Frío. Frío. Entonces sintió una mano en el hombro que le sacaba del agua como si fuera un trapo. Una mano poderosa, grande, callosa y áspera. El gigantesco salvaje cubierto de pieles sonrió lentamente, dejando al descubierto una boca con más huecos negros que dientes del color del azufre. El aliento le apestaba a queso podrido. Eurico golpeó a su captor en la cara, pataleó y gritó. El vascón, incólume, rio, se lo echó al hombro como si fuera un saco y dio media vuelta, dispuesto a llevárselo. Entonces el joven recordó su espada. A toda velocidad se llevó la mano a la empuñadura empapada, desenvainó y, con todas sus fuerzas, hundió la hoja en la espalda del salvaje.
El vascón aulló de dolor, como hubiera hecho un lobo, y dejó caer a su presa. Eurico volvió a verse sumergido en el agua, abrió los ojos y vio cómo la figura borrosa del gigante se desclavaba el arma, la lanzaba a un lado y hundía su poderosa zarpa en el agua para volver a agarrar al muchacho y sacarle del agua, esta vez del cuello. Iracundo, el vascón empezó a apretar. Eurico golpeó y pataleó al aire con todas sus fuerzas, incapaz de respirar.
Un chorro de sangre roja y sesos rosados le estalló en la cara, y las poderosas manos del salvaje perdieron fuerza. El gigante, con los ojos abiertos al máximo, le soltó, y cayó de espaldas con una francisca alojada en la cabeza.
Las rodillas de Eurico chocaron contra los cantos del río. Se llevó las manos al cuello e intentó recobrar el aliento. El agua, teñida de sangre, le llegaba hasta el pecho. Se quedó mirando al cuerpo sin vida de su captor, mecido por la corriente. El ruido del combate empezaba a perder intensidad. El choque de metales quedó sustituido por los gritos de los vascones en fuga.
—¿Estás bien? —Era la voz preocupada de Turismundo. Eurico no pudo decir nada, pero logró asentir mientras su hermano le ayudaba a ponerse en pie y le daba una palmada en la espalda. Turismundo tenía la cara y la cota de malla rociadas de sangre—. No te preocupes, no es mía.
A la carrera llegaba también Teodorico, chapoteando sobre las aguas heladas.
—¿Estás bien? —preguntó Teodorico cuando llegó junto a ellos.
—Sí, está bien —dijo Turismundo—. Y no gracias ti. ¡Se supone que debías protegerle!
—Y eso he hecho.
—¿Ah, sí? —dijo el hermano mayor señalando al vascón.
—Si me hubieras hecho caso, no habríamos sufrido esta emboscada.
Turismundo miró a Teodorico de arriba abajo con desprecio, negó con la cabeza y le dio la espalda. Se acercó al vascón abatido, le puso un pie en la cabeza y recuperó su francisca de un tirón. Luego le arrancó una cuerda que llevaba al cuello de la que pendía un diente de jabalí. Le entregó el trofeo a Eurico.
—Tu primer hombre, renacuajo —dijo Turismundo con orgullo.
—Pero yo… Has sido tú quien…
—Yo solo le he rematado. La pieza es tuya. —Eurico se colgó el diente de jabalí al cuello mientras Turismundo le cogía de los hombros—. Recoge tu espada. Y vamos a encender un fuego; tienes que secarte.
Mientras se alejaban, Eurico miró a su espalda. Si los ojos de Teodorico hubieran sido puñales, Turismundo habría caído fulminado allí mismo.
3
Rávena
Octubre 450 d. C.
—Te arrepentirás, hermano —dijo Honoria sin más, con absoluta calma.
—¡No me amenaces! —gritó el joven emperador fuera de sí.
—Aún no sé cómo, pero te arrepentirás.
La sala de audiencias del palacio imperial quedó envuelta en murmullos. A derecha e izquierda, entre las altas y robustas columnas de la larga nave, docenas de funcionarios, eunucos y oficiales del ejército de Occidente, embajadores y dignatarios, ataviados todos ellos con sus mejores sedas, collares de oro y pendientes de perlas, y ubicados según orden de precedencia y honores, observaban la insólita escena.
Flavio Placidio Valentiniano, de veintiséis años, emperador de Occidente, rojo de ira, con su capa púrpura y diadema de perlas, se puso en pie y señaló a su hermana con un dedo acusador. El recargado trono, sobre una tarima a varios palmos del suelo, estaba coronado por una bella águila imperial dorada. A ambos lados dos robustos godos de la guardia de su madre velaban por la seguridad del emperador. Doce altos funcionarios, media docena a cada lado, flanqueaban el trono.
—Has deshonrado a esta familia —dijo Valentiniano.
—Y tú la deshonras cada día —repuso Honoria con desprecio.
—¡Calla, zorra! —ordenó el emperador—. ¡Arderéis ambos en la hoguera!
Valentiniano, al igual que Honoria, había heredado la belleza de su madre, así como aquellos ojos negros tan característicos de la dinastía hispana de Teodosio el Grande.
Honoria, con las manos y los pies inmovilizados por unos grilletes y a diez pasos de su hermano, no le rehuyó la mirada. A su lado, Eugenio, su esclavo y amante, también cargado de cadenas, miraba al suelo y gimoteaba como un niño. Dos guardias de palacio custodiaban a los reos.
Los gimoteos de Eugenio se convirtieron de pronto en llanto incontrolable. El esclavo, agraciado como pocos, de tez morena y ojos azules, se dejó caer de rodillas al suelo y enlazó los dedos en actitud de súplica.
—¡Piedad, augusto! ¡Piedad! —imploró.
Honoria negó con la cabeza, asqueada por la falta de valor y amor propio del joven semental.
—Muestra un poco de dignidad, Eugenio —dijo la hermana del emperador.
Aquel estallido de sumisión y arrepentimiento parecieron complacer y calmar a Valentiniano, que volvió a sentarse en el trono, con la barbilla bien alta, mientras intentaba sofocar, sin conseguirlo, una sonrisa de satisfacción.
—¡Piedad, augusto! —volvió a gimotear el reo.
—Sabías a lo que te exponías, Eugenio —dijo Valentiniano.
—No, augusto —dijo el aludido negando con la cabeza. Luego señaló a Honoria—. Fue ella la que me embaucó con malas artes, fue ella la que me obligó y me amenazó si no me plegaba a sus deseos. Yo… yo no quería. Piedad, augusto. Piedad.
Honoria chascó la lengua con fastidio y apartó la mirada con desprecio.
—¿Y no supiste venir a mí? Yo te habría protegido —dijo Valentiniano, magnánimo.
—Sí, augusto. Sí, eso es lo que debería haber hecho. Lo sé. Ahora lo sé. Piedad.
—¿Tienes algo que decir al respecto, hermana?
—Lo que tenía que decir ya lo he dicho —repuso Honoria.
—Porque me acabas de amenazar, a mí, a tu hermano, a tu emperador.
Honoria sabía que Valentiniano la temía. Siempre la había temido, porque en lo más profundo de su corazón sabía que le faltaba una chispa de la que ella no carecía. Sabía que su madre la había hecho augusta para vigilarle. Y ahora que su madre empezaba a dar señales de debilidad, ahora que cada vez se hacía más evidente que Gala Placidia Augusta no tardaría en ir al encuentro del Creador, Valentiniano sentía la necesidad de acabar con su hermana. Por eso había esperado a que su madre partiera a Roma para arrestarla. Valentiniano era un cobarde, como todos los hombres. Eugenio y Honoria llevaban años siendo amantes. Y Eugenio no era el único. Sencillamente tuvo la mala suerte de encontrarse en el lugar equivocado en un momento inoportuno.
—Piedad.
Valentiniano asintió fingiendo comprensión.
—Eugenio —dijo el emperador.
—Sí, augusto —repuso el bello esclavo confiando en poder ser de utilidad a su señor con tal de evitar su aciago destino.
—¿Quieres salvar la vida? ¿Quieres evitar el tormento de arder en la hoguera, tal y como exige tu crimen?
—Sí, augusto. Sí.
—No se dirá que Flavio Placidio Valentiniano no es misericordioso. Haz que mi hermana se arrodille ante mí y ambos seréis perdonados.
Así que de eso se trataba, de humillarla. Qué mezquindad.
—Honoria, amor mío —dijo Eugenio—. Arrodíllate ante tu augusto hermano. —Honoria apartó la cara de nuevo y Eugenio se le agarró a las faldas de la rica túnica de seda púrpura—. Te lo ruego, aunque solo sea por mí.
Honoria apartó a su amante de una patada.
—Me vas a poner perdida de babas y mocos, gusano.
Eugenio miró al emperador buscando una salida.
—Muy bien —dijo Valentiniano poniéndose en pie, listo para dictar sentencia—. Honoria y Eugenio, por el poder que me ha conferido Dios Todopoderoso y…
Las puertas de la sala de audiencias se abrieron de par en par.
—Gala Placidia Augusta —anunció una voz firme desde el pasillo.
Valentiniano calló, retrocedió y se dejó caer en su trono envuelto en los murmullos de su corte, que murieron de repente. Todos los presentes se giraron hacia la puerta, se llevaron las manos al pecho y se inclinaron respetuosos.
Gala Placidia, en toda su majestad, erguida a pesar de su menuda estatura, y vestida con sus sedas púrpuras, entró en la sala seguida por media docena de hombres de su guardia goda.
—Ma… madre —dijo Valentiniano con voz de niño y una forzada sonrisa—. Te creía en Roma.
—Dejadnos. Dejadnos todos —ordenó la formidable augusta. Sin apenas hacer ruido, los cortesanos fueron abandonado la inmensa sala de audiencias—. Vosotros también —les dijo a los altos funcionarios—, quiero estar a solas con mis hijos. Y vosotros —les dijo a los guardias señalando a Eugenio—, llevaos a esa piltrafa. Y quitadle los grilletes a mi hija. Vosotros quedaos —les ordenó a los hombres de su guardia personal.
—Piedad, augusta —suplicó de nuevo el reo mientras se lo llevaban a rastras. Gala, indiferente, ni siquiera le dirigió la mirada.
Ya solos y en silencio, la augusta chasqueó los dedos y un godo fornido le trajo una silla de tijera. Gala Placidia, agotada, tomó asiento en medio de la sala, junto a su hija.
—Acércate, Valentiniano —dijo con voz cansada.
El emperador bajó los tres escalones que separaban el trono del suelo y caminó cabizbajo hacia su madre ante la mirada de desprecio de su hermana. Cuando tuvo a ambos hermanos ante ella, Gala se puso en pie y los miró a los ojos, primero a Honoria, luego a Valentiniano. Las dos bofetadas, propinadas con la mano abierta a cada uno de los hermanos, resonaron en la sala. El emperador se llevó la mano a la mejilla y miró a su madre horrorizado. Honoria permaneció impasible.
—Si queríais que me sintiera imprescindible, lo habéis conseguido —dijo Gala—. ¿En qué estabas pensando, hijo? La corte no puede percibir que estáis enemistados. Todos esos eunucos y secretarios aduladores que te rodean buscarán cualquier grieta entre vosotros para dividiros y obtener réditos personales. Tenéis que ofrecer un frente común contra el mundo, de lo contrario os destruirán, y con vosotros a la dinastía y con la dinastía al Imperio.
Gala negó con la cabeza y volvió a sentarse a la velocidad que le permitieron sus maltrechos huesos.
—Ha cometido adulterio, madre —dijo Valentiniano.
—No estoy casada, imbécil —repuso Honoria.
—Pero estás prometida, es lo mismo —contraatacó el emperador.
—¿A esa momia de Herculano? No voy a casarme con él. No voy a hacerlo, hermano. Madre, no voy a hacerlo —aclaró Honoria.
Gala cerró los ojos y respiró profundamente.
—Sí lo harás —dijo Gala—. Tú, Valentiniano, revocarás la sentencia de muerte de tu hermana y tú, Honoria, te casarás con el senador Herculano.
—Pero, madre —dijo el emperador—, no puedo retractarme ante la corte.
—Puedes y debes. Deberías haberlo pensado antes.
Honoria se cruzó de brazos y frunció el ceño.
—No me casaré con Herculano.
—Hija, ya hemos hablado de esto. Necesitamos al Senado de nuestra parte. Herculano es un hombre maduro y sin muchas luces: podrás manejarle a tu antojo, y, a través de él, al Senado. Y si no te casas tú de buen grado, yo misma formalizaré el matrimonio por poderes. El Imperio…
—¡El Imperio! —gritó Honoria—. Eso es todo lo que te importa, madre; el Imperio, la dinastía…
—¡No me alces la voz, Honoria! ¡Soy tu madre y tu augusta!
—Yo también soy augusta.
—Ya no —dijo Valentiniano con cierta inquina y maldad.
—Cállate, hijo, te lo ruego.
—¿Y qué hay de Eugenio? —preguntó Honoria.
—Eugenio tendrá que arder en la hoguera. Diremos que quiso violarte —sentenció Gala.
Honoria miró a su madre, incrédula, con asco, mientras negaba con la cabeza.
—Estáis enfermos los dos —dijo la joven—. Enfermos.
—Escucha, hija… —dijo Gala queriendo calmar a Honoria mientras le ponía una mano en el brazo.
—Suéltame, bruja. —Honoria dio un paso atrás para alejarse de su madre y de su hermano—. Os arrepentiréis. Aún no sé cómo, pero os arrepentiréis. Los dos.
—Hija…
Pero Honoria no quiso oír más. Dio media vuelta y abandonó la sala a grandes zancadas. Gala se llevó la mano derecha a la cabeza.
—¿Lo ves, madre? —dijo Valentiniano—. Solo piensa en ella. No piensa ni en el Imperio ni en la dinastía.
—Calla, hijo, te lo ruego. No digas una palabra más.
4
Armórica
Noviembre 450 d. C.
Empezaba a nevar. Las nubes y el frío ya lo habían presagiado al comenzar la jornada. Los copos caían, pacientes como plumas, sobre los centenares de cuerpos, humanos y equinos, que alfombraban la ondulante llanura; una llanura que había sido de un color verde apagado al despuntar el alba y que ahora, después de dos horas de encarnizado combate, estaba convertida en un barrizal moteado de charcos rojos.
—Parece que quieren parlamentar, señor —dijo Optila el huno, amigo de niñez y confidente de Flavio Aecio, el hombre que lideraba la guardia personal del general, compuesta a su vez por hunos.
Aecio asintió tranquilo y palmeó el cuello de su pequeña montura baya. Ya los había visto: media docena de jinetes que dejaban atrás sus líneas y avanzaban hacia ellos esquivando cadáveres y hombres moribundos, flechas y lanzas clavadas en el suelo, estandartes pisoteados y escudos deshechos.
—Vamos allá —dijo el romano—. Meroveo, hijo, vendrás con nosotros.
—Sí, padre —dijo el franco.
El contraste entre el romano y el franco no podría haber sido mayor, y no eran pocos los que se sorprendían cuando el primero le llamaba «hijo» al segundo y el segundo le llamaba «padre» al primero.
Flavio Aecio vestía como siempre que salía en campaña: con pantalón de fieltro y jubón de cuero, gorro simple de pieles y capa negra, sobrio y cómodo para la lucha. Armado con su arco recurvo, su más preciada posesión, según decía; un arma mortífera regalo del ya finado Rua, rey de los hunos y tío de Atila, en cuya corte Aecio había pasado sus años de juventud en calidad de rehén, un puesto que ahora ocupaba uno de sus hijos naturales. El romano llevaba también un pequeño escudo a la espalda, sin dibujo, sobre un carcaj en el que tan solo quedaban una docena de flechas de las cuarenta con las que había comenzado la jornada. Del cinto le colgaba una bella espada con empuñadura de marfil y oro. Flavio Aecio rondaba la cincuentena y era de escasa estatura, tenía unos ojos negros capaces de atravesar huesos y perforar almas y gozaba de unos anchísimos hombros, como correspondía a quien había pasado una vida practicando, cazando y luchando con el arco. Sus hombres, tanto romanos como bárbaros, tenían dos principales apodos para él: «Culo de Acero» y «el Centauro», ambos apelativos relacionados con su habilidad para la monta; de hecho, eran pocos los que le habían visto caminar alguna vez.
Meroveo el franco, por el contrario, era joven, alto y musculoso. De ojos azules como el cielo mediterráneo en agosto, de cabellos rubios y poblados. Montaba un gran caballo tordo y vestía como hubiera hecho un noble romano: coloridos pantalones de seda, armadura de escamas doradas, casco plateado con incrustaciones de piedras preciosas y capa verde con cuello de piel de nutria. Quien no los conociera habría supuesto que Meroveo era el general y Aecio un simple escolta al que su comandante no quería despedir, por cuestión de apego, después de años de fiel servicio.
Aecio espoleó a su caballo levemente para que iniciara un lento trote. El animal, en honor al tono de su pelaje, se llamaba Kamos, igual que la bebida de cebada que tanto apreciaban los hunos. Meroveo y Optila le imitaron, y los tres hombres abandonaron las compactas líneas de infantería romana y franca y caballería alana para ir al encuentro de los líderes bagaudas.
—¿Piensas aceptar su capitulación? —preguntó Meroveo.
—Si eso es lo que ofrecen… —dijo Aecio—. De todos modos, debes saber que el arte de la diplomacia es el arte del «ya veremos».
Con la excepción de Aquitania, Armórica, el inhóspito aunque bello territorio que se extendía al noroeste de la Galia, era el último de la provincia que aún se mantenía ajeno a la administración de Rávena. Allí, los bagaudas —campesinos arruinados, esclavos huidos, desertores y otras gentes desposeídas— habían logrado establecer una especie de república, si es que podía dársele tal nombre, amparados por la lejanía y los tiempos turbulentos que vivía el Imperio.
—Supongo que al menos ejecutarás a los cabecillas —insistió el joven franco.
—Depende.
Meroveo miró sorprendido a su padre adoptivo.
La nieve seguía cayendo. Los copos que se posaban sobre el pelaje de los animales desaparecían lentamente, al contrario que aquellos que descendían sobre los cuerpos sin vida y privados de calor que empezaban a cuajar como sudarios caídos del cielo. El romano, pensativo, se rascó la cabeza bajo el gorro de piel. Malditos piojos.