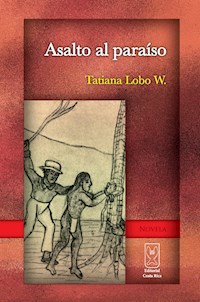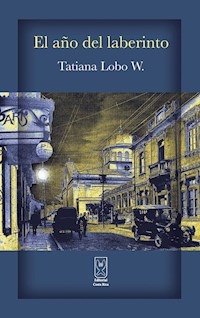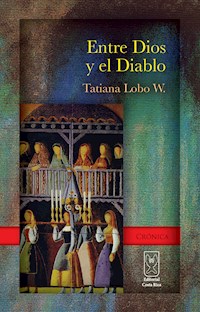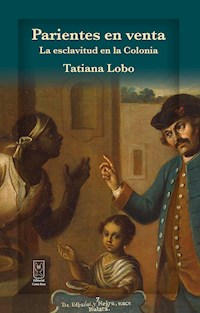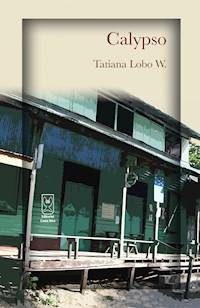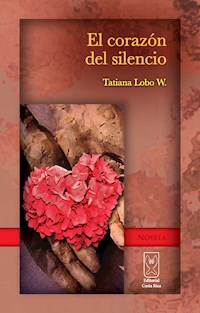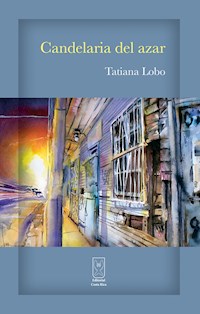
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"En Candelaria del Azar Lobo escoge la vida urbana diaria de San José como escenario para desarrollar una trama que involucra numerosos actores de los más marginados. Es significativo que el elemento unificador entre los muchos personajes sea una cédula de identidad, objeto cotidiano sin mayor importancia aparente, pero sello oficial del estado que legitima al individuo como ser humano." Maureen Shea "Por medio de la originalidad de la estructura, la fluidez del lenguaje, el ritmo acelerado, el manejo de las múltiples voces narrativas, y sobre todo por la ironía, por el fino humor negro, Tatiana Lobo ha dado coherencia a la incoherencia, reflejando en múltiples espejos el vacío, el drama de nuestras sociedades ¡Qué crítica tan mordaz y goyesca!." Gloria Guardia
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tatiana Lobo
Candelaria del azar
A la memoria de Natividad Canda Mairena.
Somos un hecho futuro que aún no acontece.
Salvador Elizondo
Los ojos agazapados, las manos en los bolsillos y un balance calculado entre cadera y cadera, entró el Pintilla al hospital San Juan de Dios a la hora de visitas.
Laura no lo vio, concentrada como estaba en sujetar los boletos de lotería con esas prensas de plástico que normalmente se usan para tender la ropa al sol. Complacida, apreció la nota pintoresca de los amarillos, rojos, verdes y celestes sobre el monótono ordenamiento de su mesa, truco infalible para llamar la atención de sus clientes. Su atención y también su confianza puesto que, como todo mundo sabe, el que compra lotería bebe su esperanza con el bíter de la incertidumbre.
Fue después cuando ella advirtió la presencia del muchacho y entonces ese día, que comenzó a las nueve de la mañana libre de premoniciones, se quebró hacia las cuatro de la tarde con la sospecha de un mal presagio.
Laura podría estar sentada delante de su televisor disfrutando, plácida y ociosa, de la modesta pensión que le dejó el finado y del giro mensual que le envía el hijo que se marchó a los Estados. Si no está en su casa y está aquí, es porque tiene hambre de multitud, necesita palpar con los cinco sentidos el ir y venir del loco mundo a su alrededor, compartir sus olores y sudores. Detrás de su mesa, contemplando el infatigable bullicio de la vida, Laura lleva treinta años asomada al intrigante misterio de cada individuo que pasa por su campo visual. Le gusta comprobar su teoría de que cada ser humano es un baúl de doble fondo y se da maña para tratar de adivinar lo que cada quien disimula bajo su apariencia. La ropa no siempre revela la identidad de quien la porta, al contrario, en muchos casos suele ser el disfraz de una personalidad indeseada. Por ejemplo, esa muchacha que va de salida, cuya minifalda apenas le tapa el fondillo, bien puede ser una tímida reprimida celosa de su virginidad. O esa gorda con la cintura del pantalón a media nalga y el borde inferior de la camiseta a la altura de las costillas, bien puede que intente ocultar, con la exhibición de la llanta de grasa estrujada entre las fronteras de su ropa, la depresión que le produce su obesidad. La gente suele recurrir al desafío para esconder sus vergüenzas, sus complejos, sus penas y sus humillaciones, piensa Laura y siente que su corazón desborda compasión por la condición humana.
Ella también tiene un secreto que no es humillante ni doloroso. Al revés, podría decirse que su secreto es para ella un motivo de orgullo y de placer. Pero los secretos son peligrosos y el de Laura no es la excepción. Por eso lo guarda celosamente. No lo comparte con nadie y si en algún momento cometió una infidencia, fue arrastrada por la misericordia que es, como resulta fácil advertir, su lado flaco. Para su suerte, el gesto caritativo que pudo conducirla a un desastre profesional fue conjurado por el tiempo y la distancia, ya que nunca más volvió a saber del cirujano erudito en asuntos del Olimpo, al que guardó un sentimiento de gratitud por no haber revelado la verdad cuando lo entrevistaron por la televisión.
Laura es una mujer de gustos rutinarios y aspecto poco llamativo, pero tiene un detalle que sorprende y hasta inquieta: su cabeza roja. Su cabeza roja parece el fruto de los amores entre una zanahoria y una remolacha, que son los dos tonos de tinte que llegan a su pelo, amancebados por una peluquera de su barrio. Se vería bien si fuera joven o si tuviera la piel blanca y pecosa de una irlandesa, pero no va con sus años ni con el azúcar tostado de los pómulos aindiados ni con los ojos pepitas de sandía que heredó de su mamá. Su mamá llegó hace seis décadas en estado de gravidez a la ciudad, acompañada de un señor desplazado por las secuelas de una muy cruenta guerra civil. Este señor, de labios prominentes y pelo ensortijado, que se colocó al poco tiempo como barrendero municipal, resultó, también al poco tiempo, su papá. También hay un español en esta trenza genealógica, un castellano que se le asentó en las nalgas planas como una tabla. Y como lo que le falta en las nalgas se le recargó en el pecho, para estibar el equilibro, se ve obligada a caminar echada para atrás. De manera que si no se le mira la alarma roja de su pelo, la vendedora de lotería transmite tranquilidad doméstica, placidez maternal y afecto muelle. Por algo el finado la llamaba mi almohada cuando reposaba sobre su regazo al regresar de sus extenuantes giras como vendedor viajero.
Cuando el tiempo lo permite, Laura se instala en la acera y cuando llueve se mete en el zaguán del hospital a pocos pasos de la puerta principal. Hoy no llueve, la resolana es implacable. Para no deshidratarse se ha refugiado adentro, bajo la sombra, a pocos pasos de la calle, sentada en un banquito ante su mesa plegable en cuya cubierta hacen fila india los boletos de la lotería nacional, en correcta formación descendente del 9 al 0. No le va del todo mal. Gracias a sus buenos contactos y su posición estable es dueña y señora de un imperio de 60 × 100 cm donde se juega el destino de los audaces, entre los cuales no son pocos los enfermos que tientan la suerte con la esperanza de sobornar a la muerte. Por aquí pasó el Pintilla antes de acomodar la espalda en la pared.
Esta mujer que tan a gusto se siente en la vida, que no le pide peras al olmo y se conforma con pequeños placeres, tiene un sueño sin cumplir: vivir en un buen barrio. No le importa el lujo, lo que le interesa es el silencio, vecinos cuyas intimidades no traspasen los tabiques. Porque una cosa es disfrutar, de día, de los barullos del mundo y otra muy diferente que el barullo interrumpa el necesario descanso por la noche. Bombardeada por las guerras intestinas que ocurren en las alcobas matrimoniales cuyas paredes colindan con las suyas, Laura despierta a medianoche igual que los habitantes de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial, entre un fuego cruzado de enemistades virulentas. Armada de paciencia se tapa los oídos a esperar que se instaure la paz, pero apenas firmados los pactos de no agresión comienzan a celebrarse, con los mismos decibeles, las reconciliaciones.
¡Una casa silenciosa! Estuvo a punto de tenerla en la parte oeste de la ciudad, la más cara según se sabe. Sucedió que el cirujano que le conoció el secreto casi le regala la suya, pero luego se arrepintió.
Quería comprar el 21 y Laura le recomendó el 32.
—Lleve el 32.
—¿Por qué el 32? –preguntó el médico que, a pesar de sus canas y su aspecto honorable, acababa de recibir una paliza moral en el quirófano y se había acercado al puesto de lotería para olvidar.
—Es un pálpito que me da a veces y a veces pega.
—Entonces cómprelo usted misma –sugirió él.
—No resulta, doctor, ya lo probé. Si yo lo compro, se sala.
—¿Y un amigo, un pariente, una organización de caridad? –insistió el cirujano que venía de hacer una exitosa operación de riñón, pese a la cual su paciente murió.
Laura no sabía nada de estos tristes asuntos y siguió conversando con la placidez de la ignorancia.
—También se sala. Las cosas son como son. Pero si desconfía, no me haga caso.
—¿Y por qué a mí?
—Porque está usted que da lástima… ¡Vea cómo viene, vea cómo traé esa cara…! Sin embargo, no me tome muy en serio porque a lo mejor el destino me castiga y el 32 se sala y no sale, o a lo mejor usted es el destinado y sí. Con el destino nunca se sabe, es así de caprichoso.
—¿Mi cara, qué tiene mi cara?
—Mírese en un espejo. Tiene las cejas juntas, la boca amarga y estrías rojas en los ojos. Arréglese la corbata que la lleva torcida. Perdone, doctor, pero también noto que se le va la voz para adentro.
Él, impresionado ante su sagacidad, por vengarse de la ciencia que le había jugado sucio apostó al azar, compró el 32 y prometió regalarle su casa si pegaba.
—¡Y no le diga nada a nadie que yo le dije lo que le dije, doctor!
Gracias a este episodio ella tuvo sus segundos de gloria, apareció en la televisión. La cámara la enfocó en un primer plano, le preguntaron ¿cómo se siente?, ella respondió, sonriendo, demasiado satisfecha y así se acabaron los segundos. También entrevistaron al cirujano que le guardó el secreto y no dijo nada del pálpito de Laura. Después regresó muy contento a darle las gracias. Olvidado de su promesa, cambió la casa por una cierta cantidad de dinero que Laura empleó en comprarse una refrigeradora de dos puertas cuya ubicación en la reducida cocina no fue nada fácil.
La refrigeradora no tuvo mucha trascendencia, pero lo que sí le afecto la vida fue un comentario que el cirujano, sin detenerse a pensar en el impacto que sus palabras podían causar en la mente sensible de una vendedora de lotería, por halagarla, despachó frívola e irresponsablemente:
—Usted ha sido elegida por el Olimpo para hacer felices a los hombres.
Laura sufrió un sobresalto, conocía la palabra Olimpo como una marca de calzoncillos.
—Olimpo –aclaró el médico al advertir su desconcierto– es el lugar habitado por los inmortales que le han dado a usted el don de Casandra pero al revés, usted avisa la buena suerte y además consigue que le crean.
—¿Y a la otra?
—Ah… esa es una historia trágica. A Casandra le pasó que tenía el don de anunciar el futuro pero Apolo, despechado porque ella lo rechazó, la maldijo haciendo que nadie le creyera. De modo que cuando surgió el conflicto entre aqueos y troyanos, Casandra avisó el peligro pero los troyanos no le creyeron y ardió Troya. El Olimpo estaba muy dividido, unos por los aqueos, otros por los troyanos.
Con su gabacha blanca, el pelo entrecano, los anteojos de marco dorado sobre su perfilada nariz, los dedos finos como los de una mujer, el médico parece saberlo todo y habla con mucha seguridad. Además, los troyanos existen. Desde donde ella está, se ve perfectamente al otro lado de la calle un edificio cuya ventana del segundo piso lleva la leyenda, Gimnasio Los Troyanos. Laura sintió el terreno resbaladizo y adoptó una actitud cautelosa:
—¿Y cuándo fue ese incendio?
—Es un mito ático, épico, del período arcaico. Lo sabemos por Homero, quien describió lo que pasó. Nadie le creía a Homero, hasta que un alemán entró en sospechas y desenterró las ruinas de Troya.
—¿Ah, sí? Yo no supe nada…
Entonces él comprendió que una vendedora de lotería no era interlocutora para un tema tan erudito y cambió su tono enciclopédico por otro condescendiente, el mismo tono paternal que usaba con sus pacientes terminales.
—¡Oh…, mi chiquita…! Es como un cuento, ¿me entiende? Un cuento que no hay que tomar en serio.
Y nunca más volvió. Corrieron dos rumores, que había instalado su propia clínica o que estaba en Japón. Sea como sea, nunca más se le volvió a ver, pero sus palabras no fueron olvidadas y Casandra, con la que Laura se sintió secretamente identificada, quedó rondando entre los boletos de la lotería. Se le va la mirada por el paso de cebra al otro lado de la avenida Central, espía el gimnasio y se imagina a la pobre mujer, en licras, gritando fuego, fuego, sin que nadie le haga caso. Un día cruzó la calle y fue a preguntar de dónde había tomado su nombre el gimnasio. El musculoso instructor que le abrió la puerta levantó la voz para hacerse oír sobre el ruido de las máquinas ocupadas por hombres y mujeres con cara de sufrimiento. No estaba del todo seguro, pero tenía entendido que los troyanos fueron unos atletas que ganaron muchas medallas de oro en las olimpiadas. Del incendio no sabía nada, en el gimnasio había extinguidores. Y en cuanto a Homero, solo conocía al muñeco de la televisión.
La explicación no la dejó satisfecha, quería saber más y siguió averiguando. Uno le dijo que había escuchado la frase tirios y troyanos cuando surge el odio entre dos bandos. Otro, que hubo una guerra por culpa de una mujer raptada. Alguien creyó recordar que fue un escándalo entre homosexuales en el que un cierto Aquiles mató a otro llamado Héctor. Un auxiliar de enfermería le aseguró que fue un alboroto muy grande ocurrido en mayo de 1968, en Francia. Laura dejó por fuera estas dos últimas informaciones por no corresponderse con el relato del médico y con las dos primeras más otras, dispersas y contradictorias, reunidas por aquí y por allá, consiguió recomponer la historia de dos amigos que se pelearon porque uno le quitó la esposa al otro y cuando Aqueo, el marido traicionado, llegó en su caballo a matar a Troyano, el raptor, Casandra lo alertó pero él no le hizo caso; entonces Aqueo y sus amigos incendiaron la casa donde estaba la pareja infiel y solo quedaron las cenizas. Homero bien pudo ser el detective que investigó el crimen, Troya, la finca de café donde ocurrió el hecho y Olimpo, la cantina donde comenzó el pleito. Y tiene que haber estado del lado del marido ese tal Polo que cometió la infamia de maldecir a Casandra, la que lloró mucho porque fracasó al dar la alerta. Disipado el misterio, Laura arribó a la misma conclusión del alemán que desenterró las ruinas de Troya; en los cuentos no hay que creer ni dejar de creer.
Fue una lástima que el médico aficionado a la literatura griega no regresara, se hubiera divertido, la versión de la vendedora de lotería parecía un corrido mexicano. Faltaban los grandes actos heroicos, los bronces, los yelmos refulgentes, los penachos, los petos manchados de sangre, los carros de combate, las lanzas, los caballos descuartizados arrastrados por el polvo, los cadáveres abandonados en el campo de batalla, los gritos de derrota y los gritos de triunfo. Faltaban la voz de Zeus y la de Apolo y la de Afrodita y la de Artemisa, la muerte de Patroclo y el dolor de Aquiles, la cobardía de Paris y la astucia de Ulises. Faltaban la belleza de Helena y la carrera desesperada de Héctor alrededor de los muros de la asediada Ilión. Faltaba todo eso pero en cuanto a los celos, la traición, la codicia, la venganza, la violencia y la sordera de los hombres a las advertencias de las mujeres, eran los mismos del siglo VIII a. C.
Laura advierte que con el paso…
¿Pero dónde dejó al Pintilla del comienzo?
Oh, pronto aparecerá otra vez. Permítame continuar.
Laura advierte que con el paso de los años un ojo se le ha vuelto más pequeño y el otro más grande, uno se le entrecierra bajo el peso del párpado y el otro se le tiende a dilatar como si entre los dos quisieran abarcar lo micro y lo macro de la existencia. En efecto, hay una asimetría nada desagradable, un cierto punto desencontrado no carente de irónica y sutil coquetería que le confiere la apariencia de una persona perspicaz, lo que es verdad. En su larga experiencia de trato cotidiano con la diversidad humana ha desarrollado una gran capacidad de observación para leer en el alma de las personas y ha aprendido a adivinar culpas, inseguridades, dudas, tormentos, odios, amores, frivolidades, iras, penas secretas, vergüenzas, arrogancias, humillaciones y resignaciones. Hoy, con su ojo más grande cubre la panorámica de su entorno y con el más pequeño observa a un muchacho entre los trece y los catorce años que, a su vez, también observa a la gente pero sin la dulce ironía de Laura, que mira a todos con suma cordialidad. Este muchacho mira de refilón, de soslayo, agacha la cabeza, sin mover el cuello esquinea los ojos mientras mantiene el cuerpo tieso, las manos en las bolsas de sus anchos pantalones, sostiene la cabeza bajo una maraña de rizos que a Laura le recuerdan la pelambrera pasuda, acolchonada y mulata de su papá, donde era un gusto apoyar la mano y enredar los dedos. Y le dan ganas de hacer lo mismo, acariciar con ternura la cabeza adolescente pero al momento se arrepiente, algo en él rechaza cualquier intento de acercamiento, es un animal acosado, lleva su soledad como los santos su aureola. Tiene algo de monstruo y algo de mártir, una combinación así no es nada confiable; pronto ese muchacho hará algo malo contra alguien inocente, piensa Laura con un soplo frío en el bochorno de la estación, lo que suele suceder cuando le viene la corazonada del número premiado. Pero esto es muy distinto, no siente la alegría de saber que por su medio actúa la fortuna. No, esta sensación es otra, se parece al miedo. Miedo mezclado con pringues de compasión, el muchacho se ve indefenso embutido en sus tontos pantalones y sus tenis grotescas. No espera a nadie porque si esperara a alguien su cuello, impaciente, se estiraría hacia la calle o hacia el interior, frotaría las manos, caminaría. Nada de eso, rígido espía los cuerpos que pasan. De pronto sus ojos se cruzan con los de Laura, rápidamente inicia un movimiento de repliegue hacia el interior del hospital y desaparece.
Ella lo sigue con la mirada, pone cara neutra, simula el gesto negligente de acomodarse la enagua, mete la mano debajo de la cintura y guarda el dinero recaudado de sus ventas, maniobra hábilmente disimulada bajo la cubierta protectora de la mesa. Su calzón tiene una bolsita cosida en el interior, a la altura del ombligo, prudente prevención en estos tiempos en que cada quien necesita poner a buen recaudo sus haberes. Aquí Laura se olvida del muchacho para concentrarse en su trabajo y atender a sus clientes. Su negocio está en su mejor momento, es la hora de las visitas y muchos quieren aliviar sus penas tentando la fortuna. Hoy se siente relajada y cómoda, no hay pálpitos angustiosos, no es responsable de nada, solo tiene que entregar papelitos sin valor y recibir dinero a cambio. La esperanza y la desilusión son hermanitas siamesas, van pegadas del ombligo.
El Pintilla regresó al zaguán de ingreso y como ya sabe que la vendedora de lotería ha advertido su presencia y desconfía, se sitúa en la misma pared de modo que ella tendría que girar la cabeza para verlo. No necesitó pensarlo mucho, desde hace tiempo domina el arte de escurrir el cuerpo, todo se resuelve dentro de los límites del espacio y el tiempo como aprendió observando, a la luz de un rayo de sol, las boronas de polvo que navegan a la deriva encerradas por el cristal de un vaso con agua. Lo único que se puede hacer es mirar bien para no chocar con otra borona. Y eso es lo que hace ahora, tomarse su tiempo, observar y evitar en lo posible ser observado.
Aprendió a vivir con el sol en el vaso. En su contemplación pasaba las horas cuando estaba solo, que era el mejor tiempo de su vida, hasta que su madre se enfermó, se quedó en cama y ahora él tiene que buscar la soledad en la multitud porque cuando estás solo-solo, sin nadie al frente, nadie atrás, nadie a los lados, ni una voz, todo en silencio, entonces aparece la sombra de la memoria y esa es la peor cosa que puede haber en la vida: la memoria. Así que para espantar a la sombra de la memoria aprendió a consumirse entre los otros, a estar ocupado y fuera de sí mismo. Pero, eso sí, que nadie lo toque ni se le acerque ni lo mire demasiado. La solución está en las paredes. Lo aprendió con el vaso de agua, las boronas que se aplastan contra el vidrio son las que sobreviven, las demás corren peligro de pegarse entre sí en una especie de nata donde ya no se distinguen unas de otras. Con la espalda contra la pared todo queda delante y se puede controlar. Por otra parte, es divertido ver pasar a la gente, si alguien pasa dos veces y te mira, se advierte. A tus espaldas, la pared no tiene ojos ni ve ni siente ni sospecha, nadie a tus espaldas. Al frente, la gente se empuja y pasa de largo.
Como ahora. Sobre él aletean las miradas distraídas, presurosas y se pierden. Nadie lo observa, nadie lo toca, perfecto. El mundo es un desorden que se debe mirar desde la orilla, piensa y siente un desprecio infinito por todos los incautos que no se dan cuenta de que son observados. Él está por encima de todos. Eso es lo que le gusta de la multitud, sentir que puede controlarla.
Ordenado y bien vestido el Pintilla parece un chico normal, rizos graciosos y aspecto de colegial travieso. Nadie es capaz de imaginar la sustancia pegajosa que le envuelve el cuerpo de arriba a abajo sin dejar una pulgada al aire libre, nadie tiene el alma tan retorcida para adivinar qué experiencia se trae el Pintilla de la vida. (Mamá duerme y no lo defiende y cuando despierta, llora, lo abraza, mi pobre chiquito, ¿quién fue, quién te lo hizo, dónde estaba yo que no me di cuenta?, mejor no hubieras nacido, mejor nos morimos los dos. Siempre las mismas palabras acompañadas de las mismas lágrimas). El Pintilla era el postre incluido en el precio del menú. Es la desgracia de tener una madre puta que lleva los viejos a su propia casa, que por jumas no se da cuenta de lo que le hacen a su hijito. Cuando está perdida de borracha ronca con la hedionda jeta abierta. El Pintilla todavía no sabía hablar cuando aprendió el arte de fugarse a tiempo. Apenas se abría la puerta él salía, escupido, a esconderse en los charrales, sin importarle el frío ni la desolación. A salvo. Volvía al clarear el día para verla regresar de su largo viaje a la nada, entre vómitos pestilentes y arrepentimientos tardíos, mi pobre chiquito, mejor nos morimos los dos. Terrible voluntad de sobrevivir la suya, pero al costo de un terror permanentemente agazapado en el sótano de sus recuerdos. Olvidada la forma de la causa quedó, independiente, el miedo del efecto. La desconfianza se le pegó al alma como las costillas al esqueleto.
Y así va por el mundo, calibrando el peligro, sospechando, siempre alerta para escapar a tiempo. De haber nacido en otras épocas, pudo haber llegado a ser uno de esos santos que por desprecio al propio cuerpo nunca se bañaban, cargaban con su arsenal de piojos privados y pulgas colectivas, en éxtasis el olor a mierda, levitación de mocos, sarna y legañas. Pero como el Pintilla es hijo de un siglo narcisista, cuida mucho la pulcritud de su apariencia, se mete a diario bajo el tarro con agujeros que le sirve de ducha fría y se restriega con jabón de barra, lava su ropa y hasta le pide prestada la plancha a la vecina. Y todo este afán de verse limpio y ordenado es justamente porque se siente sucio. ¿Si se ha salvado de caer en las drogas?, ¡él, que las vende!, no es por virtud ni falta de curiosidad ni ganas, es porque necesita estar lúcido y alerta para prevenir peligros. Envidia profundamente a las moscas, le gustaría tener sus mismos ojos que ven para todos lados. Los ojos son para él lo más importante en este mundo, tan importantes que nunca derrocha las miradas, sabe bajar los párpados para reservarlas. Es este gesto suyo, el de la mirada baja, lo que confunde y hace tomar por timidez lo que es astucia. El Pintilla es un alma perdida en su propio mundo. Eso parece visto desde fuera, pero por dentro se encona la lucha entre la voluntad y el miedo. Pobrecillo, piensa distante y superficial un alma anónima que va pasando, debe tener enferma a la mamá. Es cierto, la madre del Pintilla está enferma, pero no en el hospital. Está tirada en la cama de su casa, si por casa se entiende el tugurio donde vive. Al Pintilla no le alcanza para ser una mentira completa, el pobre es una verdad a medias.
Ahí hay una que parece ideal, piensa, esa que lleva el lápiz de labios deslustrado de tanto pasarse la lengua por los labios.
La mujer, con su preocupación señalada en la arruga vertical sobre la nariz, lleva el bolso colgado con negligencia en el brazo izquierdo. Ya daba, él, un primer paso para acercarse cuando ella sonrió en dirección a un hombre con aspecto de empleado de banco. Tomados del brazo enfilaron hacia la cola de taxis y desparecieron en el caos de la calle.
Mala suerte. Su estómago se encoge por el olor a desinfectante que sale del cubo donde una miscelánea sumerge un trapo. Putrefacciones vagas e imprecisas vienen del interior del edificio castigado por los años, la pintura nueva en lugar de encubrir la decrepitud la pone en evidencia, porque nadie ha raspado la pintura vieja y las costras del aceite destacan en relieves ondulados, groseros. Cambió de lugar y se arriesgó a un punto más visible. Ya impaciente, eligió a un campesino acabadito de salir de su milpa, rostro-surco, rostro-tierra, camisa muy planchada, pantalones demasiado largos y arrugados sobre los zapatos nuevos, en la mano una bolsa de manigueta de supermercado cuyo contenido de manjares caseros es fácil adivinar. Seguro que lleva dulce de leche, tortillas y quién sabe que otra cosa más. En el bolsillo trasero del pantalón del campesino hay un bulto pequeño, rectangular. En ese instante un grupo compacto se interpone y ya es tarde para un acercamiento casual.
Salió a la calle. La luz cruda lo encandiló, parte por la tensión parte por el fracaso, parte por el bochorno de ese día de julio sin lluvia. Sus posibilidades ahora son infinitas y diversas, pero los taxistas miran detrás de sus vidrios y miran los vendedores de zarandajas y lo mira la nica de los manteles, alzada la mercadería en los brazos fuertes y morenos. El Pintilla conoce la mercancía tilichera por haber, él mismo, en un pasado que se le hace lejano, intentado alguna ganancia. Le bastó un día para entender que ahí no hay futuro, dura la persecución de la municipalidad. Queda el toque de ponerse detrás de alguien que vaya por el paso de cebra, porque la gente cruza sin pensar en otra cosa que llegar pronto al otro lado.
Ni siquiera la eligió, solita se le puso a tiro, va delante de él acelerada, trote largo y andar de mucha prisa. La sigue. No le ve las facciones, es una espalda, una mochila colgada de un hombro. Parece estudiante. Hay gente mensa, pensó el Pintilla con desprecio y pensó también en el teléfono celular. Un trabajo fácil. Los dos tuvieron que correr porque el semáforo cambió cuando iban apenas por la mitad de la calle. En la acera, bajo el rótulo que decía Los Troyanos, ella cambió de hombro la mochila y moderó su marcha. Él pudo observar la mochila negra, cargada de libros a simple vista, el cierre de la tapa asegurado, lo que no significa nada. Entre la marea de gentes encerradas en sí mismas, hacia adentro, hacia la seguridad de sus mundos encapsulados, de sus interioridades secretas, refugiadas detrás de impenetrables barreras, allá-que-se-las-arreglen-no-es-conmigo, nadie intervendrá si él extiende la mano y palpa para ubicar el lugar exacto donde está el teléfono celular. Sacó la navajilla de afeitar y a riesgo de cortarse, la escondió entre los dedos doblados y dejó libre la otra para el trabajo de exploración. Un corte rápido en la lona negra y listo. La muchacha miró el reloj de su muñeca y aceleró. En la siguiente esquina, donde los vehículos doblan hacia la izquierda, él dejó un espacio para verla de cuerpo entero y así calcular mejor su maniobra. El cabello mal cortado, ondas descuidadas, castañas, caen sobre una camiseta que le queda ancha. Leyó Nacional debajo de un perezoso colgado de una rama. Calculó que la primera palabra era Parque, inclinó la cabeza, la arruga que le impedía la lectura se desdobló y pudo confirmar, Parque Nacional. Durante un rato se entretuvo siguiendo al perezoso, imaginándose en una selva, perdido entre tremendos árboles, hormigas asesinas y felinos carnívoros. Pronto lo aburrió el juego, vio a la muchacha, impaciente, lanzarse sin esperar a que los conductores se detuvieran, hizo caso omiso de los bocinazos y los insultos, salvó la calle y él se quedó rezagado y molesto por haber sido pillado en distracción. Recuperó la distancia, se le fue acercando haciéndose el desentendido, dos intentos y al tercero logró tocar la mochila sin que ella se diera cuenta y sin que ningún transeúnte lo advirtiera. Las formas angulosas y duras de lo libros complicaron la ubicación del celular. Mucho peso para espalda tan flaca, pensó el Pintilla. La muchacha alzaba el hombro derecho en su esfuerzo por contrapesar el izquierdo de donde pendía el bulto. De pronto ella se volvió y le echó una rápida mirada hostil. No era bonita, alcanzó a ver sus anteojos y los ojos agrandados por el cristal. La dejó avanzar y se camufló detrás de una mujer muy gorda con blusón de flores, rodeó un puesto de gafas para el sol y calcetines; en la siguiente esquina se rezagó al propio mientras cambiaba la luz del semáforo y se puso a pensar adónde iría la muchacha con su prisa. Pasaron por el Mercado Central, el perezoso delante y el Pintilla detrás. La adelantó en la esquina siguiente, de modo que ahora la perseguida tenía delante a su perseguidor que, cuadras más arriba, se paró ante una librería. El Pintilla olió jabón, tan cerca del suyo pasó el otro cuerpo, la siguió, la alcanzó ante una zapatería y casi se estrella contra ella que súbitamente frenó, levantó una pierna, la apoyo sobre el borde del escaparate y se inclinó para atarse las tenis. A él, la rabia le subió a la garganta, ¿qué se creía la mae, que él se iba a dejar asustar por una jugarreta tan estúpida?, peor para ella, se lo buscaba. Se miraron reflejados en la vidriera, dos rostros fantasmales a flote en un desconcierto de zapatos, tenis, botas, sandalias. Provocador, disfrutó a pleno gusto con la mirada de horror en el reflejo y sin ningún disimulo hizo un tajo limpio por la parte de abajo de la mochila, sujeta la navajilla entre el dedo índice y el medio, el filo, el leve sonido de la lona al ceder a la navajilla. Soltó el arma, metió la mano por la hendidura (ahora ella había cerrado los ojos), cogió un objeto rectangular que resultó ser la billetera, se desprendió de la mirada, otra vez abierta, coronada de zapatos, y retrocedió para desaparecer justamente por donde había venido. Caminó, dobló a su izquierda, hacia el norte y avanzó una cuadra.
Se detuvo ante un negocio de televisores sin revisar el botín, le gusta la espera, prolongar la curiosidad, controlar la impaciencia. Se metió entre dos personas que miraban las pantallas en funcionamiento, la misma imagen, brujamachapelo lacio, ojijunto, pequeñitos, narizlargabruja, cuello blanco sobre vestido negro, vieja metida en la política, fría dura ambiciosa. La misma cara repetida en todas las pantallas a la derecha, a la izquierda, en el centro, arriba y abajo, hablando, hablando, hablando paja, la misma chancha repetida al infinito.
Inmovilizado entre los dos extraños, fingió observar con interés a la mujer con nariz de cuchillo, preguntándose qué pasaría si de pronto ella agitara un dedo señalándolo implacable, ese es el ladrón. Se separó y siguió caminando, dobló a su izquierda, cruzó la avenida hacia el sur para desembocar en el Parque Central. Los lugares más visibles son los más seguros, un viejo sentado en un banco con la mirada perdida, todo normal. Caminó hasta el quiosco, se sentó en las gradas, aparentó matar el tiempo y examinó la billetera, encontró diez mil pesos y un poco de menudo, debió haberlo sospechado. También una cédula. Sin mirarla la dejó donde estaba, no sentía la más mínima curiosidad por saber el nombre de la cabrona a la que había despojado de su dinero. En ese entonces, el Pintilla todavía no sabía nada del Cura, que entre sus variados negocios falsificatorios compraba, vendía y alquilaba identidades extraviadas.
Para no demorarse, empujó la billetera con el pie hacia un rincón, le echó una mirada inquisitiva al viejo que seguía sentado con expresión de ausencia y el Pintilla se fue sin saber que la cédula despreciada lo perseguiría, implacable, hasta encontrarlo nuevamente.
¿Por qué el viejo no le quitó la vista al muchachillo de pelo crespo?
Porque se enredó. Yo, él, ¿dónde está el límite que marca el lugar preciso donde se separan los individuos?, una mocedad, otra mocedad, la mía la tuya la suya la nuestra, lo vio escudriñar una cosita plana y quedó muy intrigado cuando la arrojó y se largó caminando con paso elástico sobre sus grotescas tenis y sus pantalones enormes. El viejo cubrió la distancia, se agachó sin mucha dificultad, cogió la billetera, con la tecnología moderna bien podía caber una bomba en un objeto tan pequeño. Ante la duda, lo prudente es correr antes de que estalle. Al momento se le olvidó que podía ser una bomba, tomó la billetera entre el pulgar y el índice, se la llevó a la nariz, olor a cuero, contenía una sola cosa, un pequeño rectángulo plastificado, cédula de identidad de una mujer de nombre Candelaria del Azar. El viejo, súbitamente lúcido, con esa misma claridad que le ganó fama en momentos críticos, volvió a su asiento a observar la foto que aparecía en la cédula, miró la foto con atención y no supo cuándo ni cómo de pronto se le llenó la cabeza de algodón.
Tiritó de frío, una mano pequeña y tibia se le metió por debajo del abrigo, las orejeras sueltas de un gorro de piel rozaron sus mejillas mal afeitadas, la mano tibia y pequeña en busca de su pecho reptando por encima, por debajo no se puede, tres capas de ropa interior mientras las suyas y las suyas, apuradas, desesperadas, tratan de cruzar la frontera de un cuero de oveja que tiene la lana hacia adentro y la piel curtida hacia afuera, bordado con flores en punto cruz. La lana huele mal, pero él aspira el hedor animal como un sustituto del tacto impotente que no alcanza la piel, la húmeda hendidura se congelaría, con ansias aspira agujas de espino, no queda más que apretar y apretar los cuerpos a través de la barrera de la ropa, treinta grados bajo cero en las tinieblas de un parque solitario, hielo sobre el sendero, pista por donde resbalan sus recuerdos acelerados en increíble velocidad. El viejo se quedó en blanco y de pronto apareció la imagen de su casa a pocas cuadras de donde ahora está. Volvieron la lucidez y el dolor, ¿qué hago aquí?
Tiene una salud de hierro capaz de hartarse de chicharrones sin la más leve indigestión, sus huesos son duros y sus rodillas, firmes. Lo que le falla es la cabeza: confunde los nombres de las personas y las cosas, olvida todo apenas sucedido, repite cien veces la misma pregunta, habla con difuntos, pasa de estados de gran serenidad a impulsos coléricos incontrolables y todo se lo aguantan porque lo quieren mucho. Pero no hay manera de impedir que escape, astuto para deslizarse por la puerta de la calle al menor descuido.
Ese banco del Parque Central le gusta especialmente. Si encuentra a otro ocupando su lugar, lo reclama como si tuviera derechos adquiridos, como si se lo hubiera rentado a la municipalidad, como si él mismo, de su peculio, lo hubiera construido para su solo trasero. La gente, al verlo, se asusta, se va, cambia de asiento, nadie le discute a ese viejo raro de mirada errática y tono enojón su banco del parque. Algunos ya lo conocen y lo evitan, su conversación es incoherente. Desde su casa camina las cuadras lanzándose temerariamente a la otra acera, sin hacer caso a los chirridos de los frenos ni a los insultos, ¿qué le pasa, abuelo? Debería volver pero la cara que está en la cédula lo tiene atrapado. No salgás solo, ¿si te caés qué? Él sabe que las rodillas le obedecen como dos esclavas sumisas, camina con una agilidad envidiable. Lo que se le va es la cabeza, va y vuelve, momentos de claridad, chispazos de luz entre largos apagones.
El corazón ardiendo, la lengua romance susurrada con dicción eslava, cuchicheo, murmullo secreto, apagado lamento de gitano encerrado entre fronteras vigiladas. La muchacha de la cédula, de nombre Candelaria del Azar, tiene los ojos agrandados bajo los cristales de sus gafas, ojos que se parecen, como dos gotas de agua a otras dos gotas de agua, a los ojos otomanos de la estudiante rumana que frotaba sus botas contra las suyas y golpeaba la nieve con sus tacones planos para derretirla en la llama ardiente de su deseo, arriesgándose ella y arriesgándolo a él a pescar una pulmonía porque estaban en un país donde por ser libre el amor, no había dónde refugiar el amor clandestino.
El viejo, atrapado entre el presente y el pasado, confundido, miró a su alrededor las palmeras, la gente en mangas de camisa, la catedral, pajaritos prendidos de los cables eléctricos, el quiosco pintado de rosa. Se asustó, no recordaba dónde y cómo es el ahora. Se levantó y se volvió a sentar, se puso a llorar despaciosa, atormentadamente, un niño perdido que no sabe cómo regresar a su casa. La confusión aumentó, el terror lo atornillo al banco, se pasó la mano por los ojos para limpiarlos de la atroz neblina donde navegaban sin orden ni concierto palabras como frío y nieve, algo terrible había ocurrido pero no acertaba a averiguar qué. Entonces su cerebro hizo una voltereta piadosa y una placidez que no supo de dónde le venía lo hizo sonreír, el mundo es un lugar afable, el pasado se mueve en todas direcciones y el presente es para los mentecatos, él no es una sola persona, hay muchas personas encerradas en una y se puede, eso es lo estupendo, ser todas al mismo tiempo.
La hija, la mayor, la soltera, la que lo cuida y con él vive volvió a casa. Solía cerrar la puerta de calle pero sin llave, en caso de incendio por dónde saldría el viejo, las instalaciones eléctricas son muy viejas, es necesario renovarlas, sus hermanos dicen que sí, que hay que hacerlo sin falta, pero no se ponen de acuerdo entre ellos, pasa el tiempo y nada y a ella se le hace de menesterosos reclamar ayuda. Volvió con las manos optimistas y las bolsas de las compras, las canas recortadas en capas, la onda sobre la frente detenida con aspiraciones a eternidad por obra y magia del espray, dama distinguida en el barrio pobrete de comercio minorista y casas antiguas convertidas en cuarterías, un barrio que fue tranquilo y ahora es hogar de putas, travestis y maleantes. La casa de la familia con su vieja arquitectura de patio interior y dormitorios en fila debió haberse demolido muchos años atrás, la plusvalía es el terreno, tan céntrico. Lo decidieron entre todos, el viejo morirá en su casa. Pero el viejo no pensaba morirse, sanote que daba envidia verlo rosado y fuerte como un roble.
Lo buscó en su habitación, lo recorrió todo, la cocina, el cuarto de pilas, el patio trasero, preguntó a los vecinos. Se dio por vencida y fue a buscarlo a su banco del Parque Central. Una mujer con un niño estaba sentada con los pies fuera de los zapatos, dijo que no había nadie cuando ella hizo un alto en el camino para descansar. La hija volvió a la casa, llamó a los hermanos, estos llamaron a la policía, la policía dijo que no buscaban a nadie que hubiera desaparecido sin completar las veinticuatro horas, así dice la ley, y eso porque a veces la gente escapa voluntariamente pero luego se arrepiente y regresa y al Estado no le salen gratis las búsquedas, cuesta movilizar personal y vehículos. Los hermanos explicaron que se trataba de un viejo con alzhéimer, la policía dijo que verían qué podían hacer, pidieron datos, el hijo mayor dio la información, el viejo nació en 1920, un metro ochenta y algo, pelo blanco, ojos grises, delgado pero fuerte, vestido… ¿Cómo iba vestido papá? La hija describió, pantalones negros de casimir y una camisa blanca a rayas angostas color azafrán, zapatos negros, medias… no, no recuerda las medias, no, no llevaba nada en los bolsillos. ¿Señas?, preguntó la policía; tiene una cicatriz en la espalda, a la altura del hombro derecho, explicó el hijo; ¿cicatriz de qué?, preguntó la policía; el hijo aclaró, de esquirla; ¿de qué?; de granada de mano, que pensaran lo que les diera la gana, la cicatriz se la ganó el viejo peleando en Nicaragua y ya entonces era viejo.
El viejo no sabe que lo buscan, tiene otras preocupaciones. Quiso mear y lo hizo sin fijarse si alguien lo veía. Se meó sentado con la bragueta abierta y la dejó así porque se le olvidó cerrarla. Con la cédula de Candelaria del Azar en el bolsillo de su camisa caminó sin dirección, a cualquier parte, entre los faroles encendidos de la calles. A veces creía que estaba en la montaña escapando del fuego enemigo y a veces creía que una mujer con olor animal lo llevaba del brazo. Levantaba el puño en alto y luego lo dejaba caer desconsolado. Le dio sueño, se acostó contra la pared de una casa y despertó tiritando, desnuda su espalda, desnudo el tórax, desnudas las piernas, horrorizado de verse a esas horas fuera de su casa. Lo habían asaltado, mientras dormía le robaron la ropa y los zapatos, tenía hematomas y rasguños en los brazos, hasta inconsciente se defendió el viejo luchador. Olvidó la cédula de identidad de la mujer que le recordó el pasado, así que no la echó de menos, lo que sí echó de menos fue su camisa y sus pantalones. En esa facha, casi desnudo, buscó el camino de regreso a su casa. Lo recibió su hija despeinada, se abrazó a él llorando, tocándolo, recorriendo la piel de sus hombros, de su pecho, con dedos angustiados, ¿pero de dónde venís, papá, pero cómo estás, qué es esto, qué te hicieron? Sus hijos de pésimo humor: casi nos volvés locos, papá, te hemos estado buscando por todas partes, hasta con la policía, mirá a lo que te exponés, mirá cómo te han dejado.
Manso, sin decir palabra, dejó que lo bañaran, lo metieran en la cama y le dieran un beso en la frente. Antes de quedarse dormido pacificado por el runrún de las conversaciones, contento de tener a todos sus hijos en casa, oyó la temida palabra. La frase completa decía: esto no puede seguir así, cualquier día lo van a matar, hay que llevarlo a un asilo.
En ese mismo instante, dedos hampones, coronados por uñas mal cortadas y sucias, extraían la cédula de Candelaria del Azar del bolsillo superior izquierdo de la camisa a rayas robada al pobre viejo. La identidad de cartón plastificado, emitida para el uso exclusivo de su portadora auténtica y legal, hasta ese momento un objeto estático e inerte tan pasivo y prudente como su propia dueña, salió de su modorra bien portada e irrumpió violentamente en la ilegalidad, alteró vidas ajenas, generó odios y amores, esperanzas y rencores, desató conductas sorprendentes y en este andar por el mundo antisocial, ajena a todo tipo de respetos, arbitraria, amoral, impertinente, sublevada, la cédula de Candelaria cobró vida propia y en abierta traición a la moralidad de su representada, sin permiso de su dueña y sin que esta ni siquiera sospechara, comenzó a escribir su propia historia en los bajos fondos del delito.
¿Cuántos fueron los testigos del asalto a Candelaria?
Solo cuatro. Nadie más se dio cuenta.
Descríbalos.