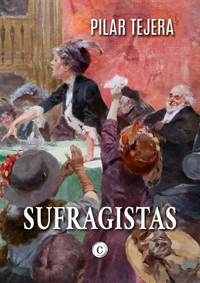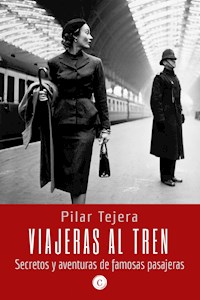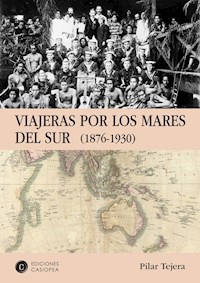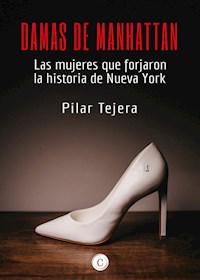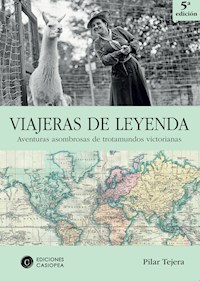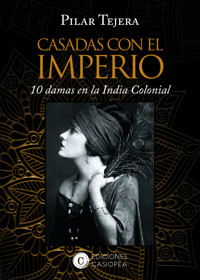
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Casiopea
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Esta es la historia de algunas mujeres que acompañaron a sus esposos a la India y a lo largo de ciento cincuenta años recorrieron el continente con sus oscuros y pesados vestidos sin perder la compostura a pesar del cansancio o el calor. Subieron a lomos de elefantes, pusieron a prueba la paciencia de los rajás y de los funcionaros británicos, abrieron escuelas y hospitales, se enfrentaron a las normas imperantes, disfrutaron de los atestados mercados de Calcuta o Bmbay..., en definitiva, no permanecieron de brazos cruzados. Pintoras, escritoras, maestras, virreinas ayudaron a mantener a flote el Imperio británico con su buen hacer y nos dejaron un maravilloso legado: sus vidas y diarios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 798
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CASADAS CON EL IMPERIO
10 damas en la India Colonial
Pilar Tejera
Casadas con el Imperio. 10 damas en la India Colonial
© Pilar Tejera, 2018
© Ediciones Casiopea
Primera Edición: Febrero de 2018 (La Esfera de los Libros)
Segunda Edición: Diciembre 2023 (Ediciones Casiopea)
ISBN-EBOOK: 978-84-126080-1-4
Imagen de portada: Gloria Swanson fotografiada por Alfred Cheney, 1920
Diseño de cubierta: CaryCar Servicios Editoriales
Corrección y maquetación: CaryCar Servicios Editoriales
Impreso en España
Reservados todos los derechos
A todas las viajeras victorianas. Gracias por lo que hicisteis.
A mi familia.
Gracias por estar ahí.
«Todas las salas estaban bellamente iluminadas; en las escaleras del pórtico aguardaban los sirvientes cubiertos con turbantes y vestidos de muselina blanca. Tras nosotros, caminaban guardias nativos. Aquel enorme edificio parecía más un palacio de Las mil y una noches que cualquier otra cosa que haya podido soñar. Parecía que estuviéramos interpretando una gran ópera».
Fanny Eden, 1840
Presentación
Arranqué este libro con el propósito de escribir sobre la India británica y que esta fuera la columna vertebral de la obra mientras que las viajeras que anduvieron por allí, fueran las artistas invitadas. Sin embargo, el libro comenzó a hablar por sí solo. Era como si las voces de estas mujeres pidieran ser oídas, reclamando más espacio para contarnos su versión de los hechos, lo que supuso su estancia en la India.
Al final ganaron ellas y creo que mereció la pena. Son las mujeres que vivieron aquella aventura las que dan voz a ese periodo y a este libro, y lo hacen como protagonistas no de una gran gesta viajera sino de una experiencia vital.
Cuando se conocen las vidas de las viajeras victorianas, uno no puede dejar de preguntarse si fueron personas de verdad, si de verdad existieron. Desde la perspectiva del lector, parecen desafiar las más elementales leyes de la física y la resistencia. A su manera, todas ellas son espejismos en lugares insólitos, seres fantásticos en paisajes irreales. Se trata de un desconocido regimiento que comparte una misma fascinación por la vida. Mujeres todas ellas que, sin ser dueñas de su propio destino, buscaron la forma de modelarlo a sus necesidades. Mujeres que no permanecieron de brazos cruzados, que, tras superar sus miedos iniciales y las circunstancias que les tocó vivir, dejaron un maravilloso legado de palabras.
En el caso de la India, las descubrimos con sus oscuros y pesados vestidos abotonados sin perder la compostura a pesar del cansancio o el calor. Las vemos arremangándose las faldas para subir a lomos de un elefante o sortear un paisaje cenagoso, poniendo a prueba la paciencia de los funcionarios británicos, tratando de abrir escuelas públicas y hospitales, enfrentándose a los marajás. Las imaginamos espantando moscas en un atestado mercado de Calcuta o de Bombay o deleitándose con el sabor de un plato de curry a la luz de una hoguera en la vastedad del desierto... Irreverentes para muchos, maravillosas para nosotros.
En una ocasión, David Lean, el director de Pasaje a la India, afirmó: «Fueron las mujeres las que hicieron perder el Imperio». Bueno, es una forma de verlo. En mi modesta opinión, fueron ellas las que ayudaron a mantenerlo a flote con su diplomacia, su mano izquierda, su comprensión, su curiosidad, su inteligencia y sus libros... Tuvieron que desligarse de la vida real, la vida que les había sido impuesta y abrirse camino a base de ingenio en esa otra vida paralela que les tocó en suerte, y aunque muchas cayeron en el intento o pagaron un alto precio por ello, otras cuantas superaron la prueba con matrícula de honor. Todas ellas, a su manera, pusieron su grano de arena en cuanto ocurrió e hicieron de aquella experiencia una prolongación de sí mismas.
Este libro está contado por algunas de estas viajeras. Solo algunas. Lo más difícil de escribirlo fue tener que elegir entre las posibles protagonistas. Pero no hubo más remedio que hacerlo. Miré lo que tenía entre manos y me decanté por nueve historias que abarcan ciento cincuenta años de vida de la India británica. Intercalados en ellas, hay capítulos en los que muchas otras pasan casi de puntillas. Van adquiriendo vida propia y nos dejan una marea de imágenes. Pintoras, escritoras, maestras, simples esposas o grandes virreinas que, bajo situaciones diferentes y con perfiles muy distintos, supieron hallar la ruta apropiada de sus emociones. La mayoría aparecen superadas al principio por su nueva situación, pero luego sorprenden con sus reacciones, con su imaginación, con las decisiones que toman... Se aferraron a su voluntad y al final salieron de allí convertidas en personas más interesantes, más completas...
He disfrutado escribiendo el libro, pero también he padecido. El objetivo no ha sido otro que desempolvar historias que llevan demasiado tiempo en los baúles.
El contexto histórico
«Ninguna potencia europea había gobernado a millones de personas de otra raza. Los ingleses gobernaron la India como administradores, no como colonos o granjeros».
David Fieldhouse, historiador especializado en el Imperio británico
Hubo un tiempo en el que los viajes y el romanticismo se daban la mano. Los hombres botaban sus canoas, subían a la grupa de caballos o se ponían a caminar, y a su paso el mundo iba desvelando gentes y lugares que habían permanecido hasta entonces ocultos. Hubo un tiempo en que las corbetas ligeras, los navíos otomanos, las goletas portuguesas o venecianas llenaban el mar con el blanco de sus velas. Hubo un tiempo en el que las geografías se fueron ensanchando, un tiempo dominado por las cartas escritas en papel, por los pesados baúles, las despedidas, los mosquiteros, los sueños...
Nos asomamos tras el telón que oculta esta gran historia. Atisbamos barcos arribando a las costas de Cochín o de Bombay hace más de cuatrocientos años, vislumbramos una tierra lejana y misteriosa. La Compañía de las Indias Orientales, los marajás, los elefantes, las especias, los templos y palacios aparecen como figurantes de un gran decorado. Avanzamos por un vasto mapamundi basado en la hegemonía marítima, en las alianzas y en la consolidación de los vastos dominios geográficos y políticos a escala mundial.
Algo confundidos, vamos deshilvanando los entresijos de la Joya de la Corona, los secretos nunca contados de la política colonial británica, descubrimos el ferrocarril, el algodón y la nuez moscada entre pactos coloniales y una fina red de intereses comerciales. Soldados con guerreras escarlata avanzan a la carga, mientras a las cinco de la tarde sirvientes tocados con turbante sirven el té a las jóvenes memsahibs. Las danzarinas hacen sonar sus pulseras de plata mezclándose con niños de ojos profundos. Nos topamos con los románticos paisajes del Rajastán, con el boato de los rajás, con la hambruna del pueblo, con el calor, los insectos, la amenaza de las epidemias, con el monzón, con el sistema de castas, las cremaciones y los bungalós coloniales.
Avanzamos por las páginas viajando a las cuevas de Elefanta, contemplando el vuelo de las garzas reales, los desfiles en la avenida imperial de Delhi conocida como Rajpath, los atardeceres en Simla, el brillo del templo dorado de Amritsar, la diplomacia de las virreinas, el complicado protocolo de los durbar y el movimiento nacionalista indio. Historias de riquezas y opulencia, de muerte y también de enormes padecimientos.
Cuando se piensa en la India del siglo XIX, las figuras que acuden a nosotros son la de los sahíbs cazando tigres a lomos de elefantes, la de las elegantes damas envueltas en fina gasa transportadas en palanquín. Es natural; fue una era marcada por la colonización y las guerras, ambientada en las impenetrables junglas de Kipling y en las palaciegas residencias georgianas asomadas al Ganges. Muchos fueron los que contribuyeron a alimentar imágenes como estas. Libros, pinturas, fotografías y hasta películas incunables.
Es la India del esplendor. La India de las locomotoras de vapor dejando su rastro de glamur por las vastas estepas centrales. La India de los príncipes cubiertos de pesadas joyas, la India de los fieros rebeldes de las fronteras armados hasta los dientes, la India de los lanceros bengalíes, de las revueltas, del miedo a morir, de la lucha por la propia supervivencia...
Es también la India de la Guardia Imperial dando forma y bandera a uno de los mayores imperios de la historia. La India de lord y lady Mountbatten departiendo con Nehru y con Gandhi las condiciones de la independencia en la terraza de un hotel. La India de los sirvientes abanicando con grandes hojas de palma a sus amos ingleses. La India de los cónsules embigotados, de los apuestos oficiales dirigiendo ejércitos, gobernando a las masas, sirviendo a la Corona. La India de las normas en lo que viene a llamarse «El Orden de Precedencia»: «Warrant of Precedence», cuyas sesenta y seis categorías delimitan el lugar de cada uno, el asiento que le corresponde, el momento propicio de abandonar una reunión, incluso el derecho a tener vehículo propio. Y es la India de las cenas en las faldas de los Himalayas, la India de los partidos de críquet en las praderas del Punjab, la de los conciertos a orillas del Ganges...
Se trata de una época fastuosa, injusta a menudo pero fascinante y real. Una época que representó para algunos un dorado exilio; para otros, el peor de los destierros, la peor pesadilla e incluso una trampa mortal. Una época de contrastes, de orden, de poder, de sumisión.
Fanny Parkes —que recorrió la península del Indostán durante veinte años— afirmó en una ocasión: «Vagabundeando con una tienda y un buen guía árabe, uno puede ser feliz para siempre en India». Cuesta imaginar que las inglesas que anduvieron por allí hace ciento cincuenta o doscientos años compartieran su opinión. Para muchas de ellas supuso un camino sin retorno, para otras resultó el mismísimo infierno.
Veamos qué nos cuentan ellas mismas.
El gran viaje
«El capitán nos ofreció su camarote a bordo del Hellespont para descansar. Justo en el instante de zarpar se desató una terrible tormenta seguida de un fuerte vendaval, de modo que tuvimos que echar las anclas y permanecer fondeados a dos millas de la costa. Varios barcos han estado en serio peligro. Uno se ha estrellado contra las rompientes y ha roto su bauprés. No ha sido el peor parado. En otros, el aparejo se partía con facilidad, podéis imaginar el viento que soplaba».
Eliza Fay, 20 de julio de 1779
En 1773, el mismo año que el Parlamento británico promulga la polémica Tea Act, permitiendo a la Compañía de las Indias Orientales vender su té en cualquiera de sus trece colonias de América del Norte sin pagar impuestos, se aprueba también la Regulating Act para la creación del puesto de «Gobernador General de la Presidencia de Fort William», con poderes administrativos sobre toda la India británica. Este trozo de papel va a cambiar la situación de los ingleses asentados en la colonia de ultramar y da comienzo a nuestra historia.
Lord Cornwallis, tercer gobernador general de la India, promulga un conjunto de medidas que ponen las cosas difíciles a quienes mantienen relaciones estables con nativas. Los hijos nacidos de tales amoríos, por ejemplo, no podrán ser empleados en ningún puesto ligado a la Compañía. Tiempo después, se decide descartar a cualquier hombre nacido en la India de las funciones sociales inherentes al gobierno en Calcuta, capital de la India británica desde 1772, decisión que se extiende a las otras provincias sometidas al dominio de la Compañía. La era de las amantes y esposas nativas toca a su fin.
Los ingleses comienzan a pedir a sus mujeres que abandonen la comodidad de sus hogares para afrontar una travesía a vela que en ocasiones supone más de un año y puede resultar mortal. El Imperio las necesita. La Compañía de las Indias Orientales desea repoblar la península con sangre británica a cualquier precio. Lleva a cabo una campaña para atraer a jóvenes dispuestas a afrontar serios peligros a cambio de una sola ventaja: el matrimonio. La Compañía corre incluso con los gastos del pasaje, así como con la ropa y los alimentos durante un año. Eso sí, de no alcanzar su objetivo, la oferta lleva aparejada una dieta de magras raciones de pan y agua en el viaje de regreso. La India se ha convertido en un destino matrimonial.
«Cualquiera, por muy viejo y decrépito, calvo o aburrido que fuera, era un posible esposo, siempre y cuando fuera blanco. Pero nadie con el más mínimo toque de color podía ser considerado como tal».
Iris James
Hace doscientos cincuenta años, un viaje a la India era un asunto muy serio. Aquella experiencia planteaba una penosa, larga y arriesgada travesía. Dos inglesas, Flora Annie Steel y Grace Gardiner, autoras de la guía de viajes más vendida en el siglo XIX, hicieron uso del humor británico para aconsejar a las damas llevar vestidos de tweed apropiados para el «Homi-cide» así como prendas ligeras para «Suez-cide». Se consideraba que el trayecto ponía en riesgo «la frágil naturaleza de la mujer», de modo que no todos los oficiales tenían la suerte (o la desgracia, según se mire) de vivir en la India con sus esposas.
Había quienes optaban por la ruta terrestre, lo que requería cruzar el desierto egipcio hasta Suez. Allí embarcaban para cruzar el mar Rojo, que enlazaba con el Índico. La ruta marítima en cambio surcaba la costa africana hasta el cabo de Buena Esperanza, llamado The Cape, y proseguían hacia el Índico. La duración de tales travesías era otra cuestión a considerar. Un transporte de mercancías o correspondencia requería entre dieciocho y veinticuatro meses entre la ida y la vuelta, eso si el viento no empujaba a los barcos hacia las costas de América, donde aguardaba el cabo de Hornos y más tarde el Pacífico. Un viaje así suponía dos o tres años. Por fortuna, a mediados del siglo XIX, el barco de vapor y el canal de Suez se hallaban próximos a irrumpir en escena.
Gracias a Dios logramos acomodo en las cabinas superiores, aunque reciben mucho más aire y son más ruidosas. La primera mañana, al despertar, había una combinación de sonidos impensables. Cerdos, perros, aves de corral, vacas, ovejas... Luego los gritos procedentes de la guardería: el comandante O'Brien gorjeando a su bebé, el niño chillando, la enfermera cantando y gritando, la mamá regañándola. A todo lo descrito vino a sumarse la algarabía producida por los criados peleándose por su ropa, por la comida... Así cada día hasta la hora del desayuno.
Julia Maitland resume así la vida a bordo. Mercancías y pasajeros compartían un mismo espacio. Fardos de correspondencia, armas y munición, alimentos, balas de algodón y animales eran elementos danzantes que golpeaban la cubierta con el oleaje. De noche, los viajeros procuraban conciliar el sueño entre la sinfonía de mugidos, cacareos y gruñidos de los animales destinados a alimentarles. En medio del tormentoso océano, pálidos y ojerosos por el mareo, descubrían que la travesía distaba mucho de la idea que se habían forjado.
Los camarotes, cubículos vacíos en muchos casos, eran amueblados por cada ocupante tras formalizar la reserva. Lo que se pagaba era el derecho a ocupar dicho espacio. Se trataba de transportes espartanos. Las sillas del comedor y los cofres de madera en cubierta eran los únicos asientos y la comida, la mayor obsesión de todos. Los productos frescos eran lujos que enseguida se echaban a perder. En caso de prolongarse el viaje sin poder parar a abastecerse, el hambre se convertía en una pesadilla; la disentería y el escorbuto, en las grandes amenazas. Una viajera de la época lo describía así:
Todos los terrones de azúcar y los huevos se malograron y fueron lanzados por la borda y, aunque cada día disponen en la mesa algún postre, no logro tocar nada, como las galletas o los higos, sin descubrir que están vivos. . No puedes imaginar lo enferma que me hace sentir cortar un higo para descubrir tres o cuatro grandes gusanos blancos acostados en su interior.
Grandes barreños de agua salada para el aseo personal o la colada se distribuían cada pocos días. A falta de baños particulares, las labores de higiene se efectuaban en espacios compartidos. Bajo un viento furioso y olas barriendo la cubierta, las escenas debían resultar dantescas y muchos recurrían a la picaresca. La costumbre era tirar por la borda la ropa interior con demasiadas millas náuticas para evitar enfermedades. Durante un siglo y medio, el Atlántico y el Índico se poblaron de camisones y calzones de miles de pasajeros.
Pese a tales trastornos, los padres no dudan en enviar a sus hijas a la India con la esperanza de que hallen en un oficial la seguridad del matrimonio. Pasará un año hasta tener noticias suyas. Hasta saber si su barco no ha sido asaltado, si han llegado sanas y salvas, si alguien las ha recibido en tierra, si han logrado alcanzar la ciudad de destino... Muchos barcos naufragan o son asaltados por piratas, por ello la Compañía equipa a sus Indiaman con soldados y pesados cañones.
Jóvenes y no tan jóvenes embarcan en los puertos ingleses. Las primeras para satisfacer las expectativas de sus padres. Las segundas decididas a disparar su último cartucho. En la mayoría de los casos, las afortunadas jamás regresarán a sus países de origen. No volverán a ver a su familia. Su destino está ligado a la India. En cuanto a las returned empties, que vuelven «de vacío», resulta improbable que se les presente otra oportunidad.
En la otra cara de la moneda, la demanda de esposas europeas en la India es tal que las recién llegadas no tardan en ver cumplido su sueño. Los compromisos se llevan a cabo enseguida y aquellas que pierden a su esposo hallan sustituto sin dificultad. Los principales puertos de recalada: Bombay, Madrás y Calcuta, se ven sembrados de iglesias. La idea es reducir en lo posible el número de solteras danzando por allí. Solo las madres, las hermanas e hijas de británicos son vistas con buenos ojos por la Compañía. Alguien debe hacerse cargo de las ciudadanas inglesas en un destino donde el peligro ronda por todas partes.
Cientos, miles de damas recalan en la India, donde vivirán unos años o hasta el final de sus vidas. Se trata de un camino que han de recorrer con los sentidos abiertos. Nadie puede hacerlo por ellas. Para bien o para mal, la India se instala en su corazón y también en su cerebro, echando por tierra sus ideas preconcebidas, su educación... Veamos qué nos cuenta una de ellas. Vamos a asomarnos a un mundo desvanecido, a contemplarlo a través de los ojos de Eliza Fay.
El gran viaje, para las que logran llegar a la India, solo acaba de empezar...
Eliza Fay
Cautiva en la India 1756-1816
«Si no responden a tu llamada, camina solo, camina solo».
Rabindranath Tagore
Si un escritor hubiera buscado inspiración para componer uno de esos dramas victorianos, hubiera encontrado en Eliza Fay todo un filón. Piratas, sanguinarios cipayos y soldados en brillantes uniformes nos arrastran a una historia de aventuras en ciudades de fábula y fuertes embrujados. Un mundo donde no falta la humedad del trópico, el sonido de los cañones y el inconfundible aroma de la nuez moscada. Los fardos repletos de olorosos productos, las intrigas palaciegas, los príncipes maratha, las nebulosas marismas de Bengala y los primeros fuertes ingleses son el mágico decorado donde transcurren las aventuras de Eliza Fay. Sus vivencias nos invitan a recrear cómo se viajaba y cómo se vivía hace más de doscientos años en la India. «La nostalgia aún perdura. No conozco mejor método para librarme de todo ello que la narración de los hechos que tuvieron lugar», escribió. En su caso la escritura supuso un bálsamo y el nomadismo un camino sin retorno, pues llegado un momento no sintió deseos de volver a una vida que ya no le satisfacía, a la que ya no pertenecía.
Eliza había nacido en el condado de Surrey en plena época georgiana. La arquitectura estaba en su apogeo con el estilo neogótico y el Museo Británico, abierto en 1753, congregaba colas de visitantes. El poeta Samuel Johnson inmortalizaba la literatura inglesa, el retratista William Hogarth se hacía de oro con los encargos de la alta sociedad y Handel, nombrado director de la Royal Academy of Music, ya había estrenado tres de sus óperas más exitosas: Julío César en Egipto, Tamerlán y Rodelinda. En otras palabras, por la corte de Jorge III desfilaban artistas e intelectuales que llenaban Londres de obras maestras. En cambio, en la política internacional, el rey hacía malabarismos para mantener el poder tanto en Canadá, conquistada tras la Guerra de los Siete Años, como en el Nuevo Mundo, con la amenaza de la independencia de las colonias. El conocido como Motín del Té de 1773, protagonizado en Boston por una enervada muchedumbre que lanzó al mar más de trescientos cuarenta cajones del oloroso producto en protesta por los impuestos, propició el desastre por el que Jorge III pasaría a la historia: la Independencia de las colonias de América del Norte. Y en cuanto a Napoleón, era una avispa aguijoneando en las fronteras. En este clímax, los británicos pusieron su mirada en la India como fuente de recursos y poder. Emprendedores de toda clase y condición zarpaban hacia Madrás o Bombay soñando con una nueva vida, mientras que las mujeres se las arreglaban como podían.
Así estaban las cosas cuando en la primavera de 1779 Eliza Fay y su esposo zarparon rumbo a la India. Ella, con veintitrés años recién cumplidos, no podía sospechar la enormidad de los sucesos que la esperaban.
Sin ser una belleza de la época, Eliza era hermosa a su manera. El brillo de su mirada iluminaba cada una de sus palabras, y su afición por el estudio aportaba a sus ojos una inteligencia casi arcana, como de sibila. Sus proporciones eran delicadas y cuando caminaba lo hacía con la gracia de una sacerdotisa. Hablaba cuatro idiomas, leía con avidez y, cuando la sombra de su esposo no planeaba sobre ella, podía ser una extraordinaria narradora y una compañera de viaje amenísima.
Tras siete años casada, Eliza ya era consciente de las resquebrajaduras de su matrimonio con Anthony Fay, un irlandés orgulloso y distante. Bajo sus modales flemáticos, se ocultaba un hombre reservado que raras veces hablaba y, cuando lo hacía, era con un estilo desapegado que no dejaba traslucir lo que pensaba. Se trataba de un ser huraño y desconfiado. La ambición había moldeado su carácter y el esfuerzo había cimentado su personalidad. Aquel viaje estaba destinado a proporcionarle lo que Inglaterra nunca le daría: posición y fortuna. Atesoraba su recién expedido título en leyes, un salvoconducto para ejercer en los tribunales de Calcuta y labrarse un prometedor futuro.
Seis meses después de dejar Inglaterra, los Fay alcanzaban las costas de Egipto. Ante la proa del ]ulíus se abría un maravilloso espectáculo: las olas turquesas del Mediterráneo, las barcas faenando y la silueta del puerto de Alejandría. Allí tenía sus pilares la antigua Escuela que había puesto patas arriba la ciencia y la filosofía. Ptolomeo había erigido en aquel lugar un gran palacio para alojar a toda su dinastía. Grandes sabios habían recorrido sus calles, y el patriarca Ciro había capitulado ante los musulmanes que regaron de arte la ciudad hasta que los cruzados se la arrebataron.
A finales del siglo xviii, Egipto era una terra íncognita. Medio siglo antes de que el barco de vapor entre Londres y Alejandría facilitara la corriente de viajeros y de que las agencias inglesas se especializaran en las nuevas rutas por Tierra Santa, la sola mención de ciudades como Port Said o El Cairo conjuraba un mundo de peligros en el que pocos osaban internarse.
Cuando los Fay llegaron a El Cairo, se toparon con el bullicio de los bazares y las caravanas de camellos. Sortearon las callejuelas malolientes, el vocerío y la pobreza. La ciudad era un hervidero cultural y económico. Desde antiguo, facilitaba el transporte de café y textiles yemeníes a destinos como Anatolia y África del Norte. Bajo los otomanos, el núcleo urbano se había expandido alrededor de la Ciudadela y sus doscientos cincuenta mil habitantes hacían de El Cairo la segunda ciudad del imperio detrás solo de Constantinopla. Minorías religiosas y extranjeros de todo el Mediterráneo componían el 20 por ciento de su población y un ambiente cosmopolita latía en sus arterias. Aun así, a los Fay les resultó un lugar primitivo, sucio y caótico.
Tomaron posesión de una habitación en el Grand Cairo, el único hotel que ofrecía ciertas comodidades. Las paredes de madera, las cómodas butacas y el mejor licor congregaban a los viajeros que cada tarde intercambiaban noticias. Todo Egipto se hallaba bajo control del sultán de Constantinopla, pero era el pachá quien ostentaba de facto el poder. Por debajo de él, los beys (príncipes) y los mamelucos se repartían las veinticuatro provincias egipcias. Las intrigas, la impunidad de los piratas y beduinos, la corrupción y la tiranía eran moneda corriente. Por ello no resultó extraño tener noticia de la captura de una caravana de comerciantes ingleses. Los detalles sobre el cautiverio de los prisioneros hicieron palidecer a la concurrencia. En pocos minutos, los congregados en el hall hablaban del peligro que todos corrían en aquel país corrupto. Meses antes, otros europeos llegados de la India se habían internado por el desierto con una caravana de especias valorada en treinta mil libras. Poco después habían sido asaltados y dejados a su suerte, descalzos y sin provisiones de agua. Los Fay tuvieron ocasión de conocer al único superviviente que les narró cómo presenció la muerte de su propio hermano.
Oír contar a aquel hombre su sufrimiento me hizo estremecer. Bajo un calor infernal y con una terrible sed, el hecho de que la vida de su hermano dependiera de él le había hecho agonizar. Pude imaginar la situación, la angustia de aquel que sabe que va a morir.
Aún faltaban más de noventa años para que el canal de Suez comunicara el Mediterráneo con el mar Rojo, por lo que era necesario atravesar 200 kilómetros de peligroso desierto. A la sed y el calor, se sumaba el riesgo de ser asaltados.
La mañana en que el grupo de viajeros se dispuso a dejar la ciudad, unos pantalones anudados a los tobillos y un fino vestido envolvían a Eliza Fay. Por encima de aquellas prendas, una túnica y un velo negro hasta los pies la hacían pasar por una egipcia. Eliza tropezaba a cada paso con las incómodas babuchas mientras aspiraba grandes bocanadas de aire para compensar el ahogo que le producía llevar el rostro cubierto.
Acompañados de una escolta de soldados ingleses y de un séquito de sirvientes, se internaron por el desierto en una travesía de varios días. Todos viajaban como corderos conducidos al matadero. Pese a la inquietud reinante, el viaje capturó la imaginación de Eliza. Vestida con aquellas ropas árabes, durmiendo en tiendas de campaña, charlando a la luz de las hogueras, se encontró en un mundo inesperado.
Por fin, y sin grandes contratiempos, alcanzaron Suez. El Natalia largaba amarras entre el griterío del puerto para internarse en aguas del mar Rojo. El barco había sufrido el espolio de unos piratas que lo habían vaciado: «No había nada, ni siquiera sillas donde poder sentarse, pero nos acompañaba un carpintero que las fue haciendo durante la travesía». Seis semanas después alcanzaban las costas indias con las reservas de productos frescos agotadas. El escorbuto había hecho mella en la mayoría de los pasajeros y el hambre se reflejada en sus miradas.
Una fina niebla tamizaba la luz de la mañana cuando echaron el ancla. Eliza, con fiebre, sufría temblores y dolor muscular. Aún conservaba el sabor a vino rancio en la boca y el hambre pintaba su mirada, pero aquellas aguas turquesas eran el colofón de un largo viaje y el final de todas las penurias. Ninguna emoción en cambio afloraba en el rostro de Fay, que hubiera muerto antes de dejar traslucir sus sentimientos.
Se hallaban frente a Calicut, una de las míticas ciudades del comercio de las especias. Los años habían conferido serenidad a este enclave que ya en el siglo vii se había dejado querer por los mercaderes árabes. A los tamiles les gustaba llamarla Kallikkottai; a los mercaderes de la lejana China, Kalifo; en el sur de India, las gentes se referían a ella como Kallíkote. Desde su posición, Calicut era capaz de distinguir si un barco en la distancia tenía bandera pirata o de mercader; si se trataba de un anayat fenicio, de un junco chino o de un dhow árabe. A lo largo del tiempo, sus calles se habían poblado de charlas en lenguas extranjeras, de humeantes tés, de regateos y acuerdos millonarios. Sus lonjas se habían fusionado con otras formas de vida, con gentes que habían amasado fortunas transportando su aromática carga.
Tras la conquista otomana de Constantinopla, Génova, Venecia y Pisa habían extendido sus mapas buscando nuevas rutas para el comercio de las especias libres de los turcos. Castilla había financiado una expedición que le llevó a descubrir América y Vasco de Gama, con la bandera portuguesa ondeando en su barco, había fondeado en las costas de Malabar en 1498 con la sonrisa pintada en sus ojos negrísimos. Acababa de descubrir la nueva ruta de las especias. A partir de ahí, las aguas del Índico se poblaron de carabelas portuguesas, goletas inglesas y fragatas holandesas. En tierra se levantaron empalizadas para asegurar el control del comercio no solo con la India sino también con el sudeste asiático, China y Japón. Calicut se había convertido en un trofeo para los europeos.
No había bullicio de navíos aquel 8 de noviembre de 1779 en que el Natalia se balanceaba diluyéndose en la bruma, Calicut parecía observarlos. Horas después, varios barcos se aproximaron a la embarcación. Lo hicieron con el sigilo de los felinos. Desde la distancia, era visible el brillo de la codicia pintado en los ojos de su tripulación. Habían salido de caza. En la penumbra del camarote, Eliza dejó a un lado su libro de italiano, se cubrió los hombros con un chal y ascendió con los pies descalzos los diez travesaños de madera que la separaban de cubierta. Un vago presentimiento había recorrido su espalda.
A escasas millas de allí, Hyder Ali Khan, sultán de Mysore, imaginaba la escena. Aquel, sin duda, iba a ser un gran día. Durante años había ido fraguando un odio irracional por quienes tantas pérdidas y deshonor le habían ocasionado, por quienes habían desafiado su poder queriendo apropiarse de lo que le pertenecía, de lo que sus antepasados habían fundado.
Cuando se produjo el abordaje, Eliza casi no tuvo tiempo de vestirse. Se hallaba postrada en la cama a causa de la fiebre cuando el grupo de hombres armados hasta los dientes registraban y saqueaban hasta el último rincón. Dos fornidos cipayos, blandiendo brillantes espadas, golpearon la puerta de su camarote amenazando con echarla abajo. Sus ojos negros como el betún brillaban de avidez. Eliza fue arrastrada y obligada a saltar a uno de los botes que aguardaban. Con dos relojes y algún dinero entre las ropas, abandonó la seguridad del Natalía temiendo lo peor.
Una fina llovizna caía sobre el grupo a medida que el cayuco avanzaba. Con cada golpe de remos, podía sentir el sonido de sus propios latidos. Observó la rutina de las olas con el sabor del agua salada en los labios. Se sentía desgajada, miserable. Buscó cobijo bajo una de las bancadas de madera. Allí permaneció durante el tiempo que duró la travesía. Con la mente repleta de sensaciones, se sintió en ese límite entre la vida y la muerte. Comenzaba así el largo cautiverio de quince semanas, casi cuatro meses, antes de lograr escapar.
Sostenida de un brazo por su esposo, Eliza intentaba seguir el ritmo de sus captores. Avanzaba dejando que la lluvia clavara sus agujas en su rostro febril. No quiero..., no quiero..., se decía, conteniendo las lágrimas. Quería pensar que se trataba de un mal sueño; que en cualquier momento despertaría. Pero los empujones y el hambre eran reales. Cuando les ordenaron detenerse Hyder Ali Khan, con semblante complacido, hizo acto de aparición. Tocado por un turbante blanco, una túnica de seda, las dagas y khanjares en la faja ceñida a su cintura, el sultán de Mysore sujetaba la afilada khanda que tantas cabezas infieles había cercenado. Tomó asiento sobre una piedra y contempló al grupo. Durante breves instantes, posó su mirada en Eliza. Cuando tuvo suficiente, ordenó que les escoltaran hasta una vieja factoría portuguesa. El sultán había soñado con un momento como aquel.
La adrenalina le ayudaba a Eliza a caminar, pero cada paso resultaba un triunfo. Al llegar al que sería su lugar del cautiverio, contempló el infesto agujero que iba a servirles de mazmorra por tiempo indefinido. Ni una silla donde sentarse; ni un roído colchón, ni un fuego con el que consolarse. Se dejó caer en un rincón sin esperanzas de salir de allí con vida, con la sed atenazando su garganta. Sin pensar en los escorpiones o las ratas que merodeaban por allí, se hizo un ovillo y cayó en un profundo sueño.
A unos cien kilómetros de donde Eliza temblaba de fiebre, Warren Hastings luchaba contra los príncipes marathas en defensa de los intereses de la East India Company. A los dieciocho años, este brillante oficial había viajado a la India y en poco tiempo su talento le había catapultado. Perseverante, visionario y estratega militar, antes de cumplir los cuarenta años, ya ocupaba el cargo más importante de la India, el de gobernador de Bengala. Tras sus exitosas reformas y sus logros en algunas campañas, el Parlamento británico había tomado una decisión sin precedentes: nombrar a su brillante oficial gobernador general de India. Hastings inauguraba así una dinastía de cuarenta y cuatro miembros que concluiría el 15 de agosto de 1947, cuando el último gobernador devolviera el país a sus legítimos dueños.
Una de aquellas mañanas en que los prisioneros del Natalia se preguntaban por su suerte, las tropas de Hastings avanzaron hasta rodear a los cipayos de Hyder Ali. El príncipe era un zorro, pero se enfrentaba al mayor estratega del momento. Tal vez teniendo noticia del abordaje del Natalia y de la toma de rehenes, el oficial inglés, con sus botas embarradas y la espada ensangrentada al cinto, logró dar fin a la guerra que mantenía con Mysore desde hacía quince largos años. En aquel histórico suceso para los intereses británicos en la India, Hyder Ali vivía sus últimos momentos de gloria.
Desde su oscura madriguera, sin rumbo ni destino, Eliza removía con un palo su magra ración de arroz. Hacía tiempo que había desistido de beber el agua con fuerte olor a cloaca. Padecía de un agudo dolor en el pecho por un altercado con uno de los carceleros. En el forcejeo, se había clavado la llave de un candado. El golpe había sido tal, que había caído desmayada. El bochorno y la sed no habían podido someterla aún, pero iban minando a sus compañeros de cautiverio. Pese a todo, no perdía la fe en poder escapar y aquello le ayudaba a no perder la cordura. Rezaba para que no descubrieran los relojes y el dinero que ocultaba con la esperanza de poder pagar con ellos la libertad.
Uno de aquellos días, llegaron noticias de que cinco barcos ingleses habían pasado muy cerca de la costa. Ojalá hubieran podido hacerles señas para que acudieran en su auxilio, pero su situación se lo impedía. Tal vez la visión de aquellas naves pudo inflamar el odio de Hyder Ali, que a principios de diciembre, cuando los prisioneros llevaban algo más de un mes encerrados, ordenó conducirlos al viejo fuerte donde fueron amontonados en un oscuro y pestilente rincón. Al llegar allí, Eliza se sentía tan enferma que perdió el conocimiento. Siempre guardaría recuerdos vagos de aquel día. La suciedad sin paliativos y la miseria reinaban por todas partes. El aire era tan sofocante que costaba respirar. Una puerta semi podrida comunicaba a una alcoba repleta de sillas desvencijadas y botellas rotas. Se notaba que hacía tiempo que nadie pisaba el lugar con aspecto de refugio de piratas. En el laberinto de desolación que corroía sus esperanzas, no había día en que no añorara las brumas de Inglaterra. Aquel viaje había sido la equivocación más terrible de su vida.
El Fuerte de Calicut, en tiempos una estructura robusta e inexpugnable, se hallaba en un estado ruinoso. En cualquier otra situación, Eliza habría sido incapaz de dormir allí, pero aquella primera noche la luna estaba alta, resplandeciente, y con ella el cielo fue cobrando vida a medida que las estrellas más lejanas se dejaron ver. El espectáculo le pareció apaciguador. Durmió como una niña sin percatarse de los grandes murciélagos que rozaban con sus alas su cabello.
Pasaron los días, las semanas. Algunos perdieron hasta el hambre y, cada vez con más frecuencia, los famélicos perros llegaban para dar buena cuenta de sus raciones desechadas. Gracias a un trocito de cristal, Eliza contempló por primera vez en mucho tiempo su rostro. No pudo dar crédito a lo que vieron sus ojos. La joven que había dejado Inglaterra meses atrás había dado paso a una mujer avejentada y enferma, que casi no podía incorporarse. Se cubría con ropas húmedas y aquello le provocaba temblores y ataques de reuma. Cada día sus esperanzas de escapar con vida se desvanecían. Veía a sus compañeros transformarse en seres derruidos, movidos por el egoísmo y aquello la deprimía aún más. Uno de aquellos días sorprendió a uno de ellos sustraer un mohoso mendrugo de pan en un descuido de otro recluso. Tales escenas desvelaban una realidad devastadora.
A mediados de diciembre, algunos prisioneros partieron hacia Cochín. Por alguna razón, los separaban. A eso de las nueve de la noche del día 14, con una luna inmensa brillando sobre ellos y sintiendo por primera vez en muchos días la caricia del aire fresco, el grupo traspasó las puertas del fuerte depositando en manos de la providencia sus esperanzas de escapar. Eliza, en cambio, por vez primera desde su cautiverio, perdió toda ilusión de lograr huir. «Mi cabeza parecía estallar y me desplomé en el suelo. He olvidado lo que sucedió a continuación y me empeño en no recordarlo para mantenerme sana».
Ella y su esposo pasaron la navidad deprimidos. Vivían bajo el temor continuo de ser asesinados, vendidos o de morir en una agonía de hambre y enfermedad. Sin embargo, un personaje inesperado hizo acto de aparición. Un rico mercante judío, con contactos en el gobierno de Madrás y también con relaciones comerciales con Hyder Ali. El anciano Isaac era un octogenario de piel oscura, tocado por un turbante que había conocido tiempos mejores y una barba de profeta. Sus ojos inteligentes contrastaban con su delgado y encorvado cuerpo. Al conocer la suerte de los Fay, tal vez por compasión, tal vez esperando una recompensa, se propuso ayudarles a escapar. Un día se presentó en el fuerte con indicaciones para la huida.
El día convenido, un barco avituallado les esperaba para conducirles hasta las costas de Cochín, donde el anciano tenía una residencia y dos esposas aguardando. A media tarde, todo estaba listo para la partida. Tan pronto empezó a oscurecer, Eliza cogió un hatillo y aprovechó el descuido del centinela para escapar con su esposo. Tras una desenfrenada carrera, llegaban al punto convenido. Eliza, con un par de pantalones, una capa de hombre y un sombrero, llevaba la ropa que se habían quitado en un hatillo. Durante horas, se produjo una tensa espera. A eso de las doce de la noche, el anciano regresó con los ansiados salvoconductos expedidos por un oficial de Hyder Ali y algunos objetos sin importancia que les pertenecían. A eso de las cinco de la madrugada, tras casi cuatro meses de cautiverio, Eliza y Anthony Fay, con varios kilos de menos y el espíritu hecho trizas, dejaban atrás aquel agujero pestilente y, con él, la peor experiencia de su vida. «Estaremos siempre en deuda con él por ese regalo de libertad. El nombre de Isaac iría siempre ligado a uno de los momentos más felices de mi existencia».
Delgada como una vaca india, pero con la ilusión dibujada en los ojos, Eliza llegó al anhelado puerto de Cochín como si del mismísimo paraíso se tratara. Habían vivido en medio de una neblina, de una pesadilla que se había propuesto olvidar.
Cochín o Kochi, situada a unos 200 kilómetros al sur de Calicut, venía siendo desde antiguo otro preciado puerto en el comercio de las especias. La ciudad manifestaba sus orígenes humildes con sus casas y sus murallas de adobe, pero se trataba de una villa tan antigua como la India misma y de un emblema del poder portugués en el Índico.
Cochín había albergado la tumba de Vasco de Gama antes de que sus restos regresaran a Portugal quince años después de su muerte. Las huellas del floreciente comercio aún eran visibles en algunos edificios y el aroma de la nuez moscada perduraba en sus calles. Dos siglos y medio atrás, algunos mercaderes portugueses habían plantado el primer asentamiento europeo en India: el Fuerte de Cochín. En el puerto, la ciudad rezumaba inmundicia, pero en la linde misma del río flotaba el olor dulzón del pescado recién capturado y la vida bullía. A despecho de lo que a primera vista pudiera ofrecer, Cochín, con sus maltrechas viviendas y su aire de reseco oasis, fue el bálsamo que Eliza necesitaba para curar sus heridas antes de viajar a Madrás. Dedicó su estancia a recuperarse y a asimilar lo que había vivido y, sobre todo, a sacudirse buena parte de la angustia que la había acompañado.
La barca conducida por unos delgaduchos remeros semejaba a las otras miles de embarcaciones que salpicaban la bahía de Cochín. La noche había caído y una corriente fresca bailaba entre la espuma de las olas haciéndolas estallar en explosiones de diminutas burbujas a la luz de la luna. Todo era paz. El cielo, poblado de estrellas, parecía contener el aliento, mientras la respingona proa se hundía en la oscuridad del océano. El Santa Elena había zarpado hacía un par de horas, pero aún permanecía en la bahía rodeada de pequeñas falúas de pesca fondeadas no muy lejos de la orilla. A esa hora, las aguas comenzaban a agitarse y nadie se aventuraba a hacerse a la mar. Desoyendo los consejos, los Fay habían subido al bote pagando sesenta rupias a quienes ahora se afanaban en dar alcance a la embarcación que podía llevarlos hasta Madrás. Cada minuto, en la vetusta gabarra, aumentaba el peligro. Las olas empezaron a crecer en tamaño rompiendo contra el casco y empapando a quienes iban a bordo. Uno de los hombres se afanaba en achicar con un cuenco de bambú. Cada embestida amenazaba con volcar la barca. Fay, impertérrito, oteaba el horizonte. Estaba decidido a lo que fuera necesario antes de permanecer un día más en Cochín.
Con emoción contenida, Eliza alzó la vista pidiendo protección divina. Miraba a su alrededor escrutando en la oscuridad algo que delatara la silueta del galeón. Debían de estar a una milla náutica de la costa cuando descubrieron la embarcación. En ese instante, empezaba a izar las velas abriéndose paso entre las aguas. Los remeros hicieron gestos de rendirse al ver la velocidad que alcanzaba en poco tiempo, pero Fay logró motivarles con la promesa de una buena recompensa si lograban darle alcance.
Conforme rasgaban el velo de tinieblas, Eliza, en un gesto desesperado, tomó un pequeño pañuelo bordado y comenzó a agitarlo con una mano, con la esperanza de que aquella mancha blanca delatara su posición.
Después de tres horas a contrarreloj, luchando contra la lluvia y las corrientes, los Fay llegaban al Santa Elena. Sin esperar siquiera a que el marinero acabara de afianzar la tabla unida a una driza que la había izado, Eliza saltó a cubierta con la elegancia y la rapidez de un felino. Cuando lo hubo conseguido, estalló en un incontrolado ataque de llanto tras lo cual cayó desmayada.
La historia de Madrás está ligada a un 24 de agosto de 1608, cuando el galeón Rector, en su tercer viaje por el Índico, fondeaba frente a Surat, a 280 kilómetros al norte de Bombay. Se trataba del primer buque enarbolando la bandera británica en aguas de la India. Aquel momento iba a cambiar el destino del Imperio británico y también el de la península. Una de las primeras cosas que hizo la East Indian Company fue afianzar su presencia con una serie de fuertes. El primero de ellos fue el de Madrás, cuando los soldados de la Compañía lograron hacerse hueco a codazos entre los portugueses y holandeses, que ya tenían bases en aquellas costas. El fuerte se inauguró el 23 de abril de 1653, día de San Jorge, y como no podía ser de otra manera, se bautizó con el nombre del patrón de Inglaterra, esperando con aquello bendecir la complicada empresa que se habían propuesto cumplir. De manera que el fuerte de San Jorge, además de una empalizada defensiva, fue un símbolo al tratarse de la primera posesión británica en la India. Emplazado en la desembocadura del río Kuvam, al sur de una pintoresca bahía artificial de Madrás, costó la friolera de tres mil libras de las de entonces.
Por su parte, los mogoles, los príncipes marathas y los nawab de algunos reinos fueron aguijones en las posiciones británicas. Los franceses (que no tardaron en crear su propia Compañía Francesa de las Indias Orientales) se empeñaron también en hacerse con el fuerte y lo lograron durante tres años.
Con el tiempo, la fortaleza se convirtió en el centro comercial y militar británico en India, dando origen a un asentamiento llamado bautizado como George Town y que, al crecer, se transformó en la ciudad de Madrás.
Los ingleses levantaron otros edificios para sus agentes. Uno de ellos fue una iglesia anglicana (iglesia de Santa María), la más antigua de la India, cuyo jardín está repleto de lápidas, también las más antiguas, de los caídos durante aquellos duros tiempos. Las humildes paredes del santuario acogieron importantes ceremonias. Elihu Yale, primer benefactor de la famosa Universidad de Yale en los Estados Unidos, contrajo matrimonio allí durante su estancia en Madrás como gobernador del fuerte. Si bien hizo gala de una vertiente filantrópica, Yale tuvo problemas por sus turbios negocios en beneficio propio y su trato desalmado con los indios, lo que precipitó su destitución con gran deshonra.
Cuando los Fay llegaron a Madrás, cien años después, la ciudad ya ofrecía muchas comodidades. Contaba con comercios y funcionaba a pleno rendimiento a través de la Madrás City Municipal Corporation. Aún faltaban setenta y cinco años para que contara con una estación de ferrocarril, pero, sin duda, Madrás ya apuntaba maneras.
Con sus pasitos cortos, sus largas faldas rozando el suelo y los ojos abiertos de par en par, Eliza Fay disfrutaba aquel día de abril de su primer paseo por la ciudad. Después del cautiverio sufrido, se sentía en el mismísimo Edén. Las calles rebosaban vida, elegantes carruajes y palanquines recorrían las avenidas, solícitos culis, tratantes de camellos y mercaderes se cruzaban con civiles y oficiales británicos. Aquí y allá, sirvientes, santones semidesnudos, mujeres de vistosos saris haciendo tintinear los payales de sus tobillos, encantadores de serpientes y mendigos se fundían entre los aromas de incienso y jazmines.
En algunas zonas, las avenidas sombreadas por árboles, las hermosas viviendas y los edificios civiles conferían a Madrás un aspecto elegante y maravilloso. Los templos de diferentes credos competían en colores, y el palacio Chepauk, con su estilo indo-sarraceno, parecía sacado de Las mil y una noches. Contemplada desde la distancia, Madrás componía la imagen más hermosa que Eliza hubiera admirado jamás. En el puerto, grandes gabarras, ligeras massulah, hechas con fibras de coco y catamaranes de bambú se enseñoreaban jugando con las olas. A los pocos días, Eliza se había adaptado a la vida en la ciudad:
En general, se vive muy bien en Madrás, me parece una tierra de lujo. Es seguro que tengamos que permanecer en la ciudad una semana o dos y la idea me resulta de lo más atractiva.
Paseando por el barrio europeo, Eliza meditaba sobre su vida y su matrimonio. Reflexionaba sobre el difícil carácter de su esposo. De no haber aceptado acompañarlo, habría sido blanco de su ira, de su temperamento violento. En poco tiempo, tendrían que partir hacia Calcuta donde él tenía puesta su mirada. Sus posibilidades profesionales allí eran mayores. Eliza se hubiera quedado en Madrás, pero bastaba una sola mirada de su esposo para que ella supiera cuándo tenía perdida una batalla.
En la India de finales del siglo XVIII, Calcuta era una ciudad que se reinventaba cada día. Una ciudad de muchos defectos, pero también de raras cualidades. Empezaba a resultar un lugar prometedor, cómodo y estimulante. Por aquel entonces, era el pulmón que insuflaba aire a los negocios, al complejo tejido administrativo, a los emprendedores y también a las familias europeas que se dejaban caer por allí. Asentada en el delta del Ganges, a orillas del río Hugli, Calcuta debía su nombre a la palabra sánscrita kalikata. Dos mil años reposaban bajo los cimientos de las residencias británicas. Los vastos humedales del delta habían atraído desde antiguo a pastores y agricultores. Grandes extensiones sembradas de arroz y de yute, —la fibra de oro con la que tantas cosas se elaboraban—, hacían de aquella región un edén solo maldecido por las nubes de mosquitos que oscurecían el aire provocando plagas y enfermedades. En 1690, la Compañía de las Indias había trasladado allí la sede de sus negocios, disparando con ello el desarrollo de la ciudad. Se completó y amplió la construcción de Fort William, pero aquello provocó la ira del nawab de Bengala, que atacó la fortaleza y encerró a los prisioneros en una oscura mazmorra que ha pasado a la historia como «El Agujero». La mayoría fallecieron a causa del calor y la sed. Esto ocurría el 20 de junio de 1756, una fecha que los ingleses no olvidarían jamás. John Holwell, uno de los pocos supervivientes, afirmó que las condiciones de hacinamiento eran tales que la mayoría murió de asfixia. De los ciento cuarenta y seis prisioneros, civiles y soldados, cayeron ciento veintitrés infelices.
Pero la llave decisiva para el control de la India no la proporcionó Calcuta, sino una pequeña aldea próxima conocida como Plassey, donde Robert Clive logró borrar a los franceses del mapa y derrotar a las tropas del nawab a base de sobornos y de habilidad militar. Los logros de la Compañía aquel 23 de junio de 1757, un año después del triste suceso en «el Agujero Negro», sentaron las bases del Imperio británico en la India.
Tras doce largos meses de viaje, los Fay llegaban al destino con el que tanto habían soñado. Seis años antes, Calcuta había estrenado el rango de capital de la India británica, honor que conservaría hasta 1911, y para entonces, los ingleses ya habían realizado importantes obras y desecando los humedales que rodeaban la ciudad.
Poco después de atravesar los Jardines Reach, ya era evidente la actividad que reinaba por todas partes. A orillas del Hugli, los palacetes conocidos como casas jardín y la variedad de embarcaciones ofrecían un espectáculo para los sentidos difícil de olvidar. Fort William dominaba el horizonte. Todas las cuestas y caminos que conducían a él estaban cubiertas de verdor y Eliza lo veía como un presagio de los nuevos tiempos que al fin se abrían.
Sentada junto a una taza de té en su nuevo hogar, Eliza desataba el grueso paquete de correspondencia procedente de Inglaterra. La casa estaba silenciosa y la luz entraba a raudales por la ventana del gabinete. Con la precisión de un cirujano, fue abriendo con el abrecartas el precinto que cerraba cada precioso tesoro. Se llevaba el sobre a la nariz esperando atrapar los olores de su lejana tierra. Se deleitaba con el sonido apergaminado del papel que crujía entre sus dedos. Devoraba cada línea sin saltarse ni una sola letra, como si de pepitas de oro se trataran. Su corazón estaba hambriento de noticias de sus seres queridos. Luego, contemplaba los muebles de la habitación sin acabar de aceptar el giro que había dado su vida y lo rápido que había pasado el tiempo desde que, quince meses atrás, partiera de Inglaterra. Cuántas cosas había vivido...
Racionaba el dinero como el sediento raciona sus últimas gotas de agua. Solo el alquiler de la casa se llevaba doscientas rupias al mes. Le habían dicho que el calor quitaba el apetito, pero nunca había visto a nadie comer de la forma en que los europeos lo hacían allí: sopa, curry, arroz, daal (lentejas), cordero, quesos, mantequilla de sabor fuerte... Su mente práctica transformaba aquellos alimentos en números: una oveja, dos rupias; un cordero, una; un buen queso, dos o tres rupias... Debía privarse de ciertas cosas. La simple idea de tener que pedir un crédito o dinero prestado le horrorizaba. Pero, en general, se sentía feliz con su nueva vida. Se iba habituando al intrincado sistema de preceptos y normas de cada credo. En casa, por ejemplo, el trato con los sirvientes resultaba una prueba durísima. Uno de aquellos días tuvo un serio altercado con un musulmán. No comprendía por qué se negaba a tocar un plato donde habían servido carne de cerdo. Al concluir la cena, vio que la vajilla se quedaba en la mesa hasta que fue retirada por el cocinero hindú. Cuando Eliza comprendió la causa del malentendido, se sintió culpable. Los europeos exigían a sus sirvientes que aceptaran las normas de sus casas o se fueran. Ellos elegían la segunda opción. Su fe era lo más importante. Eliza se admiraba ante aquellas gentes que preferían vivir en la indigencia antes que tocar sus animales sagrados. Luego estaba la lucha de aclimatarse al calor que parecía capaz de prender fuego a la casa con ella dentro. Todo cuanto tocaba ardía. De pronto llegaba el monzón vertiendo su caudal torrencial, que hacía imposible caminar por las calles y lo inundaba todo. En momentos como aquellos se sentía renacer.
A veces, algo rompía la monotonía de la vida, como el duelo entre el gobernador general, Warren Hastings, y el primer gobernador del Consejo de Calcuta por una nimiedad que casi les cuesta la vida.
Se alejaba ya el verano cuando una soleada mañana Eliza presenció una escena que nunca olvidaría. Varias mujeres lloraban profiriendo gritos desgarradores. Una joven se encaramaba en lo alto de una pirámide de troncos sujetando en su regazo la cabeza de un hombre inerte. A continuación, dio la orden de encender fuego. Instantes después, aquella infeliz ardía en medio de una inmensa hoguera que Eliza identificó como la pira funeraria de su esposo. El humo, el olor del incienso, la madera consumiéndose en las llamas, los terribles llantos de quienes presenciaban aquel rito conocido como sati la paralizaron. Un miedo irracional se apoderó de ella. Aquel era un símbolo de la sumisión incondicional de las indias frente a sus esposos. Morir de una forma tan espantosa sellaba la consideración de la familia por aquellas infelices. Todo respondía a la sat, la virtud de la esposa, que debía acompañar a su compañero sin que la muerte resultara un obstáculo a su unión perpetua. El ritual de inmolación por fuego no era un gesto de amor sino una injusta imposición social.
Eliza había observado que las mujeres indias eran invisibles para los hombres y para sus hijos. Trabajaban, cuidaban de los suyos, los alimentaban aceptando el desprecio, los insultos y los golpes muchas veces. Al final, no eran puras, no eran fieles, no eran buenas, si no aceptaban tan terrible sacrificio. En cualquier caso, Eliza ya arrastraba una crisis sentimental que la llevó a reflexionar sobre aquello.
No puedo evitar sonreír cuando escucho hablar sobre la conducta de las hindúes como prueba de un carácter superior. Soy consciente de que las mujeres somos esclavas en cualquier parte del mundo sin necesidad de inmolarnos. En Inglaterra, muchas aceptan casarse con un hombre por su estatus social o económico. Estas mujeres montarían el funeral de sus esposos con todas las ceremonias imaginables. Luego están las otras esposas, las que perseveran soportando infidelidades, faltas de respeto o desprecios de un hombre al que han dado su corazón. Estas son diez veces más heroínas que las esclavas de una superstición que las somete a las costumbres de un país. Existen muchas mujeres de este tipo tanto en Inglaterra como en la India. ¿Acaso no tenemos entonces una religión más pura que en la India?
Para finales de año, Eliza ya se había transformado en una auténtica memsahib. Conocía la inviolable norma de mantenerse a la distancia de un brazo de cualquier indio. Sabía que un sirviente jamás tocaba el cuerpo de un europeo, incluso ni para prevenirle de un peligro. De hacerlo, se le despedía. Había aprendido que las mujeres debían dominar algunas palabras del idioma local, aun contando con una ayah a cargo de las labores domésticas. La mayoría de las memsahibs, de hecho, sabían más de lo que aparentaban frente a sus sirvientes y les entendían, aunque no siempre les agradara lo que escuchaban.
Sabía que era recomendable hacer algo de ejercicio para combatir la apatía y la depresión, pero no debía practicarse en exceso. Sabía a qué hora debía realizarse, qué tipo de deporte, dónde y en compañía de quién. Sabía en qué momento debía vestirse con prendas de lino o de franela; qué sombreros ponerse según la ocasión. Sabía que se desaconsejaban las alfombras en la casa; que las camas no se pegaban a la pared para evitar visitas indeseadas de reptiles o insectos; que debía aceptar las cosas tal y como eran si quería ser aceptada en la comunidad europea y contar con su protección. Y sabía que el estatus social de una mujer dependía casi por entero del puesto desempeñado por el cabeza de familia.
Conocía lo suficiente como para comprender que cada detalle quedaba sujeto al «Orden de Precedencia». Resultaba útil para evitar faltas de protocolo y para orientar a los recién llegados sobre la importancia de sus interlocutores o huéspedes. El Orden de Precedencia determinaba el lugar que uno ocupaba en una mesa, la hora de abandonar una cena -imposible hacerlo antes que las más veteranas-, el modo de acercarse a saludar a los anfitriones... La memsahib con mayor prestigio era aquella cuyo esposo ocupaba el cargo más veterano y a ella se reservaba el mejor asiento. Era impropio para las mujeres abordar ciertos temas, pero podían chismorrear, criticar. Resultaba imposible mantener secretos. Todos, sin excepción, se regían por esta inamovible jerarquía, una auténtica Biblia aplicada a los oficiales y civiles, así como a sus familias. La ambición movía a las personas. Se buscaban contactos e influencias para mejorar la posición. Corría de boca en boca un dicho según el cual la única forma de prosperar para los hombres era ser de utilidad a las esposas de otros hombres o tener una esposa que resultara útil a un tercero. Debido a que durante los almuerzos se bebía vino a discreción, era práctica habitual dormir después de comer, por lo que a las cuatro de la tarde las calles residenciales se mostraban vacías. Luego a media tarde, en los jardines europeos, lacayos en impecable blanco servían el té y se jugaba a las cartas hasta la hora de la cena. A escasos metros, los chuprassis anunciaban la llegada de nuevos invitados. Eliza no tardó en acostumbrarse a aquella vida.
Los candelabros, como racimos de estrellas, decoraban las viviendas aquel mes de diciembre de 1780. No había residencia que no se esmerara en celebrar la navidad con elegancia e imaginación. A falta de nieve y de abetos, grandes guirnaldas de flores colgaban de los plataneros o abrazaban los pilares de los porches. En aquellas melancólicas fechas, el barrio europeo de Calcuta intentaba parecerse en algo a la casa madre de sus moradores. Fay, cada vez más distante, se negaba a acompañar a Eliza a los actos sociales, por lo que ella acudió sola a los preparativos para el baile de Navidad y de Año Nuevo. Los sirvientes, mostrando su interés en participar en aquellos ritos paganos, ofrecían frutas a sus amos y estos se veían obligados a darles a cambio algo que superara el valor de tales productos.
Todo estaba previsto en la residencia del gobernador general para la cena de navidad, cuyo broche era el baile de gala: los manteles de lino, la vajilla traída de Inglaterra, las copas de fino cristal, la plata, los centros de flores, el vino y el chisporroteo de la madera en la chimenea se confabulaban para que los invitados se sintieran en un palacio inglés. Warren Hastings, con las botas abrillantadas y el uniforme tachonado de condecoraciones, recibía a los recién llegados. A su lado, su segunda esposa, la baronesa alemana Imhoff, lucía un hermoso vestido de organza. Los largos guantes blancos, pulcros como la nieve virgen, abotonados con pequeños brillantes, y unas perlas remarcando su fino cuello completaban el conjunto. Las miradas se posaban en aquella belleza que había robado el corazón de Hastings. Se habían conocido durante un viaje realizado por la baronesa y su anterior marido. Al poco de intercambiar sus miradas, habían iniciado su apasionada aventura. Hastings, viudo de su primera esposa, descubrió la ilusión de rehacer su vida. Ella sintió lo mismo y se divorció de su esposo.
Todo hacía resurgir el romanticismo de la navidad inglesa. Un romanticismo que traía el recuerdo de los coros de niños, de las calles nevadas, del blanco paisaje que inauguraba, como virginal presagio, un nuevo año. Era hermoso sentir más cerca los hogares. Era hermoso cantar Adeste Pídeles en la iglesia anglicana bajo el suave balanceo de los punkahs.