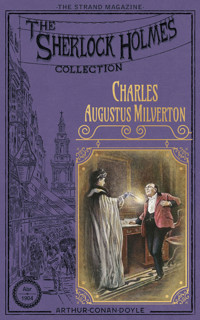
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Charles Augustus Milverton, «el hombre más peligroso de Londres», es un odioso chantajista que se aprovecha de las debilidades de sus víctimas. Lady Eva Blackwell pide a Holmes que haga un trato con Milverton para recuperar unas cartas que perjudicarían su inminente matrimonio, pero Milverton no hace más que subir el precio. ¿Podrá Sherlock Holmes solucionarlo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Charles Augustus Milverton.
Los seis napoleones.
Los tres estudiantes.
Las lentes de oro.
El delantero desaparecido.
La granja Abbey.
La segunda mancha.
Charles Augustus Milverton
Títulos originales: The Adventure of the Charles Augustus Milverton The Adventure of the Six Napoleons; The Adventure of the Three Students; The Adventure of the Golden Pince-Nez; The Adventure of the Missing Three-Quarter; The Adventure of the Abbey Grange; The Adventure of the Second Stain, 1904
Traducción: Amando Lázaro Ros
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: julio de 2025
REF.: OBDO517
ISBN: 978-84-1098-379-3
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
“CHARLES AUGUSTUS MILVERTON”.
THE SHERLOCK HOLMES COLLECTION
ABRIL DE 1904
Charles Augustus Milverton.
DE A. CONAN DOYLE
AN TRANSCURRIDO ya muchos años desde que tuvieron lugar los incidentes que me propongo ahora relatar, a pesar de lo cual todavía siento cierto recelo cuando pienso en ello. Durante mucho tiempo habría resultado imposible dar a conocer los hechos, por mucha discreción y reticencias que en narrarlos se empleasen; ahora bien, estando ya fuera del alcance de la justicia humana la persona con la que más directamente se hallan relacionados, es posible relatar el caso de manera que no se cause perjuicio a nadie. En él se recogen hechos absolutamente únicos, tanto en la carrera de Sherlock Holmes como en la mía propia. El lector sabrá disculparme si oculto fechas y cualquier otro detalle que pudiera llevar a la identificación del hecho.
Habíamos salido Holmes y yo a uno de nuestros vagabundeos vespertinos, del que regresamos a eso de las seis de la tarde de un frío y crudo día de invierno. Al encender Holmes la lámpara, su luz se proyectó sobre una tarjeta que había encima de la mesa. Le echó una ojeada, dejó escapar una exclamación de repugnancia y la tiró al suelo. Yo la recogí y leí:
—¿Quién es? —pregunté a Holmes.
—La peor persona que hay en Londres —me contestó, sentándose y estirando las piernas en dirección al fuego—. ¿Dice algo en el reverso de la tarjeta?
Le di la vuelta, y leí:
«Iré a visitarle a las 6,30. — C. A. M.»
—¡Ejem! Pues debe de estar al caer. Dígame, Watson: ¿no experimenta usted una sensación como de escalofrío y de rechazo cuando contempla en el zoológico las serpientes, esos animales sinuosos, resbaladizos y venenosos, de ojos malvados y asesinos y rostros achatados? Durante mi carrera he tenido que tratar con cincuenta asesinos, pero ninguno de ellos me produjo nunca la repulsión que siento hacia este individuo. La verdad es que no tengo más remedio que tratar de asuntos con él, y si hoy viene es porque yo mismo lo invité.
—Pero ¿quién es?
—Se lo voy a decir, Watson. Es el rey de los chantajistas. ¡Que Dios proteja al hombre, y aún más a la mujer, cuyos secretos y reputación hayan caído en manos de Milverton! Con cara sonriente y corazón de mármol, los exprimirá y exprimirá hasta dejarlos completamente secos. Este individuo resulta genial a su manera, y si se hubiese dedicado a alguna actividad más digna, se habría distinguido en ella. Trabaja siguiendo este método: hace correr la voz de que está dispuesto a pagar cantidades importantes por cartas que comprometan a personas ricas o de elevada posición. Le aportan esa mercancía no solo ayudas de cámara y doncellas traicioneras, sino que hasta se la llevan con frecuencia ciertos rufianes distinguidos que han sabido ganarse la confianza y el afecto de mujeres demasiado confiadas. Él no se muestra mezquino. He sabido que pagó setecientas libras a un lacayo por una carta que no tenía más de dos líneas, y que acarreó la ruina de una noble familia. Todo cuanto en ese género hay en el mercado va a parar a Milverton, y en esta gran ciudad son centenares las personas que palidecen al oírlo nombrar. Nadie sabe dónde irá a caer su garra, porque es demasiado rico y demasiado astuto para actuar acuciado por la necesidad. Es capaz de guardar un triunfo en la manga durante años para jugarlo en el momento en que los envites sean mayores. He dicho que es la peor persona de Londres, y ahora le pregunto a usted si se puede comparar al bergante que en un arrebato pega un garrotazo a su compañero con este individuo que somete a tormento las almas y retuerce los nervios de una manera metódica y a su comodidad, para hinchar aún más de dinero sus talegos ya voluminosos.
Pocas veces le había oído hablar a mi amigo con tal intensidad de sentimiento.
—Pero ¿no hay modo de que la justicia le eche el guante ? —le pregunté.
—Técnicamente, sí; pero, en la práctica, no. ¿Qué saldría ganando una mujer, por ejemplo, con que se le condenase a algunos meses de cárcel, si con ello acarreaba su propia ruina? Sus víctimas no se atreven a devolver los golpes. Si alguna vez amenazara a una persona inocente, entonces sí, le echaríamos el guante. Pero es tan astuto como el mismísimo demonio. No, no; es preciso que encontremos otros medios para luchar contra él.
—¿Y a qué se debe su visita?
—A que una cliente ilustre ha puesto su lamentable caso en mis manos. Se trata de lady Eva Brackwell, la más bella de las jóvenes que hicieron su presentación en sociedad la pasada temporada. Va a contraer matrimonio dentro de quince días con el conde de Dovercourt. Ese demonio de hombre tiene en sus manos varias cartas imprudentes (imprudentes, Watson, y nada más) que fueron escritas a un joven caballero de provincias. Bastaría con ellas para que el compromiso matrimonial se rompiese. Milverton enviará las cartas al conde, a menos que se le pague una fuerte suma. A mí se me ha hecho el encargo de entrevistarme con él y de llegar a un arreglo lo menos oneroso posible.
En ese instante se oyó en la calle un traqueteo de ruedas junto con el patalear de los cascos. Miré por la ventana y vi un magnífico carruaje tirado por dos nobles caballos zainos, con un par de brillantes faroles cuya luz se reflejaba en las lustrosas ancas de los nobles cuadrúpedos. Un lacayo abrió la puerta, y del coche se apeó un hombre bajo y corpulento que vestía un abrigo de astracán. Un instante después, estaba en la habitación.
Charles Augustus Milverton era un hombre de unos cincuenta años, de cabeza voluminosa con aire intelectual, cara redonda, regordeta, imberbe, fría sonrisa perpetua y unos ojos grises penetrantes, que brillaban detrás de unas gafas anchas con montura dorada. Había en su expresión un algo de la benevolencia del señor Pickwick, pero la echaba a perder la falsedad de aquella sonrisa estereotipada y el acerado brillo de los ojos, inquietos e inquisitivos. Su voz era tan suave y untuosa como su expresión, cuando avanzó con su manecita regordeta extendida, murmurando frases de pesar por no habernos encontrado en casa al hacernos su primera visita.
Holmes hizo caso omiso de la mano extendida y clavó en él una mirada pétrea. La sonrisa de Milverton se dilató aún más; se encogió de hombros, se quitó el gabán, lo dobló sin prisas, lo colocó encima del respaldo de una silla y tomó asiento.
—¿Es discreto este caballero? —preguntó señalándome con un ademán de la mano—. ¿Es de confianza?
—El doctor Watson es mi amigo y mi socio.
—Muy bien, señor Holmes. Si lo he preguntado ha sido solo en interés de su clienta. Como es un asunto tan delicado...
—El doctor Watson se halla ya al corriente del tema.
—Pues entonces podemos entrar en materia. Usted dice que actúa en nombre de lady Eva. ¿Le ha autorizado a aceptar mis condiciones?
—¿Cuáles son?
—Siete mil libras.
—¿Y la alternativa?
—Mi querido señor... me resulta doloroso hablar de tan delicada cuestión, pero, si no se ha pagado esa cantidad para el día catorce, puede usted estar seguro de que no habrá boda el dieciocho.
Su odiosa sonrisa se hizo más meliflua que nunca. Holmes meditó un instante, y dijo por último:
—Me está pareciendo que lo da usted todo ya por hecho. Como es natural, conozco el contenido de esas cartas. Mi cliente hará seguramente lo que yo le aconseje. Y yo le aconsejaré que lo confiese todo a su futuro esposo y que se confíe a su generosidad.
Milverton se rio entre dientes y dijo:
—Usted no conoce al conde, por lo que veo.
De la expresión contrariada que apareció en la cara de Holmes deduje que sí lo conocía.
—¿Y qué hay de malo en esas cartas?
—Tienen desparpajo, mucho desparpajo —contestó Milverton—. Esa dama era encantadora escribiendo cartas. Pero yo le aseguro a usted que el conde de Dovercourt no es un hombre capaz de apreciarlas en lo que valen. Mas, ya que usted opina de distinta manera, dejaremos las cosas como están. Es una cuestión comercial y nada más. Si usted cree que lo que más conviene a los intereses de su cliente es que esas cartas sean puestas en manos del conde, entonces sería usted verdaderamente estúpido en pagar una suma tan importante por recuperarlas.
Holmes estaba negro de ira y de amor propio herido.
—Espere un poco —dijo—. Va demasiado deprisa. Desde luego, nosotros haríamos cualquier esfuerzo a fin de evitar un escándalo en un asunto tan delicado.
Milverton volvió a dejarse caer en su asiento.
—Estaba seguro de que lo vería usted de esa manera —ronroneó.
—Pero, al mismo tiempo —siguió Holmes—, lady Eva no es una mujer rica. Yo le aseguro que dos mil libras supondrían el agotamiento de los medios de que dispone, y que la suma de la que usted habla está fuera de su alcance. Por consiguiente, le ruego que modere sus exigencias y que devuelva las cartas en cuestión por la suma que yo he señalado, y que es, se lo aseguro, el máximo de lo que puede sacar.
La sonrisa de Milverton se dilató aún más, y sus ojos se encendieron con un reflejo divertido.
—Me consta que es cierto lo que dice usted sobre los recursos de esa dama —dijo—. Pero al mismo tiempo tendrá usted que admitir que la boda de una dama es una ocasión muy propicia para que sus amigos y parientes hagan un pequeño esfuerzo en su favor. Quizá se encuentren vacilantes en la elección de un regalo de boda conveniente. Yo le aseguro que este puñado de cartas le proporcionaría a ella una alegría mayor que todos los candelabros y mantequeras que hay en Londres.
—Es imposible —dijo Holmes.
—¡Válgame Dios, válgame Dios, qué desgracia! —exclamó Milverton, sacando del bolsillo un voluminoso cuaderno—. No puedo por menos de pensar que las damas hacen mal en no hacer un esfuerzo. ¡Fíjese en esto! —Milverton nos mostró una cartita que ostentaba en el sobre un escudo de armas—. Pertenece a...; bueno, quizá no sea correcto decir el nombre hasta mañana por la mañana. Pero entonces estará ya en manos del marido de la interesada. Y todo porque ella no dispone de una suma miserable, que podría reunir en una hora, convirtiendo sus brillantes en dinero. ¡Qué lástima! A propósito: ¿recuerda usted cómo se rompió súbitamente el compromiso matrimonial entre la excelentísima señorita Miles y el coronel Dorkin? Cuando solo faltaban dos días para la boda apareció en el Morning Post una gacetilla anunciando que todo se había deshecho. ¿Y por qué? Es casi increíble, pero la ridícula suma de mil doscientas libras habría bastado para arreglar el asunto. ¿No es una pena? Y ahora me lo encuentro a usted titubeando en cuanto a las condiciones, en un momento en que están en peligro el porvenir y el honor de su cliente. Señor Holmes, me sorprende usted.
—Lo que digo es la verdad —contestó Holmes—. No es posible encontrar ese dinero y, desde luego, para usted es preferible aceptar la importante suma que le he ofrecido que arruinar el porvenir de esa mujer, lo que no le produciría ningún beneficio.
—En eso es en lo que comete usted un error, señor Holmes. Enfrentarla a la vergüenza me acarreará indirectamente un considerable beneficio. Tengo entre ocho y diez casos similares, que aún están madurando. Si se corre entre ellos la noticia de que he infligido un duro escarmiento a lady Eva, los encontraré a todos mucho más razonables. ¿Ve usted adónde voy a parar?
Holmes se puso en pie de un salto:
—Watson, córtele la retirada. No le deje salir. Y ahora, señor, veamos el contenido de ese cuaderno.
Milverton, rápido como una rata, se había deslizado a un lado del cuarto y se colocó con la espalda apoyada en la pared.
—Señor Holmes, señor Holmes... —dijo, volviendo hacia fuera la parte delantera de su chaqueta mostrando la culata de un voluminoso revólver que sobresalía del bolsillo interior—. Tenía la esperanza que usted me sorprendiera con alguna cosa original. Esto de ahora ha sido llevado a cabo ya mil veces, ¿y con qué resultado? Le aseguro que voy armado hasta los dientes y que estoy absolutamente dispuesto a emplear mi arma, sabiendo que la ley me ampara. Además, la suposición que usted hace de que yo haya podido traer las cartas en mi cuaderno es enteramente absurda. Me infravalora usted, si me cree capaz de cometer semejante disparate. Y ahora, caballeros, si me permiten... tengo un par de entrevistas pendientes para esta noche, y es largo el viaje en coche hasta Hampstead.
Avanzó, tomó su gabán, apoyó la mano en su revólver y se dirigió hacia la puerta. Yo empuñé una silla, pero Holmes movió la cabeza negativamente, y volví a dejarla en el suelo. Después de una inclinación, una sonrisa y un parpadeo, Milverton salió de la habitación y unos momentos después oímos el golpe seco de la portezuela del coche y el traqueteo de sus ruedas al alejarse.
Holmes permaneció sentado e inmóvil junto al fuego, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, la barbilla caída sobre el pecho y los ojos fijos en las brasas encendidas. Permaneció media hora inmóvil y callado. De pronto se puso rápidamente en pie, con el ademán de un hombre que ha tomado una resolución, y se metió en su dormitorio.
“MOSTRÓ LA CULATA DE UN VOLUMINOSO REVÓLVER
QUE SOBRESALÍA DEL BOLSILLO INTERIOR”.
Al rato, un joven obrero, de aspecto licencioso, con perilla y expresión fanfarrona, encendió su pipa de arcilla en la lámpara antes de bajar a la calle.
—Watson, ya volveré por aquí —me dijo, y desapareció en la noche.
Esa actitud de Holmes me hizo comprender que había iniciado su campaña contra Charles Augustus Milverton, pero yo estaba muy lejos de imaginarme el extraño giro que esa empresa había de tomar.
Holmes entró y salió a todas horas y durante varios días con ese disfraz, pero nada supe de sus andanzas, salvo por un comentario en que dejó ver que pasaba el tiempo en Hampstead y que en absoluto podía considerarse tiempo perdido. Pero una noche fría y tormentosa, en la que el viento ululaba y zarandeaba las ventanas, regresó de su última expedición y, después de despojarse de su disfraz, se sentó delante de la chimenea y rompió a reír de buena gana, con su peculiar risa silenciosa y para sí mismo.
—¿Verdad, Watson, que usted no me considera un hombre propenso al matrimonio?
—¡Claro que no!
—Tal vez le interesará saber que estoy comprometido.
—¡Mi querido amigo! Le felic..
—Con la sirvienta de Milverton.
—¡Válgame Dios, Holmes!
—Necesitaba obtener determinados informes.
—Pero ¿no ha llevado usted las cosas demasiado lejos?
—Era absolutamente indispensable. Soy fontanero, con un negocio que marcha viento en popa, y me apellido Escott. He salido a pasear con ella todas las noches y hemos hablado largo y tendido. ¡Válgame Dios, qué conversaciones! Pero, en fin, he conseguido lo que quería. Conozco la casa de Milverton tan bien como la palma de mi mano.
—Pero ¿y la muchacha, Holmes?
Mi amigo se encogió de hombros.
—No había modo de evitarlo, querido Watson. Es preciso jugar las cartas que se tienen en la mano de la mejor manera posible cuando hay un envite tan importante como este. Sin embargo, me alegra mucho poder decir que tengo un odiado rival que me desbancará en cuanto yo haya vuelto las espaldas. ¡Qué noche más espléndida hace!
—¿Le gusta este tiempo?
—Me viene muy bien para mis propósitos. Watson, esta noche asaltaré la casa de Milverton.
Me quedé sin aliento y me recorrió la piel un escalofrío al escuchar esas palabras, dichas lentamente y en tono de total decisión. De la misma manera que un relámpago súbito en la noche nos muestra en un instante todos los detalles de un extenso panorama, me bastó ahora una simple ojeada para calcular todas las consecuencias posibles de semejante empresa: ser descubiertos, capturados y terminar una vida honrada en un fracaso y una vergüenza irreparables, quedando mi amigo a merced del odioso Milverton.
—¡Por amor de Dios, Holmes, medite acerca de lo que va a hacer! —exclamé.
—Mi querido compañero, lo he meditado desde todos los puntos de vista. Yo no me precipito nunca en mis actos, ni adoptaría un método tan enérgico y al mismo tiempo tan peligroso si hubiese otro posible. Examinemos el asunto de manera clara y desapasionada. Creo que reconocerá usted que se trata de una acción justificable desde el punto de vista moral, si bien técnicamente sea un delito. Asaltar y saquear su casa no es más grave que arrebatar a ese hombre por la fuerza su cuaderno, y usted se mostró dispuesto a ayudarme a hacerlo.
Sopesé mentalmente la cuestión, y dije:
—En efecto, es moralmente justificable, siempre que no nos propongamos otra cosa que apoderarnos de elementos que él emplea con fines delictivos.
—En efecto, así es. Y, puesto que resulta moralmente justificable, ya solo me queda considerar la cuestión del peligro personal, si bien, estará de acuerdo conmigo, querido Watson, en que un caballero no debe preocuparse mucho de ese punto cuando una dama necesita de su ayuda con urgencia, ¿no es así?
—Se colocará usted en una posición muy falsa.
—Eso cae dentro del riesgo. No existe ningún otro medio de volver a apoderarse de esas cartas. La desdichada joven no dispone de dinero, y tampoco puede depositar su confianza en ninguno de sus parientes. Mañana es el último día de gracia y, si no logramos apoderarnos esta noche de las cartas, ese canalla cumplirá su amenaza y arruinará a la joven. Por consiguiente, o bien abandono a mi cliente a su destino, o no tengo más remedio que jugar mi última carta. Entre usted y yo, Watson: se trata de un duelo deportivo entre ese Milverton y yo. Ha visto que en el primer encuentro ha sacado ventaja, pero mi amor propio y mi reputación me obligan a luchar hasta el fin.
—Pues, la verdad, no me gusta, aunque comprendo que no hay más remedio —le contesté—. ¿Y cuándo nos ponemos en marcha?
—Usted no me acompaña.
—Pues entonces usted no irá —le dije—. Le doy mi palabra de honor (y no he faltado a ella en toda mi vida) de que me montaré en un coche y me iré derecho a la comisaría a denunciarlo, a menos que consienta que comparta con usted esta aventura.
—Usted no me puede ayudar.
—¿Cómo lo sabe? No puede asegurar por adelantado lo que ha de ocurrir. En todo caso, ya está tomada la decisión. No es solo usted la persona que tiene amor propio e incluso reputación.
Holmes pareció al principio molesto, pero luego relajó su frente y me dio unas palmadas en el hombro.
—Bueno, bueno, querido compañero; sea como dice. Hemos compartido durante varios años esta habitación, y resultaría gracioso que terminásemos compartiendo la misma celda. Mire usted, Watson, no me importa confesarle que a mí me ha parecido siempre que podría ser un delincuente de gran altura y eficacia. Aquí tengo la gran oportunidad de mi vida en ese sentido. ¡Fíjese!
Holmes sacó de un cajón un bello estuche de cuero; lo abrió y me mostró una importante cantidad de herramientas.
—Este es un equipo de ladrón de primera clase y modernísimo. Tiene palanqueta niquelada, cortacristales con punta de diamante, llaves adaptables y cuantas herramientas exige el progreso de la civilización. Tengo también aquí mi linterna sorda. En fin, todo está ya dispuesto. ¿Tiene usted un par de zapatos silenciosos?
—Tengo mis zapatillas de tenis con suela de goma.
—¡Magnífico! ¿Y antifaz?
—Puedo fabricar un par con seda negra.
—Estoy viendo que tiene una fuerte disposición natural para estas cosas. Perfectamente. Prepare los dos antifaces. Antes de salir de casa tomaremos una cena fría. Son ahora las nueve y treinta. A las once nos haremos llevar en coche hasta Church Row. Hay un cuarto de hora a pie hasta Appledore Towers. Iniciaremos la tarea antes de la medianoche. Milverton es un hombre de sueño profundo y que se retira a dormir puntualmente a las diez y media. Con algo de suerte, podemos estar aquí de vuelta para las dos, trayendo en mi bolsillo las cartas de lady Eva.
Tanto Holmes como yo nos vestimos de etiqueta, a fin de que nos tomasen por dos hombres que, después de asistir al teatro, se dirigían a su casa. Paramos un coche en Oxford Street y nos hicimos llevar a una dirección determinada en Hampstead. Una vez allí, pagamos y despedimos el coche, nos abrochamos hasta arriba los gabanes (porque el frío era intenso y el viento parecía calarnos los huesos) y fuimos caminando junto al seto.
—Este asunto requiere que se trate con delicadeza —dijo Holmes—. Los documentos en cuestión están guardados en una caja fuerte dentro del despacho de ese individuo, y dicho despacho hace las veces de antesala de su dormitorio. Ahora bien: él duerme a pierna suelta, como todos los hombres gordos y bajos que se dan buena vida. Agatha, es decir, mi prometida, me ha dicho que entre la servidumbre circulan chistes sobre lo sumamente difícil que resulta despertar al amo. Este dispone de un secretario que cuida de sus intereses y que no se mueve del despacho en todo el día. Por esa razón, vamos a operar de noche. Aparte de eso, tiene un perro que es una fiera y que va y viene por el jardín. Las dos últimas noches que me he visto con Agatha era ya a una hora bastante avanzada, y tuvo que encerrar al perro para que yo pudiera pasar. Aquí tenemos la casa, ese edificio grande con terreno propio. Cruzaremos la verja exterior y nos meteremos directamente por entre los laureles. Creo que lo mejor será que nos coloquemos ya nuestros antifaces. Como ve, no hay luz en ninguna de las ventanas, y todo marcha a pedir de boca.
Con la cara cubierta por los negros antifaces de seda, que nos daban el aspecto de dos tipos de los más truculentos de Londres, avanzamos subrepticiamente hacia la casa oscura y callada. Tenía esta en uno de sus lados una especie de terraza embaldosada, a la que daban varias ventanas y dos puertas.
—Ese de ahí es su dormitorio —me cuchicheó Holmes—. Esta puerta da directamente al despacho. Sería para nosotros la más oportuna, si no estuviese cerrada con llave y, además, con cerrojo por dentro. Haríamos demasiado ruido al intentar entrar. Vamos a dar la vuelta por aquí. Hay un invernadero que comunica con la sala.
El invernadero estaba cerrado, pero Holmes cortó un círculo en uno de los cristales y abrió el pestillo desde dentro. Un instante después había cerrado la puerta a nuestras espaldas y quedamos convertidos en delincuentes a los ojos de la ley. El aire tibio y espeso del invernadero, cargado con la fuerte fragancia de plantas exóticas, se pegó a nuestra garganta. Holmes me sujetó de la mano en la oscuridad y me llevó rápidamente por delante de hileras de arbustos que nos rozaban la cara. Mi amigo había cultivado cuidadosamente sus extraordinarias facultades para ver en la oscuridad. Sin soltarme la mano, abrió una puerta, y tuve la confusa sensación de que habíamos entrado en un espacioso cuarto, donde alguien había fumado un cigarro poco antes. Holmes avanzó a tientas por entre el mobiliario, abrió otra puerta y la cerró, una vez que estuvimos dentro. Al extender yo mi mano palpé varios gabanes que colgaban de la pared, y comprendí que estaba en el pasillo. Avanzamos por este, y Holmes abrió con mucho tiento otra puerta situada en el lado derecho. Algo se abalanzó hacia nosotros, y el corazón se me subió a la boca, aunque me dieron tentaciones de reír cuando me di cuenta de que se trataba de un gato que quería salir de allí. El fuego estaba encendido, y la atmósfera, cargada de humo de tabaco. Holmes entró de puntillas, esperó a que yo le siguiese, y luego cerró con mucho tiento la puerta. Nos encontrábamos en el despacho de Milverton, y un cortinaje que había al fondo nos indicó dónde estaba la entrada a su dormitorio.
El fuego era muy vivo e iluminaba la habitación. Distinguí cerca de la puerta el brillo de un interruptor eléctrico, pero no hacía falta encender la luz ni era prudente hacerlo. A un lado de la chimenea se veía una pesada cortina que tapaba el mirador que habíamos visto desde fuera. Al otro lado se hallaba la puerta que comunicaba con la terraza. En el centro del cuarto estaba el escritorio, con un sillón giratorio de reluciente cuero rojo. Al otro lado, una gran biblioteca coronada por un busto de mármol de Atenea. En un rincón, entre la biblioteca y la otra pared, se veía una gran caja fuerte de color verde, en cuyos tiradores de latón pulido reverberaba la luz del fuego. Holmes cruzó con tiento la habitación y examinó la caja fuerte. Acto seguido, fue con mucha cautela hasta la puerta del dormitorio, y se quedó escuchando atentamente, con la cabeza ladeada. No se oía ningún ruido en el interior. Mientras él hacía esto, a mí se me ocurrió que sería prudente asegurarnos la retirada por la puerta exterior y la examiné. Con gran asombro por mi parte, comprobé que no estaba cerrada ni con llave ni con cerrojo. Di un golpecito a Holmes en el brazo, y él volvió su rostro enmascarado en esa dirección. Vi que pegaba un respingo, porque era evidente que aquello le sorprendía igual que a mí.
—No me gusta esto —cuchicheó, acercando sus labios a mi oreja—. No lo entiendo. De todos modos, no tenemos tiempo que perder.
—¿Puedo hacer algo?
—Sí, permanecer junto a la puerta. Si oye que alguien se acerca, corra el cerrojo por dentro, y podremos escabullirnos por el mismo camino por el que hemos entrado. Si alguien llega por este, siempre podremos salir por la puerta, si hemos realizado ya nuestro trabajo, o en caso contrario, nos ocultaremos detrás de estos cortinajes de la ventana. ¿Me comprende?
“SE QUEDÓ ESCUCHANDO ATENTAMENTE,
CON LA CABEZA LADEADA”.
Le dije que sí con la cabeza y me situé cerca de la puerta. Había desaparecido el sentimiento de temor que al principio me acometió y, ahora que éramos unos hombres quebrantadores de la ley, experimenté un placer y un anhelo más vivos que en ninguna de las ocasiones en las que habíamos sido sus defensores. La elevada finalidad de la misión, la conciencia de que esta era caballeresca y desprovista de todo egoísmo, el carácter criminal de nuestro adversario, todo concurría a aumentar el interés deportivo de la aventura. Muy lejos de sentirme culpable, los peligros que corríamos me producían placer y júbilo. Contemplé con sentimiento de admiración a Holmes mientras este abría su estuche de herramientas y elegía la necesaria con la calma y exactitud científica de un cirujano que está realizando una delicada operación. Sabía que la apertura de cajas fuertes era una de las mayores aficiones de Holmes, y me daba cuenta de la satisfacción que le producía verse frente a aquel monstruo verde y amarillo, que era el dragón que guardaba en su buche las reputaciones de muchas bellas damas. Después de doblar hacia arriba las mangas de su chaqueta (antes había colocado el gabán sobre una silla), Holmes apartó dos taladros, una palanqueta y varias llaves maestras. Yo permanecía junto a la puerta del centro, mirando tan pronto a una como a otra de las otras puertas, dispuesto para cualquier emergencia, aunque, a decir verdad, mis planes sobre lo que yo haría si nos veíamos interrumpidos eran algo confusos. Holmes trabajó durante media hora con energía concentrada, dejando una herramienta, echando mano a otra, y manejándolas todas con el vigor y la delicadeza de un mecánico bien entrenado. Oí por último un clic; la ancha puerta verde se abrió de par en par, y tuve la visión de una cantidad de paquetes de documentos en el interior de la caja, cada cual con sus ataduras, su sello de lacre y su inscripción. Holmes se hizo con uno de los paquetes, pero resultaba difícil de leer a la luz vacilante del fuego y sacó su pequeña linterna sorda, porque resultaba demasiado peligroso encender la luz eléctrica estando Milverton en la habitación contigua. Súbitamente le vi interrumpir la lectura y ponerse a escuchar atentamente; un instante después había cerrado la puerta de la caja fuerte, recuperado su gabán y metido las herramientas en los bolsillos, y ágilmente se lanzó a esconderse detrás de la cortina de la ventana, indicándome por señas que hiciese lo mismo.
Hasta que me hube reunido con él no oí el ruido que había despertado la alarma en sus sentidos, más aguzados que los míos. De alguna parte de la casa llegaba hasta nosotros un ruido. Se oyó a lo lejos un portazo. Después, un rumor confuso y apagado que se convirtió en el rítmico resonar de fuertes pisadas que se acercaban rápidamente. Llegaban desde el pasillo que quedaba fuera de la habitación. Se detuvieron junto a la puerta. Se abrió esta. Se oyó un chasquido al girar el interruptor de la luz eléctrica. Se volvió a cerrar la puerta, y llegó a nuestras narices el acre aroma de un cigarro fuerte. Volvieron a oírse los pasos dentro de la habitación y a pocos metros de nosotros, yendo y viniendo de un lado a otro, hasta que se oyó el crujido de un sillón y cesaron los pasos. Acto seguido se oyó chasquear una llave dentro de una cerradura y ruido de papeles. Hasta ese momento yo no me había atrevido a mirar para ver lo que ocurría, pero en ese instante separé con gran cuidado la división de las cortinas y miré por la rendija. La presión de la mano de Holmes sobre mi hombro me dio a entender que él estaba también mirando. Justo enfrente de nosotros y casi a nuestro alcance, se veían las espaldas anchas y encorvadas de Milverton. Era evidente que habíamos equivocado por completo sus andanzas, que él no había estado en todo ese tiempo dentro de su dormitorio sino que se encontraba haciendo tiempo en la sala de fumar o en la de billares, situadas en el ala más lejana de la casa, y cuyas ventanas nosotros no habíamos visto. En primer término de nuestro alcance visual estaba su cabeza, voluminosa y entrecana, con su brillante calva. Se hallaba recostado en su sillón de cuero rojo, con las piernas estiradas, y un largo cigarro negro se proyectaba formando ángulo con su boca. Vestía un batín de corte militar de color burdeos, con el cuello de terciopelo negro. Sostenía en la mano un largo documento legal, que leía de manera indolente mientras lanzaba al aire anillos de humo. La comodidad de su postura y la tranquilidad de su actitud no indicaban que fuese a marcharse pronto.
Sentí que la mano de Holmes sujetaba subrepticiamente la mía y me daba un apretón tranquilizador, como para decirme que dominaba la situación y que no estaba preocupado. No estoy seguro de que él hubiese visto algo que desde mi posición resultaba demasiado evidente, a saber: que la puerta de la caja de seguridad se hallaba mal cerrada, algo que Milverton podía ver en cualquier instante. Yo estaba decidido a que si, por la rigidez de Milverton, observaba en un momento dado que este se había fijado en semejante detalle, saltaría impetuosamente fuera, le echaría por encima de la cabeza mi gabán, lo sujetaría, y dejaría que Holmes hiciera el resto. Pero ni una sola vez alzó Milverton la cabeza. Demostraba un lánguido interés en los papeles que tenía en la mano e iba dando vuelta una tras otra a las páginas, siguiendo la argumentación del abogado. «Por fin —pensé yo—, se irá a su dormitorio, ahora que acaba de leer el documento y de fumar su cigarro.» Pero, antes de que llegase al final de ambos, ocurrió una novedad extraordinaria que llevó nuestra atención por otros caminos.
Yo me había fijado en que Milverton consultó varias veces su reloj, y en una ocasión se había levantado y vuelto a sentar con un gesto de impaciencia. Sin embargo, la idea de que pudiera tener una cita a una hora tan intempestiva no se me ocurrió ni por asomo hasta que llegó a mis oídos un ruido suave que procedía de la terraza. Milverton dejó los papeles y esperó rígido en su asiento. Volvió a oírse el ruido, y esta vez fue seguido por unos golpecitos en la puerta. Milverton se levantó y la abrió.
—Bueno —dijo con sequedad—: llega usted con media hora de retraso.
De modo que así se explicaba que la puerta estuviese abierta y que Milverton velase a tales horas de la noche. Percibí el suave roce de unas ropas de mujer. Cuando Milverton se volvió de cara hacia donde nosotros estábamos, yo había cerrado la rendija abierta en las cortinas, pero ahora me aventuré a abrirla de nuevo con gran cuidado. Él había vuelto a sentarse. El cigarro se proyectaba fuera de la comisura de su boca en un ángulo insolente. Delante de él, recibiendo de lleno el resplandor de la luz eléctrica, se hallaba en pie una mujer alta, esbelta, vestida de negro, con la cara cubierta por un velo y la capa recogida alrededor de su barbilla. Respiraba entrecortadamente, y hasta el último centímetro de su cuerpo flexible se estremecía de profunda emoción.
—Bien, amiga mía —le dijo Milverton—; me ha hecho usted perder una buena parte del tiempo que dedico al descanso nocturno. Espero que me traiga la compensación. De modo que le fue imposible venir a otra hora, ¿eh?
La mujer movió negativamente la cabeza.
—Entonces lo que no puede ser, no puede ser. Si la condesa es una tirana, ahora tiene usted ocasión de vengarse. ¡Vaya con esta muchacha! ¿Por qué tiembla de ese modo? ¡Así! ¡Serénese! Y vamos al negocio. —Milverton sacó una carta del cajón de su escritorio—. Me dice usted que posee cinco cartas que comprometen a la condesa D’Albert. Y que desea vendérmelas. Pues yo deseo comprárselas. Hasta ahí estamos de acuerdo, y solo queda convenir el precio. Como es natural, me gustaría examinar antes las cartas. Si son ejemplares verdaderamente buenos... ¡Dios santo! ¿Usted?
“LE FUE IMPOSIBLE VENIR A OTRA HORA, ¿EH?”
Sin decir una palabra, la mujer había alzado el velo y dejado caer la capa que le tapaba la barbilla. El rostro que se enfrentó a Milverton era hermoso, moreno, de rasgos bien dibujados; era un rostro de nariz aguileña, cejas tupidas y negras, que sombreaban unos ojos duros y centelleantes, y la boca recta de labios finos, cuajada en una sonrisa peligrosa.
—Sí, soy yo, la mujer cuya vida usted ha destrozado.
Milverton se echó a reír, pero el miedo vibraba en su voz al decir:
—Fue usted muy terca. ¿Por qué me llevó a tal extremo? Le aseguro que soy incapaz de hacer voluntariamente daño a una mosca, pero cada cual tiene sus negocios y, ¿qué iba a hacer yo? Fijé un precio que estaba perfectamente dentro de sus posibilidades. Usted se empeñó en no pagar.
—Y entonces usted envió las cartas a mi marido, y él (el más noble caballero que hubo jamás, un hombre al que yo nunca merecí ni siquiera atar las botas) murió con el corazón completamente destrozado. ¿Recuerda usted la última noche en la que crucé por esa puerta y le supliqué compasión? ¿Recuerda que usted se rio en mi cara, tal como intenta reírse ahora, aunque su cobarde corazón no puede impedir que le tiemblen los labios? Sí; usted no pensó jamás en volver a verme, pero aquella noche aprendí de qué modo podía conseguir que nos viésemos las caras a solas. Y bien, Charles Augustus Milverton: ¿qué tiene usted que decir?
—No se imagine que puede hablarme a mí con arrogancia —dijo él, poniéndose en pie—. Me basta con levantar la voz para que acudan mis criados y hacerla arrestar. Pero quiero ser tolerante con su natural irritación. Salga de aquí por donde vino y no diré nada más.
La mujer siguió en su sitio, con la mano hundida en el pecho, y con la misma sonrisa asesina en sus finos labios.
—No destrozará usted más vidas como destrozó la mía. No torturará más corazones, tal como ha torturado el mío. Libraré al mundo de un animal venenoso. ¡Toma esto, perro, y esto...! ¡Y esto! ¡Y esto...!
Había sacado un revólver pequeño y brillante, y con la boca del mismo a menos de medio metro de distancia de la pechera de la camisa de Milverton, vació una tras otra todas las balas del tambor sobre el cuerpo de este. Milverton reculó, cayó luego encima de la mesa, tosiendo furiosamente y clavando las uñas entre los papeles. Volvió a alzarse tambaleante, recibió otro balazo, y rodó por el suelo.
—¡Me ha matado! —exclamó, y se quedó inmóvil.
La mujer le miró fijamente y le clavó el tacón en la cara, que tenía vuelta hacia arriba. Volvió a mirar, pero no observó en el cuerpo ningún ruido ni movimiento. Oí un roce seco, el aire nocturno penetró con fuerza en la caldeada habitación y la vengadora desapareció.





























