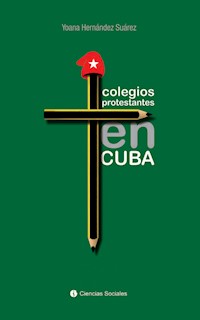
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
En la presente obra, la autora aborda científicamente la historia de la educación protestante en Cuba durante las tres primeras décadas de la etapa republicana, para lo cual se ha nutrido en su acuciosa investigación de documentos y publicaciones de la época, así como de fuentes orales provenientes de profesores y exalumnos de colegios protestantes. El lector podrá conocer que para metodistas, presbiterianos y bautistas, entre otras denominaciones, la educación centrada en el infante, los buenos modales, los conocimientos tanto científicos como artísticos y cualquier otro que le pudiera servir al alumno en su vida adulta, fueron aspectos esenciales en sus escuelas. Resulta importante destacar que fueron estos religiosos y sus instituciones escolares las que introdujeron en nuestro país la coeducación; algo que nos parece tan natural en la actualidad. Sin lugar a dudas, este libro contribuye al rescate de una historia sin prejuicios desde una perspectiva científica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición y composición digitalizada: Royma Cañas
Diseño de cubierta: Seidel González Vázquez
Diseño interior: Madeline Martí del Sol
Corrección: Adyz Lien Rivero Hernández
Ajuste y conversión ebook: Enrique G. M.
© Yoana Hernández Suárez, 2017
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2018
ISBN 978-959-06-1993-9
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/
A Sergio Antonio, mi hijo amado
Agradecimientos
A todas las personas que a través de esta obra aportaron sus conocimientos por medio de sugerencias, críticas, por la amistad misma, la confianza, la complicidad.
Gracias infinitas a la doctora Mildred de la Torre, por el magisterio.
A mis colegas de trabajo; en especial a Telly, Joney, Yoel Cordoví, Malena, Hilda, Latvia, Alicia y Dayana.
A Alberto Abreu, Esther Pérez, Orlando Pérez, Clotilde Torres, al reverendo Juan Ramón de la Paz. A Fernando Martínez Heredia, quien leyó mi primer borrador con cariño infinito.
A los pastores Isaac Jorge, Héctor Méndez, Reinaldo Sánchez, Paulino Morfa y Adolfo Ham, por su magisterio, por ser un evangelio vivo.
A Lily, en la Convención Bautista de Cuba Oriental, por su hospitalidad.
A mi familia toda; en especial a mis padres, Cira y Alberto, por enseñarme el valor del trabajo, la honestidad y la sencillez.
A usted que tiene ahora estas líneas en sus manos con ese poder maravilloso de la crítica historiográfica,tan necesaria e imprescindible en los tiempos que corren. Gracias por escoger esta lectura.
Prólogo
La autora del presente libro está avalada por un sustancioso expediente de investigaciones publicadas para suerte de la historiografía cubana. Sus obras abarcan el cristianismo, las creencias populares de origen africano y el espiritismo. Sin embargo, el protestantismo ha sido el más beneficiado de sus empeños científicos. Tal vez la causa esté en las ausencias de estudios integrales sobre un fenómeno enmarcado en las grandes complejidades de los procesos conformadores de la nacionalidad e identidad cultural del país antillano.
El soslayo hacia un acontecer extraordinariamente dotado de aristas y constantes presencias en el devenir de un país obedece a equivocadas interpretaciones sobre la historia como ciencia y su ubicación como simple depositaria de la memoria del pasado. Durante la república burguesa se estableció el vergonzoso vínculo de los corrompidos estadistas con los próceres independentistas y las adulteraciones de la realidad histórica para justificar fechorías e indecencias gubernamentales. Sin embargo, la naturaleza emancipadora del proceso revolucionario actual y su gobernabilidad como parte y sujeto de la historia conducente a la reivindicación de las aspiraciones y derechos de las mayorías poblacionales, así como el carácter, las realizaciones y el contenido de sus principios ideopolíticos, posibilitan la comprensión cabal del discurso histórico como parte inseparable de los caminos actuales por la construcción de un nuevo régimen social.
Lo cierto es que el reforzamiento de los aspectos relativos a la historia política del independentismoy sus protagonistas, las justas exaltaciones a la obra de sus próceres, el reconocimiento de los valoresde las luchas obreras, socialistas y comunistas, y el desconocimiento o evasión hacia los restantes movimientos políticos procedentes de la burguesía, la intelectualidad y los grupos de presión inherentes al poder político y militar, respondió a un determinado contexto histórico y a múltiples y complejas circunstancias propias de un proceso radical cuyo destino es la construcción de una nueva sociedad. Propósito permanentemente obstaculizado por el Norte hostil y sus acólitos de dentro y fuera del país, con sus sueños detenidos en el pasado neocolonial. Era perentorio denotar, por parte de las fuerzas revolucionarias, mediante hechos e interpretaciones, la autoctonía de una revolución nacida desde la historia y no del voluntarismo de sus líderes.
No obstante, las exigencias del dogmatismo, las falsas e injustas interpretaciones de un marxismo adulterado por culturas ajenas a su esencia, intereses espurios procedentes de las relaciones internacionales con el viejo mundo socialista europeo y la existencia de una historiografía aún joven facilitaron la emersión de prejuicios y filosofías paralizantes del desenvolvimiento de los quehaceres científicos.
Para no pocos díscolos, los temas religiosos, como su filosofía y universos culturales, constituyeron durante años atavismos entorpecedores del pleno reinado, en el campo ideológico y epistemológico, de la concepción científica del mundo, sabiamente preconizada por el marxismo y sus fieles seguidores.
El desarrollo cualitativo de la cultura política y el fortalecimiento de la inteligencia de los saberes, frutos innegables del desarrollo cualitativo de las políticas culturales, para beneficio de la espiritualidad diversa con sus libertades de pensamientos y convicciones, se hace sentir en la proliferación de quehaceres investigativos orientados al conocimiento integral de la sociedad histórica con sus insospechadas contradicciones. Mostrarla como un cuerpo vivo y oscilante, dotada de angustias y desavenencias, con sus propias voces internas, no exenta de contradictorias y paradójicas conductas, mientras que la gran masa poblacional consume sus esperanzas y confecciona sus sueños y utopías, constituye el gran reto asumido por varias generaciones de historiadores.
De esa forma los soles del pasado se revitalizan en el presente. El mundo fascinante de la cotidianidad, sustituido por las tecnologías de una contemporaneidad dotada de largos siglos de búsqueda de progreso y bienestar, se olvida o ignora en detrimento de la necesaria conciencia crítica, cuya esencial virtud radica en su capacidad de movilizar empresas regeneradoras de valores morales.
Sin el conocimiento de las plenitudes de la historia, con sus naturales desarraigos por la conversión de los humanos pecadores en dioses, resulta insostenible cualquier empeño por desarrollar pensamientos e idearios conducentes a la evolución progresiva de la sociedad.
La historia es parte de la vida de todos los días. Sin embargo, al carecer de adecuadas socializaciones y de una justa publicación de sus aconteceres, se disfruta de los hábitos, leyendas y creencias, sin comprenderse sus valores culturales.
El libro de la doctora Yoana Hernández Suárez contribuye a ese rescate necesario de los legados mediante un discurso que sistematiza y construye múltiples realidades de una historia bien viva en los actuales andares del sentido común de la gente.
A través de su narrativa, el lector aprehenderá, más allá de una determinada creencia religiosa cristiana, aristas de los procesos internos y externos de una república políticamente insalvable, pero bien dotada de experiencias dignas de inteligentes reivindicaciones. Para mejorarla, transformarla o erradicar sus cimientos estructurales con vistas a su sustitución por otra, miles de cubanos ofrendaron sus vidas, energías intelectuales y, sobre todo, lucharon con la plena convicción de la causa defendida.
Los ideólogos y pensadores siempre acuden a la educación como vía efectiva hacia el mejoramiento humano. Ese es el legado sustancial de la Enciclopedia hasta los días actuales. No existe segmento social directamente involucrado en la conformación de valores morales que le sea infiel a semejante apotegma. Todos los interesados en el progreso integral de la sociedad la asumen con la certeza de que en la misma medida en que se fortalece el sistema o el modelo de la educación se obtendrá una espiritualidad potente y poderosa capaz de erigir la equidad social. Parte de razón hay en semejante juicio en tanto la ignorancia es su antítesis a la vez que constituye la férula de las desigualdades e injusticias sociales. No obstante, la cultura educacional no constituye el único camino. Por el contrario, conforma un enramado polisémico sumamente abarcador de las naturalezas históricas constitutivas de la sociedad en su conjunto. Economía, arte y literatura, ciencia, tecnología, idearios, gobernabilidad, ideología y cultura política, entre otros muchos factores, determinan en la conformación de los valores identitarios de una época, país y sistema social específico.
La autora nos asoma a una parte importante de esas realidades al abordar científicamente la historia de la educación protestante en Cuba durante los complejos y difíciles tiempos que median entre 1900 y 1930. Para ello se ha basado en sus conocimientos sobre la época, dados a conocer a través de múltiples publicaciones, y en una revitalización cognoscitiva de sus tendencias generales y específicas; en una construcción minuciosa del objeto de estudio y sus relaciones con el modelo educacional de entonces, como parte inseparable del cristianismo protestante, y en la cultura como espiritualidad y paradigma de pareceres y conductas. A lo anterior debe agregarse la rigurosidad de los estudios de Yoana sobre la filosofía de la historia y sus encuentros con la religión.
Con sabiduría e inteligencia, desmenuza las diferentes áreas conformadoras de la sociedad insular en su vertiginoso tránsito de la colonia a la república burguesa con el peso despiadado del neocolonialismo, mediante un perfectamente estructurado diálogo con los contenidos básicos del modelo educacional del protestantismo.
El lector tendrá la oportunidad de involucrarse en el mundo fascinante de los símbolos y paradigmas secularmente defendidos por varias generaciones de cubanos. El patriotismo, la independencia y soberanía nacionales, entre otros, son retomados como elementos demostrativos de las mutaciones existentes durante los años de conformación republicana. El dilema, ante los peligros procedentes del Norte, de mantener la identidad cultural, es examinado por la autora dentro y como parte de las múltiples realidades de entonces.
La desacralización de la historia, sin lacerar sus códigos y símbolos, con todas las grandezas de quienes la construyeron soñando con un futuro digno, está presente en un libro capaz de mover entendimientos y, sobre todo, dotar de inteligentes sabidurías. Hacia la apertura y creación de nuevas mentalidades van encaminados los quehaceres de Yoana Hernández.
Mildred de la Torre Molina
A modo de introducción
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han recorrido un largo camino desde el sigloxixhasta la actualidad. Los vínculos se han establecido desde esferas diversas, más allá de los nexos políticos y económicos. Fue el protestantismo uno de esos caminos que surgieron como puente entre ambas naciones desde finales del decimonónico y que en los tiempos actuales aún deja sentir su impronta en la cultura cubana.
Este libro ha centrado su principal interés en la dinámica educacional seguida en Cuba por aquellos misioneros norteamericanos llegados a nuestro territorio previo a la instauración de la república en 1902. Su obra evangélica estuvo muy vinculada a su ejercicio educativo, en tanto la educación fue un modo eficaz para establecer en Cuba su modo de pensar, su teología, su doctrina social y cotidianeidad.
A través de los análisis y valoraciones emitidos, en las siguientes reflexiones se podrá percibir que cada una de las denominaciones que asumieron con fuerza la enseñanza en la Isla no se proyectaron demanera similar, a pesar de que poseían rasgos estratégicos comunes. Fueron los bautistas, presbiterianos, metodistas y episcopales los que en las tres primeras décadas de la pasada centuria lograron establecer con mayor fuerza una red de colegios y escuelas de primera y segunda enseñanza, fundamentalmente a lo largo de todo el país.
Para entender en su complejidad la labor educacional de los misioneros protestantes, ha sido preciso acudir a diversas herramientas que sobrepasaron los marcos de un estudio puramente histórico. Es así que fue esencial acudir a análisis antropológicos, sociológicos y filosóficos para acercarnos a una comprensión más totalizadora de conductas humanas distintas y que en ocasiones podían presentarse, desde la historia, como contradictorias.
El uso de las fuentes primarias, las publicaciones de la época, los testimonios de familiares de educandos implicados en aquel proceso y, sobre todo, las fotos, imágenes, planos de aquellos colegios y sus alumnos y profesores, develaron un universo de análisis esencial para desarrollar este estudio.
Otro aspecto al que se le ha prestado atención es al contexto histórico en el cual se desarrolló la vida de estos colegios, a las contradicciones de una época que emergió de un proceso emancipador, que abrió el espacio constitucional cubano a una nueva manera de ver a los cubanos. Se dejaba de ser vasallo de un rey para asumir el rol de ciudadano de una república. Más allá de los cuestionamientos o apellidos que le podamos refutar a dicha estructura jurídica, social y económica, por primera vez los cubanos tendrían un espacio donde elegir a un nativo al frente de sus destinos, tener una constitución donde se pensara —también en apariencias—en cubano, donde los poderes quedarían delimitados —aunque pudiera también pensarse que en apariencias. Con todas las limitaciones, una Enmienda a nuestra Constitución, entre otras cadenas, nació una república que deseaba,al menos por la mayoría de los que habían dejado parte de su esencia en la lucha, que fuera independiente.
Todo el proceso emancipador cubano propició muchas de las acciones emprendidas por los evangélicos durante la República. En este sentido, se debe recordar que el proceso independentista del sigloxixvio alterado su curso natural y autóctono a partir de la intervención de los Estados Unidos de América en la guerra que se llevaba a cabo contra el dominio colonial español. A pesar de que dicha realidad truncó los ideales de independencia y soberanía por los cualeshabían luchado muchos cubanos, los sentimientosde libertad de aquellas generaciones asumieron otras formas de expresión en las décadas posteriores.
Sobre los efectos de esta injerencia, así como la influencia de la cultura norteamericana en la Isla, existen diversos estudios. Sin embargo, sobre el papelque desempeñaron las juntas de misiones protestantes norteamericanas como parte de las proyecciones de un diseño de república que intentó formar un tipo de ciudadano cubano dotado de una conciencia cívico-patriótica, son escasos los análisis, por no decir casi nulos.
Varias limitaciones inciden en esta insuficiencia historiográfica. Primeramente, los principales análisis han estado dirigidos a las esferas de las políticas educativas oficiales, al pensamiento pedagógico cubano de la época —este en menor medida— y más recientemente, a la acción del maestro de escuela, significativo aporte de los estudios contemporáneos a un aspecto hasta el momento olvidado. Por otra parte, los escasos análisis que se han suscitado con respecto a la influencia de Estados Unidos en la educación cubana han establecido, de manera general, un discurso dirigido a entender y aceptar la dinámica educacional norteamericana en Cuba como parte de un proceso de asimilación cultural y un diseño educativo impuesto.
La historiografía que ha suscrito su objeto de estudio en la temática educacional ha estado centrada, mayoritariamente, en los temas de la educación pública y laica. En lo concerniente a la dinámica educacional privada, específicamente la religiosa, existen algunas investigaciones dedicadas a los colegios católicos a partir de determinadas órdenes religiosas. ¿Qué lugar han ocupado en los estudios de Historia de Cuba los colegios protestantes? Pues han permanecido a la espera de análisis necesarios y sistemáticos que les permitan mostrar la real influencia que ejercieron en los procesos de formación e instrucción de generaciones de cubanos.
Los estudios acerca de la tradición protestante en Cuba han merecido diversas hipótesis. Todas ellas han intentado, de alguna manera, explicar si el establecimiento de las juntas de misiones norteamericanas respondió a un aspecto meramente político o si tuvo algún interés evangelizador. A ello se unen otros análisis que se ocupan del papel de los misioneros en nuestro proceso independentista, en la etapa republicana, así como su misión en la contemporaneidad. Sea cuales fueren los criterios, la realidad muestra un interés, que de manera discreta ha idoin crecendo,por los estudios dedicados al protestantismo.
Si bien en los últimos años el tema ha logrado introducirse en la historiografía nacional, no es menos cierto que esto no responde a que dicha corriente del cristianismo sea mayoritaria en Cuba ni que haya desplazado de manera determinante a la tradición católica y a otras manifestaciones de la espiritualidad. Se trata de que ha logrado un reconocimiento a partir de los aportes de algunos estudiosos de la Isla y del exterior, quienes han validado la labor de esas instituciones en la vida cultural, económica y política de la nación.
La historia de las religiones merece su espacio dentro de la historiografía cubana, pero sin cercenar su acontecer de los procesos nacionales, continentales y mundiales en los cuales, necesariamente, ha tenido que desarrollarse.
Las siguientes reflexiones tienen como principal interés develar una parte de la historia de Cuba vista desde la óptica educacional protestante.
PROTESTANTISMO EN CUBA. MAGISTERIO Y RELIGIÓN
En el camino hacia nuevos espacios espirituales
Las primeras misiones evangélicas que influyeron de manera más concreta en la realidad cubana se crearon por la gestión de los nativos, que al emigrar hacia Estados Unidos entraron en contacto con el protestantismo. Los primeros que llegaron a Cuba fueron los episcopales, le siguieron los metodistas, bautistas y presbiterianos. Más tarde se le sumaron los congregacionales, que bien temprano abandonaron su trabajo en manos de otras denominaciones. Las restricciones para tales prácticas obligaron a estos grupos a inscribirse al estilo de logias y otras asociaciones.
Existe un consenso historiográfico en considerar que fue entre 1883 y 1898 que protestantes cubanos organizaron iglesias en las provincias de La Habana, Matanzas y Santa Clara. Consta la posibilidad de reuniones y predicación esporádica en otras provincias del país. Si se suman las iglesias y las misiones o estaciones de predicación de episcopales, bautistas, metodistas y presbiterianos, se encuentran variasdocenas de congregaciones o grupos evangélicos. Pero estos antecedentes fueron ostensiblemente superados en la última década del sigloxix. Se puede afirmar que el verdadero momento de las juntas misioneras norteamericanas no llegó a Cuba sino hasta 1898, es decir, al terminar la dominación española y comenzar la ocupación norteamericana. Los bautistas del Sur habían entrado en 1886 mediante su Home Mission Board, los episcopales en 1888 a través de la American Church Missionary Society y los presbiterianos del Sur en 1890 por medio de su Board of Foreing Mission.
Es conveniente aclarar —coincidiendo con el criterio del historiador cubano Rafael Cepeda—, que en los primeros años del sigloxxen Cuba, ante la carencia de una tradición y formación cultural desde una perspectiva evangélica en las masas de creyentes cubanos, prevaleció una Iglesia “misionada” desde el exterior. Como característica esencial se puede señalar que estuvo basada en el trabajo de los misioneros norteamericanos, algunos con cierto dominio del español, aprendido generalmente durante su servicio en un país hispanoamericano, lo que le permitía entablar comunicación con la feligresía cubana. Comenzó entonces una labor pedagógica encaminada a la formación de pastores cubanos elegidos entre los miembros más aptos en lo social y lo cultural. Muchos de ellos ejercían también el magisterio.
Los candidatos cubanos a ministros de estas iglesias eran enviados a Estados Unidos por sus respectivas denominaciones a recibir preparación teológica en los seminarios norteamericanos, lo que permitía entrar en contacto directo con la cultura norteamericana, dominar el idioma y conocer el funcionamiento estructural de las iglesias estadounidenses. Las consecuencias de esta preparación fueron no solo la dependencia económica durante un buen lapso de tiempo, sino la subordinación del evangelismo cubano a las iglesias evangélicas norteamericanas y la correspondiente supeditación en lo estructural y lo cultural de una respecto de la otra; el resultado fue una Iglesia copiada más que creada.
El proceso preparatorio de los dirigentes internos incluía también el desarrollo de conferencias y seminarios en Cuba, de manera que el misionerismo extranjero fuera cediendo ante el creciente número de pastores nacionales formados a los efectos de sustituir a los predicadores norteamericanos y ganar en efectividad y profundidad en el trabajo religioso con el creyente, pese a la eficacia alcanzada por los misioneros norteamericanos encargados de introducir en Cuba la Iglesia reformadora. Se trataba, sin duda alguna, de introducir un cambio cultural —el cristianismo interpretado de otra manera en un pueblo que no conocía al respecto cualquier otra práctica que no fuera la interpretacióncatólica— que requería para su fácil aceptación psicológica, su imposición desde dentro por individuos procedentes del grupo propio, lo cual hacía más fluida y natural su interiorización; en tanto, por otra parte “evitaba elshockcultural, y en consecuencia, la crisis y desorganización de la cultura, recurso de atenuación utilizado comúnmente en los procesos de aculturación”.1Aunque la retirada de los primeros misioneros norteamericanos fundadores de la obra evangélica en la Isla comenzó a sentirse tempranamente, estos eran reemplazados por otros, en su mayoría norteamericanos, en una especie de relevo cíclico.
1 Rafael Cepeda: La herencia misionera, Departamento Ecuménico, San José, Costa Rica, 1986, p. 134.
El traspaso de la responsabilidad en la conducta de estas iglesias de religiosos norteamericanos a ministros protestantes cubanos no guarda sincronía entre una denominación y otra, ya que eran iglesias independientes y la transferencia dependía del estado dedesarrollo en que se encontrara cada una de ellas y delos resultados de su gestión. Este elemento es interesante en tanto marca la heterogeneidad inicial de estos grupos, conducta que influirá, posteriormente, en algunas posiciones asumidas por los evangélicos ante determinados procesos nacionales y que será analizado más adelante.
Vale la pena señalar que la temprana “autonomía” adquirida por las Iglesias protestantes en Cuba respecto a sus filiales norteamericanas no fue consecuentemente respaldada por la autonomía cultural. Contrasta sensiblemente el traspaso temprano de una Iglesia misionada a una Iglesia independiente2con la perseverancia de una liturgia norteamericana. Ni las Juntas misioneras extranjeras ni los mismoscubanos estuvieron interesados en crear una teología desde una perspectiva nacional en los primeros años.
2 El pastor presbiteriano Rafael Cepeda considera que el paternalismo misionero que mostró Estados Unidos en otros países no se hizo tan agudo en Cuba, donde una buena parte de los cubanos tomaron en sus manos la dirección del trabajo evangélico y misionero (ob. cit., pp. 75-76).
Protestantismo y educación. Confluencias desde la historia
El problema definitorio después del cese del dominio colonial español en Cuba se centró en lo que había sido y sería esencial para los cubanos: la existencia de la nación cubana y la creación del Estado nacional independiente.
La reorganización de muchos sectores de la sociedad a raíz de la ocupación militar de Cuba por Estados Unidos (1899-1902) y la implantación de un sistema de dominio neocolonial en mayo de 1902, no es un tema ajeno a los estudios que desde las más diversas posiciones han efectuado autores cubanos y del exterior. En esa línea de análisis se encuentra el tema de la formación nacional y de la educación. Esta última fue uno de los objetivos básicos en todo el proceso de reordenamiento en el cual se vio inmersa la nación cubana a inicios del sigloxx. En tal sentido, el gobierno interventor atendió al ramo y para ello asumió entre sus objetivos establecer un nuevo sistema de escuelas públicas. A la par de este proceso laico, también fueron estableciéndose una red de escuelas privadas entre las cuales estuvieron las evangélicas. Ya existían centros privados del catolicismo y otros laicos.
La creación de la Secretaría de Instrucción Pública, una vez establecida la República, como un organismo independiente, propició una atención más diferenciada al ramo de la educación que en períodos anteriores. Unido a estos pasos, el gobierno interventornorteamericano creó en Cuba los cargos de Comisionado de escuelas y la Junta de Superintendentes. A estos pasos se sucedieron leyes militares que trataban de reordenar el sistema de enseñanza en la Isla y establecer los requisitos que debían seguirse para su correcto funcionamiento.3En tal sentido, también se dividió el territorio cubano en distritos de primera y segunda clase, y además distritos municipales, según el número de habitantes de los términos respectivos. En cada uno de estos distritos debía haber una Junta de Educación, de elección popular.4
3 Entre estas leyes estuvo la no. 266; la no. 368 de 1 de agosto de 1900; la no. 388 para las divisiones de los distritos; una Ley Escolar en 1909, entre otras. Para mayor información, consúltese Yoel Cordoví Núñez: “La formación cívico patriótica a inicios de la república, el maestro de certificado”, tesis para optar por el título de doctor en Ciencias Históricas, Universidad de La Habana, 2009.
4Para mayor información sobre el reordenamiento llevado a cabo en los primeros años de la República en el sector educacional, puede consultarse Yoel Cordoví Núñez: ob. cit.
Con la intervención norteamericana se estableció el principio de enseñanza gratuita y obligatoria en Cuba. Sin embargo, tales conceptos fueron variables en tanto estudiar, educarse, seguía siendo un asunto muy distante para determinados sectores de la población que, desde edades tempranas, debían buscar el sustento para sí e incluso para otros miembros de su familia. No obstante, el planteamiento formulado por los interventores parecía atractivo. Debe apuntarse que si bien es cierto que desde la etapa colonial existía la escuela pública, esta no era obligatoria.
En principio se comprendían las edades entre 6 a 14 años. Ningún maestro estaba autorizado para recibir de los padres de sus discípulos, ni de estos, remuneración de ninguna clase por su trabajo en el caso de las escuelas públicas.
Las iglesias no tenían derecho a intervenir en la escuela puesto que estas eran laicas. Para ilustrar un poco aquella realidad resulta oportuno señalar los cursos establecidos para todas las escuelas, los cuales comprendieron las siguientes asignaturas: Lectura y Escritura, Lenguaje y Gramática, Aritmética, Geografía, Dibujo, Fisiología e Higiene, Historia, Instrucción Moral y Cívica, Lecciones de Cosas, Costura y Labores, y Educación Física.
En el caso de los libros de texto, estos eran escogidos por la Junta Superior; es decir, que eran estudiados y aprobados por personas competentes en estosasuntos, entre los que se encontraban prestigiosospedagogos cubanos, mayoritariamente. Los textos más utilizados en este período fueron de la producción de Carlos de la Torre Huerta, Esteban Borrero Echevarría, Vidal Morales y Morales, Rafael Montoro, Alfredo Miguel Aguayo, Ramiro Guerra y Arturo Montori. Estos coincidieron con ser los más utilizados en los colegios evangélicos que se erigieron desde 1900 en Cuba. A ellos les añadieron algunos relacionados con los cursos de Inglés, Gramática y Comercio.5
5En el desarrollo del presente trabajo se ofrece una relación de esas obras en cada asignatura.
Estas acciones en el campo del sector privado educacional fueron acogidas con entusiasmo a partir de la cobertura que propició la nueva Constitución de 1901.6
6El Estado no debía subvencionar culto alguno, recuérdese lo planteado en la Constitución de 1901 en su artículo 26 del Título IV de los Derechos individuales: “Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. La Iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar en caso alguno, ningún culto”.
En los primeros meses de 1900 se organizó en La Habana la Asociación de maestros, maestras y amantes de la niñez cubana, cuyo objetivo principal fue ofrecer a los maestros conferencias y clases prácticas, así como estimular su amor al estudio mediante la celebración de certámenes pedagógicos.
Posteriormente, el trabajo de muchos pedagogos contó con la consulta de las revistasLa Escuela Moderna, fundada y dirigida por Arturo R. Díaz;Cuba Pedagógica, dirigida por Miguel de Carrión, Félix Callejas, Arturo Montori y Ramiro Guerra; además de laRevista de Educación, bajo la dirección de Alfredo M. Aguayo.
Los establecimientos de enseñanza privada en las primera décadas del sigloxxse dividían en: pequeñas escuelas elementales a las que les llamaban “escuelitas”; las organizadas por los centros españoles regionales y los grandes colegios religiosos, entre los que se encontraban los colegios católicos y los nuevos planteles del protestantismo.
La proliferación de la gestión privada no solo se debió a la libertad permitida por la Constitución, sino también a otros elementos relacionados con el estado en que la Isla había quedado luego de treinta años de guerra.





























