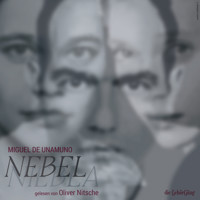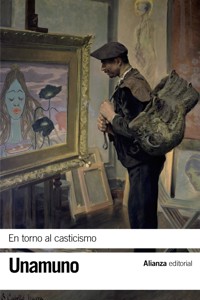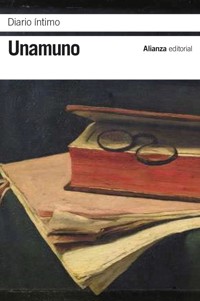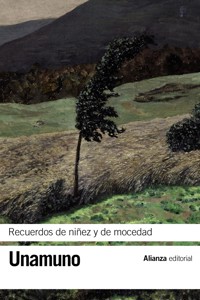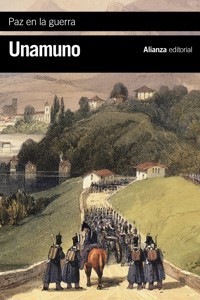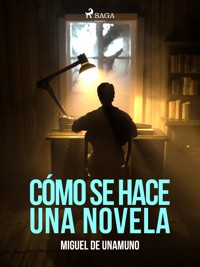
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Texto metaliterario de Miguel de Unamuno que supone un desafío a sus lectores: en él cuenta la historia de un personaje, U. Jugo, al tiempo que la hilvana con reflexiones sobre la creación literaria que aplicará a dicha historia, de manera que puede introducir en ella los temas siempre presentes en su obra: la ficción y la metaficción, el pasado y el futuro de España, el tiempo, la muerte, etc.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
Cómo se hace una novela
Saga
Cómo se hace una novela
Copyright © 1927, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726598377
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO
Cuando escribo estas líneas, a finales del mes de mayo de 1927, cerca de mis sesenta y tres, y aquí, en Hendaya, en la frontera misma, en mi nativo país vasco, a la vista tantálica de Fuenterrabía, no puedo recordar sin un escalofrío de congoja aquellas infernales mañanas de mi soledad de París, en el invierno, del verano de 1925, cuando en mi cuartito de la pensión del número 2 de la rue Laperouse me consumía devorándome al escribir el relato que titulé: Cómo se hace una novela. No pienso volver a pasar por experiencia íntima más trágica. Revivíanme para torturarme con la sabrosa tortura —de «dolor sabroso» habló santa Teresa— de la producción desesperada, de la producción que busca salvarnos en la obra, todas las horas que me dieron «El sentimiento trágico de la vida». Sobre mí pesaba mi vida toda, que era y es mi muerte. Pesaban sobre mí no sólo mis sesenta años de vida individual física, sino más, mucho más que ellos; pesaban sobre mí siglos de una silenciosa tradición recogidos en el más recóndito rincón de mi alma; pesaban sobre mí inefables recuerdos inconscientes de ultra–cuna. Porque nuestra desesperada esperanza de una vida personal de ultra–tumba se alimenta y medra de esa vaga remembranza de nuestro arraigo en la eternidad de la historia.
¡Qué mañanas aquellas de mi soledad parisiense! Después de haber leído, según costumbre, un capítulo del Nuevo Testamento, el que me tocara en turno, me ponía a aguardar, y no sólo a aguardar sino a esperar, la correspondencia de mi casa y de mi patria y luego de recibida, después del desencanto, me ponía a devorar el bochorno de mi pobre España estupidizada bajo la más cobarde, la más soez y la más incivil tiranía.
Una vez escritas, bastante de prisa y fébrilmente, las cuartillas de Cómo se hace una novela se las leí a Ventura García Calderón, peruano, primero, y a Juan Cassou, francés —y tanto español como francés—, después, y se las di a éste para que las tradujera al francés y se publicasen en alguna revista francesa. No quería que apareciese primero el texto original español por varias razones y la primera que no podría ser en España donde los escritos estaban sometidos a la más denigrante censura castrense, a una censura algo peor que de analfabetos, de odiadores de la verdad y de la inteligencia. Y así fue, que una vez traducido por Cassou mi trabajo se publicó con el título de Comment on fait un roman y precedido de un Portrait d’Unamuno, del mismo Cassou, en el número del 15 de mayo de 1926 —n.o 670, 37e année, tome CLXXXVIII— de la vieja revista Mercure de France. Cuando apareció esta traducción me encontraba yo ya aquí, en Hendaya, a donde había llegado a fines de agosto de 1925 y donde me he quedado en vista del empeño que puso la tiranía pretoriana española en que el gobierno de la República Francesa me alejase de la frontera, a cuyo efecto llegó a visitarme de parte de monsieur Painlevé, presidente entonces del Gabinete francés, el prefecto de los Bajos Pirineos, que vino al propósito desde Pau, no consiguiendo, como era natural, convencerme de que debía alejarme de aquí. Y algún día contaré con detalles la repugnante farsa que armó en la frontera esta, frente a Vera, la abyecta policía española al servicio del pobre vesánico —epiléptico— general don Severiano Martínez Anido, hoy todavía ministro de la Gobernación y vice– presidente del Consejo de asistentes de la Tiranía Española, para fingir una intentona comunista —¡el coco!— y ejercer presión en el Gobierno francés para que me internase. Y aun ahora, cuando escribo esto, no han renunciado esos pobres diablos de la que se llama Dictadura a su tema de que se me saque de aquí.
Al salir yo de París Cassou estaba traduciendo mi trabajo y después que lo tradujo y envió al Mercure no le reclamé el original mío, mis primitivas cuartillas escritas a pluma —no empleo nunca la mecanografía—, que se quedó en su poder. Y ahora, cuando al fin me resuelvo a publicarlo en mi propia lengua, en la única en que sé desnudar mi pensamiento, no quiero recobrar el texto original. Ni sé con qué ojos volvería a ver aquellas agoreras cuartillas que llené en el cuartito de la soledad de mis soledades de París. Prefiero retraducir de la traducción francesa de Cassou y es lo que me propongo hacer ahora. Pero ¿es hacedero que un autor retraduzca una traducción que de alguno de sus escritos se haya hecho a otra lengua? Es una experiencia más que de resurrección de muerte, o acaso de re–mortificación. O mejor de rematanza.
Eso se llama en literatura producción es un consumo, o más preciso: una consunción. El que pone por escrito sus pensamientos, sus ensueños, sus sentimientos los va consumiendo, los va matando. En cuanto un pensamiento nuestro queda fijado por la escritura, expresado, cristalizado, queda ya muerto y no es más nuestro que será un día bajo tierra nuestro esqueleto. La historia, lo único vivo, es el presente eterno, el momento huidero que se queda pasando, que pasa quedándose, y la literatura no es más que muerte. Muerte de que otros pueden tomar vida. Porque el que lee una novela puede vivirla, revivirla —y quien dice una novela dice una historia—, y el que lee un poema, una criatura —poema es criatura y poesía creación— puede re–crearlo. Entre ellos el autor mismo. Y ¿es que siempre un autor al volver a leer una pasada obra suya, vuelve a encontrar la eternidad de aquel momento pasado que hace el presente eterno? ¿No te ha ocurrido nunca, lector, ponerte a meditar a la vista de un retrato tuyo, de ti mismo, de hace veinte o treinta años? El presente eterno es el misterio trágico, es la tragedia misteriosa, de nuestra vida histórica o espiritual. Y he aquí porque es trágica tortura la de querer rehacer lo ya hecho, que es deshecho. En lo que entra retraducirse a sí mismo. Y sin embargo...
Sí, necesito para vivir, para revivir, para asirme de ese pasado que es toda mi realidad venidera, necesito retraducirme. Y voy a retraducirme. Pero como al hacerlo he de vivir mi historia de hoy, mi historia desde el día en que entregué mis cuartillas a Juan Cassou, me va a ser imposible mantenerme fiel a aquel momento que pasó. El texto, pues, que dé aquí, disentirá en algo del que traducido al francés apareció en el número de 15 de mayo de 1926 del Mercure de France. Ni deben interesar a nadie las discrepancias. Como no sea a algún erudito futuro.
Como en el Mercure mi trabajo apareció precedido de una especie de prólogo de Cassou titulado Portrait d’Unamuno, voy a traducir éste y a comentarlo luego brevemente.
RETRATO DE UNAMUNO POR JEAN CASSOU
SAN Agustín se inquieta con una especie de frenética angustia al concebir lo que podía haber sido antes del despertar de su conciencia. Más tarde se asombra de la muerte de un amigo que había sido otro él mismo. No me parece que Miguel de Unamuno, que se detiene en todos los puntos de sus lecturas, haya citado jamás estos dos pasajes. Se re–encontaría en ellos sin embargo. Hay de san Agustín en él, y de Juan Jacobo, de todos los que absortos en la contemplación de su propio milagro, no pueden soportar el no ser eternos.
El orgullo de limitarse, de recoger a lo íntimo de la propia existencia la creación entera, está contradicho por estos dos insondables y revolvientes misterios: un nacimiento y una muerte que repartimos con otros seres vivientes y por lo que entramos en un destino común. Es este drama único el que ha explorado en todos sentidos y en todos los tonos la obra de Unamuno.
Sus ventajas y sus vicios, su soledad imperiosa, una avaricia necesaria y muy del terruño —de la tierra vasca— la envidia, hija de aquel Caín cuya sombra, según un poema de Machado, se extiende sobre la desolación del desierto castellano; cierta pasión que algunos llaman amor y que es para él una necesidad terrible de propagar esta carne de que se asegura que ha de resucitar en el último día —consuelo más cierto que el que nos trae la idea de la inmortalidad del espíritu—; en una palabra, todo un mundo absorbente y muy de él, con virtudes cardinales y pecados, que no son del todo los de la teología ortodoxa..., hay que penetrar en ello; es esta humanidad la que confiesa, la que no cesa de confesar, de clamar y proclamar, pensando así conferirla una existencia que no sufra la ley ordinaria, hacer de ella una creación de la que no sólo no se perdería nada sino que su agregación misma quedase permanente, sustancia y forma, organización divina, deificación, apoteosis.
Por estos perpetuos análisis y sublimación de sí, Miguel de Unamuno atestigua su eternidad: es eterno como toda cosa es en él eterna, como lo son los hijos de su espíritu, como aquel personaje de Niebla que viene a echarle en cara el grito terrible de: «¡Don Miguel, no quiero morir!», como Don Quijote más vivo que el pobre cadáver llamado Cervantes, como España, no la de los príncipes, sino la suya, la de don Miguel, que transporta consigo en sus destierros, que hace día a día, y de que hace en cada uno de sus escritos, la lengua y el pensar, y de la que puede en fin decir que es su hija y no su madre.
A Shakespeare, a Pascal, a Nietzsche, a todos los que han intentado retener a su trágica aventura personal un poco de esta humanidad que se escurre tan vertiginosamente, viene a añadir Miguel de Unamuno su experiencia y su esfuerzo. Su obra no palidece al lado de esos nobles nombres: significa la misma avidez desesperada.
No puede admitir la suerte de Polonio y que Hamlet arrastrando su andrajo por los sobacos lo eche fuera de la escena: «¡Vamos, venga, señor!». Protesta. Su protesta sube hasta Dios, no a esa quimera fabricada a golpes de abstracciones alejandrinas por metafísicos ebrios de logomaquía, sino al Dios español, al Cristo de ojos de vidrio, de pelo natural, de cuerpo articulado, hecho de tierra y de palo, sangriento, vestido, en que una faldilla bordada en oro disimula las vergüenzas, que ha vivido entre las cosas familiares y que, como dijo santa Teresa, se le encuentra hasta en el puchero.
Tal es la agonía de don Miguel de Unamuno, hombre en lucha, en lucha consigo mismo, con su pueblo y contra su pueblo, hombre hostil, hombre de guerra civil, tribuno sin partidarios, hombre solitario, desterrado, salvaje, orador en el desierto, provocador, vano, engañoso, paradójico, inconciliable, irreconciliable, enemigo de la nada y a quien la nada atrae y devora, desgarrado entre la vida y la muerte, muerto y resucitado a la vez, invencible y siempre vencido.
No le gustaría el que en un estudio consagrado a él se hiciera el esfuerzo de analizar sus ideas. De los dos capítulos de que se compone habitualmente este género de ensayos —el Hombre y sus ideas— no logra concebir más que el primero. La ideocracia es la más terrible de las dictaduras que ha tratado de derribar. Vale más en un estudio del hombre conceder un capítulo a sus palabras que no a sus ideas. «Los sentidos —ha dicho Pascal antes que Buffon — reciben de las palabras su dignidad en vez de dárselas» . Unamuno no tiene ideas: es él mismo, las ideas que los otros se hacen en él, al azar de los encuentros, al azar de sus paseos por Salamanca donde encuentra a Cervantes y a fray Luis de León, al azar de esos viajes espirituales que le llevan a Port Royal, a Atenas o a Copenhague, patria de Sören Kjerkegaard, al azar de ese viaje real que le trajo a París donde se mezcló, inocentemente y sin asombrarse ni un momento, a nuestro carnaval.
Esta ausencia de ideas, pero este perpetuo monólogo en que todas las ideas del mundo se mejen para hacerse problema personal, pasión viva, hirviente, patético egoísmo, no ha dejado de sorprender a los franceses, grandes amigos de conversaciones o cambios de ideas, prudente dialéctica, tras de la cual se conviene en que la inquietud individual se vele cortésmente hasta olvidarse y perderse; grandes amigos también de interviús y de encuestas en que el espíritu cede a las sugestiones de un periodista que conoce bien a su público y sabe los problemas generales y muy de actualidad a que es absolutamente preciso dar una respuesta, los puntos sobre que es oportuno hacer nacer escándalo y aquellos al contrario que exigen una solución apaciguadora. Pero ¿qué tiene
que hacer aquí el soliloquio de un viejo español que no quiere morirse?
Prodúcese en la marcha de nuestra especie una perpetua y entristecedora degradación de energía: toda generación se desenvuelve con una pérdida más o menos constante del sentido humano, de lo absoluto humano. Tan sólo se asombran de ello algunos individuos que en su avidez terrible no quieren perder nada sino, lo que es más aún, ganarlo todo. Es la cuita de Pascal que no puede comprender que se deje uno distraer de ello. Es la cuita de los grandes españoles para quienes las ideas y todo lo que puede constituir una economía provisora —moral o política— no tiene interés alguno. No tienen economía más que de lo individual y por lo tanto, de lo eterno. Y así, para Unamuno hacer política es, todavía, salvarse. Es defender su persona, afirmarla, hacerla entrar para siempre en la historia. No es asegurar el triunfo de una doctrina, de un partido, acrecentar el territorio nacional o derribar un orden social. Así es que Unamuno si hace política no puede entenderse con ningún político. Los decepciona a todos y sus polémicas se pierden en la confusión, porque es consigo mismo con quien polemiza. El Rey, el Dictador; de buena gana haría de ellos personajes de su escena interior. Como lo ha hecho con el Hombre Kant o con Don Quijote.
Así es que Unamuno se encuentra en una continua mala inteligencia con sus contemporáneos. Político para quien las fórmulas de interés general no representan nada, novelista y dramaturgo a quien hace sonreír todo lo que se puede contar sobre la observación de la realidad y el juego de las pasiones, poeta que no concibe ningún ideal de belleza soberana, Unamuno, feroz y sin generosidad, ignora todos los sistemas, todos los principios, todo lo que es exterior y objetivo. Su pensamiento, como el de Nietzsche, es imponente para expresarse en forma discursiva. Sin llegar hasta a recogerse en aforismos y forjarse a martillazos es, como la del poeta filósofo, ocasional y sujeta a las acciones más diversas. Sólo el suceso personal lo determina, necesita de un excitante y de una resistencia; es un pensamiento esencialmente exegético. Unamuno, que no tiene una doctrina propia, no ha escrito más que libros de comentarios; comentarios al Quijote, comentarios al Cristo de Velázquez, comentarios a los discursos de Primo de Rivera. Sobre todo comentarios a todas esas cosas en cuanto afectan a la integridad de don Miguel de Unamuno, a su conservación, a su vida terrestre y futura.
Del mismo modo, Unamuno poeta es por completo poeta de circunstancia —
aunque, claro está que en el sentido más amplio de la palabra—. Canta siempre algo. La poesía no es para él ese ideal de sí misma tal como podía alimentarlo un Góngora. Pero, tempestuoso y altanero como un proscrito del Risorgimento, Unamuno siente a las veces la necesidad de clamar, bajo forma lírica, sus recuerdos de niñez, su fe, sus esperanzas, los dolores de su destierro. El arte de los versos no es para él una ocasión de abandonarse. Es más bien por el contrario, una ocasión, más alta sólo y como más necesaria, de reducirse y de recogerse. En las vastas perspectivas de esta poesía oratoria, dura, robusta y romántica, sigue siendo el mismo más poderosamente todavía y como gozoso de ese triunfo más difícil que ejerce sobre la materia verbal y sobre el tiempo.
Nos hemos propuesto el arte como un canon que imitar, una norma que alcanzar o un problema que resolver. Y si nos hemos fijado un postulado no nos agrada que se aparte alguien de él. ¿Admitiremos las obras que escribe este hombre, tan erizadas de desorden al mismo tiempo que ilimitadas y monstruosas que no se las puede encasillar en ningún género y en las que nos detienen a cada momento intervenciones personales, y con una truculenta y familiar insolencia, el curso de la ficción–filosófica o estética —en que estábamos a punto de ponernos de acuerdo—?