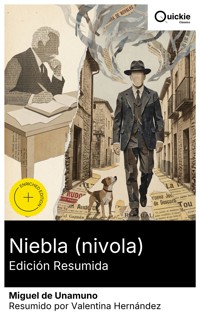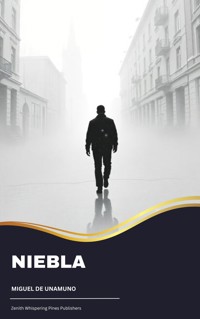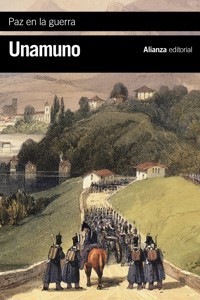0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oregan Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La tía Tula, es, según su autor, "la historia de una joven que, rechazando novios, se queda soltera para cuidar a unos sobrinos, hijos de una hermana que se le muere. Vive con el cuñado, a quien rechaza para marido, pues no quiere manchar con el débito conyugal el recinto en que respiran aire de castidad sus hijos. Satisfecho el instinto de maternidad, ¿para qué perder su virginidad? Es virgen madre". Pero sobre este cañamazo argumental teje Unamuno una obra cargada de sentidos plurales: Tula, la protagonista, que encarna la concepción tradicional de la familia y de la mujer y que es, a al vez, víctima de ella, ejemplifica la figura del agonista unamuniano dividido en mil contradicciones.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
La tía Tula
Miguel De Unamuno
Copyright © 2018 by OPU
La tía Tula
PRÓLOGO
(QUE PUEDE SALTAR EL LECTOR DE NOVELAS)
«Tenía uno [hermano] casi de mi edad, que era el que yo más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí; juntábamonos entrambos a leer vidas de santos… Espantábanos mucho el decir en lo que leíamos que pena y gloria eran para siempre. Acaecíanos estar muchos ratos tratando desto, y gustábamos de decir muchas veces ¡para siempre, siempre, siempre! En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido, me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. De que vi que era imposible ir adonde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños, y en una huerta que había en casa procurábamos, como podíamos, hacer ermitas poniendo unas piedrecillas, que luego se nos caían, y ansí no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo; que ahora me pone devoción ver cómo me daba Dios tan presto lo que yo perdí por mi culpa.
»Acuérdome que cuando murió mi madre quedé yo de edad de doce años, poco menos; como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre con muchas lágrimas. Paréceme que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, pues conocidamente he hallado a esta Virgen Soberana en cuanto me he encomendado a ella y, en fin, me ha tornado a sí.»
(Del capítulo I de la Vida de la santa Madre Teresa de Jesús, que escribió ella misma por mandado de su confesor.)
«Sea [Dios] alabado por siempre, que tanta merced ha hecho a vuestra merced, pues le ha dado mujer, con quien pueda tener mucho descanso. Sea mucho de enhorabuena, que harto consuelo es para mí pensar que le tiene. A la señora doña María beso siempre las manos muchas veces; aquí tiene una capellana y muchas. Harto quisiéramos poderla gozar; mas si había de ser con los trabajos que por acá hay, más quiero que tenga allá sosiego, que verla acá padecer.»
(De una carta que desde Ávila, a 15 de diciembre de 1581, dirigió la santa Madre, y Tía, Teresa de Jesús, a su sobrino don Lorenzo de Cepeda, que estaba en Indias, en el Perú, donde se casó con doña María de Hinojosa, que es la señora doña María de que se habla en ella.)
En el capítulo II de la misma susomentada Vida, se dice de la santa Madre Teresa de Jesús que era moza «aficionada a leer libros de caballerías» ––los suyos lo son, a lo divino–– y en uno de los sonetos, de nuestro Rosario de ellos, la hemos llamado:
Quijotesa
a lo divino, que dejó asentada
nuestra España inmortal, cuya es la empresa:
«sólo existe lo eterno; ¡Dios o nada!»
Lo que acaso alguien crea que diferencia a santa Teresa de Don Quijote, es que este, el Caballero ––y tío, tío de su inmortal sobrina––, se puso en ridículo y fue el ludibrio y juguete de padres y madres, de zánganos y de reinas; pero ¿es que santa Teresa escapó al ridículo? ¿Es que no se burlaron de ella? ¿Es que no se estima hoy por muchos quijotesco, o sea ridículo, su instituto, y aventurera, de caballería andante, su obra y su vida?
No crea el lector, por lo que precede, que el relato que se sigue y va a leer es, en modo alguno, un comentario a la vida de la santa española. ¡No, nada de esto! Ni pensábamos en Teresa de Jesús al emprenderlo y desarrollarlo; ni en Don Quijote. Ha sido después de haberlo terminado, cuando aun para nuestro ánimo, que lo concibió, resultó una novedad este parangón, cuando hemos descubierto las raíces de este relato novelesco. Nos fue oculto su más hondo sentido al emprenderlo. No hemos visto sino después, al hacer sobre él examen de conciencia de autor, sus raíces teresianas y quijotescas. Que son una misma raíz.
¿Es acaso este un libro de caballerías? Como el lector quiera tomarlo… Tal vez a alguno pueda parecerle una novela hagiográfica, de vida de santos. Es, de todos modos, una novela, podemos asegurarlo.
No se nos ocurrió a nosotros, sino que fue cosa de un amigo, francés por más señas, el notar que la inspiración ––¡perdón!–– de nuestra nivola Niebla era de la misma raíz que la de La vida es sueño, de Calderón. Mas en este otro caso ha sido cosa nuestra el descubrir, después de concluida esta novela que tienes a la vista, lector, sus raíces quijotescas y teresianas. Lo que no quiere decir, ¡claro está!, que lo que aquí se cuenta no haya podido pasar fuera de España.
Antes de terminar este prólogo queremos hacer otra observación, que le podrá parecer a alguien quizá sutileza de lingüista y filólogo, y no lo es sino de psicología. Aunque ¿es la psicología algo más que lingüística y filología?
La observación es que así como tenemos la palabra paternal y paternidad que derivan de pater, padre, y maternal y rnaternidad, de mater, madre, y no es lo mismo, ni mucho menos, lo paternal y lo maternal, ni la paternidad y la maternidad, es extraño que junto a fraternal y fraternidad, de frater, hermano, no tengamos sororal y sororidad, de soror, hermana. En latín hay sorius, a, um, lo de la hermana, y el verbo sororiare, crecer por igual y juntamente.
Se nos dirá que la sororidad equivaldría a la fraternidad, mas no lo creemos así. Como si en latín tuviese la hija un apelativo de raíz distinta que el de hijo, valdría la pena de distinguir entre las dos filialidades.
Sororidad fue la de la admirable Antígona, esta santa del paganismo helénico, la hija de Edipo, que sufrió martirio por amor a su hermano Polinices, y por confesar su fe de que las leyes eternas de la conciencia, las que rigen en el eterno mundo de los muertos, en el mundo de la inmortalidad, no son las que forjan los déspotas y tiranos de la tierra, como era Creonte.
Cuando en la tragedia sofocleana Creonte le acusa a su sobrina Antígona de haber faltado a la ley, al mandato regio, rindiendo servicio fúnebre a su hermano, el fratricida, hay entre aquéllos este duelo de palabras:
«A.––No es nada feo honrar a los de la misma entraña.
»Cr.––¿No era de tu sangre también el que murió contra él?
»A.––De la misma, por madre y padre…
»Cr.––¿Y cómo rindes a este un honor impío?
»A.––No diría eso el muerto…
»Cr.––Pero es que le honras igual que al impío…
»A.––No murió su siervo, sino su hermano.
» Cr.––Asolando esta tierra, y el otro defendiéndola…
»A.––El otro mundo, sin embargo gusta de igualdad ante la ley.
»Cr.––¿Cómo ha de ser igual para el vil que para el noble?
»A.––Quién sabe si estas máximas son santas allí abajo… »
(Antígona, versos 511-521.)
¿Es que acaso lo que a Antígona le permitió descubrir esa ley eterna, apareciendo a los ojos de los ciudadanos de Tebas y de Creonte, su tío, como una anarquista, no fue el que era, por terrible decreto del Hado, hermana carnal de su propio padre, Edipo? Con el que había ejercido officio de sororidad también.
El acto sororio de Antígona dando tierra al cadáver insepulto de su hermano y librándolo así del furor regio de su tío Creonte, parecióle a este un acto de anarquista. «¡No hay mal mayor que el de la anarquía!», declaraba el tirano. (Antígona, verso 672.) ¿Anarquía? ¿Civilización?
Antígona, la anarquista según su tío, el tirano Creonte, modelo de virilidad, pero no de humanidad; Antígona, hermana de su padre Edipo y, por lo tanto, tía de su hermano Polinices, representa acaso la domesticidad religiosa, la religión doméstica, la del hogar, frente a la civilidad política y tiránica, a la tiranía civil, y acaso también la domesticación frente a la civilización. Aunque ¿es posible civilizarse sin haberse domesticado antes? ¿Caben civilidad y civilización donde no tienen como cimientos domesticidad y domesticación?
Hablamos de patrias y sobre ellas de fraternidad universal, pero no es una sutileza lingüística el sostener que no pueden prosperar sino sobre matrias y sororidad. Y habrá barbarie de guerras devastadoras, y otros estragos, mientras sean los zánganos, que revolotean en torno de la reina para fecundar y devorar la miel que no hicieron, los que rijan las colmenas.
¿Guerras? El primer acto guerrero fue, según lo que llamamos Historia Sagrada, la de la Biblia, el asesinato de Abel por su hermano Caín. Fue una muerte fraternal, entre hermanos; el primer acto de fraternidad. Y dice el Génesis que fue Caín, el fratricida, el que primero edificó una ciudad, a la que llamó del nombre de su hijo ––habido en una hermana–– Henoc. (Gén., IV, 17). Y en aqueIla ciudad, polis, debió empezar la vida civil, política, la civilidad y la civilización. Obra, como se ve, del fratricida. Y cuando siglos más tarde, nuestro Lucano, español, llamó a las guerras entre César y Pompeyo plusquam civilia, más que civiles ––lo dice en el primer verso de su Pharsalia–– quiere decir fraternales. Las guerras más que civiles son las fraternales.
Aristóteles le llamó al hombre zoon politicon, esto es, animal civil o ciudadano ––no político, que esto es no traducir–– animal que tiende a vivir en ciudades, en mazorcas de casas estadizas, arraigadas en tierra por cimientos, y ese es el hombre y, sobre todo, el varón. Animal civil, urbano, fraternal y… fratricida.––Pero ese animal civil, ¿no ha de depurarse por acción doméstica? Y el hogar, el verdadero hogar, ¿no ha de encontrarse lo mismo en la tienda del pastor errante que se planta al azar de los caminos? Y Antígona acompañó a su padre, ciego y errante, por los senderos del desierto, hasta que desapareció en Colono. ¡Pobre civilidad, fraternal, cainita, si no hubiera la domesticidad sororia!…
Va, pues, el fundamento de la civilidad, la domesticidad, de mano en mano, de hermanas, de tías. O de esposas de espíritu, castísimas, como aquella Abisag, la sunamita de que se nos habla en el capítulo I del libro I de los Reyes, aquella doncella que le llevaron al viejo rey David, ya cercano a su muerte, para que le mantuviese en la puesta de su vida, abrigándole y calentándole en la cama, mientras dormía. Y Abisag le sacrificó su maternidad, permaneció virgen por él ––pues David no la conoció–– y fue causa de que más luego Salomón, el hijo del pecado de David con la adúltera Betsabé, hiciese matar a Adonías, su hermanastro, hijo de David y de Hagit, porque pretendió para mujer a Abisag, la última reina con David, pensando así heredar a este su reino.
Pero a esta Abisag y a su suerte y a su sentido pensamos dedicar todo un libro que no será precisamente una novela. Ni una nivola.
Y ahora el lector que ha leído este prólogo ––que no es necesario para inteligencia en lo que sigue–– puede pasar a hacer conocimiento con la tía Tula, que si supo de santa Teresa y de Don Quijote, acaso no supo ni de Antígona la griega ni de Abisag la israelita.
En mi novela Abel Sánchez intenté escarbar en ciertos sótanos y escondrijos del corazón, en ciertas catacumbas del alma, adonde no gustan descender los más de los mortales. Creen que en esas catacumbas hay muertos, a los que lo mejor es no visitar, y esos muertos, sin embargo, nos gobiernan. Es la herencia de Caín. Y aquí, en esta novela, he intentado escarbar en otros sótanos y escondrijos. Y como no ha faltado quien me haya dicho que aquello era inhumano, no faltará quien me lo diga, aunque en otro sentido, de esto. Aquello pareció a alguien inhumano por viril, por fraternal; esto lo parecerá acaso por femenil, por sororio. Sin que quepa negar que el varón hereda feminidad de su madre y la mujer virilidad de su padre. ¿O es que el zángano no tiene algo de abeja y la abeja de zángano? O hay, si se quiere, abejos y zánganas.
Y nada más, que no debo hacer una novela sobre otra novela.
En Salamanca, ciudad, en el día de los Desposorios de Nuestra Señora del año de gracia milésimo novecentésimo y vigésimo.
I
Era a Rosa y no a su hermana Gertrudis, que siempre salía de casa con ella, a quien ceñían aquellas ansiosas miradas que les enderezaba Ramiro. O, por lo menos, así lo creían ambos, Ramiro y Rosa, al atraerse el uno al otro.
Formaban las dos hermanas, siempre juntas, aunque no por eso unidas siempre, una pareja al parecer indisoluble, y como un solo valor. Era la hermosura espléndida y algún tanto provocativa de Rosa, flor de carne que se abría a flor del cielo a toda luz y todo viento, la que llevaba de primera vez las miradas a la pareja; pero eran luego los ojos tenaces de Gertrudis los que sujetaban a los ojos que se habían fijado en ellos y los que a la par les ponían raya. Hubo quien al verlas pasar preparó algún chicoleo un poco más subido de tono; mas tuvo que contenerse al tropezar con el reproche de aquellos ojos de Gertrudis, que hablaban mudamente de seriedad. «Con esta pareja no se juega», parecía decir con sus miradas silenciosas.
Y bien miradas y de cerca aún despertaba más Gertrudis el ansia de goce. Mientras su hermana Rosa abría espléndidamente a todo viento y toda luz la flor de su encarnadura, ella era como un cofre cerrado y sellado en que se adivina un tesoro de ternuras y delicias secretas.
Pero Ramiro, que llevaba el alma toda a flor de los ojos, no creyó ver más que a Rosa, y a Rosa se dirigió desde luego.
––¿Sabes que me ha escrito? ––le dijo esta a su hermana.
––Sí, vi la carta.
––¿Cómo? ¿Que la viste? ¿Es que me espías?
––¿Podía dejar de haberla visto? No, yo no espío nunca, ya lo sabes, y has dicho eso no más que por decirlo…
––Tienes razón, Tula; perdónamelo.
––Sí, una vez más, porque tú eres así. Yo no espío, pero tampoco oculto nunca nada. Vi la carta.
––Ya lo sé; ya lo sé…
––He visto la carta y la esperaba.
––Y bien, ¿qué te parece–– de Ramiro?
––No le conozco.
––Pero no hace falta conocer a un hombre para decir lo que le parece a una de él.
––A mí, sí.
––Pero lo que se ve, lo que está a la vista…
––Ni de eso puedo juzgar sin conocerle.
––¿Es que no tienes ojos en la cara?
––Acaso no los tenga así … ; ya sabes que soy corta de vista.
––¡Pretextos! Pues mira, chica, es un guapo mozo.
––Así parece.
––Y simpático.
––Con que te lo sea a ti, basta.
––Pero ¿es que crees que le he dicho ya que sí?
––Sé que se lo dirás al cabo, y basta.
––No importa; hay que hacerle esperar y hasta rabiar un poco…
––¿Para qué?
––Hay que hacerse valer.
––Así no te haces valer, Rosa; y ese coqueteo es cosa muy fea.
––De modo que tú…
––A mí no se me ha dirigido.
––¿Y si se hubiera dirigido a ti?
––No sirve preguntar cosas sin sustancia.
––Pero tú, si a ti se te dirige, ¿qué le habrías contestado?
––Yo no he dicho que me parece un guapo mozo y que es simpático, y por eso me habría puesto a estudiarle…
––Y entretanto si iba a otra…
––Es lo más probable.
––Pues así, hija, ya puedes prepararte…
––Sí, a ser tía.
––¿Cómo tía?
––Tía de tus hijos, Rosa.
––¡Eh, qué cosas tienes! ––y se quebró la voz.
––Vamos, Rosita, no te pongas así, y perdóname ––le dijo dándole un beso.
––Pero si vuelves…
––¡No, no volveré!
––Y bien, ¿qué le digo?
––¡Dile que sí!
––Pero pensará que soy demasiado fácil…
––¡Entonces dile que no!
––Pero es que…
––Sí, que te parece un guapo mozo y simpático. Dile, pues, que sí y no andes con más coqueterías, que eso es feo. Dile que sí. Después de todo, no es fácil que se te presente mejor partido. Ramiro está muy bien, es hijo solo…
––Yo no he hablado de eso.
––Pero yo hablo de ello, Rosa, y es igual.
––¿Y no dirán, Tula, que tengo ganas de novio?
––Y dirán bien.
––¿Otra vez, Tula?
––Y ciento. Tienes ganas de novio y es natural que las tengas. ¿Para qué si no te hizo Dios tan guapa?
––¡Guasitas no! ,
––Ya sabes que yo no me guaseo. Parézcanos bien o mal, nuestra carrera es el matrimonio o el convento; tú no tienes vocación de monja; Dios te hizo para el mundo y el hogar… , vamos, para madre de familia… No vas a quedarte a vestir imágenes. Dile, pues, que sí.
––¿Y tú?
––¿Cómo yo?
––Que tú, luego…
––A mí déjame.
Al día siguiente de estas palabras estaban ya en lo que se llaman relaciones amorosas Rosa y Ramiro.
Lo que empezó a cuajar la soledad de Gertrudis.
Vivían las dos hermanas, huérfanas de padre y madre desde muy niñas, con un tío materno, sacerdote, que no las mantenía, pues ellas disfrutaban de un pequeño patrimonio que les permitía sostenerse en la holgura de la modestia, pero les daba buenos consejos a la hora de comer, en la mesa, dejándolas, por lo demás, a la guía de su buen natural. Los buenos consejos eran consejos de libros, los mismos que le servían a don Primitivo para formar sus escasos sermones.
«Además ––se decía a sí mismo con muy buen acierto don Primitivo––, ¿para qué me voy a meter en sus inclinaciones y sentimientos íntimos? Lo mejor es no hablarlas mucho de eso, que se les abre demasiado los ojos. Aunque… ¿abrirles? ¡Bah!, bien abiertos los tienen, sobre todo las mujeres. Nosotros los hombres no sabemos una palabra de esas cosas. Y los curas, menos. Todo lo que nos dicen los libros son pataratas. ¡Y luego, me mete un miedo esa Tulilla… ! Delante de ella no me atrevo… , no me atrevo… ¡Tiene unas preguntas la mocita! Y cuando me mira tan seria, tan seria… , con esos ojazos tristes ––los de mi hermana, los de mi madre. ¡Dios las tenga en su santa gloria!––. ¡Esos ojazos de luto que se le meten a uno en el corazón… ! Muy serios, sí, pero riéndose con el rabillo. Parecen decirme: "¡No diga usted más bobadas, tío!" ¡El demonio de la chiquilla! ¡Todavía me acuerdo el día en que se empeñó en ir, con su hermana, a oírme aquel sermoncete; el rato que pasé, Jesús Santo! ¡Todo se me volvía apartar mis ojos de ella por no cortarme; pero nada, ella tirando de los míos! Lo mismo, lo mismito me pasaba con su santa madre, mi hermana, y con mi santa madre, Dios las tenga en su gloria. Jamás pude predicar a mis anchas delante de ellas, y por eso les tenía dicho que no fuesen a oírme. Madre iba, pero iba a hurtadillas, sin decírmelo, y se ponía detrás de la columna, donde yo no la viera, y luego no me decía nada de mi sermón. Y lo mismo hacía mi hermana. Pero yo sé lo que esta pensaba, aunque tan cristiana, lo sé. "¡Bobadas de hombres!" Y lo mismo piensa esta mocita, estoy de ello seguro. No, no, ¿delante de ella predicar? ¿Yo? ¿Darle consejos? Una vez se le escapó lo de ¡bobadas de hombres!, y no dirigiéndose a mí, no; pero yo le entiendo… »