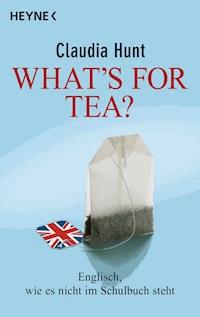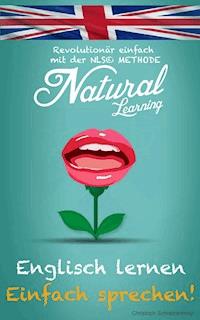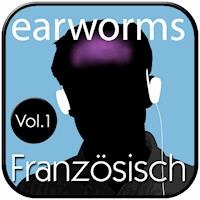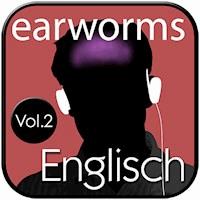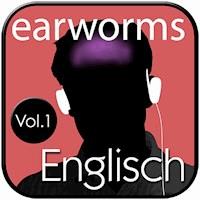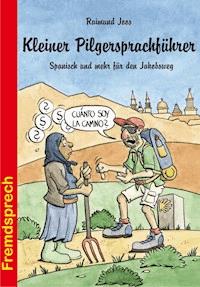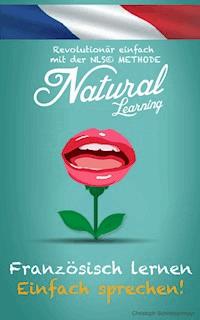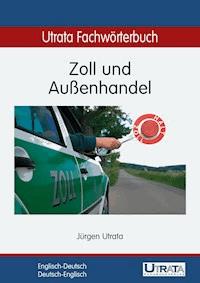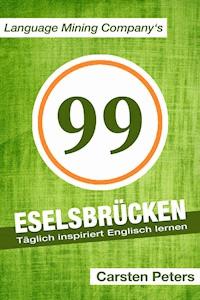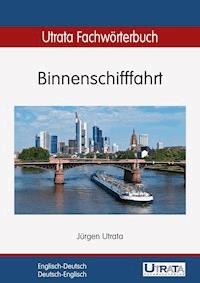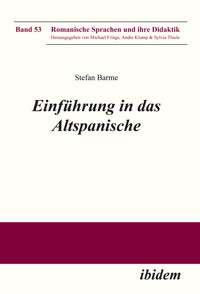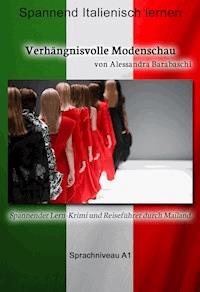Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unsam Edita
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Cuadernos de Cátedra
- Sprache: Spanisch
Los estudiantes de ciencias experimentales deben informar los resultados de su trabajo de laboratorio e incluso presentarlos en forma de tesis. Y si bien se les demanda la capacidad para elaborar textos académicos, son realmente escasas las oportunidades que tienen para aprender a hacerlo con sencillez, claridad y consistencia. En respuesta a esta necesidad, Marcela A. Brocco presenta una valiosa guía para comunicar resultados experimentales de forma apropiada y, a la vez, creativa. Con ejemplos y actividades, la autora propone guías para elaborar textos escritos, como informes o artículos; orales, como conferencias y charlas, y ofrece claves para presentar imágenes, gráficos y tablas. En este libro combina, así, su vasta experiencia en el dictado de talleres de escritura académica con criterios tomados de manuales de redacción científica, diseño publicitario y oratoria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los estudiantes de ciencias experimentales deben informar los resultados de su trabajo de laboratorio e incluso presentarlos en forma de tesis. Y si bien se les demanda la capacidad para elaborar textos académicos, son realmente escasas las oportunidades que tienen para aprender a hacerlo con sencillez, claridad y consistencia.
En respuesta a esta necesidad, Marcela A. Brocco presenta una valiosa guía para comunicar resultados experimentales de forma apropiada y, a la vez, creativa. Con ejemplos y actividades, la autora propone guías para elaborar textos escritos, como informes o artículos; orales, como conferencias y charlas, y ofrece claves para presentar imágenes, gráficos y tablas. En este libro combina, así, su vasta experiencia en el dictado de talleres de escritura académica con criterios tomados de manuales de redacción científica, diseño publicitario y oratoria.
Marcela A. Brocco
Marcela A. Brocco es bioquímica y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro de la Sociedad Argentina de Neurociencias y, como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), dirige el Laboratorio de Neurobiología del Estrés del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (IIB-UNSAM). Inició su carrera docente en 1994 y, desde entonces, ha dirigido a estudiantes de licenciatura y doctorado. Actualmente es profesora de la Licenciatura en Biotecnología de la UNSAM. Es autora de varios artículos en revistas científicas internacionales. Ha brindado varias entrevistas y charlas de divulgación, y considera que los científicos tienen la responsabilidad de comunicar sus hallazgos a la sociedad.
Colección: Cuadernos de Cátedra
Libro ganador del Concurso Cuadernos de Cátedra 2019
Brocco, Marcela
Comunicar ciencia. De resultados experimentales a textos
y presentaciones académicas Marcela Brocco - 1a edición
San Martín: UNSAMEDITA, 2021.
Libro digital, Epub (Cuadernos de Cátedra)
ISBN 978-987-8326-95-5
1. Comunicación. 2. Comunicación Científica. 3. Tratamiento
de Textos. I. Título.
CDD 378.0014
1a edición, diciembre de 2021
© 2021 Marcela A. Brocco
© 2021 UNSAM EDITA de Universidad Nacional de General San Martín
UNSAM EDITA
Edificio de Containers, Torre B, PB. Campus Miguelete
25 de Mayo y Francia, San Martín (B1650HMQ), prov. de Buenos Aires
www.unsamedita.unsam.edu.ar
Diseño de la colección: Laboratorio de Diseño (DiLab.unsam)
Tipografía: Adelle, Typetogether
Maquetación: María Laura Alori
Conversión epub: Javier Beramendi
Corrección: Wanda Zoberman
Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723
Editado e impreso en la Argentina
Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización expresa de sus editores.
Marcela A. Brocco
Comunicar ciencia
De resultados experimentales a textos y presentaciones académicas
Colección Cuadernos de CátedraUNSAM Edita
Índice
Introducción
Capítulo 1La diseminación de los resultadosde una investigación
Capítulo 2Las partes de un manuscrito
Capítulo 3Claves para producirun manuscrito
Capítulo 4La estructura del mensaje
Capítulo 5La comunicación orales audiovisual
Capítulo 6Otras formas de comunicaciónen ciencias
Bibliografía
Introducción
Los papers son piezas discursivas destinadas a convencer.
PABLO KREIMER,El científico también es un ser humano. La ciencia bajo la lupa
Una comunicación de resultados efectiva contribuye a su diseminación al interior de la comunidad científica. Frente a dos trabajos –uno redactado de forma clara y con resultados bien comunicados, y otro no–, quienes los lean se inclinarán por el que sea fácil de leer, aún si los resultados no son tan prometedores. Luego, intentarán reproducir esos resultados y citarán a sus autores. De la misma manera, un proyecto de lectura sencilla influirá positivamente en los evaluadores y una comunicación oral efectiva estimulará una discusión enriquecedora para el trabajo. Por último, un texto propio bien redactado nos motiva y estimula a plantearnos nuevos objetivos para continuar la investigación.
La preparación de un manuscrito no solo es para quien lo recibe. Quien lo redacta también se beneficia, puesto que, durante la redacción, desarrolla, organiza y consolida sus ideas. Aprender a producir textos efectivos es un proceso complejo, tanto desde el punto de vista de quien aprende como del de quien intenta enseñar (Morris et al., 2007). Las ciencias experimentales tienen su lenguaje propio, que respetaremos para transmitir el mensaje de forma precisa. Pero, más allá de ese lenguaje específico, se apoyan en el uso correcto del idioma y se basan en herramientas comunes de comunicación. El principal propósito de este libro es brindar tales herramientas para alcanzar una comunicación efectiva de resultados en el ámbito de las ciencias experimentales. Pero también es que, al momento de preparar el mensaje (tesis, charla, póster, etc.), el comunicador se pregunte acerca de cuál es la manera más apropiada de transmitirlo o cómo podría mejorar sus prácticas. Para ello, este libro propone pautas y recomendaciones sobre la comunicación de resultados científico-tecnológicos, con sus características específicas, como así también sobre el uso correcto del lenguaje. Además, toma herramientas de otras áreas, como el marketing y el liderazgo, y las aplica a la comunicación de la ciencia y la tecnología.
¿Cuándo comunicamos resultados? Esta pregunta podría responderse con una lista de textos que se elaboran a lo largo de la carrera, pero sería una respuesta incompleta. Consideramos que comunicamos todo el tiempo que no estamos investigando, es decir, mientras no recolectamos muestras, realizamos mediciones o buscamos bibliografía. Comunicamos cuando consultamos a un par sobre un experimento y cuando exponemos los avances frente a los miembros del grupo de trabajo. También cuando familiares y amigos nos preguntan sobre nuestro trabajo de investigación. Incluso nos comunicamos con nosotros mismos cuando tomamos notas en el cuaderno de trabajo. Es decir que existen textos escritos y orales. Las ciencias del lenguaje señalan que los segundos anteceden a los primeros, los cuales son un registro posterior de lo expresado verbalmente. Por ello, aquí ofreceremos guías para la comunicación de resultados tanto oral como escrita.
Este texto inicia con una breve explicación sobre el método científico, puesto que sobre este se basa la estructura de las diversas formas de presentación de los resultados de una investigación científica. En el segundo capítulo veremos las partes de un manuscrito: sobre la base de un esquema general que incluye las secciones Introducción, Materiales y métodos, Resultados y Discusión, explicitaremos la forma de redactar cada una, para que cumplan su propósito. Luego, trabajaremos sobre los aspectos que hacen legibles y comprensibles los manuscritos y abordaremos la tarea de comenzar a redactar. En el cuarto capítulo veremos cómo construir el texto desde el punto de vista de la sintaxis y la gramática, es decir, desde el orden de las palabras en las oraciones y de las oraciones en los párrafos, puntuación, hasta tiempos verbales, entre otras cuestiones. En el quinto capítulo abordaremos la preparación de un texto para una presentación oral, así como la del complemento visual (las diapositivas) que acompañará dicho texto. Por último, hablaremos sobre la elaboración de otros tipos de textos comunes en ciencias experimentales, tales como pósteres para reuniones científicas, informes de laboratorio o el curriculum vitae.
Capítulo 1
La diseminación de los resultadosde una investigación
El conocimiento científico es fáctico: parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto, y siempre vuelve a ellos.
MARIO BUNGE,La ciencia. Su método y su filosofía
La generación de conocimientos se produce a través del método científico. En ciencias exactas y naturales, este método se basa en la experimentación, es decir, en el estudio de fenómenos reproducidos de forma controlada en los laboratorios. Sin embargo, la construcción de nuevos saberes no ocurre hasta que los resultados de dichos experimentos son comunicados, discutidos y confirmados por pares. Por tanto, la comunicación de resultados es parte fundamental de una investigación.
Breve comentario sobre el método científico
Etimológicamente, método científico significa “camino al conocimiento” (del griegoμετά-meta: hacia, a lo largo; οδός-odos: camino; y del latín scientia: conocimiento) y se usa en investigación para producir nuevos conocimientos, para producir ideas que se pueden combinar para generar otras nuevas. Los dos pilares sobre los que se sustenta son la falsabilidad y la reproducibilidad. La primera hace referencia a que todas las aseveraciones que se realicen a partir de evidencias obtenidas con el método científico siempre pueden ser sometidas a pruebas experimentales, que pueden confirmarlas o desmentirlas. La segunda se refiere a que un experimento, para ser confiable, tiene que poder ser reproducido en las mismas condiciones por otros investigadores y arrojar el mismo resultado. Goodman et al. (2018) hablan de tres tipos de reproducibilidad: la metodológica, donde se provee un protocolo detallado para que el experimento pueda reproducirse en otro laboratorio; la replicabilidad, o reproducción de los resultados, en la cual se obtienen resultados análogos mediante aproximaciones experimentales similares pero independientes; y la reproducibilidad inferencial, relacionada con la coincidencia entre las conclusiones de estudios independientes parecidos metodológicamente o entre varios análisis de un único conjunto de datos. Es decir que las conclusiones de un trabajo dependen de su reproducibilidad.
Las partes de un manuscrito que comunican un conjunto de resultados se relacionan con los pasos del método científico aplicado para obtener dichos resultados. El método comienza con la observación de un fenómeno que llama nuestra atención y nos invita a cuestionarnos cómo o por qué ocurre. Esta pregunta nos lleva a formular una hipótesis a partir de la cual proponemos una respuesta posible. A continuación, planteamos objetivos de trabajo que dirigirán la etapa de experimentación, momento en el que se pone a prueba la hipótesis y que, en función de su resultado, se aceptará o se rechazará. De ocurrir lo último, se puede volver a proponer una nueva hipótesis. Cuando los hallazgos de la experimentación son probados por varios grupos de investigación independientes, se formulan teorías que se toman como ciertas hasta que alguien haga una nueva observación y decida poner a prueba la teoría echando mano de la falsabilidad del método científico.
A propósito, no hemos explicitado el penúltimo paso del método científico, la diseminación de los resultados. A fin de verificar la reproducibilidad (y la falsabilidad) de los resultados, debemos reportar los hallazgos para que otros investigadores comprueben si nuestras conclusiones se repiten. Por ello se requiere que la comunicación de los resultados sea clara y precisa. Si bien la tesis es una forma de comunicar los resultados, para cumplir con los requisitos del método científico respecto a la falsabilidad y reproducibilidad, la manera más aceptada es a través de artículos de investigación publicados en revistas especializadas (journals). Antes de su publicación, un artículo, o paper,es sometido a la revisión por pares (revisores o reviewers), quienes, a pedido de los editores de la revista, emiten su opinión sobre el trabajo. Cuanto más clara sea la redacción, más posibilidades de que los revisores y editores publiquen nuestro trabajo.
¿Qué es una tesis?
Hemos mencionado distintos formatos para la comunicación de resultados en ciencias experimentales, entre ellos la tesis. Si bien este libro no está enfocado exclusivamente en ella, al tratarse de una instancia formativa frecuente en el ámbito científico, vale la pena describir de qué se trata.
La tesis es un trabajo de investigación que culmina con la redacción de un manuscrito y una exposición oral en la que el o la tesista presenta la investigación y defiende las conclusiones a las que ha llegado. La defensa está basada en las evidencias experimentales obtenidas, así como en la literatura que ha consultado en paralelo al trabajo experimental. Las tesis son evaluadas por un jurado nombrado por la institución que otorgará el título, y si la presentación del manuscrito y la defensa oral demuestran capacidad analítica y manejo de procedimientos de investigación el jurado aprobará la tesis y el tesista alcanzará el título correspondiente: licenciado, magíster o doctor.
Pero ¿qué diferencia hay entre una tesis de licenciatura, una de maestría y una de doctorado? Los trabajos de investigación para optar al título de licenciado (tesis de licenciatura, también llamada “tesina”) tienen como objetivo complementar la formación del estudiante de grado, se extienden por un año aproximadamente y no requieren que el trabajo sea un aporte original, por lo que son menos exigentes que las tesis de maestría o de doctorado. Además, los jurados de este tipo de tesis evalúan la formación adquirida por el estudiante más que el trabajo en sí. El estudiante de tesina se incorpora a un grupo de trabajo para aprender sobre el trabajo experimental, la aplicación del método científico y cómo reportar sus resultados. De esta manera, al atravesar la experiencia de trabajar en un proyecto de investigación, adquiere diversas habilidades, más allá de la destreza para llevar cabo pruebas de laboratorio. Al final de la tesis, el estudiante es capaz de organizarse para trabajar en el laboratorio, analizar los datos, buscar bibliografía, presentar los resultados. De alguna manera, la aprobación de la tesis certifica que se adquirieron esas habilidades, por eso aconsejamos no desaprovechar la posibilidad de realizar una tesina. Algunas licenciaturas permiten que aquellos estudiantes que no disponen del tiempo necesario o que no tienen interés en el trabajo de laboratorio alcancen el grado sin llevar a cabo una tesina. Estos estudiantes están obligados a cursar un cierto número de materias para cumplir con la cantidad de cursos requeridos para acceder al título de licenciado. Si bien todos los estudiantes, tanto aquellos que realizaron la tesina como los que no, reciben el mismo título oficial, la tesis de licenciatura proporciona una formación invaluable que no queda registrada formalmente.
Una vez graduados, los egresados universitarios tienen la posibilidad de continuar con su formación mediante una oferta diversa de posgrados, como especializaciones, maestrías y doctorados. Las primeras son más cortas y prácticas, están enfocadas en áreas específicas y, por lo general, no involucran el desarrollo de una tesis. En tanto que la maestría y el doctorado consisten en programas más largos y requieren la presentación de una tesis. Las maestrías proporcionan una formación que permite profundizar en el conocimiento teórico, metodológico, tecnológico y de gestión sobre un tema. Estas se pueden realizar en áreas de conocimiento diferentes a las de la carrera de grado, por lo que ayudan a redirigir una carrera profesional y a complementar los estudios previos. En general, los programas de maestría se basan en una serie de cursos y seminarios, más el proyecto de investigación independiente cuyo desarrollo consistirá en la tesis del maestrando. Dependiendo del área de estudio, la duración de las maestrías es de uno a tres años.
Por último, el doctorado permite intensificar el proceso de aprendizaje para convertirse en un investigador (“¿Qué diferencia hay entre una carrera de especialización, una maestría y un doctorado?”, s.f.; “Tesis”, 2021). Las tesis de doctorado tienen una duración de entre cuatro y seis años e implican la realización de un trabajo que signifique una contribución original al conocimiento del área científica elegida. Los manuscritos de tesis comunicarán dicha investigación de forma ordenada y lógica, para que el jurado pueda evaluar los pasos seguidos.
Una pregunta frecuente que siempre surge entre los tesistas es qué pasa si el trabajo experimental solo arroja resultados negativos (es decir que no se encuentran diferencias entre las condiciones ensayadas). En el caso de las tesis de grado, esto no representa mayores problemas porque, como dijimos, lo central en ellas es el aprendizaje del trabajo de laboratorio. En el caso de las tesis de doctorado, el tesista tendrá que demostrar que un resultado es negativo mediante distintos modelos o paradigmas, lo que implicará un trabajo tan exhaustivo que, sin dudas, habrá generado conocimiento nuevo y logrado, así, el objetivo de una tesis doctoral.
Está claro que no todos los egresados universitarios están obligados a elaborar una tesis, porque no es la única manera de desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, la carrera académica es un camino habitual entre los estudiantes y egresados de carreras de ciencias exactas y naturales. Por esto, nos gustaría comentar para qué sirve una tesis:
Hacer una tesis significa aprender a poner orden en las propias ideas y a ordenar los datos: es una especie de trabajo metódico; supone construir un “objeto” que, en principio, sirva también a los demás. Y para ello no es tan importante el tema de la tesis como la experiencia de trabajo que comporta. (Eco, 1982: 20)
En la cita precedente, Umberto Eco hace hincapié en la experiencia. En ciencias experimentales, la puesta en práctica del método científico en el trabajo de laboratorio, las técnicas aprendidas y cómo llevar a cabo el análisis de los resultados, junto con los escollos que se superan a lo largo de la tesis doctoral, son experiencias de vida que no se registran en el manuscrito, pero que sin dudas contribuyen a la formación del tesista. La riqueza de la experiencia definitivamente también suma a la hora de insertarse en ámbitos no académicos.
¿En qué difiere una tesis de un artículo de investigación?
Principalmente, difieren en el objetivo de la comunicación. Mientras que una tesis comunica todas las contribuciones que el tesista ha realizado sobre un tema, un artículo comunica un nuevo conocimiento circunscripto a un tema y generado por un equipo de trabajo. La FIGURA1 muestra de forma sintética las principales diferencias, que se reflejan en la redacción de cada uno de los textos.1
A los efectos de la comunicación, ambos tipos de manuscritos cuentan con las mismas secciones: Título, Resumen, Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Referencias, Figuras, Tablas y Agradecimientos.2 Dependiendo del tipo de texto, cada una de estas varía en extensión y profundidad con la que se describen algunos puntos. Además de artículos de investigación, es posible redactar trabajos de revisión o síntesis (reviews), cuyo propósito es reunir diversos artículos de investigación sobre un tema dado y publicados en un determinado período, analizarlos, poner de manifiesto similitudes y diferencias, para, finalmente, emitir una conclusión y enunciar los aspectos que aún no han sido investigados.
La gran mayoría de las veces, los artículos de investigación y las revisiones se publican en inglés. Esto es así porque, luego de que los aliados vencieron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la ciencia tuvo su mayor impulso en los Estados Unidos (“Cómo el inglés se convirtió en la lengua universal de la ciencia”, 2019; Tardy, 2004; Van Weijen, 2008). Esta dominancia se ha visto reforzada luego del fin de la Guerra Fría y acompañada del legado británico en el ámbito científico. Más allá de las razones históricas, el inglés se ha impuesto como el lenguaje preferido para publicar artículos de investigación, por lo que si queremos comunicar nuestros hallazgos en revistas de primer nivel para que lleguen a una mayor audiencia, tendremos que hacerlo en ese idioma. Las claves para producir un manuscrito que comentaremos en este libro son válidas tanto para el español como para el inglés (aunque, por supuesto, existen particularidades gramaticales en inglés, que no están especificadas).
1 La figura que se presenta en este capítulo fue elaborada por la autora.
2 El capítulo 2 desarrolla las secciones de un manuscrito.
Capítulo 2
Las partes de un manuscrito
La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable.
LEONARDO DA VINCI
Un manuscrito está conformado por secciones que explicitan a los lectores los pasos del método científico seguidos a lo largo de la investigación reportada. Las principales partes son la Introducción, la Hipótesis, los Objetivos, los Materiales y métodos, los Resultados (de la experimentación), la Discusión y las Conclusiones. En este capítulo veremos las características propias de cada una de ellas en cuanto a su redacción. Se presentarán en el orden de aparición dentro del manuscrito, sin embargo, en la práctica, generalmente la redacción comienza por la sección Materiales y métodos. Son parte también el título y el resumen, cuya redacción comentaremos hacia el final del capítulo, porque no es sino hasta que el texto está casi completo cuando se comienza a trabajar sobre ellos.
Introducción
En la Introducción se presenta una revisión de los conocimientos que ya se tienen sobre el tema de trabajo y se resaltan los aspectos que facilitarán la lectura de las siguientes secciones del texto. Esta revisión tiene que estar al servicio de los resultados que se presentarán a continuación y debe proveer al lector de todos los elementos necesarios para comprenderlos. Hacemos hincapié en todos, porque hasta los temas más básicos que podrían darse por sobrentendidos tienen que estar expuestos en esta sección y explicados en función de los resultados. Además, se los debe nombrar en el orden en que aparecerán mencionados a lo largo del texto.
La Introducción presenta el tema de lo más general a lo más especializado. Si el texto trata de vacunas para prevenir la hepatitis C, en esta sección los lectores esperarán encontrar la explicación sobre características bioquímicas y moleculares del virus de la enfermedad, signos y síntomas, prevalencia, formas de transmisión, diagnóstico, tratamiento, herramientas de prevención, qué son las vacunas, vacunas existentes para la hepatitis C y para otros tipos de hepatitis, estrategias para la producción de vacunas en general y la usada en el trabajo, respuesta inmune frente a la vacuna presentada, modelo experimental usado. Asimismo, es importante que los temas se presenten más o menos en el orden listado, para que los lectores puedan acercarse al problema que va a plantear el trabajo con conocimientos suficientes para entenderlo. Este orden ubica al comienzo de la sección la información conocida por la audiencia y, hacia el final, las particularidades que pueden ser más ignoradas.
En la Introducción también se manifiestan las preguntas relacionadas con las cuestiones presentadas que todavía están sin responder. Para esto se usan expresiones como “sin embargo”, “se desconoce aún”, “todavía queda por resolver si”, “aunque se conoce que […] quedan varios interrogantes sobre”, entre otras. Al explicitar la vacancia en el tema, se expone la necesidad de investigar para responder las preguntas. El texto tiene que mostrar lo que no se conoce de manera que justifique la hipótesis, los objetivos y el abordaje planteados. Presentamos a continuación tres ejemplos breves tomados de resúmenes de artículos, en los cuales, en pocas oraciones, se plantea el conocimiento básico, el especializado y la vacancia.
1) Título: Las variantes de histona H2A de Toxoplasma gondii revelan nuevos conocimientos sobre la composición de nucleosomas y las funciones de esta familia de histonas.
Introducción: Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado. La toxoplasmosis es incurable debido a la capacidad del parásito para diferenciarse del estado de taquizoíto que se replica rápidamente a una forma de quiste latente (etapa de bradizoíto). La regulación génica relacionada con la diferenciación de T. gondii implica la modificación de histonas, pero se sabe poco acerca de dichas proteínas en este organismo. Aquí informamos la caracterización de tres variantes de la histona H2A: H2AX, H2AZyH2A1. (Dalmasso et al., 2009: 33-47)
En este ejemplo, la introducción comienza con la descripción del organismo, el parásito T. gondii,y, luego, con una característica de la enfermedad que causa (toxoplasmosis); ambas oraciones pueden ser el comienzo de diversos artículos. La siguiente ya especifica el aspecto particular que se abordará en el trabajo: la diferenciación entre dos estados del parásito. Luego, avanza sobre aspectos génicos de la diferenciación, pero aclara: “se sabe poco acerca de”. De esta manera, expone la vacancia en el tema e introduce lo que investigaron los autores.
2) Título: Un enfoque multianalítico para la caracterización de pinturas blancas modernas utilizadas en pinturas de arte concreto argentino durante 1940-1960.
Introducción: El arte moderno ha desafiado diversos aspectos de los enfoques analíticos que se usan típicamente para la caracterización de la pintura. La industria de la pintura ha cambiado significativamente a lo largo del siglo XX, lo que alteró sus técnicas de fabricación para lograr pinturas con apariencia, aplicación y rendimiento mejorados para diversos usos domésticos, industriales y artísticos. Esto ha llevado al uso de nuevos medios de unión, pigmentos y aditivos, la mayoría de los cuales requieren nuevos métodos analíticos para su identificación. El arte concreto es un movimiento artístico que tuvo lugar en la Argentina entre 1940 y 1950, al mismo tiempo que la industria de la pintura comenzaba a usar estos nuevos productos y fórmulas diversificadas. Este artículo informa sobre hallazgos iniciales que permitirán desarrollar y aplicar metodologías analíticas en muestras de pinturas usadas en obras del arte concreto. Arrojar luz sobre las técnicas de pintura de estos artistas ayudará a comprender la historia del arte y a avanzar en el campo de la conservación. (Castellá et al., 2020: 120472)
En este ejemplo se explica el problema: el arte moderno usa nuevas pinturas que desafían los métodos de identificación. A continuación, se indica por qué es un problema: porque a lo largo del siglo XX, las fábricas de pinturas modificaron los productos para ofrecer nuevas ventajas de uso. Hasta aquí es, en general, sobre el arte y las pinturas. Luego se hace más específico: se menciona un movimiento artístico argentino, el arte concreto. Finalmente, explica cómo se va a tratar de contribuir para resolver el problema: hallazgos iniciales para resolver el análisis de las pinturas nuevas en obras del arte concreto argentino.
3) Título: Alternativas de degradación en agua de un fungicida comercial: procesos biológicos, foto-Fenton o ambos procesos acoplados.
Introducción: El imazalil (IMZ) es un fungicida ampliamente utilizado para el tratamiento de cítricos posterior a la cosecha, clasificado por la Environmental Proteccion Agency (EPA)1 como “probable carcinógeno en humanos”. El IMZ solo puede eliminarse parcialmente mediante un tratamiento biológico convencional. En consecuencia, se deben aplicar procesos específicos o combinados para evitar su liberación al medio ambiente. En este trabajo, como alternativas para la purificación de agua que contiene alta concentración de IMZ y de los coadyuvantes de la formulación comercial, se probó un tratamiento biológico con un consorcio de microorganismos adaptados, un proceso foto-Fenton y ambos procesos acoplados. (López-Loveira et al., 2017: 25634-25644)
En este ejemplo se describe el uso del fungicida, su toxicidad y el método de eliminación actual. Se indica que hay que mejorar dicho método, dada la explicación sobre su limitación (“solo puede eliminarse parcialmente”). En la última oración, los autores exponen la propuesta alternativa para resolver el problema de la eliminación.
Hipótesis
En esta sección se proponen las presunciones o suposiciones concebidas sobre el problema planteado en la Introducción y que se trataron de verificar a lo largo del desarrollo experimental.
Veamos un trabajo genérico cuyo objetivo se puede enunciar como:
Evaluar si A tiene una función biológica similar a B.
La Introducción expone que:
De A se conoce que es similar a C y se desconocen otras características. De B se conoce su función biológica y, además, se ha descripto que también es similar a C.
La Hipótesis se redacta como:
Dado que C es similar a A y B y que se conoce la función biológica de B, nuestra hipótesis es que A y B cumplen la misma función biológica.
Como no se conoce lo suficiente de A (por eso se lleva a cabo la investigación), no hay evidencia que avale la aseveración de que A funciona como B.
La hipótesis se enuncia sin contar con demostración experimental que la avale. Así planteado, pareciera que es una idea sin sustento. Sin embargo, estamos muy lejos de ello. La hipótesis se plantea a partir de la información proveniente de trabajos previos, propios o de otros autores. De modo que la Introducción tiene que exponer suficiente información adecuadamente ordenada para que el lector pueda plantear la hipótesis por sí mismo.
¿Cómo se redacta la hipótesis? De acuerdo con el ejemplo, la hipótesis es una oración afirmativa que se redacta en tiempo presente del modo indicativo (también puede redactarse en modo condicional), por lo que se formula como cualquier oración en presente. Puede comenzar explícitamente con la frase: “La hipótesis de este trabajo es”, o se puede escribir de forma narrativa: “Creemos/pensamos/hipotetizamos que”. A continuación, algunos ejemplos:
1) La hipótesis es que la glutarredoxina (Grx4) funciona como un sensor de hierro que regula la homeostasis del hierro.
2) En este trabajo exploramos la hipótesis de que la frataxina homóloga de Arabidopsis thaliana (AtFH) puede participar en la formación del grupo hemo en plantas.
3) La hipótesis es que la inflamación y la enfermedad pulmonar inducidas por partículas pueden involucrar mediadores derivados del pulmón.
4) Hipotetizamos que la liberación controlada de la feromona sexual puede controlar el desarrollo de la plaga taladrillo de los forestales Megaplatypusmutatus.(Slodowicz, 2016: 10)
Objetivos
Los objetivos de una investigación se plantean al comienzo, de modo que guían el trabajo. Podría decirse que son preguntas cuyas respuestas son los resultados, y por ello, en todo reporte de investigación, tienen que presentarse primero. Partiendo de la idea de que los objetivos son preguntas, se comprende que no se trata de actividades de laboratorio (cuantificar, medir, etc.), sino, por el contrario, de la búsqueda de nuevos conocimientos que se inferirán a partir del conjunto de resultados de varias actividades, por lo menos una experimental y una de análisis. La cantidad de nuevos conocimientos que podemos generar durante el períodosobre el cual vamos a reportar los resultados oscila entre dos y cuatro. Por lo que, al momento de redactar esta sección, plantearemos un número limitado de objetivos.
Usualmente, las tesis cuentan con un objetivo general, que guía el trabajo, y dos o más específicos que se van desarrollando durante el proceso. La diferencia entre ellos es el alcance de cada uno. El primero es amplio y no aclara demasiado acerca de cómo se llevará a cabo la investigación. Los segundos indican, precisamente, qué aspecto del objetivo general se estudiará y esbozan el diseño experimental que se usará. Por el contrario, los artículos de investigación que se publican en revistas se redactan en función de un único objetivo específico. Es posible que cada uno (o por lo menos alguno) de los objetivos específicos de una tesis pueda usarse para preparar un artículo científico.
Supongamos un objetivo general como el siguiente:
Estudiar el papel de linfocitos T2 residentes en pulmón en el establecimiento de cáncer de pulmón asociado al tabaquismo.
Los objetivos específicos podrían ser:
1) Analizar la diferenciación in vitro de linfocitos T de ratón en respuesta a la nicotina.
2) Investigar el efecto in vivo de la nicotina sobre las células inmunes periféricas.
El objetivo 1 señala que los ensayos se harán con células de ratón tratadas con un componente de los cigarrillos. El objetivo 2 indica que se analizarán diversos tipos celulares en muestras tomadas de animales expuestos a la nicotina.
Por diversas razones, los objetivos planteados al comienzo del trabajo de investigación pueden cambiar. Podría suceder que una metodología propuesta en el proyecto no pueda realizarse o que resultados inesperados nos lleven a profundizar en algún aspecto no previsto. Es decir que los objetivos pueden replantearse porque cambiamos de pregunta. Los cambios pueden ser drásticos o sutiles, pero, en cualquier caso, deben estar contemplados en la redacción de los objetivos. Su reescritura responde a la idea de que para escribir un texto informativo atractivo hay que contar una historia. Si no adecuamos la redacción de los objetivos a los resultados, el lector podría tener la misma sensación que al leer una historia con personajes cuyas características cambian de un capítulo a otro, sin explicación mediante.
Entonces, para contar la historia, al momento de la escritura del manuscrito, se reformulan los objetivos en función de los resultados que vamos a presentar observando el siguiente orden de escritura: resultados, conclusiones, objetivos. Así, una vez escritos los resultados y sus inferencias, se elaboran y redactan las conclusiones. Finalmente, para los objetivos, se formulan las preguntas cuyas respuestas son las conclusiones. Estas preguntas son los objetivos del trabajo reportado. Solo resta reescribirlos en el formato adecuado. Veamos algunos ejemplos:
1) Resultado: La cantidad de arsénico en el agua purificada con hidroxiapatita biogénica3 es menor que en el agua no purificada.
Conclusión: La hidroxiapatita biogénica permite reducir las cantidades de arsénico en el agua.
Pregunta: ¿La hidroxiapatita biogénica puede reducir las cantidades de arsénico en el agua?
Adaptamos la pregunta al formato, para enunciar un objetivo:
Objetivo: Evaluar el uso de hidroxiapatita biogénica como sorbente para purificar aguas arsenicales. (Czerniczyniec, 2008: 8)
2) Resultado: Las partículas de polvo depositadas en las calles de la ciudad de Buenos Aires presentan las siguientes características fisicoquímicas…
Conclusión: El polvo depositado en las calles de la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por...
Pregunta: ¿Cuáles son las características fisicoquímicas del polvo depositado en las calles de la ciudad de Buenos Aires?
Adaptamos la pregunta al formato, para enunciar un objetivo:
Objetivo: Caracterizar el perfil fisicoquímico de las partículas de polvo depositadas en las calles de la ciudad de Buenos Aires. (Fujiwara, 2012: 9)
Como se ve, hay una estrecha relación entre los objetivos y las conclusiones, donde los primeros dependen de los últimos, y viceversa. Si bien pueden escribirse en momentos diferentes, en las etapas finales de edición del manuscrito verificaremos la correspondencia entre ambas secciones. Esto es válido para cualquier forma de presentación de resultados.
¿Cómo se escriben los objetivos? En primer lugar, se indican en el tiempo verbal con el que a continuación se listarán los resultados del trabajo: los trabajos ya realizados se enuncian en pasado (“Los objetivos fueron”); los planes de trabajos aún no realizados, en presente (“Los objetivos son”). Cada objetivo específico está basado en una sola idea, por lo que incluiremos un verbo por objetivo. Luego, lo más usual es enunciar cada objetivo comenzando con un verbo en infinitivo (evaluar, estudiar, etc.). Aunque algunos autores prefieren la forma de los verbos sustantivados (evaluación, estudio, etc.), consideramos que el texto es más efectivo si los objetivos se presentan con los verbos en infinitivo, porque sugieren trabajo realizado o por realizarse. Al momento de la edición de los objetivos, verificaremos que haya un solo verbo en cada objetivo. Si hay más de uno, analizaremos si no se están redactando dos objetivos juntos.
Materiales y métodos