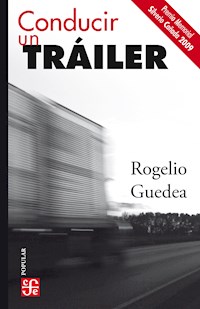
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Popular
- Sprache: Spanisch
Guedea narra la historia de Abel Corona en dos líneas alternadas de tiempo. Una cuenta las vivencias del pasado de Abel, cómo se escapó de su casa por perseguir a su exnovia y todo lo que vivió en sus viajes por diferentes pueblos de México. La otra cuenta su vida en el presente, su trabajo en la Procuraduría de Justicia de Colima y las peleas que él y sus hermanos tienen con las familias de los ranchos enemigos. Además se intercalan remembranzas de la infancia de Abel, historias de su familia y de otros rancheros. Conducir un tráiler es una gran historia y un reflejo de la cruda realidad del norte del país.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
762
CONDUCIR UN TRÁILER
ROGELIO GUEDEA
Conducir un tráiler
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, Random House Mondadori, 2008 Primera edición, FCE, 2019 [Primera edición el libro electrónico, 2019]
Imagen de portada: iStockPhoto/epicurean
D. R. © 2019 Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6507-2 (ePub)ISBN 978-607-16-6440-2 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
Para Blanca, Bruno y Brunella, siempre.
Por esto todo hombre quiere tanto dejar en su propia casa un hermano que pueda vengarlo.
HOMERO
Los dioses de la venganza obran en silencio.
SCHILLER
MI PADRE tuvo que vender el rancho El Mezquite porque fue ahí donde mataron a uno de los hijos del compadre Rincón, quien había llegado ese día a comprarle dos vacas pintas. Serían las dos de la tarde de un día seco. Rinconcillo llegó acompañado de un muchacho enclenque que lo ayudaba en la carnicería. Venían del rastro e iban de regreso al Ojo de Agua. El muchacho enclenque declaró que pidió a Rinconcillo que llegaran de una vez al rancho de don Bulmaro por las bestias. ¿Pa’ qué venir mañana otra vez, Rinconcillo?, dijo el muchacho enclenque. Declaró que Rinconcillo se negó tres veces argumentando que tenía prisa por hacer el corte de caja en la carnicería y pagarles a los mozos del Agua Zarca, un rancho que tenían allá por el rumbo de El Pelillo, pero al final aceptó, más por la insistencia mía, declaró el muchacho enclenque, que por gusto. De haber sabido, ni abro la boca. Así llegaron en la camioneta doble rodada al rancho de mi padre. Rinconcillo se bajó fajándose la pistola en la parte de atrás del pantalón. Atrás de él, en todo momento, el muchacho enclenque que le servía de mandadero. Cuando estaban negociando la compra de las dos vacas pintas, declaró mi padre que llegaron dos hombres en una motocicleta. Uno de ellos, el que la conducía, tenía la cabeza rapada. El otro llevaba bigote y tenía el pelo pintado de rubio oxigenado, lo que contrastaba con su piel morena y sus ojos negros. Pero no podría dar más señas. Los dos hombres se detuvieron frente a mi padre y le preguntaron que si no conocía a Ramiro Rincón. Mi padre lo señaló con la vista y después dijo: es este vale. El cabeza rapada sacó de entre sus ropas una pistola calibre 45 y, sin terciar más palabras, le metió dos plomazos a Rinconcillo en la cabeza. Luego, arrancaron en la motocicleta a toda velocidad y huyeron dejando un polvaderón de miedo en el camino. Mi padre no supo qué hacer con el cuerpo de Rinconcillo tirado con el rostro bocabajo, aplastado en la tierra, bajo el solazo de las dos de la tarde. El muchacho enclenque que le servía a Rinconcillo de mandadero quedó paralizado de susto, sin moverse ni un milímetro, las manos le siguieron temblando mucho tiempo después. Los asesinos escaparon por la huerta de don Chava Ventura y ya no hubo dios que diera con ellos. Uno de los testigos declaró que es gente de Michoacán y que vinieron nomás a matar a Rinconcillo por deudas de ganado, aunque en realidad se dice que el asunto tiene claras luces de tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Sea lo que fuere, por respeto a la memoria de su ahijado y a la humanidad de su compadre Sebastián Rincón, mi padre vendió el rancho poco después de las aguas. Al tiempo compró el que ahora tiene, que está pasando Loma de Juárez, enfrente del rancho del padre de Hortensia, mi primera mujer. Después del asesinato, a mi padre se le pandeó el sentimiento por más de dos semanas porque, hasta que no vendió y removió todas sus pertenencias de El Mezquite, no se dio cuenta del amor que les tenía a esas tierras. Ahí construyeron mis padres la primera casa que tuvieron poco después de casarse. O sería mejor decir: cuando mi padre se robó a mi madre. Casi le cuesta el pescuezo. El tío Rafael, primo de mi madre, los encontró cuando iban a trote en el caballo alazán por la esquina del Campo Dos. Como iba borracho perdido el tío Rafael, se figuró, como era de suponer, que a su prima Leonor, mi madre, se la estaba volando un jijo de la chingada. Por eso sacó el machete y asestó dos machetazos al bulto de jinete que era mi padre, quien dio el testerazo y los libró de pura suerte.
Pero ahí también nacieron mis hermanos Felipe, Bulmaro, Leticia y Berta. De las tierras uno se encariña como de los hijos, decía mi padre. Yo todavía recuerdo mis idas al bordo con la prima Clara. Íbamos camino al Zacatal, a una casita de madera donde mi padre guardaba sillas de montar, carabinas y fustes para las bestias. Pasandito el Zacatal había un bordo y un poco más allá se hacía un claro entre el breñal. La prima Clara y yo nos echábamos sobre la tierra apisonada. Tirábamos piedras al bordo intentando hacer ondas en el agua. Ni cuenta me daba cuando la prima Clara estaba montada sobre mí, subiendo y bajando con una calentura tremenda, y yo respondiendo como es debido. Nunca dijimos, que yo recuerde, esto es malo o esto es bueno. En realidad, sólo nos preocupábamos porque nadie nos viera. Cualquier ruido, por pequeño que fuera, nos hacía levantarnos de un brinco, aunque luego volvíamos a lo nuestro, cuando nos dábamos cuenta de que se trataba de una pisada de algún animal. La prima Clara tenía tetas grandes y macizas como los cuastecomates. Yo las sorbía intentando extraer de ellas miel o rompope. Los muchachos del barrio de San José, donde vivía la prima Clara, decían que era bien puta, pero en realidad yo nunca lo creí al pie de la letra, porque, aunque la prima Clara era de pasiones fuertes, siempre fue muy discreta y se daba su lugar.
Cuando mi padre vendió el rancho El Mezquite las cosas cambiaron. La prima Clara se echó un novio con cara de pendejo, pero con mucho dinero, y se volvió más recatada, aunque no dejaba de seguirme con la misma mirada lujuriosa de siempre. Alguna vez por poco nos salimos del redil, si no es por el hijo de Yolanda, quien entró al cuartito justo cuando yo me bajaba la bragueta y ella se subía la falda. Te dije, baboso, gritó la prima Clara, quien, sospechosamente, después de echarse novio rico, pasó de ser puta a ser nada más muchacha alegre. Pocos días después habría muerto mi padre y una semana después de su entierro empezaron los problemas. Quien heredó el rancho de Loma de Juárez fue mi hermano Bulmaro, el más pudiente de la familia. Había trabajado en Guadalajara como superintendente de Petróleos Mexicanos y había conseguido reunir una fortuna considerable. Los fines de semana venía a Colima y hacía una gran fiesta. Mataba un chivo o una vaca, ponía la tomadera y la musiquera, y no había quién no estuviera invitado a la pachanga, hasta la amiga de la amiga de fulana y perengana se apersonaban al guateque. Tenía mucho dinero mi hermano, no cabe duda, tanto que un día le dijo Julia, su mujer: ni los hijos de nuestros hijos se lo podrán acabar, Bulito. Así de grandes eran los paquetes de billetes que mi hermano, de regreso de la oficina, dejaba caer como dos piedras sobre la cama king-size. Los paquetes de billetes cubrían lo largo y ancho del cobertor de pluma de ganso. ¿Entonces sí vamos a Las Vegas, Bulito?, preguntaba Julia. Sí, decía mi hermano Bulmaro. Mua.
Por eso cuando se jubiló y empezó a hacerse cargo del rancho de Loma de Juárez todos creímos que aquello sería piernita de pollo. Pero nada: luego empezaron los problemas. Un día que mi hermano y Huicho el ranchero estaban sentados viendo beber a las bestias, se dieron cuenta de que entre las vacas había una manchada que no habían visto antes. Mi hermano Bulmaro preguntó a Huicho el ranchero que de quién chingados era esa vaca y Huicho el ranchero le dijo que de don Cecilio Alcaraz, dueño del rancho Los Tres Ocotes. Cuando Huicho el ranchero agregó que no era la primera vez que se pasaba ganado de don Cecilio Alcaraz al rancho, mi hermano Bulmaro se atemperó. Ah, ¿no es la primera vez? Huicho el ranchero dijo que no y que incluso, pa’ evitar más problemas, no había querido decirle que en realidad los que se acabaron la pastura de la Lomita habían sido los animales de don Cecilio. Le dije que se habían salido por la puerta falsa, don Bulmaro, pero la mera verdad es que fueron las bestias de don Cecilio, quien anda diciendo que de la Lomita pa’ allá es de su propiedad. ¿Eso anda diciendo el viejo cabrón? Eso mesmo, don Bulmaro. Mi hermano ha sido siempre de armas tomar. Hasta con leña mojada se le puede enervar la sangre de coraje. Es igual que mi padre, aunque mi padre no lo quiera reconocer. Un día estábamos todos en la casa de Constitución jugando dominó. Desde que enfermó mi padre, todas las tardes venían mis hermanos a jugar. Mientras los hombres nos sentábamos a jugar dominó, las mujeres guaguareaban en el corredor y los hijos iban al Parque Corregidora, frente a la casa, a jugar futbol o a treparse a las palmeras pandeadas. Alguno de esos días en que jugábamos dominó mi padre intentó persuadir a mis hermanos para ser menos alebrestados, porque andar con bravuconadas sólo dejaba embarrados de mierda los botines. Sean más tranquilos, muchachos, aconsejaba, que nada les cuesta. En realidad se lo estaba diciendo a Pedro para que lo entendiera Juan, es decir, Bulmaro mi hermano, quien hacía unos días le había rajado la cabeza a Chuy Rodríguez de un batazo, afuera de la peluquería del Sofoco. Como Bulmaro mi hermano supo que el sermón iba dirigido a él, intentó sacar del redil la conversación diciéndole a mi padre que el otro día Mauro, del rancho El Caporal, le había confesado que había visto pasar a mi padre en la camioneta como a doscientos kilómetros por hora. Me dijo que pasaste zumbando como una vieja adúltera, apá. ¿Quién fue el que te dijo eso?, preguntó mi padre incorporándose. Empezaba a fruncir el ceño. Mauro, el mayoral de El Caporal. Mi hermano revolvía las fichas sin levantar la mirada. Hablaba haciendo creer que las palabras se le salían sin permiso. Mis otros hermanos tenían la frente casi pegada a la mesa, pues conocían los arrebatos de mi padre. Bulmaro mi hermano parecía estar sobre un estrado, hablando solo en medio de una multitud de bocas amordazadas. ¿Eso te dijo el hijo de la chingada?, preguntó mi padre dando un manotazo en una esquina de la mesa. Sí, apá, eso fue lo que dijo. Bulmaro mi hermano no hallaba cómo salir del callejón sin salida en el que había entrado. ¿Pero así te lo dijo el recabrón?, ¿con esas palabras? Así mismo, apá, con esas palabras. Déjame que lo vea y de mí se acuerdan, de mí se acuerdan si no le arranco los huevos de un tirón. No hagas caso, apá, intervino Teodoro mi hermano pretendiendo sacar el asunto del atolladero. ¿Que no haga caso, pendejo? ¿Le estás diciendo a tu padre que no haga caso? Bonita chingadera. Felipe mi hermano, que no había intervenido, alzó un poco la voz para decir: ¿no nos estabas diciendo hace un rato, apá, que debíamos ser menos alebrestados? Sí, contestó mi padre. ¿Y no estás tú ahorita que no te cabe un alpiste? Sí, contestó mi padre. Mi padre reconvino y volvió a sentarse en el equipal, sin poder liberar la rabia contenida. Pasados unos minutos, como si la escena anterior hubiera sido vista a través de una gran pantalla de cine mudo, mi padre dictó una conferencia magistral sobre los beneficios de la paciencia y el respeto a los derechos ajenos. Felipe mi hermano puso la mula de seis en una de las hileras y, con ello, volvió a cerrar el juego. Este vale no se sabe otra, dijo mi hermano Teodoro y empezó otra vez a remover las fichas.
Aunque después de lo dicho por Huicho el ranchero Bulmaro mi hermano no hizo ningún comentario más, al siguiente día muy temprano monta la mula y va al rancho de don Cecilio. Llega a las siete de la mañana, cuando aún no han terminado de ordeñar. El cielo está raso y se oyen todavía cantos de gallos desvelados. Huele a madera húmeda. Don Cecilio Alcaraz saca la cabeza por debajo de las ubres de la vaca al escuchar las pisadas de un animal que se aproxima. Dice con una voz seca y alargada: dichosos los ojos. Se levanta del banquito y limpia sus manos en las perneras del pantalón. Mi hermano baja las escalerillas que dan a los comederos y, sin cruzar la cerca de alambre de púas, se dirige a don Cecilio Alcaraz con un tono amainado: ésta es la última vez que veo una bestia suya en mi rancho, don Cecilio. La próxima vez se la voy a tener que mandar derechito al rastro. No me diga, dice don Cecilio dando tres pasos hacia delante y quedando a una nariz de la nariz de Bulmaro mi hermano. Ya se lo dije, sentencia dándose la media vuelta. Sin pronunciar una palabra más, mi hermano Bulmaro monta otra vez la mula, da dos chicotazos y no torna la vista hasta que las patas del animal pisan tierras de su propiedad. En la ribera del río Colima, Bulmaro mi hermano baja del animal, se arrima a un árbol y orina dejando un charco de aguas turbias y espumosas que escurren haciendo un surco delgado en busca de las aguas del río. Es hora que no puede evitar pensar en Matías su hijo. Viene su recuerdo como una maldición. Se dice: ah, qué mi Matías, chihuahua. Y los ojos se le arrebatan de lágrimas nomás de recordar cuando le avisaron de su muerte. Como todas las muertes, la muerte de Matías su hijo fue una muerte pendeja, piensa. No había siquiera terminado de cruzar la calle. Ni pelos le salían en los sobacos todavía. Pero bien dicen que piquete que va derecho, aunque le frunzas el ceño. Seguro está que si no lo hubiera dejado salir esa noche, le habría caído encima el techo de su habitación. Ejemplos le sobran para sostener que nadie tiene comprado nada en esta vida. Mi hermano Bulmaro se ha recargado en el tronco del árbol, sin darse cuenta de que delante del pensamiento anterior viene el de Teresa su hija, a quien hacía unas semanas lograron traerla de la muerte debido a un aneurisma. Dicen los médicos que se recupera favorablemente, pero Bulmaro mi hermano no logra comprenderlo muy bien porque Teresa su hija pesaba sesenta y cinco kilos y ahora casi llega a los cuarenta. Se la están comiendo los gusanos en vida, piensa mientras vuelve a montar la mula. Por la brecha va silbando una vieja canción que le escuchaba a mi padre siendo aún niño y viendo las iguanas tendidas en las ramas de los árboles secos. Su pasividad le inquieta, porque pareciera que por su piel de lija no pasaran los años. Sólo se escucha el rechinido de la silla de montar y las pisadas del animal que, de cuando en cuando, vacila entre las piedras falsas. Nada ni nadie perturba ese silencio funerario, ni siquiera el canto intermitente de los pájaros que se oyen más allá del barrancal.
Al llegar al rancho, la mujer de Huicho el ranchero lo recibe con un trozo de cecina, un cuenco con frijoles de la olla y unas tortillas que han estado dorándose sobre la leña. ¿Cómo siguió la Lupe?, pregunta Bulmaro mi hermano mientras remueve el lodo de las botas. Pues apenas ayer la dieron de alta, don Bulmaro. Dice el doctor que debe guardar reposo. Mi hermano saca la llave de su habitación, que ha construido con todas las comodidades encima del granero, una habitación a su gusto, con aire acondicionado, cocineta y sillones reclinables, y se la extiende a la mujer: tenga, y dígale a la Lupe que si necesita algo más, me diga. Sara recibe la llave y a cambio le entrega dos tortillas recién salidas de la brasa. Muchas gracias, don Bulmaro. Sara se inclina en la barra de concreto y saca de una hielera una cerveza. Mi hermano Bulmaro se sienta sobre un tronco que hace de banca, apoyado sobre dos piedras. Coge el trozo de carne con desgana, como desentendido del acto de comer, absorbido por nadie sabría qué pensamientos. ¿Y le quedó la ropa a la Lupe? Bulmaro mi hermano muerde el pedazo de carne y un hilo de jugo le escurre por la comisura derecha. Sí, don Bulmaro, no se hubiera molestado, contesta Sara intentando agradecer las demasiadas atenciones. Huicho el ranchero aprovecha para decirle que ha cambiado la llanta de la camioneta, le ha puesto nuevo el filtro de aceite y le ha dado una buena limpiada a los tapetes, que estaban llenos de mierda. Se la dejé como culo de recién nacido, don Bulmaro. Mi hermano Bulmaro mueve la cabeza de arriba abajo sin decir nada. Luego, Huicho el ranchero le explica que lo mejor será empezar a pastorear las chivas allá por el lado del Algodonal, darles la vuelta por acá por la tamalera y traerlas por la brecha grande, no importa que las tenga que meter a empujones por el corral de los comederos. ¿Y ya se echó un taco la Lupe? Mi hermano Bulmaro no ha escuchado nada de lo dicho por Huicho el ranchero. Nomás no le sale el hambre, don Bulmaro, contesta Sara, y luego le da un sorbo grande a la cerveza helada. Ah, qué muchacha esta.
Al día siguiente, cuando volvían de recoger la rastra y de poner los curasemillas, de aquel lado del llano Huicho el ranchero descubrió una alambrada caída, los postes salidos de los agujeros y los ganchos estiraalambres rotos. Se acercó, inclinó la cabeza y comprobó que había sido trozada deliberadamente, cortada con unas pinzas o algún corvillo. Arrímese, don Bulmaro, dijo alertando. Mi hermano fue y constató que en efecto alguien lo había hecho con mala intención. Al cruzar del otro lado de la cerca descubrieron pisadas en la tierra hundida, como si el encargado del trabajito hubiera pasado un buen rato dándole duro a la faena. Bulmaro mi hermano apretó el coraje entre la lengua y el paladar y aguzó la vista en un punto impreciso. Viejo perro, dijo apretando todavía los dientes. Antes de montarse en la yegua, ordenó a Huicho el ranchero que amarrara bien la alambrada y que no olvidara ceñirla con nuevos torniquetes. Déjalo como para que ni un méndigo tráiler pueda pasar por ahí. Descuide usted, don Bulmaro, dijo Huicho el ranchero empezando a poner manos a la obra.
Ayer vino mi hermano Bulmaro a hablar con mi hermano Ismael, que es agente del Ministerio Público de la mesa cuarta, encargada de los delitos contra el patrimonio, aunque también atiende amenazas y tentativa de homicidio. Mi hermano Ismael estudió derecho aquí en Colima y entró a la Procuraduría gracias a la ayuda del tío Alberto, magistrado civil y mercantil del Supremo Tribunal de Justicia. Nadie se explica cómo, siendo un mierda, el tío Alberto ayudó a Ismael mi hermano a entrar a la Procuraduría. Pero como hay cosas en la vida que nadie se explica, nadie tampoco se las pregunta. Mi hermano Bulmaro le pidió a Adela que si podía hablar con mi hermano Ismael, sin percatarse de que yo estaba en el escritorio de la esquina del mostrador, detrás de una máquina Olivetti, levantando una denuncia de amenazas a una mujer de Cuauhtémoc. Antes de entrar a la oficina, mi hermano Bulmaro pidió a Huicho el ranchero que lo esperara en la banca. Huicho el ranchero asintió con la cabeza y dio media vuelta. De frente encontró la figura de Adela, quien guardaba en sus respectivas actas los informes periciales enviados por el médico forense y a quien Huicho el ranchero auscultó con una mirada libidinosa. Al pasar junto a mi escritorio, levanté una mano para saludarlo y continué con lo mío. Huicho el ranchero me respondió con un movimiento de cejas y fue a sentarse a la banca, cual perro guardián. Dos minutos después de que entrara mi hermano Bulmaro a la oficina, salió de la misma un muchacho vestido de mujer que había sido detenido la noche anterior por no haber querido pagar la cuenta en Los Caporales. Además de no haber querido pagar la cuenta en Los Caporales, se le acusaba de haberle quebrado en la cabeza una botella de cerveza al encargado del congal. Sin embargo, en su declaración ministerial el muchacho vestido de mujer se defendió dando un argumento irrebatible: ¿usted cree que si le hubiera quebrado la botella en la cabeza a ese pendejo, licenciado, trajera esta cara de infelicidad? Si nomás tuve tiempo de meterle un patadón en el culo. Y eso fue todo. Una hora más tarde salió Bulmaro mi hermano. Le dijo gracias a Adela con mucha parsimonia y le guiñó el ojo. Luego, al buscar con la mirada a Huicho el ranchero, se detuvo en mí, que seguía levantando la declaración ministerial a esa pobre mujer. Entonces se acercó y me saludó con cierta indiferencia, como si todavía no terminara de perdonarme lo que hice sufrir a mi madre. ¿Dónde está la mesa sexta, Abel?, preguntó sin siquiera detenerse en averiguar cómo estaba. La señalé con el dedo. Es ésa, dije y volví a lo mío, con cierta altivez. Cuando hubo firmado el acta la agraviada, fui donde mi hermano Ismael para averiguar lo que quería mi hermano Bulmaro. Ismael mi hermano fue escueto y no me dio pormenores; se limitó a decirme que ya habían empezado los problemas en el rancho. Le sugerí que mejor levantara un acta de antecedentes en la mesa sexta, dijo. Por cierto, ¿ya comiste? Ni comido ni desayunado y puede que ni cene, contesté un poco en broma un poco en serio. Mi hermano Ismael me invitó a su casa a comer. Olga había cocinado unas pasillas rellenas riquísimas. No era la primera vez que Ismael mi hermano me invitaba a comer. En realidad, él sabía mejor que nadie que con el sueldo que me pagaban no me alcanzaba ni para comprarme un rollo de papel de baño. No como para no cagar, hermano, dije otra vez un poco en broma un poco en serio. Salí de la oficina, rodeé el escritorio, y me detuve detrás de Adela. Acerqué mi boca a su oreja y susurré: ¿cómo está mi preciosa linda? Adela sonrió sin abandonar lo que estaba haciendo, quizá por el disgusto de anoche o porque en realidad estaba atareada transcribiendo una fe ministerial. La noche anterior no había podido ir a su casa, como habíamos quedado, pero no fue por andar de truhan, sino porque tuve una guardia insufrible. De la comandancia judicial nos avisaron de un 10-13 no bien recibimos la guardia. Los hechos habían ocurrido en el tramo carretero Colima-Tecomán, a la altura de las Golondrinas. Mi hermano Ismael me pidió que me encargara del levantamiento de ley. Hazlo para que te vayas fogueando, agregó. Yo dije que sí, aunque después pensé que lo que yo realmente necesitaba era un aumento de sueldo. Subí a la camioneta asistido de dos judiciales y escoltado por el médico forense y los peritos, que nos seguían en otra camioneta. Acababan de dar justo las diez de la noche. No bien llegamos al Rey Colimán, empecé a sentir un tenue escalofrío en la espalda. Levantar un cadáver no será miel sobre hojuelas, pensé. Nadie nunca sabe lo que se va a encontrar en realidad. Cuando llegamos al lugar de los hechos, ya nos esperaba un policía federal de caminos, quien apenas vernos nos dijo que ese bulto de masa informe que estaba embadurnado sobre el pavimento era el occiso. Me coloqué la linterna en la frente y avancé con dirección al bulto señalado por el policía federal. Los judiciales me flanqueaban aluzando también con sus linternas de mano. Al llegar al pie de la excrecencia, me di cuenta de que el rostro no tenía rostro, como si el automóvil que lo impactó lo hubiera arrastrado tal cual una lija contra un pedazo de metal. El tronco tenía sólo la mano y el pie izquierdos. La mano derecha la encontraron entre unos matojos, del otro lado de la autopista, empuñada como queriendo todavía disuadir el impacto. La pierna derecha no aparecía por ningún lado. Estuvimos limpiando la zona alrededor de una hora, tiempo en el cual uno de los peritos se dio a la tarea de despegar con una espátula la masa de carne informe del que fuera unas horas antes, seguramente, un hombre con deseos y esperanzas, trabajo y deudas, odios y riñas. Cuando ya casi el hartazgo nos vencía, el federal de caminos nos informó que un colega suyo había detenido a un chofer de tráiler en el libramiento Manzanillo-Cihuatlán, poco antes de llegar a la caseta de peaje. Lo detuvieron porque traía roto uno de los faros frontales, pero al inspeccionar el tráiler descubrieron que entre las llantas traseras estaba la pierna del hoy occiso, de quien no se tienen más generales. Vaya viajecito se pegó la pierna de este buen hombre, dijo riéndose el federal de caminos. Yo no tenía muchas ganas de reírme, sino de encogerme de hombros, pero como en este trabajo lo peor es ir de Marilyn Monroe, no tuve más remedio que replicar: pues que la esposen y la multen por viajar de gorra. Juntamos los pedazos del hombre y los metimos en una bolsa plástica. Al asomarme al interior de la bolsa para corroborar que estuvieran todos los miembros consignados en el acta ministerial, vi que la mano derecha se abrió para saludarme. Brinqué hacia atrás como un venado y caí en la cuenta de que lo que me había sucedido era sólo parte de mi imaginación, porque un muerto por más vivo que parezca no puede abrir la mano ni para saludar a su presente ni para pedir dinero afuera de una iglesia. Ya de vuelta a la Procuraduría, uno de los judiciales contó lo que le había sucedido a un sobrinito suyo el día que le hicieron la circuncisión. Dijo que estando el sobrinito en la antesala del quirófano, vio entrar por la puerta a un hombre vestido de bata azul, guantes blancos y tapabocas, y que preguntó: mami, ¿pe-ya-ta? Y que entonces el doctor, grandilocuente como se ponen todos los doctores antes de meterte cuchillo, dijo a su hermana: pero, señora, qué inteligente hijo tiene usted. Mire, dijo pe-dia-tra. No, doctor, dice que le dijo su hermana al doctor, lo que Eloycito quiso decir en realidad es que si usted es el doctor que le va a pelar la reata. Luego de reírnos todos como chinos, el judicial sacó un cigarrillo y dijo que antes y después de un buen taco, un buen tabaco, con lo cual yo entendí muy bien que, como máxima autoridad de esta diligencia, me correspondía pagar la cena.
Cualquiera con el mínimo sentido común hubiera adivinado que esa mañana Bulmaro mi hermano iba a matar a la vaca josca. Mi hermano Bulmaro es de armas tomar, como ya se ha dicho. De manera que esa mañana, nomás bajarse de la camioneta, vio que entre las vacas que entraban a los comederos estaba una vaca josca que no era suya. Para evitar cualquier equivocación, se colocó los anteojos sobre el arco de la nariz y aguzó la vista sobre el fierro. En efecto, no era suya. Volvió a la camioneta, que había estacionado cerca de la pila, sacó de la guantera la pistola, metió cartucho en la recámara y regresó. Si hubiera estado Huicho el ranchero esa mañana, seguramente lo habría persuadido de no cometer tal jaleo. Habría dicho: vamos esperando un tantito así, don Bul. No hay tal necesidad, mire. Pero Huicho el ranchero no estaba, había ido a pastorear las chivas allá por el llano bajo. La única que lo miraba desde el ventanal era Lupe, cuyos ojos se escondían tras pensamientos impuros y sueños macabros. Mi hermano Bulmaro se percató de que Lupe lo miraba y se irguió. ¿Cómo está la Lupe?, preguntó apretando con mayor entereza la cacha de la pistola. Bien, don Bulmaro. Aquí nomás. Bulmaro mi hermano siguió caminando, despotricando contra las piedras que se le atravesaban en el camino. Cruzó el falsete, brincó de un salto un bote con melaza y se detuvo frente a la vaca josca. No volteó ni para un lado ni para el otro. Fija la mirada en el ojo fulgente del animal, colocó el cañón de la pistola a un lado de la oreja y soltó el primer plomazo. La vaca cayó al suelo después de un ligero tanteo. Habría querido mantenerse en pie, pero las patas, al cabo de unos instantes, dieron de sí. Ya en el suelo, mi hermano Bulmaro le descargó los cinco tiros que le quedaban. Ahora sí, dijo dientes para adentro, vístanla de esmoquin para que vaya al baile. Luego levantó la mirada y revisó el potrero para cerciorarse de que ningún otro animal que no fuera suyo se había escurrido en sus tierras. Buscó detenidamente como si le hubiera quedado la mitad de la sangre hirviendo. Como no encontró nada, echó con el botín unos puños de tierra sobre la sangre granulosa, y se encajó la pistola adelante del pantalón. Cuando se dio la media vuelta, se encontró con Lupe, que lo miraba desde el altillo del corredor. ¿Cómo está la Lupe?, dijo mi hermano Bulmaro todavía con la mano derecha fría. Pues aquí nomás, don Bulmaro, ¿cómo me ve usted? Bulmaro mi hermano le dijo que se subiera a la camioneta para llevarla a dar un paseíto al Rancho de Villa, sirve que le compro a mi Lupita unas zapatillas nuevas, dijo, porque no me gusta que ande descalza.
JALAN MÁS un par de tetas que cien carretas, piensa doña Leonor bajo el efecto de vientos confusos. Cuando vuelve a su habitación se percata de que ha desaparecido la gargantilla regalo de su madre el día de bodas y el anillo de diamantes que le trajo Bulmaro chico de París. Le faltan algunas sábanas y cobertores, y la venta de leche del día. Por eso, al hurgar el armario de Abel, no le sorprende encontrar los ganchos de la ropa vacíos, unas chancletas azules y un par de libretas negras de pasta dura envueltas en una bolsa de plástico. Coge la bolsa y se sienta en una esquina de la cama, tal como sucede en las telenovelas. Mira hacia la ventana presa de un mal presentimiento mientras hojea las libretas buscando algún indicio o señal. Sólo encuentra anotaciones de sucesos sin importancia y una especie de letras de canciones con tachaduras y enmiendas, además de trozos de periódicos y recortes de revistas con reflexiones incomprensibles. Sin darse cuenta, se le sale una lágrima que rueda sobre la página, haciendo correr un poco la tinta. Cierra la libreta y va a la cocina para inventarse algún quehacer. No encuentra cosa mejor que secar los trastos con una toallita blanca. Su cuerpo sigue ahí, es cierto, pero no sus pensamientos, que intentan dar con el rastro de Abel. Poco antes de terminar la faena, escucha el ruido del motor de la camioneta de su marido y un poco después el rechinido de la puerta cancel. Bulmaro grande ha llegado del rancho. En lugar de salir en su busca como de costumbre, prefiere esperarlo a que entre, se quite las botas y pregunte por la comida del día. Me muero de hambre, mujer, dirá. Bulmaro grande ve la mesa pelona y pregunta a su mujer si pasa algo. Doña Leonor, que permanece de espaldas sacando una jarra de agua fresca del refrigerador, dice que Abel se ha ido de la casa. ¿Y a qué hora regresa o qué?, refunfuña Bulmaro grande, como si se tratara de un ahorita vuelvo. Y se ha llevado también tu chamarra de piel y tu barra de oro, agrega doña Leonor en el instante preciso en que vacía el agua fresca en el vaso de Bulmaro grande. Hay un silencio de unos segundos, que doña Leonor aprovecha para sacar mecánicamente las tortillas de la hornilla. ¿Mi chamarra de piel y mi barra de oro? Y todas mis joyas, incluyendo la que me trajo Ito de París. Pues si lo agarro, dice Bulmaro grande dando su habitual manazo sobre la mesa, lo capo al cabrón. Doña Leonor tiene los ojos abotagados y no consigue evitar derramar otra lágrima. Llora apretadamente, hacia dentro, porque sabe que Bulmaro grande no es hombre al que se le dobleguen las piernas fácilmente.
Abel Corona llega a la terminal de autobuses a las diez de la noche. No encuentra un alma en esa mazmorra olorosa a leche seca. Va al mostrador de Ómnibus de México y pide un boleto para Monterrey. La empleada de la línea le informa que no hay viajes directos a Monterrey, pero que si quiere puede venderle uno a Guadalajara. Abel Corona asiente. Entrega el importe del boleto y busca una banca en el andén contiguo. Deja la maleta en el suelo y recarga la guitarra en sus rodillas. Abel Corona está nervioso. Sucede lo mismo siempre: cuando quiere encontrarse con alguien, nadie da luces. Cuando no, en cambio, hasta del cielo le cae en la cabeza. Mira el reloj con impaciencia, cada dos segundos, pidiendo que el tiempo se precipite en el concreto. Los minutos parecen horas y las horas, siglos. A la hora indicada, Abel Corona sube al autobús, no sin antes hurgar en la bolsa de su camiseta para cerciorarse de que no olvidó el papel con el domicilio de Hortensia. Aunque el chofer lo mira con extrañeza, hurgándolo de arriba abajo cual si fuera un ladrón, Abel Corona pasa de largo. Camina por el pasillo hasta encontrar su asiento, al lado de un hombre moreno, gordo, pelo chino, quien apenas llegar profiere una sonrisa amable. Abel Corona devuelve el saludo con deferencia y se arrellana en su plaza. Buenas noches, dice el hombre. Buenas, contesta Abel. Esta vez le ha tocado ventanilla cuando en realidad hubiera querido pasillo. Por otro lado, su compañero de asiento es hombre cuando, en realidad, hubiera querido que fuera mujer. Pero el hecho no tendría importancia de cara a estas circunstancias. El autobús abandona la terminal y Abel Corona estira los pies, buscando una posición cómoda. Luego gira la cabeza y busca más allá de la ventanilla la presencia de alguien preguntando por él desesperadamente. No hay nadie, nada, salvo el transcurrir de imágenes fugaces, que se hacen difusas en su mente y le impiden dominar la ansiedad que bulle en la boca de su estómago. No sabe en realidad, ni se lo ha preguntado, si lo que ha hecho está bien o está mal, se ha dejado llevar simplemente por el efluvio de los sucesos, uno después de otro, y por una convicción de no volver nunca la vista atrás. A lo hecho, pecho, oye un rumor al fondo de sus pensamientos. De pronto, escucha como venida desde muy lejos la voz del hombre que está a su lado. El hombre le pregunta si se llama Abel Corona y Abel Corona, sin salir de su empelotamiento, tapados sus ojos con un pañuelo negro, contesta que sí. El hombre explica que sabe de él por su hermana Cecilia, quien creo estuvo contigo en la secundaria, ¿no? Abel no puede reconstruir el recuerdo de esa muchacha, ni tal vez el recuerdo de nadie en este momento, pero a cambio dice que sí, que claro que se acuerda. El hombre refiere que su hermana está estudiando en la Normal de Maestros y que va maravillosamente bien. Aunque ello parece no importarle mucho a Abel, a cambio, otra vez, muestra interés y cordialidad. Quiere ser educadora, cómo ves. Abel se percata de que el hombre que lo interroga no es lo que se dice un hombre hombre, pero eso viene a importarle un rábano porque, a fin de cuentas, tampoco está pensando en casarse con él. Cecilia me ayudó mucho cuando estuvimos en dibujo técnico, interviene Abel apenas logra atrapar la imagen de su rostro. Yo era muy pendejo para diseñar casitas. El hombre que no es un hombre hombre comenta que su hermana tenía grandes aptitudes para el dibujo, pero que en la vida, tú sabes, deben un día tomarse decisiones definitivas y a veces dolorosas y ella se inclinó por la docencia y no por la arquitectura, como quería mi madre. Tu hermana tenía un soberano culo, dice Abel abruptamente y casi sin gesticular. Luego, antes de que el hombre que no es un hombre hombre abra la boca, agrega: lo tenía duro y siempre mirando hacia el cielo. Al hombre no le incomoda el comentario. Al contrario, una especie de regusto le viene a invadir todas las fibras del cuerpo. Le ha gustado constatar





























