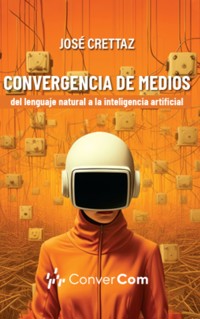
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Este libro ofrece un exhaustivo análisis de la convergencia mediática, un fenómeno que desdibuja las fronteras entre distintos modos de comunicación y transforma la sociedad, la cultura, la política y la economía. Desde sus raíces en los trabajos de Marshall McLuhan, Harold Innis y Pierre Teilhard de Chardin, hasta su definición por Ithiel De Sola Pool en los años setenta, la convergencia ha sido clave para entender los cambios en los medios y las tecnologías. A lo largo de cuatro décadas, su concepto ha evolucionado, especialmente con el auge de la digitalización y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el metaverso. Este estudio explora las múltiples facetas de la convergencia, proponiendo una clasificación de sus impactos en tecnología, economía, política y cultura. Además, resalta la visión pionera de De Sola Pool, quien alertó sobre los riesgos para la libertad de expresión en la era electrónica. Un recorrido académico y multidisciplinario que ofrece herramientas para comprender el presente y futuro de las industrias de la información.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOSÉ CRETTAZ
Convergencia de medios: del lenguaje natural a la inteligencia artificial
Crettaz, José Convergencia de medios : del lenguaje natural a la inteligencia artificial / José Crettaz. - 1a edición especial. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : ConverCom, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-47569-7-8
1. Medios de Comunicación. 2. Ciencias de la Comunicación. 3. Comunicación Digital. I. Título. CDD 657.84
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Realización editorial: Autores de Argentina Producción editorial: Pablo Palma Diseño de gráficos: Daniel Boccardo Fotografía del autor: Maura Crettaz
Tabla de Contenidos
Agradecimientos
Capítulo 1 - Introducción, la convergenciade modos en De Sola Pool
Capítulo 2 - Metodología: revisión bibliográfica tradicional
2.1. Objetivos y preguntas de investigación
2.2. Inspiraciones metodológicas y limitaciones
Capítulo 3 - El marco teórico de la convergencia y sus derivaciones
3.1. La convergencia, entre la ecologíay la evolución de los medios
3.2. El software toma el controly se organiza en plataformas
3.3. La sociedad red, resultado dela convergencia
3.4. La atención, el recurso más demandadode la sociedad red convergente
3.5. Determinismo tecnológico, neoliberalismo, pesimismo crítico y otras controversias
Capítulo 4 - Raíces históricas y evolucióndel concepto
4.1. Una metáfora atractiva
4.2. Neologismos alternativos
4.3. Una idea de ficción
4.4. Enfoque macro
4.6. Enfoque micro
4.5. La visión de los reguladores
Capítulo 5 - Definición y caracterizaciónde convergencia en De Sola Pool
5.1. Vida académica y legado intelectual
5.2. Definición de convergencia
5.3. Technologies of freedom
5.4. Tecnologías sin fronteras
Capítulo 6 - Reclasificación de la convergencia
6.1. Convergencia tecnológica
6.2. Convergencia económica
6.3. Convergencia política
6.4. Convergencia sociocultural
Capítulo 7 - Presente y futurode la convergencia
7.1. Metaverso
7.2. Inteligencia artificial generativa
Capítulo 8 - Conclusiones
Bibliografía
“Nos corresponde a nosotros determinar si las sociedades libres del siglo XXI tendrán comunicaciones electrónicas en las condiciones de libertad establecidas para la imprenta tras largos siglos de lucha, o si ese gran logro se perderá en una confusión acerca de las nuevas tecnologías”
Ithiel de Sola Pool, 1983a (p.10)
Agradecimientos
Agradezco a la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), mi casa académica desde hace 17 años, por ser una permanente escuela de gestión y un espacio para pensar y hacer con método y sistematicidad. Las conversaciones con directivos y docentes de la Facultad de Comunicación fueron clave en el desarrollo de este trabajo. Un agradecimiento especial a los estudiantes y graduados de las Licenciaturas en Gestión de Medios y Entretenimiento, Ciencias de la Comunicación y Comunicación Digital e Interactiva porque fueron un exigente banco de pruebas de estas ideas. Y doblemente especial el agradecimiento para el equipo del Área de Comunicación de la facultad por su aliento permanente y su compromiso con el trabajo.
Agradezco a la Universidad Austral, que creyó en mí y financió mis estudios de grado en Comunicación a finales del siglo pasado y a la que volví en el siglo XXI para hacer la Maestría en Gestión de Contenidos, cuyo producto final es este libro. Un agradecimiento especial para los directores de ese posgrado: Roberto Igarza, quien me recibió cuando lo empecé, y Ethel Pis Diez, con quien lo finalicé. Agradezco los destacados aportes de los evaluadores del trabajo final de la maestría, Francisco Albarello, Felicitas Casillo y Ana Bizberge.
Agradezco a los colegas investigadores, docentes y estudiantes de distintas universidades de América Latina que escucharon fragmentos de este trabajo en congresos, viajes y reuniones académicas y cuyas preguntas, comentarios y recomendaciones me ayudaron a seguir pensando y a pensar mejor.
Agradezco a los amigos del Encuentro Federal de Periodistas -un espacio profesional de conversación sobre la producción y circulación de información-, y a los empresarios, ejecutivos y técnicos del amplio abanico de las telecomunicaciones, los medios y la tecnología, con quienes convivo desde hace casi tres décadas desde el periodismo, principalmente en mi paso por el diario La Nación entre 1997 y 2017 y más recientemente desde Convercom.info. Gracias también a Pablo Palma, mi socio en esta última iniciativa -desde la cual editamos este libro-. El contacto directo con esa realidad profesional y empresarial enriqueció enormemente este trabajo.
Y agradezco a mi esposa, Paula, y a mis hijos Tadeo y Maura, por su apoyo permanente y por el tiempo que les robé para concluir este trabajo -especialmente en las vacaciones de los últimos cinco años-. A la memoria de mi padre, José María, y al esfuerzo de mi madre, Rosa, y mis hermanos, Roberto y María de los Ángeles, sin los cuales hubiera sido imposible recorrer el camino.
Capítulo 1
Introducción, la convergencia de modos en De Sola Pool
En el ámbito de los medios y tecnologías de la información y las comunicaciones, la convergencia es un concepto utilizado para describir la progresiva desaparición de las fronteras entre los distintos modos mediáticos y sus consecuencias en la sociedad, la cultura, la política y la economía, entre otros ámbitos.
El origen de la convergencia mediática remite a Marshal McLuhan y la escuela de la Ecología de los Medios -de los años 60-, y a través de éste, al economista Harold Innis -en los 40 y 50- y al teólogo Pierre Teilhard de Chardin -a partir de los 20-. Pero fue el politólogo Ithiel de Sola Pool quien advirtió tempranamente el fenómeno en 1974 y lo desarrolló en su libro Technologies of freedom, on free speech in electronic age [Tecnologías de libertad, sobre la libertad de expresión en la era electrónica], publicado en 1983, poco antes de su fallecimiento. Aunque pionero en la definición de la convergencia, De Sola Pool es un autor poco citado, y a veces mal referenciado, que comenzó a ser revalorizado recién en el nuevo siglo.
En la última década del siglo XX y la primera del XXI la idea cobró gran relevancia en los campos académico, empresarial y de las políticas públicas y con frecuencia fue atribuido a Nicholas Negroponte, que lo incluyó en su libro Ser Digital (1995) y lo había esbozado previamente en 1979 durante una conferencia de búsqueda de fondos para lo que terminó siendo el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), universidad en la que coincidió con De Sola Pool (Fidler, 1998 [1997]: 60).
Durante más de cuatro décadas, la noción de convergencia (de modos, de medios, digital o electrónica, como se la identificó) fue una referencia obligada para un creciente número de autores, teorías y escuelas que profundizaron en el estudio del fenómeno desde diferentes perspectivas y recortes, pero en particular en los estudios de comunicación. De hecho, la propia definición de convergencia, sus orígenes y evolución, y sobre todo su impacto en la configuración de la sociedad han sido motivo de controversia, en especial en el cambio de siglo cuando esos efectos se hicieron más evidentes.
Este libro, adaptación de un trabajo final de maestría basado metodológicamente en una revisión bibliográfica tradicional, indagará en la definición del concepto y de sus raíces históricas y disciplinares y su evolución, propondrá una clasificación de sus alcances, y esbozará las actuales fronteras de la idea de convergencia: la inteligencia artificial, el metaverso y otras tecnologías emergentes en el primer cuarto del siglo XXI.
El estudio de la convergencia es necesario porque el proceso no finalizó sino que sigue evolucionando hacia nuevos ámbitos y planteando nuevos desafíos a las industrias de la información justo cuando más sectores se vuelven intensivos en data. Revisar la trayectoria pasada y los abordajes que se dieron en cada momento puede ayudar a comprender mejor las implicancias presentes y futuras.
En la Gestión de Contenidos, campo interdisciplinario donde confluyen las comunicaciones y los negocios, es central precisamente por las transformaciones que el fenómeno provocó en todas las industrias culturales, en la generación de valor con narrativas, los nuevos modelos de distribución y consumo, la irrupción de tecnologías, la creatividad y la innovación, entre otros aspectos propios de la subdisciplina.
Este trabajo también busca rescatar el legado de Ithiel de Sola Pool, primer conceptualizador de la convergencia, tema sobre el que sobrevoló varios años hasta plasmarlo en su obra de 1983 de manera extensa y profunda, incluidas las advertencias sobre los riesgos del fenómeno para la libertad de expresión. De Sola Pool fue un intelectual audaz, controvertido e innovador, aspectos que lo acercan a otros investigadores cuya obra también se abordará.
Este libro está estructurado en nueve capítulos. Luego de esta introducción, el capítulo 2 detalla la metodología adoptada -la revisión bibliográfica tradicional-, los objetivos y preguntas de investigación, y algunas inspiraciones y limitaciones metodológicas.
El capítulo 3 aborda el marco teórico, en el que se incluyen la comunicación como post disciplina, las teorías de la ecología y la evolución de los medios, los estudios de software y plataformas, el concepto de sociedad red y la economía de la atención. En este apartado se mencionan también las controversias académicas e ideológicas que atravesaron el estudio de la convergencia.
El capítulo 4 está dedicado a las raíces históricas y la evolución del concepto. Allí, luego de abordar el atractivo de la metáfora y sus referencias en obras de ficción, se clasifica la literatura existente según un enfoque micro y otro macro. En el micro se incluyen los aportes en materia de tecnología, economía, política y medios, y en el macro se abordan las miradas precursoras, más amplias y generalistas, de los autores que anticiparon el fenómeno.
En el capítulo 5 se define y caracteriza la idea de convergencia de medios o de modos según De Sola Pool, en especial en los tres trabajos en los que abordó centralmente el concepto. En este capítulo también se hace una breve referencia a su biografía y su legado intelectual.
Tras la revisión de la historia, el análisis micro y macro de la bibliografía, y la descripción de la convergencia de De Sola Pool, el capítulo 6 propone una reclasificación del fenómeno según una matriz tradicional: tecnología, economía, política y cultura. En cada uno de estos enfoques se propone, además, una subclasificación.
El capítulo 7 se detiene brevemente en el presente de la idea y en los dos principales ámbitos en los que se observa en el siglo XXI: el metaverso y la inteligencia artificial generativa.
En definitiva, se pretenden responder las preguntas acerca de cómo se define la convergencia tanto en sentido general como en lo específico del campo de las comunicaciones, cuál ha sido la evolución de la idea, qué autores se enfocaron en su delimitación y descripción, cómo ha sido clasificada, cuáles son sus alcances y sus límites y en qué contexto se planteó.
Capítulo 2
Metodología: revisión bibliográfica tradicional
Este libro propone una revisión bibliográfica tradicional, es decir, no sistematizada (Codina, 2020), para determinar el estado de la cuestión en el estudio de la convergencia en las comunicaciones a 40 años de la primera definición explícita y detallada del fenómeno (De Sola Pool, 1983).
Aunque se procura evitar sesgos y ser lo más abarcativa posible, esta revisión no puede ser catalogada de sistemática por carecer de criterios de inclusión y exclusión, y de esquemas de análisis y procedimientos de síntesis predeterminados.
Siguiendo a Codina, en las revisiones tradicionales el autor se pregunta por las teorías y conceptos principales en un determinado ámbito y no necesariamente utiliza preguntas de investigación. En este tipo de revisiones se comparan ideas, conceptos o constructos teóricos de diferentes autores y trabajos, y se incluyen no sólo artículos de revistas científicas sino también obras de pensamiento o de tipo ensayístico, e incluso documentos de entes gubernamentales, para determinar los paradigmas dominantes en una disciplina.
En estas revisiones el autor se guía por su conocimiento del campo -empezando por sus propias lecturas previas- o por las obras que le han impactado más y asume el riesgo de sesgos en la selección de los textos considerados. Para reducir ese riesgo, en este caso se instrumentó como táctica el seguimiento deliberado del hilo documental de referencias bibliográficas, continuando -en cuanto fue posible- las citas que unos autores hacen a otros en el estudio de la convergencia.
Para Codina (2020), el instrumento más eficaz para evitar los sesgos son los sistemas de información académica, entre los que se destacan las bases de datos. Además del análisis de las referencias de las obras, la evidencia bibliográfica estudiada se construyó a partir de bases de datos de revistas científicas, de sitios de recuperación de libros históricos y de herramientas digitales que habilitan el acceso a textos difíciles de hallar.
La metodología de la revisión bibliográfica utilizada en esta obra se centró en la identificación de la literatura relevante, su ponderación y síntesis, y la presentación clara y concisa en función de los objetivos. La selección bibliográfica incluyó exclusivamente libros académicos y de divulgación, artículos de revistas científicas y documentos gubernamentales.
2.1. Objetivos y preguntas de investigación
El objetivo general de este trabajo consistió en identificar, clasificar y analizar las definiciones, referencias e interpretaciones sobre el fenómeno de la convergencia de las comunicaciones, a 40 años de la primera definición específica y detallada de Ithiel de Sola Pool. Y los objetivos específicos fueron establecer las raíces históricas del concepto, identificar la primera definición del fenómeno, reseñar la evolución del estudio de la convergencia, clasificar los distintos tipos de convergencia y esbozar las tendencias de futuro inmediato del fenómeno.
El problema de la investigación se centra en la comprensión del fenómeno de la convergencia a partir de la bibliografía producida sobre el tema. Las preguntas que se pretenden responder son: ¿Cómo se define la convergencia tanto en sentido general como en lo específico del campo de las comunicaciones? ¿Cuál ha sido la evolución de la idea? ¿Qué autores se enfocaron en su delimitación y descripción? ¿Cómo ha sido clasificada? ¿Cuáles son sus alcances y sus límites? ¿En qué contexto se plantea?
En definitiva, se busca aplicar una metodología cualitativa que compile la mayor parte de las ideas referidas al objeto de estudio desde el origen etimológico del término hasta su uso presente en el ámbito de la comunicación y la cultura, pasando por las distintos autores y enfoques que fueron aportando a lo largo del tiempo, en especial desde los años 80 del siglo XX y hasta el presente, pero sin desatender los antecedentes remotos del fenómeno.
2.2. Inspiraciones metodológicas y limitaciones
Marshal McLuhan y uno de sus mentores, Harold Innis, autores de referencia en el marco teórico de la convergencia, aplicaron a sus obras formas metodológicas que han sido inspiradoras para este trabajo.
En su introducción a la segunda edición de The Bias of Communication [El sesgo de la comunicación], de Innis (2008 [1952]), el historiador inglés Alexander John Watson, describió la metodología del intelectual canadiense que fue referencia para McLuhan y la escuela de la Ecología de los Medios. Según Watson, Innis leía una gran cantidad de libros, tomaba extensos apuntes y desarrollaba sistemas de archivo separados para citas, ideas y notas de lectura. Esas notas de lectura eran reducciones telegráficas del texto que estaba leyendo. Usaba las técnicas primitivas de fotocopia que surgieron a finales de la década de 1940 para copiar sus notas resumidas de varias fuentes, las cortaba en extractos breves, las mezclaba y combinaba texto de diferentes fuentes, agregando párrafos puente que los unían.
También la obra de McLuhan, en especial La Galaxia Gutenberg (1985 [1962]) y Comprender los medios de comunicación (1996 [1964]), es el resultado de la amalgama de obras literarias, académicas y ensayísticas. Además, este autor desarrolló un estilo de escritura en mosaico, que él mismo definió como lo contrario de un punto de vista aislado individual, es decir la recolección de fragmentos simultáneos sin relación aparente (1996 [1964]: 220). El mosaico es discontinuo, oblicuo, no lineal, propio de la televisión, y se opone a la forma lineal de la imprenta, uniforme, continua y repetitiva (1985 [1962]: 338).
Es necesario aclarar aquí que a mayor avance en la identificación de la bibliografía más evidente se hace la gran extensión del campo y su carácter inabarcable para los objetivos de un trabajo de este tipo. El hilo que conecta a las fuentes se extiende hacia tiempos, autores, fronteras y disciplinas que, aún habiendo sido identificados en alguna medida, se hacen imposibles de relevar ahora y quedarán para otras iniciativas de investigación.
Hacia otros tiempos y autores podría avanzarse siguiendo la amplia bibliografía citada por McLuhan o Innis en sus obras más destacadas; hacia otras fronteras podrían expandirse una mayor profundidad en los estudios de cada una de las categorías de convergencia que se describirán en el capítulo 6 o encarando recorridos nacionales o regionales enfocados en realidades locales; y hacia otras disciplinas si se indagara -con un carácter prospectivo como el que caracterizaron en su momento las obras de De Sola Pool- en mayor profundidad en la convergencia NBIC o la teoría de la singularidad, o en las tecnologías que podrían llevar al metaverso y a la inteligencia artificial generativa, que se abordarán en el capítulo 7.
Capítulo 3
El marco teórico de la convergencia y sus derivaciones
En este libro, el análisis de la bibliografía sobre la convergencia estará comprendido dentro del campo de la comunicación, entendida como proceso evolutivo y abordado como post disciplina, con las teorías de la ecología y la evolución de los medios como referencia pero abarcando los estudios de software y de plataformas (es decir, de los nuevos medios) y la economía de la atención.
Tomasello (2013: 246) describió el origen evolutivo de la comunicación, la cognición y la cultura. Según este autor, la comunicación se orientó a la cooperación -en vez de a la competencia- y eso posibilitó una ventaja competitiva en los seres humanos que no pudieron desarrollar otros grupos de grandes primates y desarrolló el lenguaje como instancia más refinada de dicho proceso evolutivo (Elizalde, 2024:54).
Para Wolton (2000: 17) entender el papel de la comunicación en una sociedad implica analizar las relaciones entre sus tres aspectos fundamentales: el sistema técnico, el modelo cultural y el proyecto social que sobreentiende la organización económica, técnica y jurídica. Tres aspectos, el técnico, el cultural y el social, que han estado mayormente en conflicto, como se observará del análisis del fenómeno de la convergencia.
Según Ángel Benito (1982), el estudio de la comunicación social -objeto compartido por varias disciplinas- tuvo tres momentos: 1) hasta 1930, la información fue abordada desde las humanidades (historia, filosofía, literatura, política y derecho); 2) desde los 30, empiezan a aplicarse los métodos empíricos y cuantitativos de la sociología; y 3) a partir de 1950 hay una búsqueda de una ciencia con el desarrollo de estatuto científico propio.
Waisbord (2019: 12) dio por clausurada esa búsqueda y propuso asumir que la comunicación no es y nunca fue una disciplina unificada en sentido estricto, no tuvo un canon ni un objeto único de estudio. Para este autor, la comunicación se caracteriza por: 1) su alto grado de fragmentación (en múltiples líneas de investigación, disciplinas, tradiciones teóricas, niveles de análisis, trayectorias institucionales, etc), y 2) su híper especialización (en temas, plataformas o tecnologías, tipos de industrias, ámbitos profesionales, etc), que fue exacerbada por el giro digital del siglo XXI.
Citando a Moragas y Duverger, Rodrigo Alsina (1995) sostuvo que la comunicación se caracteriza por: 1) la pluridisciplinariedad, porque requiere la colaboración de distintas disciplinas que estudian un objeto en común); 2) la interdisciplinariedad, porque hay una confrontación e intercambio de métodos y puntos de vista; y 3) la transdisciplinariedad, porque propone conceptos y teorías comunes a distintas ciencias sociales. En la pluri, se comparte el objeto de estudio; en la inter, los métodos y en la trans, los resultados. La concepción post disciplinar facilita la coexistencia de esos enfoques.
En síntesis, los estudios de comunicación fueron, desde sus orígenes, un punto de convergencia de distintas disciplinas y campos de investigación. Eso la configuró como post disciplina, es decir:
Una zona de intercambio intelectual donde los investigadores se encuentran, desarrollan un lenguaje común y construyen teorías en torno a problemas y preguntas comunes (Waisbord, 2019: 12).
En su mapa del campo, Waisbord (2019) propuso una taxonomía de seis conceptualizaciones de la comunicación: 1) conexión (vincula cosas, personas e ideas); 2) diálogo (conversar con y escuchar a otros); 3) expresión (transmitir identidad, opiniones o costumbres); 4) información (producir, transmitir, procesar, usar, etc); 5) persuasión (para cambiar opiniones, creencias o comportamientos), y 6) interacción simbólica (producción de sentido).
De Sola Pool, Lasswell, Leites, Deutsch y otros investigadores de su época fueron pioneros al tener una visión amplia de la comunicación, lo que les permitió abordar temas tan dispares como la modernización de las sociedades campesinas, la disuasión nuclear, el funcionamiento del Congreso, la simulación por computadora del comportamiento electoral y muchos otros temas. Fragmentación e hiperespecialización, en términos de Waisbord.
Como sostiene Castells (2009: 86), comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información y el proceso de comunicación se define por la tecnología empleada, las características de los emisores y los receptores de la información, sus códigos culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso.
La evolución de los medios y de las tecnologías, su convergencia y transformación en nuevas especies, vienen impulsando el desarrollo de la sociedad a partir de la circulación de sentido a una escala inédita a través de redes humanas cada vez más amplias. Ese presente hace interesante (y necesaria) la revisión integral del concepto de convergencia y el análisis de su evolución futura.
El fenómeno de la convergencia, que es eje de este trabajo, atraviesa todas esas conceptualizaciones de Waisbord, que remiten a los medios y tecnologías que permiten esas funciones, que coexisten y coevolucionan en el espacio y el tiempo, lo que remite a las teorías generalistas de la ecología (media ecology) y la evolución de los medios y tecnologías (media evolution) que se abordan a continuación (Scolari, 2022).
3.1. La convergencia, entre la ecología y la evolución de los medios
Las teorías son un conocimiento especulativo independiente de toda aplicación, una serie de leyes que relacionan, un orden de fenómenos, una hipótesis cuyas consecuencias se aplican a una ciencia o son explicaciones de científicos de origen empírico o especulativo. Un campo conversacional sobre un determinado tema. Las teorías pueden ser especializadas -se focalizan en un aspecto o proceso- o generalistas -plantean cuadros integradores de todos los procesos- (Scolari, 2015: 17).
El estudio de la comunicación desde sus orígenes a principios del siglo XX muestra la convivencia entre dos tipos de teorías: las que representan un conjunto coherente de proposiciones, hipótesis de investigación y adquisiciones verificadas; y las que sólo muestran tendencias significativas de reflexión e investigación (Wolf, 2004: 22). También desde sus orígenes, los estudios de comunicación han recurrido a metáforas para avanzar en su desarrollo.
Las metáforas son figuras retóricas que permiten explicar un concepto apoyándose en otro a partir de las semejanzas entre ambos. Todo nuestro sistema conceptual ordinario es de naturaleza metafórica, ese sistema de conceptos es el que organiza las realidades cotidianas (Lakoff y Johnson, 1980).
McLuhan (1985 [1962]: 12) definió a la metáfora como el principio de cambio y transformación que está en la facultad racional del ser humano y le permite transferir todos los sentidos, algo que hacemos en cada instante de nuestra vida. Para el autor, el lenguaje es metáfora en el sentido de que no sólo acumula sino que también transmite experiencia de una forma a otra.
Las metáforas son aliadas del conocimiento científico porque son dispositivos cognitivos básicos de la comunicación y la cultura humanas fundamentales para entender el mundo y ocupan un papel central en la concepción de las tecnologías. Las metáforas podrían encuadrarse dentro de lo que McLuhan (1985 [1962]: 12) define como “conocimiento transicional” en referencia a ideas o conceptos que conectan épocas y se concretan en expresiones como “coche sin caballos”, “sin hilos” o “cinematógrafo”.
El gran difusor de la metáfora ecológica aplicada a los medios y tecnologías fue precisamente McLuhan, pero las raíces de esta teoría se remontan a investigadores que trabajaron sobre la idea algunos años antes. Scolari (2015: 19-24) identificó como precursores de dicha escuela a Lewis Mumford (1895-1990), Jacques Ellul (1912-1994), Harold Innis (1894-1952) y Eric Havelock (1903-1988). Y como padres fundadores, además de McLuhan (1911-1980), incluyó a Neil Postman (1931-2003) y Walter Ong (1912-2003).
Postman (1970: 161) definió a la ecología de los medios como el “estudio de los medios como ambientes” -un sistema que impone formas, estructuras y roles- y Scolari (2015: 19), a partir de la lectura de McLuhan (1996 [1964]: 73) propuso también su estudio como especies. En línea con trabajos de Innis y Postman, para Scolari ambas expresiones de la metáfora son compatibles dado que el ecosistema mediático debería considerarse como un entorno que incluye diferentes medios y tecnologías, sujetos, contenidos, y un conjunto complejo de relaciones, procesos y prácticas (Scolari, 2022: 7)
Los ambientes mediáticos son procesos que operan sobre la vida sensorial de las personas alterándolas por completo. McLuhan insistió en que los medios son entornos o medium en el que los individuos viven como si fueran peces en el agua (Scolari, 2022: 5). En ese sentido, las especies mediáticas pueden equipararse a unidades biológicas básicas que interactúan entre sí estableciendo distintos tipos de relaciones.
En este punto es relevante introducir aportes de Manuel Castells (2009) y Raymond Williams (1992). En función del alcance de la difusión del contenido, Castells (p.88) distinguió entre comunicación interpersonal y comunicación social. En el primer tipo, emisor y receptor son los únicos sujetos de la comunicación que es interactiva. En el segundo, el contenido llega al conjunto de la sociedad y por eso la llamamos comunicación de masas, que es unidireccional. A esas dos formas históricas el autor propuso sumar la autocomunicación de masas, es decir la comunicación individual -a través de medios digitales- que potencialmente puede ser masiva. Castells (2009: 92) citó a De Sola Pool, que había anticipado la convergencia entre medios masivos y medios persona-a-persona, y sostuvo que dicha convergencia ocurrió en el siglo XXI y condujo a la formación gradual del ecosistema multimedia.
Williams (1992) clasificó a los medios como tecnologías (inventos), instituciones (formas de relación social) y usos (la utilización concreta de esas invenciones por parte de la sociedad). El autor ilustró (p.199) aquella clasificación con las investigaciones iniciales de De Sola Pool (1977) sobre el teléfono fijo, tecnología que, además de permitir las comunicaciones persona-a-persona, contribuyó a la aceleración de modelos emergentes de asentamiento del barrio comercial, los rascacielos y los servicios de cercanías.
La metáfora ecológica, tanto en su concepción de medios como ambientes como en la de medios como especies, convive con la teoría evolutiva de los medios y las tecnologías. Según Scolari (2022: 15), para Robert K. Logan -integrante de la llamada segunda generación de la escuela inaugurada por McLuhan-, la evolución tecnológica sigue un patrón parecido al de los organismos vivos, y -a su vez- la biología y la cultura ya no pueden estudiarse por separado porque la propia evolución es una combinación de la evolución de ambas, como surgirá a lo largo de este trabajo.
Scolari (2022) remitió a Stöber (2004) quien, cruzando ideas de Schumpeter y Darwin, planteó una teoría de la evolución mediática trazando un paralelismo con la evolución biológica, donde se registran la adaptación -mejora de características propias- y la exaptación -desarrollo de nuevas características-.
La teoría generalista de la Ecología de los Medios y la protodisciplina (disciplina en construcción, como la propone Scolari) de la evolución mediática combinadas permiten un enfoque apropiado para el estudio completo de la complejidad del avance de los medios. El enfoque ecológico estudia la red de relaciones entre organismos y el enfoque evolutivo investiga la diversificación de esos organismos en nuevas especies, su extinción (macroevolución) y los cambios a una escala menor, por ejemplo, las adaptaciones (microevoluciones).
La ecología piensa en espacio mientras que la evolución lo hace en el tiempo. Ambas concepciones, ecología y evolución, son complementarias y pueden reorganizarse siguiendo la tradicional oposición lingüística entre niveles diacrónico y sincrónico (Scolari, 2022: 19).
Innis (2008 [1951]) fue uno de los primeros autores en investigar la evolución de los medios, a los que clasificó en, por un lado, pesados y duraderos (piedra o mármol) y, por el otro, livianos y transportables (papiro o papel). Los primeros tenían la ventaja de preservar la información por largos períodos de tiempo y la desventaja del control vertical arriba-abajo que decide qué información se preserva; y los segundos permiten la propagación fácil, barata y rápida por amplias geografías pero son más efímeros (Jenkins, 2015 [2013]): 57).
Sobre la herencia de Innis, McLuhan se enfocó en los medios electrónicos -la radio y la televisión, dominantes en el siglo XX- y amplió la noción de medio a otras tecnologías. En esa tradición, Manovich (2001: 52) incluyó los nuevos medios, que no surgen espontáneamente sino que evolucionan desde los medios tradicionales, a los que a su vez transforman. Y por nuevos medios se refirió a sitios web, mundos virtuales, realidad virtual, multimedia, videojuegos, instalaciones interactivas, animación computarizada, video digital, cine e interfaces hombre-computadora, entre otros.
En línea con la idea de evolución de los medios, Kurzweil (2012 [2005]: 57) propuso un ciclo de vida de la tecnología dividido en siete etapas: 1) etapa precursora, en la que se dan los prerrequisitos de la tecnología y aparecen los soñadores (como Da Vinci con los aviones o automóviles); 2) etapa de la invención, que surge rápidamente tras un largo período de gestación; 3) etapa del desarrollo, donde la invención es defendida y sustentada; 4) etapa de madurez, en la que la tecnología se hace parte de la comunidad y algunos empiezan a pensar que será para siempre; 5) etapa de los falsos pretendientes, que opacan la tecnología precedente y parecen reemplazarla hasta que fracasan; 6) etapa del declive gradual hacia la obsolescencia, cuando el propósito originario y la funcionalidad son subsumidos por un competidor más dinámico; y 7) etapa de la antigüedad, que ocupa entre un 5 y un 10 por ciento de la vida de la tecnología cuando ésta se vuelve una pieza de museo de un tiempo pasado hasta extinguirse en el olvido.
En esa línea, sintetizando varios enfoques y clasificaciones previos, Scolari (2024) propuso un ciclo vital mediático de cuatro fases: 1) Emergencia, que refiere al surgimiento, nacimiento, y origen; 2) Dominación: la preeminencia sobre otros, su edad de oro y la lucha por mantenerse; 3) Adaptación: etapa de búsqueda del equilibrio interno frente a condiciones ambientales adversas; y 4) Supervivencia/Extinción: cuando se pone a prueba la capacidad de permanecer.
La ecología y la evolución de los medios, entendidos en forma amplia, constituyen metáforas apropiadas para el análisis bibliográfico de la convergencia, que plantea un ecosistema propio en el que conviven diversas especies que evolucionan en el tiempo. La convergencia es el proceso y el resultado de esa evolución, en el que el software fue desempeñando un papel crecientemente preponderante.
3.2. El software toma el control y se organiza en plataformas
Ferguson (2018: 39) sostuvo que en la red humana global no tardaremos en descubrir que somos prácticamente tan importantes para los algoritmos como los animales lo son en la actualidad para nosotros. Unos 160 años antes, Samuel Butler (1863), escribió algo parecido en plena revolución industrial e insistiría algunas décadas después en una novela de 1872, Erewhon, donde el hombre aparenta ser el aparato reproductor del mundo tecnológico, según cita McLuhan (1996 [1964]: 131).
Harari (2015: 100) agregó que el siglo XXI está dominado por algoritmos y afirmó que si se quiere comprender la vida y el futuro humanos se debe entender qué es un algoritmo y cómo éstos están conectados con las emociones. Este autor definió al algoritmo como el conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Y, como Butler respecto de los artefactos mecánicos, Harari sostuvo que los algoritmos controlan a los humanos, y lo hacen operando mediante sensaciones, emociones y pensamientos.
Los algoritmos son el ADN del software, el medio omnipresente en el mundo contemporáneo. El software es el conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar tareas determinadas. Para Manovich (2013: 11), precursor entre los teóricos del software que se reconocen herederos de McLuhan e Innis -al que erróneamente llama Robert, en lugar de Harold-, si las redes de electricidad y el motor de combustión hicieron posible la sociedad industrial, de manera similar el software habilita la sociedad global de la información. Los trabajadores cognitivos, los analistas simbólicos, las industrias creativas y las industrias de servicios no pueden existir sin software.
El software también es lo que impulsa el proceso de globalización, permitiendo a las compañías distribuir los nodos de administración, instalaciones de producción y almacenaje y consumos alrededor del mundo. El software es el “pegamento invisible” que lo une todo (Manovich, 2013: 8), una suerte de eslabón perdido que conecta los medios y la cultura tradicionales con los de la sociedad de la información. Nuestra sociedad contemporánea puede ser caracterizada como una sociedad de software y nuestra cultura como una cultura de software (p.33). Esto remite a la visión de Marc Andreessen (2011), cofundador de Netscape: el software se está comiendo al mundo.
El software es una capa que permea todas las áreas de las sociedades contemporáneas. Si se quiere comprender las técnicas contemporáneas de control, comunicación, representación, simulación, análisis, toma de decisiones, memoria, visión, escritura e interacción, el estudio no estará completo hasta que se aborde esta capa del software (Manovich, 2013: 15).
Si, según Manovich -que expone desde la teoría y también desde la práctica como programador-, la década de los 80 fue la de la masificación de la computadora y la de los 90 la que vio migrar a la mayoría de las industria culturales al ambiente del software, los 2000 fueron los años de la conexión de esos universos a través de Internet y la segunda década del siglo XXI está siendo la de la consolidación de las plataformas.
En una obra anterior, Manovich (2005: 52) ya señalaba que la informatización de la cultura no sólo permitió el surgimiento de nuevas formas culturales (videojuegos y mundos virtuales, entre otros) sino que además redefinió las que ya existían (fotografía y cine). Allí también planteaba la necesidad de considerar la noción de estándar -entendido como patrón o modelo-, que viene del mundo técnico y que está en la base del desarrollo industrial al permitir -justamente- la estandarización de procesos y productos. Desde la mirada de los estudios de software y en el abordaje de los nuevos medios, Manovich vio necesario considerar estándares en hardware -formatos de medios de almacenamiento, tipos de puertos, arquitecturas de computadoras, etc- y software -sistemas operativos, formatos de archivos, lenguajes de programación, convenciones de interfaz, protocolos de comunicación, etc.-
Como la propia convergencia que las engloba, las plataformas tecnológicas (digitales, transmedia, sociales, on line o de Internet, entre otras denominaciones) también son objeto de estudio y punto de encuentro de varias disciplinas, en especial de los emergentes estudios de plataformas. Por eso, no debe resultar extraño que definiciones de plataformas relativamente coincidentes provengan de la economía, la sociología, la ciencia política, la computación y la comunicación, entre otras disciplinas.
Siguiendo a Gillespie (2010), una plataforma es una infraestructura programable sobre la que puede ejecutarse otro software, tal y como ocurre con los sistemas operativos de computadoras, teléfonos y consolas de videojuegos, o con los servicios de información que proporcionan las API (application programming interface) para que los desarrolladores puedan diseñar capas adicionales de funcionalidad. Esta definición, proveniente de la informática, se construyó sobre un significado más antiguo: la plataforma como estructura desde la que hablar o actuar, como la plataforma de un andén o una plataforma política.
Según Van Dijck et al (2018: 4), una plataforma online es una infraestructura tecnológica con una arquitectura digital o informática programable diseñada para organizar interacciones entre usuarios (personas u organizaciones). Es un sistema cuyos engranajes funcionan alrededor de la recolección sistemática, el procesamiento algorítmico y la circulación y monetización de los datos de los usuarios, voluntariamente entregados o automáticamente capturados.
Esa captura generalizada de datos de los usuarios y su mercantilización, es decir la transformación de la información personal en una mercancía sujeta a la compraventa con fines de lucro, ha dado lugar al surgimiento de conceptos como capitalismo de vigilancia (Zuboff, 2019) y capitalismo de plataformas (Srnicek, 2018), entre otras aproximaciones. La datificación (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013), la mercantilización y la selección -moderación, reputación y personalización- son los mecanismos que gobiernan el funcionamiento de las plataformas, y los términos y condiciones (ToS, por sus siglas en inglés) el vínculo cuasi legal que rige la relación entre las infraestructuras y sus usuarios (Van Dijck et al, 2018: 31-46). Es interesante destacar como antecedente de la datificación la referencia de McLuhan (1985 [1962]: 213) a Teilhard de Chardin (1959), quien en torno de los años 20 del siglo pasado señaló que las mediciones cada vez más atrevidas son las que revelaron las condiciones calculables a las que están sometidas todas las transformaciones de la materia.
Esto se debe a que las plataformas son, además, un nuevo modelo de negocios que utiliza tecnología para conectar personas, organizaciones y recursos en un sistema interactivo en el que se pueden crear e intercambiar cantidades enormes de valor (Parker et al, 2019: 67). Desde una perspectiva económica y antes de la disrupción digital, las plataformas fueron estudiadas como mercados de dos caras (Tirole, 2017: 408-410): compradores y vendedores, principalmente pero no exclusivamente, con la plataforma intermediando (ver Tabla N°1). En tanto mercados, estas plataformas resuelven un triple problema: el de poner en contacto a los usuarios y el de suministrar una interfaz tecnológica que permite la interacción entre esos usuarios, a la vez que resuelve el problema del exceso de información.
Tabla N°1 Plataformas de dos caras de Tirole
Compradores
Plataforma
Vendedores
Jugadores
Usuarios
Tenedores de tarjetas bancarias
Clientes
Plataformas de videojuegos
Sistemas operativos
Motores de búsqueda
Medios de comunicación
Tarjetas de débito o crédito
Plataformas de servicios compartidos (Uber, Airbnb, etc)
Desarrolladores de juegos
Desarrolladores
Anunciantes
Comerciantes
Proveedores
Fuente: Tirole (2017: 407)
Las plataformas vienen así a resolver el problema ya detectado por Simon (1971: 40) una gran cantidad de información crea una pobreza de atención y la necesidad de asignar esa atención eficientemente entre la abundancia de fuentes de información que podrían consumirla. Las fuentes de información casi infinitas y el tiempo limitado del que disponemos sitúan en el centro a las plataformas, intermediarios, que ayudan al usuario a encontrar lo que busca: permiten navegar a escaso costo en un mar de ofertas (Tirole, 2017: 408).
Consideradas desde una mirada más amplia, las plataformas son infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen. De esta manera se posicionan como intermediarias que reúnen a diferentes usuarios: clientes, anunciantes, proveedores de servicios, productores distribuidores e incluso objetos físicos. Casi siempre estas plataformas vienen con una serie de herramientas que permiten a los usuarios construir sus propios productos, servicios y espacios de transacciones (Srnicek, 2018: 45).
Esta definición abarca a plataformas diversas como Facebook, Google, Twitter, Airbnb, Uber, Alibaba, Amazon, Wikipedia, Mercado Libre y muchas otras que compiten en el mercado de la atención, como lo definió Simon (1971) antes de la irrupción digital. De acuerdo con Parker et al (2019: 60), cualquier industria en la que la información sea un ingrediente importante es candidata para participar de la revolución de las plataformas, como llama a la disrupción por éstas generada. Esto incluye a las empresas cuyo producto es información, pero también cualquier negocio donde el acceso a la información sobre las necesidades de los clientes, las fluctuaciones de precios, la oferta y la demanda, y las tendencias del mercado tiene valor, lo que incluye casi todas las actividades.
Las plataformas han sido clasificadas por su relevancia en la arquitectura del ecosistema (Van Dijck et al 2018: 12); por su especialización o modelo de negocios (Snircek, 2018: 50); o por el grado de apertura (Cornella y Rucabado, 1996: 102)
Van Dijck et al (2018: 12-13) plantearon una división básica entre 1) plataformas infraestructurales y 2) plataformas sectoriales. Las infraestructurales, más influyentes, son propiedad y operadas por alguna de las cinco grandes compañías del sector o Big Five (FAANG y GAFA son también acrónimos usados para señalarlas): Amazon, Apple, Google, Microsoft y Facebook. Son el corazón del sistema porque sobre ellas se construyen muchas otras plataformas y aplicaciones. Los servicios de infraestructura incluyen motores de búsqueda y navegadores, servidores de datos y computación en la nube, correo electrónico y mensajería instantánea, redes sociales, redes publicitarias, tiendas de aplicaciones, sistemas de pago, servicios de identificación, análisis de datos, alojamiento de video, servicios geoespaciales y de navegación, y un número creciente de otros servicios. Las plataformas sectoriales, que suelen operar sobre las infraestructurales, sirven a un sector o nicho en particular, como noticias, transporte, alimentación, educación, salud, finanzas u hospitalidad.
Srnicek (2018: 51-83) dedicó un extenso capítulo de su libro sobre plataformas a clasificarlas en cinco grandes grupos: 1) plataformas publicitarias: venden espacios publicitarios en función de los datos de los usuarios, como Google o Facebook; 2) de nube: proveen servicios de hardware y software para que sus usuarios resuelvan sus necesidades digitales, como Amazon Web Services; 3) industriales: proveen servicios de hardware y software para que sus usuarios transformen materias primas en procesos conectados por Internet, como Siemens; 4) de productos: proveen productos y servicios directos a los usuarios, en general a cambio de una suscripción, como Spotify; y 5) austeras: reducen al mínimo sus costos transfiriéndolos a algunos de sus usuarios, como Uber.
Cornella y Rucabado (1996: 101) hicieron un análisis pionero sobre “las autopistas de la información” en el que sobrevolaron la idea de convergencia al referirse a la “fusión” registrada en los sectores de la informática, las telecomunicaciones y el entretenimiento, y a los dispositivos entre la computadora, el televisor y el teléfono (p. 50). Ejemplificando con las tecnologías disponibles en la época clasificaron las plataformas en 1) plataformas cerradas y 2) plataformas abiertas, que pueden dirigirse de uno a muchos o de muchos a muchos, como se observa en la Tabla N°2.
Las plataformas cerradas son aquellas en las que el acceso al servicio está restringido a suscriptores o usuarios que disponen de una autorización para entrar y moverse por el servicio. Las plataformas abiertas son las que permiten a cualquier persona que disponga de una mínima infraestructura (el acceso a un canal de comunicación y la posesión de un receptor adecuado) utilizar libremente el servicio sin necesidad de identificarse personalmente. Dichas plataformas abiertas y cerradas, a su vez, se clasifican en dos grandes tipos, de acuerdo a si la emisión de la información se da de una fuente a un conjunto de usuarios o entre los diferentes conjuntos de usuarios (Cornella y Rucabado, 1996: 102-112).
Tabla N°2 Clasificación de plataformas de Cornella y Rucabado
Tipos de Plataformas/Alcance
Abiertas
Cerradas
1 a n (uno a muchos)
World wide web, TV interactiva abierta, video a la carta, teletiendas
TV interactiva paga, red interna de una organización, servicios de noticias exclusivo para miembros de comunidades online, telebanco, enseñanza on line a distancia
n a n (muchos a muchos)
Correo electrónico, videoconferencias
Foros y listas de distribución, intercambio electrónico de documentos
(Cornella y Rucabado, 1996: 102-112)
Gracias a la conectividad inalámbrica que desarrolló la telefonía móvil y la computación en la nube con su capacidad de almacenamiento y procesamiento ubicuo, las plataformas son portables: están donde están sus usuarios. Pero la movilidad de la información no surgió con la telefonía celular sino con la imprenta, que hizo posible el libro portable, aumentó la velocidad de lectura respecto del manuscrito y el códice, y contribuyó al culto del individualismo (McLuhan, 1985 [1962]: 244).
Las plataformas irrumpieron también en el ámbito de las industrias culturales en general, y en la comunicación y el periodismo en particular. En las industrias culturales o creativas -allí hay un debate aún abierto- produjeron cambios sustanciales al reemplazar la lógica de la programación en cine, radio y televisión por la disponibilidad permanente (no siempre pública) de esos productos en la web, y al reducir la rigidez de los géneros generando nuevas combinaciones, y desarrollar audiencias más activas al brindarles la posibilidad de comentar, compartir y producir contenido original. Si las industrias culturales tradicionales -tal como las conceptualizaron los referentes de la Escuela de Frankfurt Adorno y Horkheimer- basaban su negocio en vender a los anunciantes la atención de las audiencias captadas por el contenido, hoy las plataformas basan su valor en el contenido activado por clics, haciendo búsquedas en la web o comprando online (Colombo, 2018: 143).
En este sentido, en el ámbito de la información pública, de la verdad social, como la llama, Mazzone (2018: 153) advirtió una transformación profunda del sistema provocado por las plataformas que está dando lugar a una dramática crisis del ecosistema industrial de producción y circulación de la información que funcionó en Occidente -caracterizado por las prácticas del periodismo profesional- y desintegrando su contrato de comunicación para dar lugar a una nueva realidad aún sin reglas en el que la sociedad puede ser manipulada a partir de la inteligencia artificial que caracteriza a las plataformas. Ese drama aún irresuelto se da en una era poseléctrica caracterizada por procesos de convergencia e hibridación (p. 143-144). Es decir, ocurre en una sociedad red convergente.
3.3. La sociedad red, resultado de la convergencia
La comunicación, entendida como conexión, diálogo, expresión, información, persuasión e interacción simbólica, está siendo crecientemente mediada por plataformas. Para Castells (2009: 50) esto dio lugar a una nueva estructura social de la era de la información basada en redes de producción, poder y experiencia, que denominó sociedad red.
Una sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información basadas en la microelectrónica (...) Son globales por su capacidad de autoreconfigurarse de acuerdo con las instrucciones de programadores (Castells, 2009: 51)
Harari (2015: 177) vio en este punto una continuidad histórica: sostuvo que la era de las redes de cooperación masiva que encumbraron al homo sapiens a la cúspide entre las especies vivas conocidas y se basaron en el lenguaje escrito, el dinero, la cultura y la ideología -producto de las redes neuronales humanas, basadas a su vez en el carbono- está dando lugar a una nueva era de redes de computadoras, basadas en silicio, y a su vez soportadas por algoritmos.
El dinero, la cultura o la ideología son lo que Niklas Luhman denominó medios medios de comunicación simbólicamente generalizados (MCSG): herramientas o conceptos que facilitan la interacción en la sociedad al actuar como puentes que permiten a las personas comunicarse, reduciendo la confusión y la complejidad. Para Luhman, la sociedad se reproduce a sí misma gracias a un mecanismo autopoiético (crearse a sí mismo): la comunicación (que opera mediante información, notificación y comprensión). Ese mecanismo de reproducción social refiere a la capacidad de unir todo, conectar todo con todo, y de conectarlo cada vez más rápido y con más opciones (Elizalde, 2024).
Para Harari (2024: 14), al historizar sobre las redes de información, sostiene que la función de la información no es sólo representar la realidad sino crear vínculos entre grandes grupos humanos. Afirma que es el “pegamento que mantiene unidas las redes” -metáfora que Manovich ya había usado para el software-. La información organiza y da forma al mundo que nos rodea, sea que prioricen la verdad (sociedades democráticas) o el control (sociedades autocráticas). Pasado el primer cuarto del siglo XXI, las redes de información suman un actor nuevo no humano: la inteligencia artificial generativa, que se abordará al final de este libro.
Ferguson (2017: 20) sostuvo que es un error pensar que las redes, en especial las denominadas hoy redes sociales -basadas en plataformas tecnológicas- son algo nuevo. Y subrayó el papel central que tuvieron en la evolución de la especie las redes humanas antes de esas redes sociales tecnológicas. Por eso propuso estudiar las redes lentas y pequeñas del pasado para comprender las enormes y veloces redes del presente, lo que remite a la clasificación de Innis sobre medios livianos y pesados ya abordada.
En la era de la conectividad, aquello que sucede y el modo en que lo hace depende de la red. La red, a su vez, depende de lo que ha sucedido previamente (Watts, 2006: 31). Y la auténtica novedad de la ciencia de las redes es precisamente este modo de enfocarlas, es decir, el hecho de considerarlas una parte integrante de un sistema autoconstituyente que se halla en constante evolución. Para Watts, la ciencia de las redes tiene que convertirse en una manifestación del tema mismo que estudia, es decir, en una red de científicos que resuelven problemas que no pueden ser resueltos por un solo individuo o aun por una única disciplina. Eso nos devuelve al principio de este apartado, con la comunicación como postdisciplina aglutinadora y la ecología y evolución de los medios como teorías-metáfora propicias.
Para Ferguson (2017: 40), que citó estudios de Christakis y Fowler, el ser humano debería ser considerado homo dictyous, hombre en red, porque el cerebro parece haberse construido para las redes sociales. El cerebro extendido por los medios/tecnologías, como lo veía McLuhan, y donde se produce la convergencia como sostuvo Jenkins. El desarrollo del lenguaje hablado, los avances asociados a la capacidad y la estructura cerebral, el arte, la danza y los rituales se derivan de esa capacidad de relacionarse.
Como sostienen los historiadores William H. McNeill y J.R. McNeill, la primera red mundial surgió en realidad hace doce mil años. El hombre, con su incomparable red neuronal, nació para interrelacionarse (Ferguson, 2017: 40).
En ese contexto, la convergencia de las telecomunicaciones, los datos y los medios creó una única infraestructura de comunicaciones digitales que es la base de la sociedad red, como sostuvo la investigadora Jose Van Dijck.





























