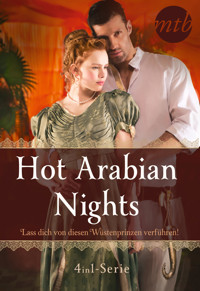3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Era un hombre incapaz de amar... Al despertar en una cama desconocida, Henrietta Markham se encontró ante el hombre más sensual y misterioso que había visto nunca. Lo último que recordaba era haber sido atacada por un ladrón... sin embargo, le pareció mucho más peligroso que su salvador fuera el célebre conde de Pentland. Desde el fracaso estrepitoso de su matrimonio, por las venas de Rafe Saint Alban fluía hielo. Pero al conocer a la impetuosa y atractiva Henrietta su sangre comenzó a calentarse hasta alcanzar el punto de ebullición. Después de que ella fuera acusada de un robo que no había cometido, Rafe se descubrió ofreciéndose a ayudarla. Pero ¿podría la inocencia de Henrietta doblegar a un consumado libertino como él?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Marguerite Kaye. Todos los derechos reservados.
CORAZÓN DE HIELO, Nº 541 - Diciembre 2013
Título original: Rake with a Frozen Heart
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3890-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Uno
Sussex, mayo de 1824
La bruma matinal comenzaba apenas a aclararse cuando guio a Thor, su magnífico corcel negro, hacia su casa tomando el atajo a través de la larga avenida de tejos que bordeaba los jardines de Woodfield Manor. El intenso olor a tierra recién removida y raíces que levantaban los cascos de Thor se mezclaba con el perfume embriagador de la madreselva que crecía salvaje alrededor de los imponentes troncos de los tejos. Hacía una mañana perfecta, preludio de lo que sin duda sería un bello día.
El honorable Rafe Saint Alban, conde de Pentland, barón de Gyle y señor de todo cuanto veía era, sin embargo, completamente ajeno a la hermosura de la naturaleza, que salía a su encuentro por doquier. Mentalmente agotado tras otra noche de insomnio y físicamente exhausto después de la enérgica galopada de esa mañana, su único deseo era caer en los acogedores brazos de Morfeo.
Refrenó a su caballo y desmontó para abrir la verja de hierro forjado que daba al camino de grava que conducía derecho a sus establos. El hombre, alto y perfectamente proporcionado, y el enorme caballo de color ébano formaban una pareja deslumbrante: ambos eran, cada uno a su modo, gloriosos ejemplos de abolengo y sangre azul, especímenes perfectos de fibras y músculos bien tonificados, en la cima de la perfección física. La tez de Rafe brillaba, lustrosa y saludable. Su pelo, de un negro profundo, destellaba a la luz del sol y las líneas severas de su corte de pelo realzaban su impecable perfil, el ángulo de los pómulos enfatizado por el rubor del esfuerzo físico. El tono levemente azulado de la barba que asomaba en sus mejillas solo servía para acentuar su recia mandíbula y sus dientes blanquísimos.
«Byroniano», así lo había descrito casi sin aliento una joven prendada de él, un cumplido que Rafe había despachado con su habitual risa sardónica. A pesar de que su bella apariencia y sus riquezas fabulosas hacían de él uno de los solteros más codiciados de la sociedad elegante, incluso las damas más decididas se acobardaban ante su mirada altiva y distante y su ácido ingenio, lo cual a él le venía muy bien, puesto que no tenía interés alguno en atarse por segunda vez. Con un matrimonio había tenido suficiente. De sobra, en realidad.
—Ya casi hemos llegado, amigo mío —murmuró mientras acariciaba el flanco sudoroso del caballo.
Thor meneó su gran cabeza y expelió por los ollares una nube de aire caliente, tan ansioso como su amo de llegar al calor de su cama.
Rafe decidió hacer a pie el corto trecho hasta la casa en lugar de volver a montar, se quitó el gabán de montar y se lo echó descuidadamente sobre el hombro. Como no esperaba encontrarse a nadie a aquella hora de la mañana, había salido sin sombrero, chaleco o corbata. Los pliegues de su camisa de hilo blanco se pegaban a su espalda sudorosa y el cuello, abierto por delante, dejaba ver el suave vello de su pecho musculoso.
La verja basculó sigilosamente sobre sus goznes bien engrasados y Rafe urgió al caballo a avanzar, pero Thor pateó la hierba y soltó un bufido. Rafe, que no estaba de humor para juegos, tiró de nuevo de las riendas, con más fuerza esta vez, pero el caballo se negó a moverse y dejó escapar un agudo relincho.
—¿Qué te ha asustado?
Escudriñó los alrededores, esperando ver un conejo o un zorro asomando de la profunda zanja que corría paralela al camino, pero lo que vio fue un zapato. Un zapato de mujer. Un pequeño escarpín de piel, con la puntera ligeramente arañada y sujeto a un fino tobillo envuelto en una media de lana. Con una exclamación sofocada que dejaba entrever más fastidio que preocupación, Rafe ató las riendas al poste de la verja y se acercó a la zanja para echar un vistazo.
Allí, tendida de espaldas cuan larga era, muerta o inconsciente, había una joven. Iba enfundada en un burdo vestido de estambre marrón abotonado hasta el cuello. No llevaba sombrero ni pelliza y su cabello castaño se extendía tras ella como una oscura aureola, empapado por el agua de la zanja, que había vuelto casi negras sus puntas. Al apartar con cautela los juncos, Rafe vio que su cara aparecía desprovista de color, blanca como el mármol y fantasmal. Con los brazos cruzados sobre el pecho como si quisiera protegerse, daba la impresión de ser una estatua burdamente vestida. Solo el extraño ángulo del pie enturbiaba aquella imagen.
Dejando a un lado su gabán, Rafe se arrodilló al borde de la zanja y notó con irritación que el agua calaba sus calzas. No advirtió movimiento alguno, ni siquiera un estremecimiento de los párpados cerrados. Se inclinó un poco más y bajó con precaución la cabeza para acercar el oído a su cara. El leve susurro de la respiración delató un primer indicio de vida. Al agarrar su delgada muñeca comprobó con alivio que tenía pulso, tenue pero firme. ¿De dónde había salido? Y lo que era más importante, ¿qué demonios hacía en la zanja?
Se levantó de nuevo, reparó distraídamente en las manchas verdes de sus calzas, que harían chasquear la lengua a su ayuda de cámara, y consideró sus alternativas. Lo más fácil sería dejarla allí, regresar a la casa y mandar a un par de mozos a buscarla. Observó atentamente a la joven, frunciendo el ceño. No, fuera lo que fuese lo que hacía en la zanja, no podía dejarla allí. Parecía Ofelia. Había algo en la postura de su piececito que la hacía espantosamente vulnerable. Y a fin de cuentas era muy poca cosa. No merecía la pena llamar a dos mozos, teniendo el caballo. Resignado, se dispuso a sacarla de su lugar de descanso temporal.
—Eso es todo, gracias, señora Peters. La llamaré si necesito ayuda.
Aquellas palabras, tan débiles que parecían proceder del fondo de un largo túnel, traspasaron la densa niebla que envolvía la mente de Henrietta. Gimió. Tenía la impresión de que alguien estaba estrujándole el cráneo con un instrumento de tortura medieval. Intentó llevarse la mano a la frente, pero el brazo no le obedeció: siguió tendido sobre su pecho, como lastrado por un peso. Un ardiente chisporroteo de dolor la obligó a abrir los ojos, pero el torbellino de colores que vio la hizo cerrarlos de nuevo inmediatamente. Sintió de pronto como si golpearan su cabeza con el martillo de un herrero. El dolor era insoportable.
Una deliciosa frescura cayó sobre su frente y el dolor remitió un tanto. Lavanda, olía a lavanda. Cuando intentó moverse de nuevo, su brazo cooperó. Agarrando la compresa de su frente, abrió los ojos. La habitación pareció flotar ante sus ojos. Cerró los párpados con fuerza, respiró hondo y tras contar hasta cinco abrió resueltamente los ojos.
Sábanas almidonadas. Almohadones de plumas. Un calentador a sus pies. Colgaduras de damasco por encima de su cabeza. Estaba en una cama, en un dormitorio completamente desconocido para ella. En una moderna chimenea ardía alegremente un fuego, y la luz entraba a raudales por la rendija de las cortinas, corridas sobre las ventanas. La estancia estaba amueblada con todo lujo y elegancia, las paredes eran de un suave color amarillo y las cortinas de las ventanas de un dorado más oscuro. Una oleada de náuseas se apoderó de ella. Pero no podía vomitar en un sitio tan lujoso. Haciendo un heroico esfuerzo, tragó saliva y se obligó a incorporarse.
—Está despierta.
Se sobresaltó. Aquella voz tenía un timbre hondo y vibrante. Un toque seductor. Era inequívocamente masculina. Tapada por la cortina de la cama, no había reparado en su presencia. Recostándose en las almohadas, se tapó hasta el cuello con las mantas y al hacerlo advirtió que estaba en ropa interior. La compresa resbaló de su frente y cayó sobre la colcha de seda. Dejaría una mancha, pensó distraídamente.
—No se acerque o gritaré.
—Haga lo que le venga en gana —contestó lacónicamente el desconocido—. Es lo que yo habría podido hacer con usted.
—¡Pero...!
Aquella voz sonaba divertida, más que amenazadora. Desconcertada, Henrietta parpadeó con los ojos muy abiertos. Luego, cuando por fin se aclaró su vista, tragó saliva. De pie delante de ella estaba el hombre más guapo que había visto nunca. Alto, moreno y de una belleza casi indecente, era un auténtico adonis. Su pelo negrísimo, muy corto, dejaba ver una estructura facial de impecable simetría. Cejas amplias y arqueadas. Ojos soñadores, de un curioso tono de azul... ¿o era gris?, como el cielo en una noche de tormenta. Iba en mangas de camisa y no se había afeitado, pero su ligero desaliño solo conseguía realzar su perfección física. Henrietta comprendió que estaba mirándolo embobada, pero no pudo apartar los ojos de él.
—¿Quién es usted? ¿Se puede saber qué hace aquí, en... en esta alcoba, conmigo?
Rafe dejó que su mirada se deslizara sobre la damisela en apuros. Se aferraba a la colcha como si fuera su última defensa y lo miraba como si estuviera medio desnudo, con una expresión que delataba a las claras lo que estaba pensando.
Rafe no pudo resistirse a la tentación de jugar un poco con ella.
—No me lo explico. ¿Y usted?
Henrietta tragó saliva. La respuesta obvia resultaba sorprendentemente atractiva. Ella estaba en ropa interior. Él parecía no haber acabado de vestirse. ¿O de desvestirse? ¿Hablaba en serio? ¿Habían...? ¿Había él...? Un escalofrío, un estremecimiento de ardor la hizo cerrar los ojos. ¡No! ¡De eso se acordaría! No tenía una idea muy precisa de en qué consistía «eso», pero estaba segura de que se habría acordado. Aquel hombre sería inolvidable.
Así pues, estaba bromeando. Seguro. Lo miró de soslayo, por debajo de las pestañas. Su mirada chocó con la de él y Henrietta se apresuró a apartar la suya. No. Los dioses griegos no bajaban del cielo para seducir a señoritas ligeramente orondas, con el pelo colgando por la espalda como colas de ratas y con un olor... Henrietta olfateó cautelosamente. Sí, no había duda: con un ligero olor a agua pútrida. Desde luego que no. Ni siquiera aunque dieran a entender lo contrario.
Cuando la mirada de él se posó intencionadamente en el lugar en que la sábana desaparecía bajo su mentón, sintió que el rubor inundaba sus mejillas. Él ladeó las cejas y la miró a los ojos. Henrietta se ruborizó más aún. Sintió que acababa de suspender un examen tácito y no pudo evitar lamentarlo. Levantó la barbilla con aire desafiante.
—¿Quién es usted?
Él levantó una ceja.
—¿No debería ser yo quien le hiciera esa pregunta? A fin de cuentas, es una invitada en mi casa, aunque nadie la haya invitado.
—¿Su casa?
—Exacto, mi casa. Mi alcoba. Y mi cama —repuso Rafe—. Está usted en Woodfield Manor —añadió.
—¡Woodfield Manor! —era la finca que lindaba con la de su jefe. La finca propiedad de...—. Santo cielo, ¿es usted el conde?
—En efecto. Rafe Saint Alban, conde de Pentland, para servirle —Rafe esbozó una reverencia.
¡El conde! Estaba en una alcoba con el célebre conde, y de pronto veía con toda claridad por qué aquel hombre tenía una reputación tan escandalosa. Se agarró a la ropa de cama como si fuera una balsa y tuvo que refrenar el impulso de taparse la cabeza con ella y hundirse en el mullido colchón de plumas.
—Es un placer conocerlo, milord. Soy Henrietta Markham —de pronto todo aquello le pareció grotesco y sintió deseos de reír—. ¿Está seguro de que es el conde? No, claro, si dice que lo es, tiene que serlo.
Rafe tensó la boca.
—Estoy bastante seguro de quién soy. ¿Qué le hace pensar que podría no serlo?
—Nada. Solo que... Bueno, no esperaba... Su reputación, ya sabe... —sintió que se ponía colorada.
—¿Qué reputación es esa? —Rafe lo sabía a la perfección, naturalmente, pero sería divertido ver cómo iba a expresarlo ella. Aquella mujer tenía algo que suscitaba en él el deseo de escandalizarla. De desconcertarla. Quizá fueran sus ojos, grandes y de mirada límpida, del color de la canela. ¿O del café, más bien? No, no era eso. ¿Del chocolate, quizá?
Se sentó tranquilamente al borde de la cama. Henrietta Markham puso unos ojos como platos, pero no se apartó. Rafe notó que sus pechos subían y bajaban rápidamente bajo la sábana.
No podía decirse que fuera una beldad según los cánones clásicos. Le faltaba altura, para empezar, y no podía describírsela ni remotamente como esbelta. Aunque tenía un cutis impecable, su boca era demasiado generosa, sus cejas demasiado rectas y su nariz no lo bastante recta. Y sin embargo, ahora que sus mejillas habían recuperado parte de su color y que ya no parecía una estatua de mármol, era... No, desde luego no era bella, pero sí turbadoramente atractiva.
—¿Qué ocurre, señorita Markham? ¿Se ha quedado usted sin habla?
Henrietta se lamió los labios. Se sentía como un ratón en poder de un gato juguetón. No, de un gato no. De algo mucho más peligroso. Él cruzó las piernas. Las tenía muy largas. Si ella se hubiera sentado al borde de la cama, donde estaba él, no habría tocado el suelo con los pies. No estaba acostumbrada a estar sentada tan cerca de un hombre. Era la primera vez, en la cama o en cualquier otra parte. Y resultaba... No podía respirar. No era exactamente que estuviera asustada, pero sí intimidada. ¿Era esa su intención? Se enderezó, resistiéndose al impulso de moverse hacia el otro lado de la cama, y confusa al mismo tiempo por el deseo de acercarse a él. Resolvió no dejarse avasallar.
—Sin duda sabe usted perfectamente que es muy conocido —respondió, y le satisfizo comprobar que su voz sonaba bastante firme.
—¿Conocido por qué, exactamente?
—Pues dicen que... —se interrumpió, desconcertada de nuevo.
Él tenía manchas de hierba en las rodillas de las calzas. Se sorprendió mirándolas y preguntándose cómo se las había hecho y si tenían algo que ver con ella. Al ver que él había notado qué estaba mirando, se sonrojó otra vez y añadió:
—Hablando sin rodeos, dicen que es usted un... Solo que estoy segura de que son bobadas, porque es imposible que sea para tanto. Y en todo caso no se parece usted ni por asomo a como me imaginaba yo a un sujeto semejante —dijo, azorada.
—¿A un sujeto cómo? —insistió él, luchando por contener la risa.
Henrietta tragó saliva. No le gustaba cómo la miraba. Como si fuera a sonreír. O no. Calibrándola, esa era la palabra. De nuevo le preocupó que le encontrara defectos. Y de nuevo se reprendió a sí misma por una reacción tan patética, pero aquel hombre era tan abrumadoramente viril, y estaba sentado tan cerca de ella en la cama que le cosquilleaba la piel. Tuvo que hacer un esfuerzo para contener el impulso de apartarlo de un empujón. ¿O era solo una excusa para tocarlo? Aquel pelo corto y negro... Parecía sedoso al tacto. No como su barba, que sería áspera.
—Un crápula —balbució atropelladamente, confundida por sus propias reacciones.
Rafe se levantó bruscamente, ofendido.
—¿Cómo dice?
Henrietta parpadeó. Echó de menos el calor de su cercanía y al mismo tiempo se alegró de que se apartara, pues su expresión había cambiado sutilmente. Era más fría. Más distante, como si hubiera levantado un muro entre ellos. Comprendió demasiado tarde que llamar «crápula» a alguien a la cara, aunque lo fuera, no demostraba mucho tacto. Hizo una mueca.
—Le ruego me explique, señorita Markham, qué aspecto ha de tener exactamente un crápula.
—Bueno, «exactamente» no lo sé, aunque yo diría que para empezar no debe ser tan guapo, ni muchísimo menos —repuso Henrietta, diciendo lo primero que se le pasó por la cabeza—. Ni tan joven, además —añadió, incapaz de soportar el silencio que siguió—. Y seguramente debería tener un aspecto más inmoral. Más libertino. Aunque, para serle sincera, no estoy del todo segura de qué aspecto tiene un libertino, pero usted no lo tiene. Aspecto de libertino, quiero decir —concluyó, y su voz se apagó cuando se dio cuenta de que, lejos de aplacarlo, solo había conseguido que el conde pareciera decididamente ofendido. Había fruncido las dos cejas y tenía una expresión formidable.
—Parece usted toda una experta, señorita Markham —dijo con sorna—. ¿Habla por experiencia personal?
Había apoyado los hombros contra el poste de la cama. Eran muy anchos. Y fuertes. Henrietta se preguntó si boxeaba. Si así era, debía de dársele bien, pues no tenía marcas en el rostro. La cara de ella estaba ahora a la altura de su pecho, que también parecía muy fuerte, bajo la camisa. Tenía el vientre muy plano. Henrietta nunca se había parado a pensar en ello, pero ¡qué distintos eran los hombres de las mujeres! Tan fuertes y rudos... Al menos aquel lo era. Se mordisqueó el labio y procuró no dejarse embelesar. Como no quería hablarle a su pecho, tuvo que estirar el cuello para mirarlo a los ojos. Ya no eran azules, sino de un color gris pizarra. Henrietta tragó saliva de nuevo mientras intentaba recordar qué le había preguntado.
—Por experiencia personal... Sí. Digo no, no había conocido nunca a un crápula, al menos que yo sepa, pero mamá decía... Mi madre me dijo que... —se calló de nuevo al darse cuenta de que su madre preferiría que su pasado no saliera a relucir—. He visto con mis propios ojos el resultado de sus actividades —concluyó.
Parecía estar a la defensiva, pero no era de extrañar teniendo en cuenta que el conde se cernía sobre ella como un ángel vengador. Henrietta se enojó.
—En el asilo de pobres de la parroquia.
La expresión del conde se transformó al instante, más diabólica que angelical.
—Si está dando a entender que he salpicado la campiña de mocosos ilegítimos, está muy equivocada —dijo en tono glacial.
Henrietta se azoró. Lo cierto era que no había oído contar tal cosa de aquel crápula en concreto, aunque naturalmente el hecho de que ella no lo hubiera oído no significaba que... Pero en realidad parecía demasiado indignado para estar mintiendo.
—Si usted lo dice —repuso dócilmente—. No quería insinuar que...
—Aun así lo ha hecho, señorita Markham. Y lo lamento.
—Bueno, era una suposición natural teniendo en cuenta su reputación —replicó ella.
—Al contrario. Nunca han de hacerse suposiciones hasta que se tienen todos los datos.
—¿Qué datos?
—Como usted misma ha puesto de manifiesto, está en mi cama, en ropa interior, y sin embargo no ha sido violada, ni deshonrada en modo alguno.
—¿No? No, claro que no. Quiero decir... Entonces, ¿quiere decir que no es un crápula?
—Señorita Markham, no tengo por costumbre defender mi carácter, ni ante usted ni ante nadie —repuso Rafe, furioso.
Podía ser un crápula, en efecto, aunque detestaba aquel término, pero distaba mucho de ser un donjuán. La idea de ir por ahí engendrando hijos en busca únicamente de su propio placer le resultaba especialmente aborrecible. Respecto a eso, se ceñía a unas normas estrictas, y se preciaba de ello. Sus escarceos se limitaban a mujeres que entendían dichas normas y que no esperaban nada de él. Sus encuentros eran siempre físicos, no sentimentales. Las mujeres inocentes, aunque tuvieran los ojos como platos y estuvieran tumbadas medio desnudas en su cama, estaban a salvo. Aunque no pensaba decírselo a aquella en particular.
Henrietta se encogió contra la almohada, sorprendida por su cambio de humor. Si era de veras un crápula, ¿por qué se ponía así? Era bien sabido que los crápulas carecían de principios, eran inmorales e irresponsables...
Al llegar a ese punto, sus pensamientos se detuvieron de pronto. Había vuelto al punto de partida. El conde podía ser un crápula, pero no había... Aunque quizá no lo había hecho porque no la encontraba lo bastante atractiva. Una idea extrañamente deprimente. Y ridícula. Como si a ella tuviera que importarle que un afamado crápula no la encontrara lo bastante atractiva para intentar seducirla. Lo cual le recordó una cosa.
—¿Cómo es que estoy en su...? ¿En esta cama, quiero decir? —preguntó.
—La encontré desmayada. Al principio pensé que estaba muerta, y a pesar de lo que haya imaginado, señorita Markham, prefiero que mis conquistas estén conscientes y bien dispuestas. Puede estar segura de que no he hecho intento alguno de propasarme con usted. De haberlo hecho, no habría olvidado tan fácilmente la experiencia. De lo cual también me enorgullezco —añadió sardónicamente.
Henrietta se estremeció. No dudaba ni por asomo que tenía motivos para alardear de sus hazañas. Su expresión la hizo comprender que de nuevo le había leído el pensamiento. Bajó la mirada y tiró del borde de la sábana.
—¿Dónde me encontró?
—En una zanja. La saqué de ella.
Era una revelación tan sorprendente que Henrietta soltó la sábana.
—¡Dios mío! ¿De veras? ¿Lo dice en serio? —se incorporó rápidamente, olvidándose de su dolor de cabeza, y acto seguido se dejó caer sobre la almohada con un gemido de dolor—. ¿Dónde? —preguntó débilmente—. ¿Dónde estaba esa zanja?
—En mis tierras.
—Pero ¿cómo llegué hasta allí?
—Confiaba en que eso pudiera decírmelo usted.
—No sé si puedo —se tocó con cuidado la parte de atrás de la cabeza, donde se había formado un gran chichón—. Alguien me golpeó —dio un respingo al recordarlo—. Muy fuerte. ¿Por qué haría alguien algo así?
—No tengo ni la menor idea —contestó Rafe—. Puede que el responsable se cansara de su petulancia.
La expresión dolida de su rostro no le proporcionó la satisfacción que solía experimentar cuando lanzaba uno de sus dardos y daba en el blanco. En esa ocasión, sintió una especie de punzada de culpa. Lo cierto era que estaba muy pálida. Tal vez la señora Peters tuviera razón, quizá debiera llamar al médico del pueblo.
—Aparte del golpe en la cabeza, ¿cómo se encuentra?
La verdad era que se encontraba fatal, pero resultaba evidente por su tono falsamente solícito que no era esa la respuesta que quería oír.
—Estoy bastante bien —repuso ella con cierta acritud—. Al menos estoy segura de que lo estaré enseguida, descuide.
Había sido descortés, lo cual no solía molestarle. Le molestaba, en cambio, que ella no se lo hiciera notar. Henrietta Markham podía ser una deslenguada, pero no era caprichosa. Su franqueza, cuando no rayaba la grosería, resultaba estimulante.
De pronto lo asaltó el recuerdo de sus curvas apretadas contra su cuerpo, cuando la había sacado de la zanja, y le molestó recordar tan claramente aquella sensación.
—Puede usted quedarse tanto tiempo como necesite para recuperarse, naturalmente —dijo—. Lo que quiero saber en este momento es quién la golpeó y, lo que es más importante, por qué la abandonó en mis tierras.
—¿Quiere decir que por qué no eligió un lugar menos inconveniente para arrojarme a una zanja? —replicó Henrietta. Sofocó un gemido y se tapó la boca con la mano, pero era demasiado tarde: ya lo había dicho.
Rafe se rio. No pudo evitarlo: Henrietta Markham era muy divertida, a su modo. Su risa sonó extraña. Se dio cuenta de que era porque hacía mucho tiempo que no la oía.
—Sí, tiene razón —dijo—. Preferiría que la hubieran abandonado en la puerta misma del Hades, pero aquí está.
Tenía una risa bonita. Y aunque fuera descortés, al menos era sincero. Eso le gustaba. Henrietta sonrió indecisa.
—No pretendía ser tan franca.
—Miente usted fatal, señorita Markham.
—Lo sé. Quiero decir que... Ay, Dios.
—Tomar su propia medicina, creo que se le llama a eso.
Henrietta sintió que la banda de dolor que aprisionaba su cabeza se tensaba e hizo una mueca.
—Touché, milord. Quiere que me vaya y estoy segura de que tiene cosas que hacer. Si me permite un momento para reponerme, me vestiré y me marcharé enseguida.
Se había puesto muy pálida. Rafe sintió una punzada de compasión. Aunque ella se hubiera refrenado para no decírselo, no era culpa suya haber aterrizado en su puerta.
—No hay prisa. Quizá si comiera algo se sentiría un poco mejor. Y puede que recuerde lo que le ha ocurrido.
—No quisiera causarle más molestias —dijo ella sin convicción.
Él sintió de nuevo que su boca se tensaba en una sonrisa.
—Insisto, miente usted fatal. Venga, lo menos que puedo hacer es darle de desayunar antes de que se vaya. ¿Se siente con fuerzas para levantarse?
El conde no estaba sonriéndole exactamente, pero su rostro había perdido su dureza, como si fuera capaz de sonreír si quería. Además, Henrietta estaba hambrienta. Y él se merecía una respuesta. Así pues le dijo estoicamente que sí, que era capaz de levantarse, aunque con solo pensarlo le daban mareos. Él ya se había encaminado hacia la puerta.
—Milord, por favor, espere.
—¿Sí? —había soltado la sábana en su afán por hacerlo volver.
Largos mechones de pelo castaño y rizado caían sobre sus hombros blancos. Su camisa era de tosco algodón blanco. Rafe vio claramente la turgencia de sus pechos, libres de corsé, y apartó la mirada de mala gana.
—Mi vestido... ¿dónde está? —al darse cuenta de que había soltado la sábana, Henrietta se la subió hasta el cuello y se dijo con firmeza que no había nada de malo en llevar una camisa de algodón corriente que, además, estaba limpia. Pero, limpia o no, deseó sin poder evitarlo que no fuera tan corriente. Se preguntó quién le había quitado el vestido.
—La desvistió mi ama de llaves —contestó el conde en respuesta a su pregunta implícita—. Tenía el vestido empapado y no queríamos que pillara un resfriado. Le prestaré algo hasta que esté seco.
Regresó unos instantes después con una bata grande y palmariamente masculina que dejó sobre la silla, informándole de que el desayuno se serviría medio hora después. A continuación, salió con paso decidido de la habitación.
Henrietta se quedó mirando la puerta cerrada. No conseguía entender a aquel hombre. ¿Quería que se quedara o no? ¿La encontraba divertida? ¿Fastidiosa? ¿Atractiva? ¿Pesada? ¿Todas esas cosas o ninguna? No tenía ni idea.
No debería haber hablado de su reputación. Aunque él no lo había negado exactamente, Henrietta había comprobado cuán irresistible podía ser con esa buena planta y ese algo indefinible que poseía y que la hacía estremecerse. Era como si le estuviera prometiendo algo que ella sabía que no debía desear. Como si solo él pudiera cumplir esa promesa. Henrietta no lo entendía. Sin duda los crápulas eran también bribones. Pero Rafe Saint Alban no parecía en absoluto un bribón. Los crápulas no eran buenas personas, y sin embargo él debía de tener alguna virtud. ¿Acaso no la había rescatado, y no había sido ese un rasgo de nobleza?
Arrugó el ceño.
—Supongo que deben de tener un don para engatusar a la gente. Si no, ¿cómo iban a ser unos crápulas? —se dijo.
De modo que ¿era una suerte que a ella no la hubiera engatusado? No lograba llegar a una conclusión. Lo único que sabía con toda seguridad era que no veía el momento de librarse de ella. Intentó no mortificarse demasiado con esa idea.
Quizá solo quería saber cómo había llegado a su finca. A ella también le gustaría saberlo, pensó mientras se tocaba con cautela el chichón de la cabeza. La noche anterior. La noche anterior... ¿Qué recordaba de la noche anterior?
El dichoso perro faldero de lady Ipswich se había escapado. Ella se había perdido la cena mientras lo buscaba, de modo que no era de extrañar que estuviera hambrienta. Arrugó la frente, cerró los ojos con fuerza y procuró no hacer caso del dolor sordo que notaba dentro del cráneo mientras intentaba recordar sus pasos de la noche anterior. Había salido por la puerta lateral al jardín de la cocina. Había rodeado la casa y luego...
¡El ladrón!
—¡Ay, Dios mío, el ladrón!
Su mente se aclaró como las ondas de un estanque que, al aquietarse, dejan ver un reflejo diáfano.
—¡Santo cielo! Lady Ipswich estará preguntándose dónde me he metido.
Se bajó con cuidado de la lujosa cama y miró el reloj de la repisa de la chimenea. Los números estaban borrosos. Eran las ocho pasadas. Descorrió las cortinas y parpadeó, cegada por el sol. Las ocho de la mañana.
Había estado fuera toda la noche. Estaba claro que su salvador había salido muy temprano. De hecho, ahora que lo pensaba, parecía no haberse acostado todavía.
¡Seguro que había estado de juerga! Pero sus ojeras denotaban un cansancio más profundo que el mero agotamiento físico. Rafe Saint Alban parecía un hombre incapaz de dormir. Con razón estaba tan irritable, pensó, y enseguida sintió un poco de lástima por él. Tener que vérselas con una desconocida en estado deplorable y en aquellas circunstancias habría puesto a cualquiera de mal humor, y más aún si la susodicha desconocida parecía una... una... ¿qué demonios parecía ella?
Había un espejo encima de la recargada cómoda, delante de la ventana. Henrietta se miró en él con curiosidad. Tenía una mancha de barro seco en la mejilla, estaba más pálida de lo normal y tenía un chichón del tamaño de un huevo en la cabeza, pero aparte de eso estaba más o menos como siempre. Una boca que claramente no era de pitiminí. Unas cejas que no mostraban la más leve inclinación a arquearse. El pelo marrón, demasiado rizado, en agreste desorden. Ojos marrones. Y un vestido marrón que se hallaba en poder de una tal señora Peters.
Dejó escapar un profundo suspiro. Aquello resumía muy bien las cosas, en realidad. Distintos tonos de marrón, eso era su vida entera. Por más que se decía, como le recordaba constantemente su padre, que había muchas personas en peor situación, no lograba consolarse. Y no porque fuera infeliz exactamente, sino porque a veces no podía evitar pensar que la vida tenía que ser algo más, aunque no tuviera ni idea de qué era ese «algo más».
—Supongo que el hecho de que te den un golpe en la cabeza, te dejen en una zanja a la intemperie y te rescate un conde increíblemente guapo debería suponer un auténtico estallido de emoción —le dijo a su reflejo—. Aunque el conde en cuestión sea un caballero andante muy desganado, con un temperamento explosivo y una reputación extremadamente cuestionable.
El reloj de la chimenea dio el cuarto de hora y Henrietta se sobresaltó. No podía sumar a la lista de sus pecados el hacer esperar al conde para desayunar. Echó rápidamente agua de la jarra de la mesilla de noche en una preciosa palangana de porcelana con flores y comenzó a quitarse el barro de la cara.
Casi a la hora exacta, Henrietta entró dando un traspié en el salón de desayunar, con el pelo cepillado y recogido y el cuerpo envuelto en la elegante bata de brocado verde oscuro de su anfitrión. Hasta con las mangas dobladas y el cinturón bien atado a la cintura, la bata la envolvía por completo y arrastraba tras ella como el manto de una reina. La idea de que la tela pegada a su piel hubiera tocado también el cuerpo desnudo de Rafe Saint Alban era turbadora. Intentó no pensar mucho en ello, pero no lo consiguió del todo.
Estaba nerviosa. Y ver la mesa del desayuno puesta solo para dos la puso aún más nerviosa. Era la primera vez que desayunaba a solas con un hombre, sin contar a su querido padre. Y desde luego nunca antes había desayunado con un hombre vestida con su bata. Cuando entró trastabillando en la habitación, se sintió extremadamente torpe y al mismo tiempo muy consciente de su cuerpo, vestida únicamente con su ropa interior y entorpecida por los voluminosos pliegues de la bata.
Él, al principio, no pareció reparar en ella. Tenía la mirada perdida y una expresión sumamente melancólica. Parecía ensimismado. Y estaba guapísimo. A Henrietta se le aceleró el pulso. Se había afeitado y cambiado de ropa. Llevaba una camisa limpia y una corbata recién atada, una levita de mañana muy ceñida, de color azul oscuro, y pantalones de color tostado, con las botas bien bruñidas. Así vestido, parecía mucho más un conde, y resultaba por tanto mucho más imponente. Y aún más atractivo. Henrietta compuso una sonrisa indecisa e hizo una reverencia que distó mucho de resultar elegante.
—Debo disculparme, milord, por mi descuido. Aún no le he dado las gracias como es debido por haberme salvado. Le estoy muy agradecida.
Su voz sacó a Rafe de su ensimismamiento. Otra vez había estado pensando en el pasado. Pero ¡al diablo con su precioso título y su necesidad de un heredero! ¿A quién le importaba, en realidad, salvo a su abuela, si lo heredaba todo algún primo lejano? Si su abuela supiera lo que le había costado ya, dejaría de acosarlo de aquel modo. Miró a Henrietta, que seguía sonriéndole indecisa. Le tendió la mano para que se irguiera.
—Confío en que se encuentre mejor, señorita Markham. Está usted arrebatadora con esa bata. Es muy favorecedora.
—Estoy perfectamente, dadas las circunstancias —repuso Henrietta al enderezarse, pero de pronto le dio vueltas la cabeza—. Y en cuanto a la bata, es usted muy galante por mentir, pero sé que estoy hecha un esperpento.
—Un esperpento irresistible, diría yo. Y ha de creerme, puesto que soy un experto en tales materias.
Su mirada atormentada había desaparecido. Ahora sonreía. No con una verdadera sonrisa, sino con la boca levantada por las comisuras.
—Creo que por fin he recordado lo que ocurrió —dijo Henrietta.
—¿Sí? —sacudió la cabeza, dispersando a los fantasmas que parecían haberse congregado allí dentro—. Eso puede esperar. Tiene aspecto de estar hambrienta.
—Lo estoy. Me perdí la cena por culpa de un perro.
Rafe se echó a reír por segunda vez esa mañana. Esta vez, su risa sonó menos oxidada.
—Bueno, me alegra informarla de que aquí no hay ningún perro que vaya a hacer que se pierda el desayuno —dijo.
La bata daba a Henrietta Markham un aire sensual. Se abría a la altura del cuello, dejando ver parte de su blanco pecho, que debería haber tenido la decencia de ceñir con un corsé. Daba la impresión de acabar de levantarse de su cama. Y en cierto modo así era. Rafe se dio cuenta de que había estado mirándola fijamente y desvió los ojos, un poco desconcertado por su súbita excitación. El deseo solía ser algo que podía invocar y de lo que podía deshacerse según su capricho.
La ayudó a sentarse, tomó asiento frente a ella y mantuvo los ojos resueltamente fijos en la comida. Le daría de comer, averiguaría de dónde había salido y la devolvería a su casa sin perder un instante. Luego se iría a dormir. Y después tendría que regresar a la ciudad. No podía posponer indefinidamente la conversación con su abuela. Un inmenso fastidio, gris y pesado como el cielo de noviembre, descendió sobre él al pensarlo.
No quería pensar en eso. No necesitaba hacerlo mientras tuviera a Henrietta Markham sentada frente a él, con su bata y su historia que contar. Rafe le sirvió café y puso una generosa loncha de jamón en su plato, junto con un huevo frito y un poco de pan con mantequilla. Luego se sirvió un montón de ternera y una jarra de cerveza.
—Coma, no vaya a desmayarse de hambre.
—Esto tiene una pinta deliciosa —dijo Henrietta, mirando con fruición su plato.
—No es más que un desayuno.
—Pues yo nunca he tomado uno tan bueno —contestó ella puntillosamente, y al mismo tiempo pensó «cállate».
No solía ser muy mordaz, pero esa mañana parecía serlo. Debían de ser los nervios. Pero por lo general no permitía que los nervios afectaran a su comportamiento. Estaba fuera de sí. Aquel hombre la desconcertaba, eso era lo que pasaba. La situación, la bata, él... Sí, decididamente era él. La culpa la tenía aquel hombre, que en ese momento le decía con mirada inquisitiva que, o empezaba a comer ya, o se comería el desayuno frío.
Henrietta empuñó su tenedor. ¿Estaba solo bromeando o de veras creía que era idiota? Hablaba como una idiota. Rafe Saint Alban tenía el don de hacerla sentirse idiota.
Probó un bocado de delicioso huevo y lo observó a hurtadillas, por debajo de las pestañas. Sus ojeras se notaban más a la luz radiante de la mañana, que entraba por las ventanas. Su boca tenía una expresión crispada. Henrietta comió más huevo y cortó un pedazo de jamón de York. Estaba nervioso, además. Incluso cuando sonreía se notaba que lo hacía maquinalmente.
Saltaba a la vista que no era feliz. Pero ¿por qué no lo era, se preguntó Henrietta, teniendo como tenía mucho más que la mayoría? Ansió preguntárselo, pero desistió al mirarlo de nuevo. Rafe Saint Alban era, más que cualquier otra cosa, un hombre hermético, concluyó Henrietta. Ignoraba qué estaba pensando y eso aumentaba su deseo de averiguarlo, y sin embargo vaciló, lo cual era muy extraño en ella, pues desde edad muy temprana la habían animado a decir lo que pensaba.
Un pequeño estremecimiento, esta vez de emoción mezclada con miedo, hizo que se le erizara el vello de la nuca. Rafe Saint Alban no solo era temible. También era terriblemente atractivo. ¿Qué tenía que la hacía sentirse así, fascinada y al mismo tiempo asustada? Empezaba a comprender que, a fin de cuentas, Rafe Saint Alban se merecía su reputación. Si se empeñaba en algo, debía de ser muy difícil resistirse a él.
Henrietta se estremeció de nuevo y se dijo que no debía ser tan necia. ¡Rafe Saint Alban no iba a fijarse en ella! Y aunque lo hiciera, sabiendo la clase de hombre que era, un hombre sin escrúpulos, a ella no le costaría ningún esfuerzo resistirse a sus encantos.
Además, ¿por qué perdía el tiempo pensando en esas cosas? Tenía asuntos mucho más importantes de los que ocuparse, ahora que recordaba lo sucedido la noche anterior. Y antes tenía que saciar el hambre o acabaría por desmayarse, y ella, que se preciaba de ser tan pragmática, no podía permitirse semejante lujo.
Así pues fijó resueltamente su atención en el desayuno.
Dos
Cuando acabaron de comer, Rafe se levantó.
—Traiga su café. Vamos a sentarnos junto al fuego, estaremos más cómodos que aquí. Así podrá contarme su historia.
Henrietta hizo lo que le pedía: se sentó en el sillón orejero y colocó a su alrededor los múltiples pliegues de la bata de seda. Frente a ella, Rafe Saint Alban cruzó elegantemente las piernas, apoyando una bota sobre la otra. Henrietta vio moverse los músculos de sus piernas bajo la tensa tela de sus pantalones de punto.
—Soy la institutriz de los hijos de lady Ipswich, cuyas tierra lindan con las suyas —anunció, intentando olvidarse de sus fornidos muslos y concentrarse en el asunto que les ocupaba.
—Nuestras tierras lindan, en efecto, pero no estamos en buenos términos.
—¿Por qué no?
—Eso carece de importancia.
Su tono debería haberla disuadido de insistir, pero sentía tanta curiosidad que no reparó en él.
—Pero son ustedes vecinos, sin duda... ¿Se debe a que es viuda? ¿Los visitaba usted cuando vivía su marido?
—Lord Ipswich era más bien de la edad de mi padre —contestó Rafe en tono cortante.
—Entonces tenía que ser mucho mayor que su esposa. No lo sabía. Supongo que había dado por sentado que...
—Qué raro en usted —dijo Rafe sardónicamente.
Ella lo miró con expectación. Su mirada llena de curiosidad resultaba desconcertante. Su boca tenía una expresión decidida y tenaz. Rafe suspiró, poco habituado a enfrentarse a preguntas tan insistentes.
—Su excelencia falleció en lo que podríamos llamar circunstancias poco claras y decidí cortar toda relación con su viuda.
—¿De veras?
—De veras —contestó Rafe, y de pronto deseó no haber dicho nada. Estaba claro que aquella pobre ingenua ignoraba por completo el pintoresco pasado de su jefa, y él no tenía intención de revelárselo—. ¿Cómo es que empezó a trabajar para Helen Ipswich? —preguntó, intentando distraerla.
—Vi un anuncio en una revista femenina. Dio la casualidad de que estaba buscando empleo y mi madre me dijo que parecía un puesto respetable, así que lo solicité.
—Entonces ¿había trabajado antes en otra casa?
—No, esta es mi primera experiencia como institutriz, aunque espero que no sea la última —repuso Henrietta con una sonrisa—. Verá, voy a ser maestra y quería tener un poco de experiencia práctica antes de que abra el colegio —su sonrisa se borró—. Aunque por lo que me contaba mi madre en su última carta, aún queda algún tiempo para eso.
—¿Su madre va a abrir un colegio?
—Mi madre y mi padre juntos —Henrietta frunció el ceño—. Al menos ese es el plan, pero he de confesar que sus planes suelen torcerse. El colegio va a estar en Irlanda, es una institución caritativa para niños pobres. Mi padre es un gran filántropo, ¿sabe usted?