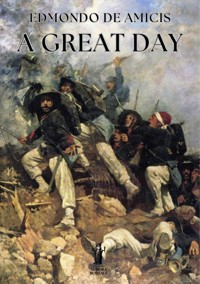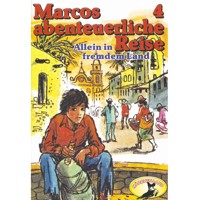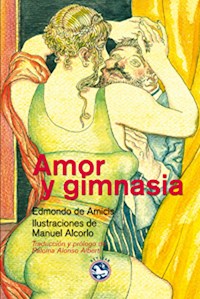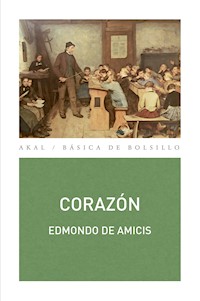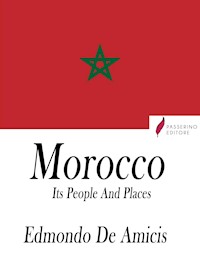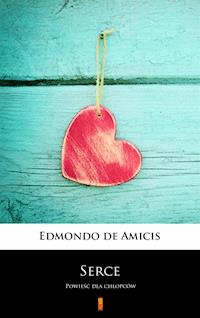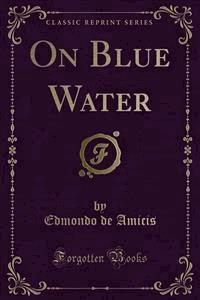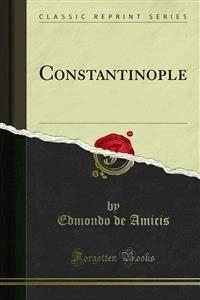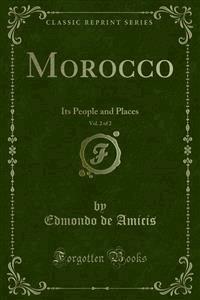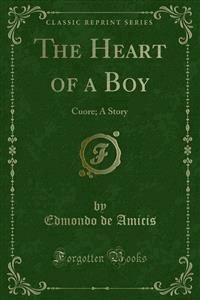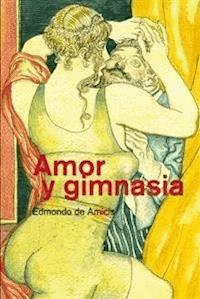Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edicions Perelló
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Enrico Bottini, un niño de once años, nos abre su cuaderno de vida en forma de diario escolar. A lo largo de un año, narra sus experiencias en la escuela, las lecciones de sus maestros y las historias conmovedoras de sus compañeros. Ambientado en la Italia del siglo XIX, Corazón es un homenaje a la infancia, la educación y los valores humanos como la amistad, la solidaridad, el respeto y el amor a la patria. Con emoción y sencillez, Edmondo De Amicis ofrece una obra atemporal que ha conmovido a generaciones en todo el mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Colección Clásicos Libres está destinada a la difusión de traducciones inéditas de grandes títulos de la literatura universal, con libros que han marcado la historia del pensamiento, el arte y la narrativa.
Entre sus publicaciones más recientes destacan: Meditaciones, de Marco Aurelio; La ciudad de las damas, de Christine de Pizan; Fouché: el genio tenebroso, de Stefan Zweig; El Gatopardo, de Giuseppe di Lampedusa; El diario de Ana Frank; El arte de amar, de Ovidio; Analectas, de Confucio; El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald; El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, entre otras...
Edmondo de Amicis
Corazón
© Del texto: Edmondo de Amicis
© De la traducción: H. Giner de los Ríos
© Ed. Perelló, SL, 2025
Calle de la Milagrosa Nº 26, Bajo
46009 - Valencia
Tlf. (+34) 644 79 79 83
http://edperello.es
I.S.B.N.: 979-13-87576-95-0
Fotocopiar este libro o ponerlo en línea libremente sin el permiso de los editores está penado por la ley.
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución,
la comunicación pública o transformación de esta obra solo puede hacerse
con la autorización de sus titulares, salvo disposición legal en contrario.
Contacta con CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear un fragmento de este trabajo.
Advertencia del autor
Este libro va dedicado de manera especial a los chicos de nueve a trece años. Podría titularse: Historia de un curso escrita por un alumno de tercero en un grupo escolar.
Al decir esto, no pretendo indicar que es un chico el redactor del presente libro tal como sale a la luz. El chico tenía un diario en el que anotaba, a su manera, cuanto ocurría en la clase, así como lo que veía, oía y pensaba dentro y fuera del recinto escolar. Al final de curso, aprovechando los apuntes del pequeño, su padre redactó estas páginas procurando no alterar las impresiones infantiles y respetando en cuanto era posible su misma construcción. Cuatro años después, cuando el chico cursaba enseñanza media, leyó de nuevo el manuscrito y añadió o suprimió algo para que el texto reflejase exactamente la realidad, pues conservaba fresca la memoria sobre personas, hechos y cosas, quedando definitivamente como ahora se entrega a la imprenta.
Espero, queridos amiguitos, que la lectura de este libro os agrade y os estimule a ser cada vez mejores.
Edmondo De Amicis
OCTUBRE
Primer día de clase
Lunes, 17
Hoy hemos empezado el nuevo curso. Han pasado como un suspiro los tres meses de vacaciones transcurridos en el campo. Mi madre me llevó esta mañana a la escuela «Baretti» para matricularme como alumno de tercero. Mientras tanto pensaba en el campo e iba de bastante mala gana. Las calles adyacentes eran un hervidero de chiquillos, y las dos librerías próximas al grupo estaban llenas de padres y madres que compraban mochilas, cartillas, libros, estuches, útiles de trabajo y cuadernos. Delante de la escuela se agolpaba tanta gente, que el conserje tuvo que pedir ayuda a los guardias municipales para que mantuviesen el orden y quedase despejada la entrada.
Cerca de la puerta sentí unos golpecitos en el hombro. Me los dio mi anterior maestro de segundo, alegre, jovial, de pelo rubio, rizado y encrespado, que me dijo:
—¿Qué, Enrique? ¿Nos separamos para siempre?
Yo ya lo sabía, pero sus palabras me apenaron mucho. Entramos, por fin, a empujones. Señoras, caballeros, mujeres del pueblo, obreros, militares, abuelas, criadas, todos ellos con chicos agarrados de una mano y el material escolar en la otra, llenaban el vestíbulo y las escaleras, produciendo un rumor como el de entrada al teatro después de una larga espera en la cola.
Volví a ver con alegría el amplio recibidor de la planta baja al que dan las puertas de siete aulas, por donde había pasado casi todos los días durante tres años. Estaba repleto de gente. Las maestras de los pequeños iban y venían en todas direcciones. La que había sido mi profesora dos años antes me saludó desde la puerta de su clase:
—Enrique, este año vas al piso de arriba, y ni siquiera te veré pasar. Habló mirándome con aire entristecido.
El director estaba rodeado por mujeres que le instaban a que admitiera a sus hijos, no matriculados por falta de espacio. Me pareció que tenía la barba algo más canosa que el año pasado. Encontré a algunos chicos más altos y fuertes que al terminar el curso.
En la planta baja ya se había hecho la distribución de los escolares; había pequeñines que no querían entrar en el aula y se encabritaban como potrillos, forzándolos para que pasasen al interior; algunos huían de la silla que les habían asignado y otros rompían a llorar en cuanto sus padres o acompañantes se marchaban, quienes volvían para consolarlos o hacer que se sentasen nuevamente. Con esto las maestras se desesperaban. Mi hermanito se quedó en la clase de la maestra Delcati, y yo en la del maestro Perboni, situada en el piso principal.
A las diez todos estábamos en nuestros sitios respectivos. En mi clase éramos cincuenta y cuatro, pero apenas quince o dieciséis habían sido compañeros míos el curso anterior, figurando entre ellos Derossi, el que siempre obtenía las mejores notas y acaparaba el primer premio.
Pensando en los bosques y en las montañas donde había pasado el verano, me parecía muy pequeño y triste el recinto escolar. También me acordaba con pena de mi anterior maestro, tan bueno, alegre y tan bajo que casi parecía uno de nosotros; me apenaba no verlo delante de mí con su cabeza rubia de pelo enmarañado.
Nuestro actual maestro es alto. No se deja barba; tiene el pelo bastante largo y gris, aunque bien peinado, y una arruga recta en la frente; su voz es algo ronca. Nos mira fijamente uno a uno, como queriendo leer en nuestro interior. En ningún momento le he visto reír.
Esta mañana decía para mí: «Es el primer día. Tengo nueve meses por delante. ¡Cuántos trabajos, cuántos exámenes mensuales he de realizar!». Sentía verdadera necesidad de ver a mi madre, y al salir he corrido a besarla. Ella para tranquilizarme me ha dicho:
—No te apures, Enrique. Estudiaremos los dos juntos.
Al entrar en casa ya estaba mucho más contento. Pero no tengo el mismo maestro, ese tan buenazo y siempre sonriente. Por eso no me ha gustado de primeras la escuela tanto como antes. Veremos lo que ocurre este año.
Nuestro maestro
Martes, 18
También me gusta desde esta mañana mi nuevo maestro.
Al entrar, estando él sentado en su sillón, se asomaban de vez en cuando a la puerta de la clase algunos alumnos suyos del curso anterior para saludarle.
—Buenos días, maestro.
—Buenos días, señor Perboni.
Algunos entraban, le estrechaban la mano y se marchaban deprisa. Se notaba que le querían y que gustosamente habrían continuado en su clase. El maestro les respondía:
—Buenos días.
Y les apretaba la mano que le ofrecían, pero sin fijarse en ninguno; a cada saludo permanecía serio y vuelto hacia la ventana, con la arruga de la frente más pronunciada, mirando un tejado de una casa próxima. En lugar de alegrarse por los saludos, parecía que le causaban pena. Luego nos miraba uno a uno detenidamente.
Para el dictado, bajó de la tarima e iba pasando entre los alumnos que permanecían sentados. Viendo que un chico tenía la cara enrojecida y llena de granitos paró de dictar, se le acercó, levantó un poco la cara de este y lo observó atentamente; después le preguntó qué le ocurría y le puso la mano en la frente para saber si tenía fiebre. Mientras tanto, un chico se puso de pie por detrás del profesor y empezó a hacer muecas y tonterías con las manos. El maestro se volvió de repente y el chiquillo se sentó instantáneamente permaneciendo con la cabeza gacha en espera de la merecida reprimenda. Pero el señor Perboni sólo le puso una mano en la cabeza y le dijo:
—No lo vuelvas a hacer.
Y nada más. Volvió a la mesa y acabó de dictar.
Al concluir, nos miró unos instantes en silencio y a continuación, con su robusta pero agradable voz empezó a decirnos:
—Escuchad: vamos a pasar juntos casi un año. Procuraremos pasarlo lo mejor posible. Aplicaos y sed buenos chicos. Yo no tengo familia. Vosotros constituís la mía. El año pasado todavía tenía a mi madre, pero ha muerto y me he quedado solo. Ahora solamente os tengo a vosotros, que sois el centro de mis afectos y de mis pensamientos. Debéis ser como hijos míos. Os quiero y creo tener derecho a que me queráis, pagándome con la misma moneda. No deseo castigar a ninguno. Demostradme que sois chicos de buen corazón; nuestra clase será una familia y vosotros, mi consuelo y mi orgullo. No os pido promesas de palabra, porque estoy seguro que ya lo habéis prometido en el fondo de vuestro corazón. Y os lo agradezco sinceramente.
En aquel momento entró el conserje a dar la hora y todos salimos del aula muy silenciosos. El chico que se había levantado de la silla durante la clase se acercó al maestro y le dijo con voz temblorosa:
—¡Perdóneme!
El maestro le dio un beso en la frente y le contestó:
—Está bien; vete, hijo mío.
¡Qué desgracia!
Viernes, 21
Esta mañana, de camino a la escuela, le conté a mi padre lo que nos dijo ayer el maestro, al llegar vimos de pronto mucha gente apiñada ante la puerta del colegio.
—¡Alguna desgracia! —dijo mi padre—. ¡Mal empieza el curso!
Entramos, no sin dificultad. El gran vestíbulo se hallaba repleto de padres de alumnos y de chicos a los que los maestros no lograban hacer entrar en clase y todos miraban con insistencia hacia el despacho del director, oyéndose decir: «¡Pobre muchacho! ¡Pobre Robetti!».
Por encima de las cabezas, en el fondo de la habitación llena de gente, sobresalía la gorra de un guardia municipal y la gran calva del señor director. Entró un señor con sombrero y se escuchó decir:
—Es el médico.
Mi padre preguntó a un maestro:
—¿Qué ha ocurrido?
—Le ha pasado una rueda por el pie y está muy dolorido—respondió el interpelado.
—Se ha roto el pie —dijo otro.
Se trataba de un chico de segundo, que camino de la escuela, por la calle de Dora Grossa, vio caerse en medio de la calle a un niño de párvulos que se había soltado de la mano de su madre, a pocos pasos de un autobús, vio que se le echaba encima, corrió en su ayuda, lo cogió y lo puso a salvo, pero sin poder impedir que le pasara por encima de un pie la rueda del autobús.
Mientras nos referían esto, entró en el zaguán como loca una mujer que se abría paso con decisión entre la gente. Era la madre de Robetti, a la que habían llamado. Otra señora salió a su encuentro, y sollozando, le abrazó: era la madre del niño salvado del peligro. Ambas entraron en el despacho del director y al momento se oyó un grito desgarrador:
—¡Julio! ¡Hijo de mi alma!
En aquel momento se detuvo un coche delante de la puerta del colegio y poco después apareció el señor director con el chico herido en brazos, que estaba muy pálido y con los ojos cerrados, con la cabeza apoyada sobre su hombro.
Todos guardamos silencio absoluto, tan sólo roto por los sollozos de la madre. El señor director se detuvo un instante y levantó con los dos brazos al muchacho que llevaba para que lo viésemos todos. Los maestros y maestras, los padres y los chicos, exclamamos a una:
—¡Bravo, Robetti! ¡Eres un gran muchacho! ¡Un verdadero héroe! ¡Pobre chico!
Y le enviaban besos al aire. Las maestras y los chicos que se hallaban más cerca de él le besaban las manos y los brazos. El abrió los ojos y murmuró:
—¡Mi mochila!
La madre del pequeñito salvado se la enseñó, y le dijo:
—Te la llevo yo, ángel mío; te la llevo yo.
La madre del herido se cubría el rostro con las manos.
Salieron, acomodaron a Julio en el coche y éste partió. Entonces todos entramos silenciosos en la escuela.
El chico calabrés
Sábado, 22
Ayer tarde, mientras el maestro nos daba noticias del pobre Robetti, que andaba ya con muletas, entró el director con otro alumno, un niño de cara muy morena, de cabello negro, ojos también negros y grandes, con las cejas espesas y juntas. Toda su vestimenta era de color oscuro y llevaba un cinturón de cuero negro. El director, después de haber hablado al oído con el maestro, salió dejando al muchacho a su lado, que nos miraba asustado. El maestro lo tomó de la mano y dijo a la clase:
—Debéis alegraros. Hoy entra en la escuela un nuevo alumno, nacido en la provincia de Calabria, a más de cincuenta leguas de aquí. Quered bien a este compañero que viene de tan lejos. Ha nacido en la tierra gloriosa que dio a Italia hombres ilustres y hoy le da honrados labradores y valientes soldados; es una de las comarcas más hermosas de nuestra patria, en cuyas espesas selvas y elevadas montañas habita un pueblo lleno de ingenio y corazón. Tratadlo bien, a fin de que no sienta estar lejos del país natal; hacedle ver que todo chico italiano encuentra hermanos en toda escuela italiana donde ponga el pie.
Dicho esto, se levantó y nos enseñó en el mapa de Italia el punto donde está la provincia de Calabria. Después llamó a Ernesto Derossi, que siempre obtiene las mejores notas. Derossi se levantó.
—Ven aquí —añadió el maestro.
Derossi se levantó de su silla y se colocó junto a la mesa, enfrente del calabrés.
—Como primero de la clase —dijo el profesor— da el abrazo de bienvenida, en nombre de todos, al nuevo compañero: el abrazo de los hijos del Piamonte al hijo de Calabria.
Derossi murmuró con voz conmovida:
—¡Bienvenido! —y abrazó al calabrés. Éste le besó en las dos mejillas con fuerza. Todos aplaudieron.
—¡Silencio!—gritó el maestro—. En la escuela no se aplaude.
Pero se veía que estaba satisfecho, y hasta el calabrés parecía ya a gusto. El maestro le designó sitio y le acompañó hasta su silla. Después repuso:
—Acordaos bien de lo que os digo. Lo mismo que un muchacho de Calabria está como en su casa en Turín, uno de Turín debe estar como en su propia casa en Calabria; por esto luchó nuestro país cincuenta años y murieron treinta mil italianos. Os debéis respetar y querer todos mutuamente. Cualquiera de vosotros que ofendiese a este compañero por no haber nacido en nuestra provincia, se haría para siempre indigno de mirar con la cabeza alta la bandera tricolor.
Apenas el calabrés se sentó en su sitio, los más próximos le regalaron plumas y estampas, y otro chico, desde última fila, le mandó un sello de Suecia.
Mis compañeros de clase
Martes, 25
El chico que envió el sello al calabrés es el que más me agrada de todos. Se llama Garrone, y es el mayor de la clase; tiene cerca de catorce años, la cabeza grande y los hombros anchos; es bueno, lo que se nota hasta cuando sonríe, y parece que piensa como un hombre. Ahora conozco ya a muchos de mis compañeros. Otro que también me gusta se llama Coretti; lleva un jersey color marrón oscuro y tiene una gorra de piel. Siempre está alegre. Es hijo de un revendedor de leña que fue soldado en la guerra de 1866, de la división del príncipe Humberto, y dicen que tiene tres medallas. Está el pequeño Nelli, un chico jorobadito, endeble y descolorido. Hay uno muy bien vestido, que siempre se está quitando las motas de la ropa: Votini. En el asiento de delante del mío hay otro al que le llaman «el albañilito», por ser su padre albañil; de cara redonda como una manzana y de nariz chata. Tiene una habilidad especial para poner el hocico de liebre; todos le piden que lo haga, y se ríen; lleva un sombrerito viejo, que guarda en el bolsillo como un pañuelo. Junto al albañilito está Garoffi, un tipo alto y delgado, con la nariz de pico de loro y los ojos muy pequeños, que siempre anda cambiando plumas, estampas y cartones de cajas de cerillas; se escribe notas en las uñas para leerlas a hurtadillas cuando da la lección. Hay después un señorito, Carlos Nobis, que parece bastante orgulloso y se encuentra en medio de dos muchachos que me resultan simpáticos: el hijo de un herrero, enfundado en una chaqueta que le llega hasta las rodillas, muy pálido, que parece estar enfermo, siempre con cara de asustado y que no se ríe nunca; y otro, rubio, que tiene un brazo inmóvil que lleva en cabestrillo; su padre fue a América y su madre es verdulera.
Es también un tipo curioso mi compañero de la izquierda, Stardi, pequeño y común, sin cuello y gruñón, que no habla con nadie y parece ser bastante torpe, pero está muy atento a las explicaciones del maestro, sin parpadear, con la frente arrugada y los dientes apretados; si le hacen alguna pregunta cuando habla el maestro, la primera y segunda vez no responde, y a la tercera da un codazo o un puntapié al compañero preguntón. Tiene a su lado a un chico descarado, bastante sinvergüenza, que se llama Franti y que fue expulsado de otra escuela.
Hay dos hermanos que van igual vestidos, parecen gemelos y llevan sombrero calabrés con una pluma de faisán. Pero el mejor de todos, el más listo y que seguramente será también el primero este año, es Derossi. El maestro, que ya se ha dado cuenta, le pregunta siempre.
Sin embargo yo quiero mucho a Precossi, el hijo del herrero, el de la chaqueta larga, que parece estar enfermo. Dicen que su padre le pega. Es muy tímido; cada vez que pregunta o tropieza con alguien, dice: «Perdona», y mira de continuo con ojos tristes y bondadosos. Garrone es, sin duda, el mayor y el mejor de todos.
Un gesto generoso
Miércoles, 26
Garrone se ha dado a conocer precisamente esta mañana.
Cuando entré en clase —algo tarde porque me paró la maestra de primero para preguntarme a qué hora podía venir a casa—, el maestro no había llegado todavía y tres o cuatro chicos se estaban metiendo con el pobre Crossi, el rubio del brazo malo y cuya madre es verdulera. Le pegaban con las reglas, le tiraban a la cara cáscaras de castañas, le decían motes y le imitaban poniéndose el brazo como en cabestrillo. El pobrecito estaba solo en su asiento del fondo, asustado, y daba pena verle mirar a uno y otro con ojos suplicantes para que lo dejasen en paz. Pero los otros intensificaban sus burlas y él empezó a temblar y a ponerse rojo de ira.
De pronto, Franti, el descarado, se subió a una silla y haciendo ademán de llevar dos cestas en los brazos, ridiculizó a la madre de Crossi cuando acudía a esperarlo a la puerta, pues ahora ya no va por estar enferma. Muchos se rieron a carcajadas. Entonces Crossi perdió la paciencia, y cogiendo un tintero, se lo tiró a la cabeza con toda su fuerza; pero Franti se agachó y el tintero fue a dar al pecho del maestro que entraba en aquel preciso momento.
Todos corrieron a sus respectivos sitios y callaron atemorizados. El maestro, pálido, subió a la tarima y con voz alterada preguntó:
—¿Quién ha sido?
Nadie respondió.
El maestro preguntó, levantando más la voz:
—¿Quién ha sido?
Entonces Garrone, sintiendo compasión del pobre Crossi, se puso de pie y dijo con resolución:
—He sido yo.
El maestro le miró y nos miró a todos, que estábamos asombrados, y luego replicó con voz tranquila:
—No has sido tú.
Pasado un momento añadió:
—El culpable no será castigado. ¡Que se levante!
Crossi se levantó y dijo entre sollozos:
—Me pegaban y me insultaban, me enfadé y tiré…
—Siéntate —dijo el maestro—. ¡Qué se pongan de pie los que le han insultado!
Cuatro chicos se levantaron con la cabeza gacha.
—Vosotros —dijo el maestro— habéis insultado a un compañero que no os ha provocado; os habéis burlado y pegado a un compañero que no podía defenderse. Con vuestro proceder habéis cometido una de las acciones más ruines y vergonzosas con que se puede manchar una persona. ¡Cobardes!
Dicho esto, pasó entre las sillas, puso una mano en la barbilla de Garrone, que estaba con la vista baja, y alzándole la cabeza, mirándole fijamente le dijo:
—¡Tienes un alma noble!
Aprovechando la ocasión, Garrone murmuró no sé qué palabra al oído del maestro, y éste, volviéndose hacia los cuatro culpables, les dijo bruscamente:
—Os perdono.
Mi maestra
Jueves, 27
Mi maestra ha cumplido su promesa y ha venido hoy a casa en el momento en que me disponía a salir con mi madre para llevar ropa blanca a una pobre mujer, cuya necesidad habíamos leído en los periódicos. Hacía un año que no la habíamos visto en casa; así es que todos la recibimos con mucha alegría. Continúa siendo la misma, bajita, con su velo verde en el sombrero, vestida sencillamente, con peinado algo descuidado por faltarle tiempo para arreglarse, pero más apagada que el año pasado, con algunas canas y sin dejar de toser.
Mi madre le ha preguntado:
—¿Cómo va de salud, querida maestra?
—¡Bah! No importa —ha respondido, sonriéndose de modo alegre y melancólico a la vez.
—Se esfuerza usted demasiado hablando fuerte —ha añadido mi madre— y brega mucho con los chiquitos.
Y es verdad; en clase no para de hablar; lo recuerdo de cuando iba con ella; continuamente está llamando la atención de sus pequeños alumnos para que no se distraigan. No para quieta ni un momento.
Tenía la seguridad de que vendría a vernos, pues no se olvida de sus antiguos alumnos; durante años recuerda sus nombres; los días de exámenes mensuales acude al despacho de la dirección para informarse de las notas que han obtenido; los espera a la salida y hace que le enseñen los ejercicios para ver si realizan progresos. Hasta van a verla muchachos que cursan el Bachillerato y llevan ya pantalón largo y reloj.
Hoy regresaba muy cansada del museo, donde había llevado a sus alumnos como acostumbra a hacerlo cada jueves, explicándoles todo con el mayor detalle. Pobre maestra, ¡qué delgada está! Pero es muy activa y se anima cuando habla de su trabajo. Ha querido volver a ver la cama donde estuve muy enfermo hace dos años, y que ahora es de mi hermano; la ha estado mirando un buen rato muy emocionada. Se ha ido pronto para visitar a un chiquillo de su clase, hijo de un sillero, enfermo de sarampión, y por tener que corregir deberes además. En fin, que no para de trabajar. Antes de retirarse a su casa, aún debía dar clase particular de aritmética a la hija de un comerciante.
—Bueno, Enrique —me ha dicho al despedirse—, ¿quieres todavía a tu antigua maestra, ahora que resuelves problemas difíciles y sabes hacer largas composiciones?
Me ha besado, y desde el último peldaño de la escalera me ha dicho:
—No te olvides de mí, Enrique.
¡Nunca me olvidaré de ti, querida maestra! Aun cuando sea mayor te recordaré e iré a verte entre tus clases. Cada vez que pase cerca de una escuela y oiga la voz de una maestra, me parecerá escuchar la tuya y pensaré en los dos años que pasé en tu clase, donde tantas veces te vi malucha y fatigada, pero siempre animosa, indulgente, enfadada cuando alguno cogía la pluma de manera incorrecta, preocupadísima cuando nos preguntaban los inspectores y la mar de satisfecha cuando salíamos airosos; siempre tan buena y cariñosa como una madre… ¡Nunca, nunca te olvidaré, maestra mía!
En la buhardilla
Viernes, 28
Ayer tarde fui con mi madre y mi hermana Silvia a llevar ropa blanca a la mujer necesitada que salió en el periódico. Yo llevé el paquete y mi hermana el periódico en que estaba el nombre y la dirección.
Subimos hasta un último piso y acabamos en un largo pasillo al que daban muchas puertas de otras viviendas. Mi madre llamó a la última puerta, nos abrió una mujer todavía joven, rubia y demacrada, que inmediatamente me pareció haber visto otras veces, con el mismo pañuelo azul en la cabeza.
—¿Es usted la del periódico? —preguntó mi madre.
—Sí, señora; soy yo.
—Pues mire, le traemos ropa blanca. Aquí la tiene.
La mujer no paraba de darnos las gracias y de bendecirnos. Mientras tanto vi en un rincón de la oscura y desnuda habitación a un chico arrodillado delante de una silla, de espaldas a nosotros, y que parecía estar escribiendo, con el papel en la silla y el tintero en el suelo. ¿Cómo lograba escribir con tan escasísima luz? Mientras pensaba esto para mí, reconocí de pronto los cabellos rubios y la chaqueta de fustán de Crossi, el hijo de la verdulera, el del brazo inmóvil.
Se lo dije a mi madre mientras la mujer se hacía cargo de la ropa que le habíamos llevado.
—¡Calla! —respondió mi madre—. Puede ser que se avergüence al ver que das una limosna a su madre; no le digas nada.
Pero Crossi se volvió en aquel momento y yo no sabía qué hacer. Me dirigió una sonrisa, y entonces mi madre me dio un empujoncito para que lo abrazara. Lo abracé; él se levantó y me estrechó la mano.
—Aquí me tiene —decía entretanto su madre a la mía— sola con este hijo. Mi marido hace seis años que se fue a América, y yo aquí enferma, sin poder ganar dinero vendiendo verdura. Ni siquiera dispongo de una mesa para que mi Luisito pueda trabajar con cierta comodidad. Cuando tenía en el portal el mostrador, por lo menos podía escribir sobre él; pero se lo llevaron. Como ve, hasta carecemos de luz suficiente para que estudie sin perder la vista. Y gracias que puedo enviarlo a la escuela porque el ayuntamiento nos da los libros y demás material escolar. ¡Pobre hijo mío! ¡Tú, con tantas ganas de estudiar, y yo, infeliz de mí, nada puedo hacer por ti!
Mi madre le dio el dinero que llevaba en el bolso, besó al muchacho y casi lloraba cuando salimos de la buhardilla. Tenía toda la razón cuando me dijo:
—Ya ves en qué condiciones se ve obligado a trabajar ese chico. Tú disfrutas de todas las comodidades y aún te parece duro el estudio. ¡Ah, Enriquito! Más mérito hay en su trabajo de un solo día que en el tuyo de todo un año. ¡A él deberían darle los premios!
La escuela
Viernes, 28
Sí, querido Enrique, el estudio te resulta pesado, como dice tu madre; no te veo ir a la escuela con la resolución y la cara sonriente que yo quisiera. Aún te haces algo el remolón. Pero mira, piensa un poco en lo vacío e insignificante que sería tu día si no fueses a la escuela. Al cabo de una semana pedirías de rodillas volver a ella, harto de aburrimiento, avergonzado, cansado de tus juguetes y de no hacer nada provechoso.
Ahora, Enrique, todos estudian. Piensa en los obreros, que van por la noche a clase, después de haber trabajado todo el día; en las mujeres, en las muchachas del pueblo, que acuden a la escuela los domingos, tras una semana de fatigas; en los soldados, que echan mano de libros y cuadernos cuando regresan, rendidos, de sus ejercicios y de las maniobras; piensa en los niños mudos y ciegos que, sin embargo, también estudian; y hasta en los presos, que asimismo aprenden a leer y escribir.
Cuando salgas por las mañanas de tu casa, piensa que en tu misma ciudad y en ese preciso momento van como tú otros treinta mil chicos a encerrarse tres horas en una habitación para aprender y ser un día hombres de provecho.
Pero ¡qué más! Piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela en todos los países; imaginalos yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas, por las concurridas calles de la ciudad, por la orilla de los mares y de los lagos, tanto bajo un sol ardiente como entre nieblas, embarcados en los países surcados por canales, a caballo por las extensas planicies, en trineos sobre la nieve, por valles y colinas, a través de bosques y de torrentes, subiendo y bajando sendas solitarias montañeras, solos, o por parejas, o en grupos, o en largas filas, todos con los libros bajo el brazo, vestidos de mil maneras diferentes, hablando en miles de lenguas. Desde las últimas escuelas de Rusia, casi perdidas entre hielos, hasta las de Arabia, a la sombra de palmeras, millones de criaturas van a aprender, en cien formas diversas, las mismas cosas; imagínate ese extenso hormiguero de chicos de distintos pueblos, ese inmenso movimiento del que formas parte, y piensa que si se detuviese, la humanidad volvería a sumirse en la barbarie. Ese movimiento es progreso, esperanza y gloria del mundo.
Valor, pequeño soldado de semejante y colosal ejército. Tus armas son los libros; tu compañía, la clase; toda la tierra, campo de batalla; tu victoria, nuestra victoria, significará el establecimiento de una paz verdadera, la comprensión entre todos los hombres, la civilización humana. ¡No seas un soldado cobarde, hijo mío!
Tu padre.
El pequeño patriota paduano. (Cuento mensual)
Sábado, 29
No seré un soldado cobarde, no; pero iría con más ganas a la escuela si el maestro nos relatase todos los días un cuento como el de esta mañana. Dice que todos los meses nos contará uno; nos lo dará escrito, y siempre se tratará de una acción buena y verdadera realizada por un chico.
El de hoy se titula El pequeño patriota paduano, y dice así:
Del puerto de la ciudad de Barcelona salió para Génova un barco de carga y pasaje francés, llevando a bordo franceses, españoles y suizos. Había entre otros un chico de once años, solo, mal vestido, que siempre estaba aislado y miraba a todos con recelo teniendo su motivo para ello. Dos años antes, sus desconsiderados padres, unos campesinos de los alrededores de Padua, lo habían entregado al jefe de una compañía de titiriteros. Dicho jefe, después de haberle enseñado a hacer diversos ejercicios, a fuerza de puñetazos, puntapiés y ayunos, se lo había llevado a través de Francia y de España, sin parar de pegarle ni acallar nunca su hambre.
Una vez en Barcelona, no pudiendo soportar ya los golpes y el hambre, reducido a un estado que daba pena, se escapó de su verdugo y corrió a pedir protección al cónsul de Italia, que, apiadándose del muchacho, lo había embarcado en aquel navío, entregándole una carta para el jefe de policía de Génova, que se encargaría de devolverlo a sus padres, a los mismos que le habían entregado por poco dinero, como se hace con los animales.
El pobre chico iba vestido de harapos y enfermo. Le habían dado billete de segunda clase. Todos lo miraban con cierta curiosidad y algunos le hacían preguntas; pero él no respondía, pareciendo que desconfiaba de todos, por lo mucho que le habían exasperado y hecho sufrir las privaciones y los malos tratos.
Sin embargo, tres viajeros, a fuerza de insistir en sus preguntas, consiguieron hacerle hablar y en pocas palabras, toscamente dichas, mezcla de español, francés e italiano, les contó su triste historia.
No eran italianos aquellos tres pasajeros, pero lo comprendieron, y en parte por compasión y en parte por la excitación del vino, le dieron algunas monedas, estimulándole para que les contase otras historias de su vida. Habiendo entrado en la sala en aquel momento unas señoras, los tres, por destacar, le entregaron más dinero, diciéndole: «Toma, toma más». Y hacían sonar las monedas en la mesa.
El muchacho se las fue metiendo en el bolsillo dando gracias a regañadientes, con aire malhumorado, pero con una mirada por primera vez sonriente y cariñosa. Después subió a cubierta y se acomodó en su litera, donde siguió pensando en su vida. Con aquel dinero podía comer algún buen bocado a bordo, después de dos años que sólo comía pan y poco; podía comprarse una chaqueta en cuanto desembarcara en Génova, al cabo de dos años de ir vestido con andrajos; y también podía, llevando algo a casa, ser acogido por su padre y su madre más humanamente que yendo con los bolsillos vacíos. Aquel dinero representaba para él casi una fortuna, y en esto pensaba, consolándose, bajo el toldo del puente, mientras que los tres pasajeros charlaban, sentados a la mesa, en medio de la sala de segunda clase.
Bebían y hablaban de sus viajes y de los países que habían visitado, y de conversación en conversación, llegaron a dar su parecer sobre Italia. Uno comenzó quejándose de sus hostales; otro, de sus ferrocarriles, y todos juntos animándose, hablaron mal de todo. Uno decía que habría preferido viajar por Laponia; otro aseguraba que en Italia tan sólo había encontrado estafadores y bandidos; el tercero afirmaba que los empleados italianos eran analfabetos. «Un pueblo ignorante», dijo el primero. «Sucio», añadió el segundo. «La …», exclamó el tercero, queriendo decir «ladrón», pero no pudo acabar la palabra, porque sobre sus cabezas y espaldas cayó una tempestad de monedas, que rebotaban en la mesa e iban a parar al suelo haciendo ruido.
Los tres hombres se levantaron furiosos mirando hacia arriba, y aun recibieron en la cara un puñado de monedas.
—¡Tomad vuestro dinero! —dijo con desprecio el muchacho, asomado a la claraboya—, yo no acepto limosna de quienes insultan a mi patria.
NOVIEMBRE
El deshollinador
Martes, 1
Ayer por la tarde fui a la escuela de niñas que está al lado de la nuestra para entregarle el cuento del muchacho paduano a la maestra de Silvia, que lo quería leer. ¡Setecientas chicas hay allí! Cuando llegué, empezaban a salir, muy contentas, por las vacaciones de Todos los Santos y de los Difuntos; y vi algo inolvidable.
Frente a la puerta de la escuela, en la otra acera de la calle, estaba apoyado en la pared y la frente sobre el brazo, un deshollinador muy pequeño, que tenía la cara completamente tiznada y sostenía el saco y el raspador de su oficio. El muchacho lloraba a lágrima viva, sollozando. Se le acercaron dos o tres chicas de segundo que le preguntaron:
—¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras así?
Pero él no les respondía y continuaba llorando.
—¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? —le volvieron a preguntar.
Quitó entonces el brazo del rostro, dejando al descubierto una cara infantil, y gimoteando, les dijo que había estado trabajando en varias casas limpiando chimeneas, que había ganado seis reales y los había perdido por habérsele escurrido las monedas por un roto que tenía en el bolsillo —les hizo ver el agujero sacándose el forro—, no atreviéndose a volver a su casa sin el dinero.
—¡El amo me pegará! —dijo sollozando de nuevo y dejando caer otra vez la frente sobre el brazo con ademán de desesperación.
Las chicas le miraron muy serias. Entretanto se habían acercado otras muchachas mayores y pequeñas, pobres y acomodadas, con sus carteras bajo el brazo. Una de las mayores, que llevaba una pluma azul en el sombrero, se sacó del bolsillo dos monedas y dijo a todas:
—Yo sólo tengo estas dos monedas. ¿Por qué no hacemos una colecta?
—También tengo yo otras dos monedas —dijo otra vestida de rojo—; entre todas podemos reunir por lo menos treinta.
Empezaron a llamarse unas a otras:
—¡Amalia! ¡Luisa! ¡Anita! ¡Una moneda! ¿Quién tiene dinerito? ¡Aquí hace falta dinero!
Algunas llevaban para comprar flores o cuadernos y lo entregaron enseguida. Otras, más pequeñas, sólo pudieron dar calderilla. La de la pluma azul se hacía cargo de todo e iba diciendo:
—¡Ocho, diez, quince!
Pero hacía falta más.
Entonces llegó una mayor, que parecía una maestra, y entregó una moneda de plata, recibiendo palabras de alabanza. Todavía faltan cinco monedas de bronce.
—¡Ahora vienen las de cuarto! —dijo una. Llegaron las de cuarto y llovieron las monedas. Todas se arremolinaban, y era hermoso ver al pobrecito deshollinador en medio de chicas vestidas con diversos colores, en todo aquel círculo de plumas, de lazos y de rizos.
Habían reunido más de lo perdido por el chico, y las más pequeñas que no tenían dinero, se abrían paso entre las mayores ofreciendo sus ramitos de flores, por dar también algo.
Poco después llegó la portera, gritando:
—¡La señora directora!
Las chicas se dispersaron en todas direcciones como una desbandada de pájaros, quedando el pequeño deshollinador solo en medio de la calle, enjugándose los ojos, muy contento, con las manos llenas de dinero y con ramitos de flores en los ojales de la chaqueta, en los bolsillos, en el sombrero, habiendo muchas flores incluso por el suelo, rodeando sus pies.
El día de los Difuntos
Miércoles, 2
Este día está consagrado a la conmemoración de los fieles difuntos. ¿Sabes, Enrique, a quiénes, de los que ya no están, debéis dedicar un recuerdo especial vosotros los muchachos? A aquellos que más se distinguieron durante la vida en su amor a los niños y a los adolescentes. ¡Cuántas de esas personas ejemplares mueren continuamente! ¿Has pensado alguna vez en la cantidad de padres que consumieron su existencia en el trabajo, y en las madres que murieron prematuramente extenuadas por las privaciones que soportaron para sustentar a sus hijos? ¿No sabes que ha habido padres que llegaron al fin de su vida desesperados por no ver a sus hijos en la miseria, y que muchas mujeres perecieron de pena o se volvieron locas ante la pérdida de un hijo? Piensa hoy en todos esos muertos, Enrique. Piensa en tantas maestras que murieron jóvenes, consumidas por el trabajo escolar diario para bien de los niños, de los cuales no quisieron separarse; piensa en los médicos que murieron de enfermedades contagiosas de las que no se precavían por curar a los niños; piensa en todos aquellos que en los naufragios, en los incendios, en las épocas de hambre, en un momento de supremo peligro, cedieron a la infancia el último pedazo de pan, la última tabla de salvación, la última cuerda para librarse de las llamas, y expiraron satisfechos de su sacrificio por conservar la vida de un pequeño inocente. Son innumerables, Enrique, esos muertos; todo cementerio encierra centenares de santas criaturas, que, si pudieran levantarse por un momento de la sepultura, nos dirían el nombre de algún niño al que sacrificaron los placeres de la juventud, el sosiego de la vejez, los sentimientos, la inteligencia, la vida; esposas de veinte años, hombres en la flor de la edad, ancianas octogenarias, jovencitos —heroicos y oscuros mártires de la infancia—, tan grandes y gallardos, que no produce la tierra tantas flores como debiéramos poner en sus sepulcros. ¡Cuánto se quiere a los niños! Piensa hoy con gratitud en esos muertos y serás mejor y más afable con los que te quieren y trabajan por ti, afortunado hijo mío, tú que en el día de los fieles difuntos no tienes aún que llorar a ninguno.
Tu madre.
Mi amigo Garrone
Viernes, 4
No han sido más que dos los días de vacaciones y me parece que he estado mucho tiempo sin ver a Garrone. Cuanto más lo conozco, más lo aprecio, y lo mismo les sucede a los demás, con excepción de los presuntuosos y arrogantes, aunque a su lado no puede haberlos porque no permite que ninguno se haga el mandamás. Cada vez que uno de los mayores levanta la mano a uno de los pequeños, grita éste: «¡Garrone!» y el mayor no osa pegarle.
Garrone es el más alto de la clase; levanta una mesa con una mano; no para de comer. Su padre es maquinista del tren y él empezó a ir tarde a la escuela porque estuvo enfermo dos años. Es muy servicial: cualquier cosa que se le pida, un lápiz, una goma, papel o el sacapuntas, lo presta o lo da. Es muy serio, y en clase ni habla ni se ríe; está muy quieto en la silla, que resulta reducida para él, debiendo tener la espalda arqueada y la cabeza como metida en los hombros. Cuando lo miro, me dirige una sonrisa y entorna los ojos, como si quisiera decirme: «¿Qué, Enrique? Somos amigos, ¿no?».
Da risa verle tan grandote y corpulento, con su chaqueta, pantalones, mangas y todo demasiado estrecho y corto; el sombrero no le cubre la cabeza; lleva el pelo rapado, botas pesadas y la corbata siempre arrollada como un cordel. ¡Cuánto quiero a ese muchacho! Basta ver una vez su cara para tomarle cariño. Todos los más pequeños lo querían al lado como compañero de mesa. Sabe mucho de aritmética. Lleva los libros atados con una correa de cuero rojo. Tiene una navajita con mango nacarado que se encontró el año pasado en la plaza de armas, y un día se cortó un dedo hasta el hueso, pero ninguno se lo notó en clase, y en su casa no dijo nada para no asustar a sus padres. Consiente que le digan cualquier cosa sin tomarlo nunca a mal; pero, ¡ay si le dicen «no es verdad» cuando afirma algo! Entonces echa chispas por los ojos y da puñetazos capaces de partir la mesa.
El sábado por la mañana dio una moneda a un chiquito de primero que estaba llorando en medio de la calle porque le habían quitado su dinero y ya no podía comprarse el cuaderno que necesitaba.
Hace tres días que está esforzándose en escribir una carta de ocho páginas, con dibujos hechos a pluma en los lados, para el santo de su madre, que viene con frecuencia a esperarlo; una mujer alta y gruesa como él, muy cariñosa.
El maestro está siempre mirándole, y cada vez que pasa a su lado le da palmaditas en el cuello cariñosamente.
Me gusta estrecharle la mano, que por lo grande y gorda, parece la de un hombre. Yo le quiero mucho.
Estoy seguro de que arriesgaría su vida por salvar a un compañero y que hasta se dejaría matar por defenderlo. Aunque por su hablar recio parezca que refunfuñe, su voz viene de un corazón noble y generoso.
El carbonero y el señor
Lunes, 7
Garrone no habría dicho jamás lo que ayer por la mañana dijo Nobis para ofender a Betti. Carlos Nobis se muestra orgulloso por ser hijo de padres acomodados. Su padre, un señor alto, con barba negra y muy serio, acude casi todos los días a la puerta de la escuela para acompañar a su hijo hasta casa.
Ayer Nobis se peleó con Betti, uno de los más pequeños de nuestra clase, hijo de un carbonero, y no sabiendo ya qué replicarle, porque no llevaba razón, le dijo en voz muy alta:
—Tu padre es un andrajoso.
Betti se puso muy rojo y no respondió; pero se le saltaron las lágrimas, y al llegar a su casa le contó lo sucedido a su padre, un honrado carbonero, hombre de poca talla, que parece negro por lo tiznado que va. El ofendido padre se presentó ante el maestro por la tarde con su chico de la mano para quejarse.
Mientras esto sucedía, estando todos nosotros muy callados, el padre de Nobis, que le estaba quitando el abrigo a su hijo en la puerta, según su costumbre, oyó pronunciar su nombre y entró a pedir una explicación.
—Este señor —dijo el maestro señalando al carbonero— ha venido a quejarse de que su hijo, Carlos, dijera ayer al suyo: «Tu padre es un andrajoso».
El padre de Nobis arrugó el entrecejo y se puso algo colorado. Después preguntó a su hijo:
—¿Es verdad que has dicho eso?
El chico, de pie en medio de la clase, con la cabeza baja delante del pequeño Betti, no rechistó. El padre comprendió entonces que era cierto; le agarró de un brazo, le obligó a que se aproximase más al ofendido, poniéndole frente a él, y le dijo:
—¡Pídele perdón!
El carbonero quiso interponerse, diciendo:
—¡No, no, de ninguna manera!
Pero el señor Nobis no lo consintió, y retiró a su hijo:
—¡Pídele perdón! Repite esto: Te ruego me perdones por las palabras ofensivas, insensatas y groseras que te dije ayer, insultando a tu padre, al cual tiene el mío el honor de estrechar la mano.
El carbonero hizo un gesto resuelto, como diciendo:
—No, por favor, ya está bien.
Pero el señor Nobis se mantuvo firme en su propósito, y su hijo, aunque lentamente y con un hilillo de voz, sin levantar la vista del suelo, fue diciendo:
—Te ruego me perdones… por las palabras ofensivas… insensatas… y groseras… que te dije ayer, insultando a tu padre… al cual tiene el mío el honor… de estrechar la mano.
El señor Nobis alargó la mano al carbonero, quien se la estrechó con fuerza, y enseguida empujó a su hijo hacia los brazos de su compañero Carlos.
El señor Nobis se mantuvo firme en su proposito.
—Le agradeceré —dijo el padre de Nobis al maestro— que los ponga juntos, en la misma mesa.
Nuestro maestro accedió y le dijo a Betti que se sentara al lado de Nobis.
Cuando estuvieron juntos, el padre de Carlos saludó y salió.
El carbonero permaneció un momento pensativo, mirando a los dos escolares en la misma mesa; después se les acercó, miró a Nobis con expresión de afecto y de remordimiento a la vez, como si quisiera decirle algo, pero no le dijo nada; alargó la mano para hacerle una caricia y se contuvo, limitándose a rozarle ligeramente la frente con sus toscos dedos. Luego se acercó a la puerta, y volviéndose una vez más para mirarlo, desapareció.
—Acordaos bien de lo que acabáis de ver —dijo el maestro—; es la mejor lección del año.
La maestra de mi hermano
Jueves, 10
El hijo del carbonero fue alumno de la maestra Delcati, que hoy ha venido a casa a visitar a mi hermanito que está malucho, y nos ha hecho reír al decirnos que la madre de ese chico hace dos años, le llevó como obsequio una gran espuerta de carbón, para darle las gracias por la medalla que había dado a su hijo; la mujer se obstinaba en no quererse llevar el carbón a su casa, y casi lloraba cuando tuvo que volverse con el regalo.
También nos ha dicho que otra pobre mujer le ofreció un gran ramo de flores, dentro del cual había un puñadito de monedas.
Nos hemos divertido mucho oyéndola, y gracias a ella, mi hermanito se ha tomado la medicina que en un principio no quería ingerir. Cuánta paciencia deben tener con los pequeños, sin dientes en la boca, como los ancianos, que no saben pronunciar erre, ni ajo; la clase resulta un jaleo: uno tose, otro echa sangre por la nariz, hay quien pierde los zapatitos debajo de la mesa, otro chilla porque se ha pinchado su manita de manteca, o por otra cosa cualquiera. Apenas pueden estar unos minutos atentos. ¡Qué trabajo más pesado tener cincuenta o más criaturas encerradas en un aula, que no saben estarse quietos ni hacer nada ellas solas! Hay madres que quisieran que a sus hijitos de tres y cuatro años les enseñasen a leer y escribir; pero con justa razón no les hacen caso las maestras, y les enseñan muchas cosas convenientes fuera de eso, pero como jugando.
Los peques llevan en los bolsillitos terrones de azúcar, botones, tapones de botella, pedacitos de tejos, toda clase de menudencias que la maestra busca y no siempre encuentra porque saben esconderlas hasta en los sitios más inverosímiles, incluso en el calzado.
Una maestra de parvulitos debe hacer de mamá con esa gentecilla, ayudarles a vestirse, vendarles las heriditas que se producen o que se hacen unos a otros en sus frecuentes riñas y peleas, recoger las gorritas que tiran, cuidar de que no cambien los abriguitos, pues luego todo son rabietas y lloros.
¡Pobres maestras! Y aún van las mamás a quejarse. «¿Cómo es, señorita, que mi nene ha perdido la carterita?». «¿Por qué no aprende casi nada?». «¿Por qué no le da un premio a mi nena, que sabe tanto?». «¿Cómo es que no se ha ocupado de quitar del asiento el clavo que ha roto los pantaloncitos de mi Pedrín?».
Alguna vez se enfada con los críos la maestra de mi hermanito, y cuando no puede aguantar más, se muerde un dedo para no propinar ningún cachete ni azotito; pero cuando pierde la paciencia, se arrepiente enseguida y acaricia al nene que ha regañado: a veces se ve obligada a expulsar de la clase a un pequeño, pero contiene su pena y va a desahogarse con los padres, que por castigo dejan sin comer a sus niños.
La maestra Delcati es joven y alta; viste con gusto; es morena y vivaracha, y todo lo hace como movida por un resorte; se conmueve por cualquier cosa, hablando entonces con gran ternura.
—¿La quieren todos los niños? —le ha preguntado mi madre.
—Mucho, sí; pero luego, cuando termina el curso, si te he visto no me acuerdo. Cuando pasan a otras clases superiores, casi se avergüenzan de decir que han sido alumnos míos. Al cabo de dos años que son los que suelo tenerlos, me encariño mucho con ellos y me duele que debamos separarnos… Hay chicos de los que digo: «Éste no será como otros, y siempre me mostrará su cariño». Pero pasan las vacaciones, empieza el nuevo curso, le veo ir tan tieso a una clase superior, salgo a su encuentro y le digo: «Hola, pequeñín…», y él vuelve la cara hacia otra parte. —La maestra, emocionada, no puede proseguir.
—Tú no harás así, ¿verdad monín? —ha dicho por último, al levantarse, mirando a mi hermanito con los ojos humedecidos y besándole—. Tú no te volverás para otro lado ni considerarás nunca una extraña a tu pobre amiga, ¿verdad?
Mi madre
Jueves, 10
En presencia de la maestra de tu hermanito faltaste al respeto a tu madre. Procura que esto no vuelva a repetirse, Enrique. Tu irreverente palabra ha penetrado en mi corazón como la punta de un cuchillo. Yo pensaba en tu madre cuando hace unos años, estando tú enfermo, pasó toda la noche inclinada sobre tu cama observando tu respiración, vertiendo lágrimas de angustia y temblando de miedo por creer que iba a perderte; yo temía que llegase a enloquecer de pena, y ante tal posibilidad experimenté cierta ojeriza hacia ti. ¡No ofendas nunca en lo más mínimo, ni siquiera con el pensamiento, a tu madre, que gustosamente daría un año de felicidad por evitarte una hora de dolor, que sería capaz de mendigar por ti y se dejaría matar por salvarte la vida!
Mira, Enrique, graba bien en tu mente este pensamiento. Considera también que te aguardan en la vida muchos días amargos, y el más triste de todos será aquél en que pierdas a tu madre.
Cuando ya seas un hombre hecho y derecho y estés probado en toda clase de contrariedades, la invocarás mil veces, oprimido por el inmenso deseo de volver a oír su voz por un momento y verle abrir de nuevo sus brazos para arrojarte en ellos sollozando, como tierno niño carente de protección y de consuelo.
¡Cómo te acordarás entonces de todos los disgustos que le hayas ocasionado, y con qué remordimientos los irás expiando todos!
No esperes tranquilidad en tu vida si hubieres entristecido a tu madre. Te arrepentirás, le pedirás perdón, venerarás su memoria, pero todo será inútil, pues la conciencia no te dejará vivir en paz; su bondadosa y dulce imagen tendrá siempre para ti una expresión de tristeza y de reconvención que torturará tu alma. ¡Mucho cuidado, Enrique! Se trata del más sagrado de los afectos humanos. ¡Desgraciado del que lo pisotea!
El asesino que respeta a su madre aún tiene algo de honrado y de noble en su corazón; el hombre más ilustre que la haga sufrir y la ofenda no será más que una vil criatura. Que no salga de tu boca jamás una palabra dura para la que te ha dado el ser. Y si alguna se te escapa, no sea por el temor a tu padre, sino un impulso del alma lo que te haga arrojarte a sus pies, suplicándole que con el beso del perdón borre de tu frente la mancha de la ingratitud.
Yo te quiero, hijo mío, eres la mayor ilusión de mi vida; pero preferiría verte muerto antes de que fueses un ingrato con tu madre. Por algún tiempo abstente de mostrarme tu afecto, pues no podría corresponderte con cariño.
Tu padre.
Coretti, un compañero de clase
Domingo, 13
Mi padre me perdonó, aunque yo me quedé bastante triste, y mi madre me mandó a dar un paseo con el hijo mayor del portero. A mitad del paseo, cuando estábamos cerca de un carro parado delante de una tienda, oigo que me llaman por mi nombre, y me vuelvo.
Era Coretti, mi compañero de clase, con su jersey color chocolate y su gorra de piel, sudando y alegre, llevando un gran saco de leña al hombro. Un hombre subido al carro le echaba un saco de leña cada vez; él lo cogía y lo llevaba a la tienda de su padre, donde los iba amontonando deprisa y corriendo.
—¿Qué haces, Coretti? —le pregunté.
—Pues ya lo ves —respondió, tendiendo los brazos para recibir la carga—; repaso la lección.
Me hizo reír. Pero hablaba en serio, y después de coger la leña, empezó a decir corriendo:
—Llámense accidentes del verbo… sus variaciones según el número…, según el número y la persona —luego, echando y amontonando la leña— …según el tiempo…, según el tiempo al que se refiere la acción.
Y volviendo hacia el carro para recibir otro saco:
—… según el modo con que se enuncia la acción.
Era nuestra lección de gramática para el día siguiente.
—¿Qué quieres que haga? —me dijo—. Aprovecho el tiempo. Mi padre ha salido con el dependiente para cierto asunto; mi madre está enferma y tengo que ocuparme de la descarga. Mientras tanto repaso la lección para mañana. Mi padre me ha dicho que estará aquí a las siete para pagarle—dijo después al hombre del carro.
Al marcharse con el carro, me dijo Coretti:
—Entra un momento al almacén.
Era un local bastante amplio, con montones de sacos de leña recia y gavillas para encender. A un lado vi una báscula.
—Hoy es día de mucho trabajo, te lo aseguro —añadió Coretti—; por eso tengo que hacer los deberes de clase a ratos y como pueda. Estaba escribiendo las oraciones gramaticales que nos han mandado cuando tuve que parar para despachar lo que me pedía la gente. Al reanudar el trabajo, se ha presentado el hombre con el carro. Esta mañana ya he ido dos veces al mercado de leña, que está en la plaza de Venecia. Tengo las piernas que no me las siento y las manos hinchadas. Menos mal que no he de hacer ningún dibujo. ¡Para eso estoy yo ahora! —y mientras hablaba iba barriendo las hojas secas y las pajillas que rodeaban el montón.
—¿Y dónde haces los deberes, Coretti? —le pregunté.
—Aquí no, desde luego —respondió—; ven a verlo.
Enseguida me llevó a una habitación en el interior del almacén, que servía de cocina y de comedor, con una mesa a un lado, donde había libros y cuadernos, con el trabajo empezado.
—Precisamente aquí —dijo— he dejado en el aire la segunda respuesta: con el cuero se hacen zapatos, cinturones…; ahora añadiré maletas. —Y tomando la pluma, se puso a escribir con su buena caligrafía.
—¿No hay nadie? —se oyó gritar en aquel instante a la entrada del almacén.