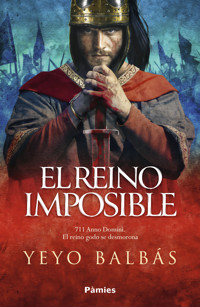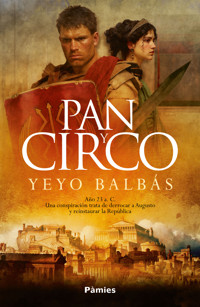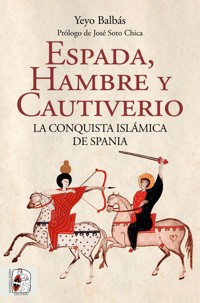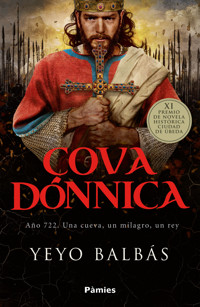
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año 717. Al-Hurr, el nuevo gobernador de al-Ándalus, se dispone a aniquilar los últimos focos de resistencia del reino visigodo. La conquista musulmana está a punto de consumarse bajo la despiadada tutela de Opas, el obispo metropolitano de Toledo, y los principales linajes hispanogodos deben enviar rehenes a Corduba. Fruela, hijo de Pedro, el duque de Cantabria, acude a la capital de al-Ándalus para garantizar la lealtad de su gente. Sin embargo, su verdadero propósito será encontrarse con Pelayo, un noble astur, antiguo espatario del rey Rodrigo, para entregarle una carta que desencadenará una rebelión en las montañas del norte. Al mismo tiempo, al otro lado del Mediterráneo, el Imperio bizantino lucha por su supervivencia. Los sarracenos han reunido el mayor ejército desde que Jerjes cruzó el Helesponto para invadir Grecia doce siglos atrás. Mil ochocientas naves de guerra y ciento veinte mil muqātila avanzan, como una marea de fuego, hacia Constantinopla, y nada parece detenerlos… Yeyo Balbás nos sumerge en una trepidante narración ambientada en un momento crucial de la Historia, en el que solo el valor y la tenacidad de unos pocos consiguieron frenar a un imperio que parecía imparable.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Primera edición: septiembre de 2022
Copyright © 2022 de Marco Aurelio Balbás Polanco
© de esta edición: 2022, ediciones Pàmies, S. L.
C/ Mesena, 18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-19301-30-7
BIC: FV
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®
Fotografías: Jopics/T Studio/Shutterstock
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Mapa
Introducción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Apuntes históricos
Agradecimientos
Contenido especial
A Hortensia Polanco.
Porque toda historia comienza con una madre.
«Por supuesto, hay hechos irrefutables que avalan la pluralidad de España: lenguas distintas, culturas regionales de arraigo más o menos antiguo, conflictos religiosos, ideológicos, y hasta choques de civilizaciones. Esto también es España. Pero, antes que todo ello, España es un ámbito de transacciones, no siempre pacíficas, guiadas por el designio de construir (un construir que suele ser imaginado como reconstruir) una unidad que se tiende a suponer perdida».
El Reino del Ocaso, Jon Juaristi
Había un duque llamado Pedro que vivía en Amaya. Ostentaba el señorío de Cantabria, provincia que le entregó el rey Wamba de los godos de Spania. Pedro y su esposa tuvieron dos hijos varones; el mayor se llamaba Alfonso, y el más joven, Fruela. Ambos se hicieron hombres fuertes, como lo había sido su padre. Alfonso era hábil con las letras, moderado en temperamento, severo con sus enemigos y buen consejero en asuntos de enjundia. Fruela era insensato, procaz, diestro en las armas y capaz de ganarse el corazón de hombres y mujeres por igual. El duque también engendró una hija, de nombre Gausinda. Cortés y bien dotada, desposó a Teudis el Tartaja, un rico infanzón de un linaje menor.
Sucedió que la familia ducal fue convocada en Toletum para un concilio del Aula Regia. Por entonces reinaba Witiza, oprobioso y de costumbres infames. Se decía que el rey había enfermado, y muchos creyeron que designaría a un sucesor, mas, en su lugar, dispuso que obispos, presbíteros y diáconos tomaran mujeres. A instancias de Opas, el hermano de Witiza, Fruela fue nombrado espatario y ganó prestigio en la corte. Hasta que, muerto el rey, llegó el interregno, y los nobles, como siempre hacen, se disputaron el trono. El Aula Regia designó a Rodrigo como regente en tanto que Alamundo, el primogénito de Witiza, fuera menor de edad. Pero Sisberto, el otro hermano del rey, codiciaba la corona. Fruela desbarató su conjura cuando apresó al heredero, e hizo entronar a Rodrigo. De este modo, el joven se ganó el odio de los witizanos y el aprecio del nuevo rey.
Rodrigo guerreó contra los usurpadores y sometió a los vascones, como se ha referido en otra parte. Instigado por la deslealtad, Tāriq llegó desde tierra de moros y se enfrentó a Rodrigo en la batalla del Lago. Traicionado por Opas y Sisberto, el ejército godo fue derrotado; la morisma invadió la piel de toro y tomó por la fuerza cuanto quiso. Allá donde los magnates no capitularon, las aldeas fueron incendiadas; el estruendo de las armas resonó por todas partes. Fruela logró escapar y convenció a la corte para que se refugiara con el tesoro regio en Amaya. Ávido de riquezas, Tāriq los siguió hasta allí. Al verse amenazados, toledanos y norteños discutieron, los pareceres divididos entre encastillarse en el lugar o buscar refugio en el norte, más allá de las montañas. La nobleza goda decidió luchar hasta el fin y, junto a la familia ducal, Fruela cruzó los puertos.
No se supo más de él.
I
La nieve caía sobre la aldea encaramada en el cerro, desdibujando el límite entre la tierra y el cielo, sepultando las cabañas de zarzo. Cellisca eterna y un viento incesante, en un paisaje mudo y desolado, anochecía, y casi podía escucharse el suspiro de la nieve al disolverse en el suelo enlodado. Matrice se asentaba sobre un acuífero y el agua inundaba aquel laberinto de chozas, cercas de palos torcidos y corrales destartalados.
Bajo una llovizna invernal, Waldemir sentía la humedad en las botas cada vez que se hundían en el cieno. Se detuvo ante las ruinas de una basílica, un lugar mudo y sombrío, como el mismo dios al que fue consagrada. La lluvia había anegado el altar de Santa María, y, entre la maraña de vigas, descubrió la inscripción que presidía el ábside:
«En el nombre del Señor, Bocato, indigno presbítero, construyó esta iglesia, siendo nuestros reyes Égica y Witiza».
Nadie había pisado el templo desde que había sido saqueado seis años antes, después de que los sarracenos tomaran Toletum. Recordó la prosperidad de la aldea, a sólo una jornada al norte de la capital del reino, y al rebuscar entre los escombros, sintió un escalofrío en la espalda. A lo lejos, el viento gemía entre los brezos, y resonó el chillido de un grajo. Volcado entre la maleza, el portalón aún conservaba los goznes de hierro. Del deslucido morral el herrero extrajo un escoplo y un mazo. Por un momento pensó en el castigo por aquel acto sacrílego —ya fuera en esta vida o en la otra—, y después en los suyos. Los moros se habían llevado el ganado. Cada mañana, revisaba las trampas y volvía a casa con las manos vacías. Apenas le quedaba hierro en la forja, y la noche anterior había sopesado vender a su hija o abandonar al pequeño en el páramo. Cada día que pasaba, miraba a su familia a los ojos y establecía el rango de vacío que cada uno dejaría tras de sí.
Clavó el escoplo en la madera y comenzó a arrancar las bisagras. El eco sordo de los golpes resonó en los muros, y sintió un escalofrío al intuir una presencia tras él. Ocultó las herramientas entre las raíces de un roble para escrutar el camino que atravesaba el río y conducía a Miacum. Ante él surgió una figura espectral, un jinete envuelto en un manto oscuro que empleaba para cubrirse la testa. Montaba un semental tordo, grácil y de buena alzada.
El recién llegado se detuvo ante él. Echó hacia atrás la clámide para mostrar un rostro sereno, con una horrenda cicatriz en la mejilla izquierda, el cabello pajizo largo, a la antigua usanza, la barba encanecida por la escarcha. Unos ojos grises, traslúcidos como cuentas de vidrio, le escrutaban.
—Buenas noches —dijo con acento norteño.
Sopló un viento gélido y las ramas del roble temblaron y luego quedaron inmóviles. El forastero aguardaba una respuesta.
—¿Quién eres? —le preguntó Waldemir.
—Necesito cambiar de herraduras. Puedo pagar.
El herrero se quedó mirándole sin saber qué contestar. Nadie en su sano juicio osaría atravesar, en pleno invierno, aquella sierra infestada de bandidos y las tierras que los masmūdas habían reclamado a septentrión. Aunque quizás no fuera lo que aparentaba. Era bien sabido que la cristiandad fenecía en las montañas del norte, y que en los bosques del océano daba comienzo la desolación donde Satanás y sus demonios eran venerados como dioses. La vista del herrero bajó hasta los pies del recién llegado, para asegurarse de que tuviera sombra. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, el norteño sonreía mordaz.
Un cambio de herraduras suponía el sustento de su familia durante veinte días. No podía negarse.
—Acompáñame —le dijo.
La aldea se hallaba desierta, tras la puesta de sol nadie se atrevía a abandonar las cabañas de adobe. Antaño la herrería había sido un espacio de reunión; al calor de la forja los vecinos se congregaban para beber y charlar. Ahora el lugar se mostraba desolado, atestado de humo y en penumbra. Una amalgama de útiles oxidados colgaba de las vigas teñidas de hollín.
Waldemir examinó los cascos de la bestia mientras el forastero retiraba la silla y, al verlos recién herrados, alzó la vista, alarmado. Dio un paso atrás cuando el montañés se llevó la mano al cinto.
—Quiero un remonte a una espada —dijo, y el herrero observó el oro que había depositado sobre el yunque. No eran dinares, sino tremises con la efigie del rey Witiza. Relucientes, sin mácula. Como si acabaran de salir del cuño.
Una puerta chirrió. La esposa del herrero asomó por el resquicio con una criatura en brazos.
—Retírate —le dijo Waldemir—. Tengo trabajo que hacer.
—¿Quién es? —preguntó ella, suspicaz.
—¡Obedece, mujer! —Mas la orden sonó a ruego, a desesperación, y ella atrancó la puerta, asustada.
Sobre la mesa el norteño había dejado una hoja de espada. Intrigado, Waldemir escrutó aquel acero de vetas oscuras, afilado como una cuchilla de afeitar. Resultaba frío al tacto, recién pulido y aun así opaco; un metal enigmático, arcano, pavonado por el tiempo, el sudor y la sangre. Fue como tocar el mal.
—Una espada baylamānī —dijo el norteño.
Hadīd al-hindi. Un acero legendario, traído en lingotes desde una remota isla de la India y forjado durante meses en Baylamān, una ciudad del Yemen, hasta crear una hoja flexible con un filo eterno. Ningún ismaelita se desprendería de ella por voluntad propia. Sin duda había sido tomada del cadáver de un caudillo árabe del más alto rango. Si descubrían que había pasado por sus manos… Su atención recayó sobre el oro. Suficiente para alimentar a su familia durante seis años.
—Debes reemplazar el puño por este. —El norteño desenfundó la espada que llevaba consigo, con la hoja partida y comida por el óxido. Waldemir observó la empuñadura áurea decorada con retículas de granates que en su día recubrieron unas piezas de madera. Parecía digna de un rey de los días antiguos.
Al examinar la inscripción de la cruceta, supo que lo era.
—«Mimung» —murmuró, y el forastero percibió su ansiedad.
—¿Sabes leer?
—Mi padre… era de buena familia —respondió sombrío—. Trabajé como espadero en la corte de Witiza.
—Lo sé. Me dijeron dónde encontrarte.
Mimung había sido la legendaria espada de Vidigoya, el rey que acaudilló a los godos cuando invadieron el país de los sármatas cuatro siglos antes. Los poemas aseguraban que aquella arma había sido forjada por su padre, el gran maestro herrero Wieland, hacedor de Gram, la espada con la que Sigurd mató al dragón Fafner. El herrero de Matrice ignoraba qué había de cierto en los cantos, aunque sin duda aquella reliquia había sido tomada del tesoro regio antes de que Tāriq conquistara Toletum.
Contempló el acero ismaelita. Parecía obra del Diablo. Las espadas germánicas se forjaban a partir de barras de distintas aleaciones, retorcidas y soldadas hasta crear una hoja elástica con un sólido filo. Aquel acero baylamānī —flexible como el fresno, duro como el lapislázuli— estaba hecho en una sola pieza y mostraba una superficie de ondas oscuras, como el agua de un sombrío manantial.
Waldemir depositó el arma sarracena junto al yunque y se dispuso a encender la fragua. El forastero se sentó ante él.
—Si dañas el temple —le dijo—, te mataré.
Al escrutar su expresión, Waldemir supo que no mentía y entonces lo reconoció, por lo que decían de él las canciones. Un norteño sin alma, nacido en una tierra de demonios con un solo ojo, que junto al rey Rodrigo condujo a una generación de guerreros al desastre.
—Tendré que calentar la espiga, para remacharla al pomo —respondió.
El forastero asintió en silencio. La composición del hadīd al-hindi, su proceso de forja y modo de enfriar el metal eran el secreto mejor guardado del Imperio islámico. Si calentaba la espiga en exceso, podía dañar el temple y la hoja se mellaría al primer golpe.
Waldemir se santiguó antes de comenzar. Avivó el fuego con la pareja de fuelles mientras el norteño se acercaba para calentarse las manos. Había decidido reforzar la guarda y el pomo con el acero de Mimung. Desmontó la espada goda y depuró el metal, batiéndolo con el mazo una y otra vez para eliminar impurezas.
—¿Quién señorea el poblado? —le preguntó el montañés.
—Los Banū Sālim, de la tribu masmūda. Han reclamado los valles del Fenaris y el Sarama.
—¿Y el obispo de Complutum?
—Él aporta los censos y los moros cobran tributo a punta de espada. A cambio, el mitrado obtuvo un tercio de los bienes de la Iglesia y, por ello, se muestra fiel como un perro pastor. Nosotros salimos trasquilados.
Introdujo en la fragua la barra de acero y empezó a dar forma a la cruceta y el pomo.
—Dicen que el descontento crece entre los moros —añadió el forastero.
—El año pasado el califa designó a un nuevo gobernador, al-Hurr ‘Abd al-Rahmān al-Taqafī. Obligó a los moros a que devolvieran lo que nos arrebataron de un modo ilícito. Pero sólo a ellos. Los árabes campan a sus anchas y toman todo cuanto desean, incluidas las mujeres.
El montañés escrutó el páramo más allá de la puerta. Miles de guerreros en busca de fortuna habían cruzado el Estrecho, desde una tierra en la que el prestigio se basaba en la posesión de hembras, y seguidores de un credo que no ponía límite al número de barraganas.
—No veo armas en la herrería —dijo al cabo.
—Nos está prohibido tenerlas. La gente esconde a sus hijas en la bodega o entre los puercos, y reza para que no las encuentren.
Cualquier patán podía calentar un hierro y darle forma a base de golpes; el secreto del temple le convertía en señor del fuego. Waldemir extrajo la guarda de las brasas, la depositó sobre el yunque y murmuró un padrenuestro. Al concluir con «líbranos del mal», sumergió las piezas en el cubo de agua. Después, las caldeó sin alcanzar el rojo y dejó que se enfriaran al aire.
—El punto de equilibro ha de estar a cinco pulgadas de la guarda —le indicó el norteño.
El pomo servía de contrapeso a la hoja, para que la punta no tendiera a caer. El espadero comenzó a devastarlo con la piedra esmeril; tras varios ajustes, retiró la cruceta y el pomo.
Había llegado el momento. Sujetó la hoja con las tenazas, hundió la espiga en la fragua y accionó los fuelles hasta que el acero se volvió oscuro. Decidió martillear en frío, sin que el metal alcanzase el rojo. Montó la empuñadura y pasó horas remachando; el acero baylamānī apenas se deformaba. Trabajó durante toda la noche, peleando contra el sueño, hasta que el puño resultó inamovible. Le fijó unas cachas de madera de boj y asentó la carcasa de oro y granates sobre la empuñadura recién forjada.
El herrero admiró su obra con orgullo: Mimung había renacido, a partir de las reliquias de dos mundos. Oro y granates resaltaban sobre un acero oscuro de aspecto inquietante.
Amanecía; el sol asomaba entre los montes y teñía el paisaje de fuego. El forastero seguía sentado ante él, en penumbra, observándole. Waldemir le arrojó la espada y él la tomó al vuelo, comprobó el equilibro y dobló la hoja apoyándola en la rodilla hasta que punta y pomo se tocaron. Luego clavó el arma en una viga y empujó con todas sus fuerzas para formar una S. Depositó un caldero de hierro sobre el yunque y lo partió en dos de un solo tajo. Acarició el filo con los dedos hacia el punto de percusión. De las yemas manó un hilillo de sangre.
El norteño introdujo el arma en la desgastada funda que pendía de su cinto y entregó al herrero la bolsa con el oro. En el exterior no hallaron la calidez de la aurora, sólo la desolación y un gélido viento serrano. El forastero se envolvió con la clámide y saltó sobre el caballo.
—Sé quién eres —le dijo Waldemir, y miró a los ojos del más maldecido de todos los hombres, el espatario que aconsejó al último rey de los godos que librara una batalla que no podían ganar. Malhaya fue quien le acompañó a los confines del reino, y desdichados aquellos que presenciaron la ruina de Spania.
El herrero percibió un gesto bajo el manto: una mano acariciaba el puño del arma mortífera que le acababa de entregar. Supo cuáles eran sus pensamientos. Cualquiera podría lucrarse delatando al portador de una hoja baylamānī.
Un exiguo canje de miradas y la diestra del norteño abandonó la espada. Las herraduras crujieron en la escarcha cuando condujo la montura hacia el sur, dispuesto a reanudar la marcha.
—El Tagus anda crecido por las últimas lluvias —le advirtió Waldemir—; te será imposible hallar un vado.
—¿Ya no hay barqueros en Portusa?
El herrero cabeceó una negativa.
—El único modo de atravesar el río es el puente de Toletum, que está en manos de los sarracenos. Deberás pagarles pontazgo y, si te ven armado, te cortarán las manos. ¿Para qué ir al sur?
La ventisca arrastraba los primeros copos de nieve; el astro rey sólo era un tibio disco de ámbar. Por segunda vez, el norteño sonrió.
—Voy a presentar mis respetos al nuevo valí de al-Ándalus.
II
El montañés cabalgó por un paraje berroqueño donde el sol languidecía entre brumas grises y los árboles muertos no daban sombra. Hacia el mediodía, el cielo mudó a oscuridad y las tinieblas vomitaron una gélida llovizna sobre la desolada llanura. El nevazo había sepultado el camino y, por dos veces, el norteño fue incapaz de encontrarlo. Un miliario, desgastado hasta resultar ilegible, le permitió retomar la calzada.
Los graznidos de los cuervos le dieron la bienvenida a Toletum, la ciudad de los reyes. En la vega baja, cientos de cadáveres colgaban en una hilera de postes ante la basílica de Santa Leocadia. El cierzo arrastraba un miasma pútrido; unos moros de rostro huraño conducían a una columna de cautivos encadenados, mientras una mujer protegía a un chiquillo con su cuerpo escuálido. La carita del mocoso asomaba, pálida, entre pliegues de ropa ajada. Por un momento la mujer prestó atención al espatario, a su caballo, a las armas, a los símbolos de rango, y luego escupió a sus pies.
Al paso del norteño, los lugareños le maldecían con la mirada. Las matronas despotricaban contra los nobles por arrebatarles a sus hijos para llevarlos a la guerra. Los hombres farfullaban sobre cuál habría sido la mejor estrategia que seguir. Hacía tiempo que él había dejado de ser un noble. Sólo era un vagabundo, unido por un juramento de lealtad a un rey muerto.
Tomó la senda del lado siniestro y cabalgó ante las murallas de la antigua urbs regia. Sobre un cerro bordeado por un meandro del Tagus, la antigua capital goda era una ciudad fantasma y una nueva sociedad se fraguaba entre las ruinas, a medida que la ciudad de los reyes se convertía en la sede de la Tagr al-Awsat, la Marca media de al-Ándalus.
Una aguanieve caía sobre la ciudadela; el viento nordeste azotaba las lonas y dispersaba el humo de las hogueras. Encorvados ante la mordedura del frío, una decena de moros hacía guardia en la entrada oriental del pretorio. Al ver llegar al norteño, el sarraceno que lideraba la guardia le dijo algo en árabe y él se limitó a negar con la testa.
—¿Quién eres? —tradujo un baranis, de las cabilas moras que habían abjurado de Cristo una década antes.
—Me llamo Fruela. Soy hijo de Pedro de Cantabria. —El norteño les entregó una placa de plomo con una inscripción en cúfico. El ismaelita examinó el salvoconducto y escupió unas palabras.
—Quiere saber adónde vas y por qué no conoces el árabe —dijo el baranis.
—Me dirijo a Corduba —respondió el montañés—. Debo presentarme ante el nuevo gobernador de Spania.
El sarraceno arrugó la frente al observar el crucifijo del norteño y le habló de nuevo, con la mirada prendida en la funda de la espada baylamānī.
—Los dimmíes no podéis llevar armas —le tradujo el moro—. Son órdenes del califa.
Las armas convertían al niño en adulto, distinguían al hombre libre del esclavo y encumbraban al guerrero por encima del resto. Aquel desolado puente suponía un cuello de ánfora por el que viajeros de todas partes se veían obligados a pasar. Más allá de someter a los dimmíes a un estado de indefensión, aquellas leyes tenían un claro propósito.
—¿Y cómo me defenderé de los muslimes? —le preguntó Fruela—. En los márgenes del camino había docenas de cadáveres.
—El Corán prohíbe maltratar a los dimmíes —dijo el traductor—, esos malhechores no pueden ser musulmanes.
—Soy hijo de un duque —declaró con orgullo—. El valí al-Hurr me ha concedido amān para cruzar esta tierra. ¿Vais a despojarme de la espada?
Una decena de guardias se le acercó con las armas dispuestas, y el sarraceno fue tan necio de hacerlo por la diestra. Mimung abandonaría la funda como un relámpago: el árabe era ya un muerto en vida. Con suerte, acabaría con un par de moros antes de que le ensartaran.
Un estruendo de herraduras resonó sobre el camino enlosado, y un heraldo se presentó ante el jefe de la guardia, que asintió con desgana. El recién llegado se dirigió a Fruela:
—Debes acompañarme.
Cabalgaron por el patio del antiguo palacio de los reyes godos. El Aula Regia, donde antaño se reunía el oficio palatino, se había convertido en establo. La cruz de la iglesia de los apóstoles Pedro y Pablo, el corazón espiritual del reino, había sido demolida. La cámara del Tesoro se había convertido en mezquita y ambos templos, casa de Dios y oratorio islámico, se hallaban pared con pared. Fruela se detuvo ante la basílica donde fue coronado Rodrigo, y le asaltó una miríada de recuerdos. Se detuvo ante el avance de una columna de individuos ataviados con ropajes de cáñamo.
—He pecado, he obrado mal, ten piedad de mí, Señor —entonaban con voz lastimera, azotándose la espalda con sarmientos, los pies desnudos sobre la aguanieve. Una amalgama de pústulas sanguinolentas asomaba entre jirones de paño.
El ordo de los penitentes se adentró en la basílica mientras un coro de diáconos entonaba una letanía monocorde. El heraldo condujo a Fruela hasta el sombrío interior, decorado con frescos, relieves y celosías, atestado de nobles con ornato extranjero. Escribas, hacendados, eruditos, hombres de Dios…, todos se habían acomodado en el nuevo orden. La mayoría había abrazado el Islam por puro interés y el resto entregaba sus hijas para emparentar con los árabes.
—Mi propio hermano, el rey Witiza, fue un libertino —clamaba el clérigo desde el altar—. Su depravación llegó a oídos de Dios, que vio cómo el clero se contagiaba de su lujuria. Rodrigo no fue mejor que él. Pecó de orgullo y en vano quiso evitar el castigo que Dios nos impuso. Nada volverá a ser como antes. Nuestros señores traerán consigo su lengua, leyes y costumbres. Debemos ver en nuestros pecados el origen de todos los males.
«He pecado, he obrado mal, ten piedad de mí, Señor», repitieron los penitentes, y el resto de fieles comenzó a depositar las ofrendas.
El Apocalipsis se recita el Día de Todos los Santos, cuando se realizan las donaciones a la Iglesia. Al oficiar la misa, el sacerdote enumera los castigos que nos aguardan el Día del Juicio Final, y después explica el modo de hallar la absolución. Una minuciosa descripción de Satanás y su cortejo de ángeles caídos, desde Belcebú, el señor de las moscas, hasta Asmodeo, el príncipe de los infiernos a lomos de su dragón, bastará para propiciar una fructífera catarsis de pago. La culpa es el más férreo acicate de la voluntad humana. Si alguien está convencido de que ha cometido algo execrable, hará cualquier cosa para librarse de su hedor. Y para asegurarse de que nadie pudiera evadirse, Dios se encargó de que el hombre comiera del fruto prohibido. Nacimos manchados por el pecado al salir del vientre materno.
El obispo repetía la acostumbrada letanía… Ama a tu enemigo, arrepiéntete de tus pecados, ofrece la otra mejilla, no te quejes, son sus costumbres, y paga, serás mejor persona. Paga a la Iglesia, paga la yizia. Desde sus palacios y púlpitos catedralicios, el alto clero recitaba el acostumbrado sermón mientras ignoraba los abusos y vejaciones que jamás afeaban sus opulentas vidas.
Concluida la misa, el heraldo dedicó un gesto al norteño. La sacristía se hallaba en penumbra; sólo una pareja de candiles alumbraba el interior. El obispo metropolitano de Toletum, cabeza doctrinal de la Iglesia hispana, sonrió al verlos llegar. Bajo y de hechuras fuertes, no había un ápice de rudeza en él. Moreno de piel y de cabello crespo, su mandíbula cuadrada enmarcaba una sonrisa cauta. Los ojillos astutos estudiaron a Fruela.
—Hacía tiempo que no nos veíamos —le dijo Opas, con el cáliz aún en las manos. Lucía un semblante despreocupado, casi jovial.
—Así es. —Fruela a punto estuvo de llevarse la mano a la mejilla abrasada.
Recordó la batalla del lago. Millares de guerreros acudiendo a la llamada del rey para enfrentarse a la peor amenaza que, en dos siglos, había conocido el reino. A medida que marchaban hacia el sur, se les fueron sumando más hombres. Durante siete jornadas la hueste de Rodrigo desafió a la fatiga, al despiadado sol de la Bética, a un enemigo implacable que los aguardaba en lo alto de un cerro. Al octavo día entraron en liza y, cuando la victoria parecía al alcance de la mano, las tropas de Opas y Sisberto abandonaron la lucha. De saborear el triunfo pasaron al más amargo de los fracasos. Ciudades en ruinas, millares de mujeres y niños vendidos como ganado. Una pesadilla hecha realidad. La pesadilla en la que se había convertido su vida.
Sólo tenía una certeza: dos hombres se lo habían arrebatado todo, y uno de ellos se hallaba ante él.
—Espero que no me guardes rencor —añadió el clérigo, observando la cicatriz del norteño—. Se requiere mucho coraje para perdonar a quien te ha dañado. El ojo por ojo acabará cegando al mundo entero. «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra».
A su lado, el heraldo afilaba un cuchillo. La presencia de seis bucelarios con yelmo y espada en las dependencias eclesiásticas resultaba disonante. Fruela reflexionó sobre lo fácil que era mostrarse pacífico rodeado de sicarios.
—La mansedumbre no hace a nadie virtuoso —contestó—, sólo le vuelve débil. Ser capaz de matar y negarse a ello… eso es virtud.
—Sobre los poderosos recae una responsabilidad enorme —convino el obispo mientras depositaba la mitra en la mesa—. Una charla como esta puede cambiar el destino de todo un reino.
—¿Una charla como la que tuvisteis con Basualdo, antes de que su diócesis fuera arrasada?
—El obispo de Pallantia se negó a cooperar. —Opas se despojó de la casulla—. Dijo que los censos habían desaparecido en un incendio.
—Y vos dijisteis que mentía —respondió el norteño. De las cincuenta sedes episcopales del reino apenas una veintena sobrevivía.
—No fue una decisión fácil —admitió el religioso—. Como primado de la Iglesia de Spania, a veces debo dejar de lado la moral en aras de la convivencia entre credos.
—¿Y con qué Opas estoy hablando ahora? —La mirada del norteño se clavó en sus ojos negros—. ¿Con el Opas amoral o con el inmoral?
—Ambos son una misma persona que, en ocasiones, ha de tomar decisiones difíciles. —El obispo guardó el cáliz en el interior de un relicario—. Pero marchas a Qurtuba, como leal súbdito del califa…
—Así es.
—Capitular ante Mūsà fue lo más sensato que pudiste hacer —señaló Opas—. Debemos abrazar la paz del Islam. Los muslimes sólo quieren que respetemos a su profeta.
—El respeto obtenido por la fuerza se llama miedo.
Por un momento el heraldo alzó la vista del cuchillo al tiempo que daba los últimos retoques al filo.
—Tu hermano Alfonso siempre se mostró más razonable —dijo un Opas consternado—. No es de extrañar que tu padre prefiera sus consejos. —El clérigo esbozó una mueca ante su reacción—. Sí, aún tengo oídos en todas partes.
—Dicen que, tras la muerte de ‘Abd al-‘Azīz, vuestra posición no ha menguado.
—El hijo de Mūsà se dejó influir por la viuda de Rodrigo, ignorando mis consejos —declaró el religioso con infinita lástima—. Ahora disfruto de la confianza de al-Hurr; mi cometido es velar por la paz.
—¿Como en la vega baja? —Con un gesto, Fruela aludió a los cadáveres que adornaban la basílica de Santa Leocadia.
—El conde Laurente lideró una revuelta. Traté de interceder por él, pero el nuevo valí no se muestra inclinado a la misericordia. Las hijas de Laurente fueron vendidas en Qayrawān y su primogénito acabó castrado en un harén damasceno. El linaje de Laurente se ha extinguido. —El obispo entrelazó las manos bajo el mentón para observar la espada que el cántabro llevaba a la cintura—. Teodomiro, Casio…, todos han hallado su sitio en al-Ándalus. Si, por algún motivo, alguien organizase una rebelión en el norte, ningún señor le apoyaría. Por cierto, ¿sabes algo de Pelayo?
—Hace años que no le veo.
—Munuza ansía la mano de su hermana; sería un buen acuerdo entre ambos. Los enlaces mixtos contribuyen a la hermosa convivencia entre credos.
Fruela enmudeció ante la sola mención del gobernador de Asturia. Un ismaelita podía desposar a cuatro cristianas y sus hijos serían mahometanos por ley; los cristianos sólo se unían a una esposa, y esta no podía ser musulmana. De este modo las propiedades de la aristocracia hispana se incorporaban a la estricta herencia patrilineal árabe. Los sarracenos se estaban apoderando de las tierras que aún no habían conquistado gracias a la hermosa convivencia entre credos.
Opas le devolvió el salvoconducto de plomo.
—Puedes proseguir tu camino —dictaminó—. Por cierto…, me han dicho que Hilduara te ha dado una hija.
Por vez primera, el norteño dejó entrever una sombra de temor.
—Así es.
—¿Qué edad tiene?
—Cuatro años —respondió.
—Uno de mis hombres encontró esto; creo que le pertenece. —Opas extrajo del arca una figura de madera, y el norteño tomó el juguete de su hija—. Sé prudente. Sería una lástima que tu insensatez la condenase a la esclavitud.
El primado de la Iglesia hispana, hijo de reyes y asesor de califas, empleó el tono afectuoso que reservaba para tales ocasiones.
Fuera, el sol era un borrón carmesí sobre un cielo índigo sin estrellas. Fruela dejó atrás el pretorio y deambuló por la urbs regia. Las puertas se cerraban a su paso; la mayoría lucía una menorá en las jambas. Los judíos habían sido perseguidos con saña por los reyes godos, y ningún muslim le daría cobijo. El vino, las heces, los perros, los cerdos y los infieles eran najis, resultaban impuros. La presencia de un kāfir contaminaría su hogar.
Atravesó el puente para abandonar la ciudad. En los márgenes de la calzada las aldeas se mostraban desiertas. El contorno de un edificio en ruinas se hizo visible entre la bruma. En el interior parecía imposible encender un fuego, el portalón de encima apenas lograba contener el viento. Se despojó de las botas, rebuscó en las alforjas para extraer un pedazo de cecina. Entre las galletas mohosas halló un pergamino lacrado.
La carta que debía entregar.
«Debes marchar a la Bética», le había dicho su hermano, en la casa larga del valle de Egunia, después de que un emisario les anunciara que al-Hurr requería la presencia de uno de ellos en la capital. Al otro lado de la mesa su padre comía en silencio. O, mejor dicho, comía sin hablar, pues engullía el asado como un puerco. La senectud le iba atrofiando el juicio, las disputas entre hermanos arreciaban, y Fruela se sabía perdedor.
—A besarle el culo a nuestro nuevo amo —respondió.
Extendió las manos hacia el fuego, se giró hacia su hermano y sólo vio un rostro bañado en sombras.
—¿Sabes por qué me ofrecí para acudir como rehén a Damasco junto a Mūsà? —Alfonso se había dejado barba para ocultar su mocedad y las sombras ocultaban cualquier expresión de su rostro.
—Porque, después de todo lo que padecí, deseabas librarme de esa humillación —contestó Fruela—. O eso dijiste.
—Quería conocer a nuestro enemigo. Aprender su lengua y su credo.
Aquella cínica respuesta no le sorprendió.
—¿Y qué descubriste?
—El Islam no es sólo una religión. Es un imperio, un conjunto de leyes, una forma de Estado. Una pléyade de normas que rigen la vida diaria del creyente, desde el modo de vestir hasta el aseo diario. Jesús dijo «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios»; San Agustín creía en una ciudad divina y en otra terrenal. Nuestro enemigo no hace tales distinciones, el califa es al mismo tiempo emperador y sumo pontífice. La convivencia que Opas defiende se basa en que tres credos puedan coexistir en un mismo reino; sin embargo, la mayor expresión de una cultura son las leyes e instituciones que conforman su Estado. A la larga, una religión se impondrá. —Alfonso bajó aún más la voz—. Nuestro padre cree que lo único que ha cambiado es que ahora nuestro señor reside en Damasco. No puede andar más errado.
El menor de los hermanos asintió. Aquella perorata al menos suponía admitir que la guerra era inevitable.
—El pueblo está harto de señores dispuestos a pactar a cualquier precio con tal de salvaguardar su posición —dijo Fruela—. En los momentos difíciles buscan a un líder. Alguien con convicciones. Alguien por quien luchar.
—Ya no existen reyes en Toletum —replicó Alfonso—. Tampoco los hay en el norte.
—Aún queda uno, en la Tarraconense. Debemos apoyar a Ardo.
—El nuevo valí prepara una ofensiva contra él —declaró Alfonso—. No podemos rebelarnos contra un imperio que se extiende desde la India hasta el Atlántico.
Agila, el duque de la Tarraconense, se había proclamado rey tras la muerte de Witiza, y después le sucedió Ardo, quien, en esos momentos, reunía un ejército con el fin de defender los últimos restos del reino visigodo. Para enfrentarse a un imperio que abarcaba tres continentes, su único aliado era Odón, el duque de Aquitania.
—Los árabes han de combatir dispersos en guarniciones por un territorio cada vez más extenso —dijo Fruela—. El descontento entre los moros crece. Munuza no espera un ataque.
—No hay nada que Munuza espere más —replicó Alfonso—. La morisma desea que violemos el pacto. Así podrán apoderarse de nuestras tierras por la fuerza y esclavizar a nuestra gente. Cualquier torpeza les servirá de excusa.
Quince mil árabes se habían asentado en Spania. Al-Hurr había llegado el verano del año anterior acompañado de cuatrocientos nobles con sus familiares y maulas. Munuza contaba con quinientos guerreros en Gegione, otros tantos en Amaya, y el valí podía movilizar a treinta mil masmūdas, awrabas y zanātas de las cabilas de la meseta. Con suerte, la familia cántabra sería capaz de reunir ochocientos hombres mal armados, además de los salvajes de las montañas.
Someterse y aguardar. Fruela manoseaba el juguete que había labrado a su hija, y se fijó en la marca que le deformaba el pulgar. Tenía nueve años, deseaba ser adulto y tallar un caballo. El cuchillo parecía enorme en sus manos, pero la terquedad y el exceso de confianza hicieron el resto. Sólo al ver su sangre derramada en el suelo se dio cuenta del error. Aquella cicatriz le recordaba que la confianza ha de basarse en la realidad.
Rememoró su charla con Opas, palabra por palabra. Un proverbio agareno dice que quien pone nombre a las cosas se adueña de ellas. Spania comenzaba a llamarse al-Ándalus, los sometidos pasaron a ser «protegidos» y el Islam se había convertido en la paz.
«Salām» es sinónimo de «paz», «islam», de «sumisión», y ambas derivan de «asalma», que significa «rendirse». La lengua de los conquistadores no sólo se hablaba, sino que también se pensaba y se vivía con ella. El lenguaje suponía un campo de batalla donde conformar la realidad. Para los árabes «la paz» significaba su derecho de someter a otros pueblos, la Iglesia los apoyaba por que la paz preservara sus privilegios, y esa misma paz convertía a los señores muladíes en reyezuelos. Y una vez que se impuso «la paz del Islam», sólo existían dos bandos: los amantes de la paz y los belicistas que se oponían a ella.
Opas no dejaba de repetir que nada cambiaría. Con el tiempo, los árabes renegarían de su fe, igual que hicieron los godos arrianos. El discurso de la Iglesia fue mudando, a medida que cada mentira se desmoronaba y había que construir una nueva, hasta que ya nadie recordaba cuál había sido la inicial.
La sharía prohibía a «los protegidos» mostrar en público su credo, hacer proselitismo de su falsa religión y cuestionar al Islam. Y el Islam lo era todo. Movidos por la aceptación, la gente asumía verdades impuestas por el lenguaje que la experiencia les demostraba que eran mentira. Y allá donde no hay libertad de palabra no existe sociedad. Si un dimmí no deseaba problemas con un muslim, asentía o callaba. Si al hablar con amigos o familiares conversos asomaba la más mínima discordia, el amigo se volvía enemigo y el pariente te retiraba la palabra. Renunciar a las propias convicciones y abrazar el Islam suponía los últimos pasos del proceso.
Llegó un momento en el que quienes lo propiciaron ya no fueron necesarios. El clero cristiano, convencido de que iba a preservar su poder, descubrió que se había convertido en el nuevo enemigo. No pudo hacer nada. Los ulemas habían asumido el control. Spania se había transformado en al-Ándalus.
III
El valí al-Hurr había trasladado la sede de gobierno a Corduba, la antigua capital de la Bética, punto de encuentro entre el eje fluvial que atravesaba la provincia y la Vía Augusta, la principal calzada de la piel de toro. Más allá del río se extendía una inmensa campiña, y, en torno a su cauce, las vegas se hallaban cubiertas por bosques de ribera. Fruela tiró de la rienda para descender por la calzada. En la serranía los arroyos bajaban crecidos para verter aguas en el Río Grande y, en el piedemonte, canales y acequias irrigaban los vergeles de la nueva aristocracia árabe.
Descabalgó ante la puerta norte de la muralla romana para preguntar a los guardias por la residencia del valí de al-Ándalus:
—Balāt al-Hurr?
—Le —respondieron con sorna—. Dār al-rahā’in. —«La casa de los rehenes», así llamaban a la residencia de al-Hurr.
El norteño recorrió con la vista el laberinto de zaguanes y adarves que comenzaba a desdibujar la maltrecha cuadrícula romana. Buena parte del interior de la antigua cerca romana seguía deshabitada, y la basura se amontonaba en los camposantos y fertilizaba los huertos donde las vecinas tendían la ropa zurdida. Joyeros, tallistas y tejedores exhibían su mercancía en los tenderetes; los mendigos imploraban limosna y escarbaban entre los desechos. En apenas seis años, Corduba había cambiado. El norteño ignoraba cómo llegar a su destino, y su dominio de la algarabía dejaba mucho que desear.
—Por un par de follis puedo guiarte.
Un crío desharrapado, de unos doce años, le hablaba. Lucía calvas por la tiña, y el rostro macilento no mostraba mejor aspecto.
—¿Eres hebreo? —le preguntó Fruela.
—Aquí todos lo somos —respondió el zagal—. Los musulmanes nos entregaron este barrio tras la conquista de la ciudad. —Y se apresuró a añadir—: No debíamos ninguna lealtad a los reyes godos.
—Lo entiendo.
Se hallaban ante la Bāb al-Yahud, la puerta de los judíos. Nadie podía culpar a los hebreos de tal retribución hacia unos reyes que, al igual que los faraones de antaño, habían sometido al pueblo de Israel a la más abyecta servidumbre. El rey Égica decidió castigar la perfidia iudaica con la esclavitud, y les arrebataron a sus hijos, para ser educados en familias cristianas.
El norteño tomó a la montura de la brida y siguió al muchacho entre las viviendas recién construidas, con las estancias dispuestas en torno a un patio. Sobrias fachadas con las ventanas cubiertas por celosías y ajimeces; cárceles para que las hembras preservaran su honra, baluartes para ocultar al exterior el ornato. Deambularon entre matronas cubiertas con velos y ropavejeros cargados con fardos hasta la basílica de San Vicente, que se alzaba, imponente, ante el palacio episcopal. Junto a la catedral, el valí había ordenado construir una mezquita con tribunas de madera para ampliar el aforo. Los gorriones anidaban en la techumbre del haram y los mendigos se agolpaban en las puertas, donde los magnates exhibían su oropel.
El estandarte blanco de los omeyas ondeaba, desafiante, sobre el antiguo palacio ducal. Junto al complejo áulico, en la esquina sudoeste de la cerca, el castellum defendía el embarcadero y el puente. Era mediados de abril; pronto comenzarían las aceifas, y el alcázar mostraba una actividad frenética. Fruela tuvo que apartarse al paso de una columna de soldados que exhibían suntuosas armas y la arrogancia del veterano. Resonaron las voces de los arrieros y el chirriar de los carros. Una hilera de carromatos atravesaba el puente romano y se dirigía hacia el embarcadero, agitando su gimoteante carga de cautivas apiñadas en jaulas, cuya voluntad se desvanecía ante el restallido del látigo. Los curiosos se agolparon para verlas pasar, cubiertas de mugre y parásitos.
—El año pasado llegaron seis mil norteñas de Gallaecia —comentó el zagal judío—. Dicen que la guerra contra Ardo traerá muchas más.
La columna de carros se dirigía a la explanada del alcázar, donde los esclavistas examinaban dentaduras, manos encallecidas, orejas para comprobar si lucieron joyas, y separaban el quinto reservado al califa. Las gabarras surcaban día y noche el Betis hasta el puerto de Spali, donde la mercancía humana embarcaba hacia Tiro y Alejandría. Las más preciadas, las cantoras de cabello blondo y tez clara, podían superar los diez mil dinares. Los najjās empleaban ungüentos para blanquearles la piel y las sumergían en cal para dorarles el cabello. El joven guía condujo a Fruela por el tumultuoso mercado y se topó con una muchacha de apenas quince veranos; de pie sobre una manta, desnuda y untada en aceites; su pálida piel relucía, y un collar de hierro le ulceraba la garganta. El najjās le habló al montañés en árabe.
—Trescientos dinares —le tradujo el muchacho—. Calentará tu cama y te dará hijos fuertes.
El subastador tiró de la cadena para mostrarle la mercancía. La chica trató de liberarse y él la golpeó con el puño; las cadenas frenaron su caída y se llevó la mano a la boca. El najjās desanudó las correas que llevaba a la cintura y la joven chilló al sentir el castigo de la corambre. El norteño dejó atrás la casa de los esclavos, seguido por su joven guía. Unos estridentes chillidos inundaron la plaza cuando las puertas de las jaulas se abrieron y cientos de niños fueron arrancados de los brazos maternos.
Una azora prohíbe alterar la sagrada obra de Dios, y por eso los muslimes consideran la castración un acto infame. Para eso estaban los judíos de al-Yussana y su próspera industria de capones. Nada mejor que castrar al zagal cautivo, pues así se le amansaba el carácter. Cuanto más joven, mejor, pues más fácilmente se afemina si le aligeran de criadillas antes de los doce, que luego echa algo en falta y se vuelve resabiado. Guardianes de harén, putos, heraldos, pajes, burócratas y travestidos; tales futuros les aguardaban. Y a cambio del favor los radanitas se hacían de oro, pues el precio de un mozo bien capado superaba al de treinta enteros. La razón es que sólo uno de cada treinta sobrevivía: los unos morían desangrados, los otros de infección y el resto agonizaba entre atroces tormentos cuando las entrañas se les inundaban de orines.
—Si no lo hicieran los judíos, lo harían otros —le advirtió el muchacho, al interpretar su expresión.
—Lo entiendo.
El zagal le llevó por un callejón cada vez más angosto entre muros de ladrillo ocre. Desde el otro extremo, Fruela vio llegar a un tipo corpulento que eludió su mirada. Un manto le envolvía el cuerpo, fijado con un broche sobre el hombro derecho para dejar libre ese brazo. Fruela percibió un movimiento extraño en los ropajes. Bajo su propia clámide, depositó la diestra sobre el scrama.
Más vale matar sin motivo que morir sin remedio.
Cuando el hombretón trató de apuñalarle, Fruela sacó partido del arma oculta. Dio un paso atrás, con el antebrazo bloqueó el ataque, pivotó sobre el otro pie y lanzó una estocada al cuello. El sicario se llevó la zurda a la garganta para detener la hemorragia. Un grito de furia, cargó de nuevo. Una cuchillada en las costillas le dejó sin aliento, cayó al suelo como un saco terrero. El norteño se sentó a horcajadas sobre él y le acuchilló una, dos, tres veces más. Sólo se detuvo cuando su enemigo yacía inerte, con el cuello convertido en un amasijo de venas, músculo y tendones.
Entonces se giró hacia su joven guía.
—Me dieron dos dinares por traerte hasta aquí —balbució el muchacho—. Soy huérfano; necesitaba el dinero.
—Lo entiendo —dijo Fruela, y le sujetó del cabello para degollarle.
El joven, un simple niño, emitió un siniestro gorjeo cuando inspiró a través de la garganta recién abierta y el aire se mezcló con la sangre que manaba a borbotones. Distraído, Fruela limpió el scrama con el manto y rebuscó entre los ropajes del matón. Un chisquero, una piedra de afilar, un collar de cuentas de vidrio… y una bolsa llena de dinares, más de cincuenta, recién acuñados. No se trataba de feluses, monedas de bronce, sino de un pecunio asociado al poder califal. Alguien en la administración le quería muerto, y el sicario se había llevado a la tumba su identidad. O, mejor dicho, al vertedero donde iba a pudrirse. No sería él quien pagase su funeral.
Tomó al caballo de la brida y recorrió el callejón hasta una vía más transitada junto al puente del Betis. Su vista quedó prendida en la fachada del palacio que se alzaba tras un imponente muro de sillares, que suponía el límite del mundo en el que, a partir de entonces, viviría recluido. Una decena de moros montaba guardia ante una pesada puerta revestida de hierro, rematada con púas. La shurta. La guardia de libertos del gobernador, armados con espadas y bastones. Al verle llegar, el cabecilla clavó en él unos ojos inertes, y, en su rostro curtido, afloró una sonrisa aviesa que mostraba unos dientes limados según la costumbre mora. Hizo un gesto para que sus hombres le impidieran el paso:
—¿Qué buscas, desharrapado?
—Soy Fruela, hijo de Pedro de Cantabria —dijo, entregándole la placa de plomo—. Debo presentarme ante el gobernador de Spania.
El maula examinó sus ropas de viaje, repletas de zurcidos y salpicaduras de barro. Murmuró algo a sus hombres, que sonrieron de forma petulante.
—Las armas os están prohibidas —respondió, señalando el scrama del norteño, y este tuvo que dárselo de mala gana. Después confió la montura al mozo de cuadra, y le condujeron hasta un atrio adosado al palacio.
Entre rosales y almendros, un estanque pintado en ocre refrescaba el patio. Las alcobas daban al pórtico y, a juzgar por el olor, las cocinas se hallaban junto al zaguán. El cántabro se topó con un viejo conocido que salía de las letrinas y escrutaba la nada con la ensimismada abstracción que sólo otorga una soberbia resaca.
—¿Fruela?
—Atanagildo —declaró, sorprendido—. Hacía tiempo que no nos veíamos.
Siete largos años, en una mugrienta celda de Astigi, poco después de la batalla del Lago.
—Me alegro de verte —sonrió Atanagildo.
—Veo que has tenido una noche… complicada —comentó Fruela, y, al seguir la dirección de su mirada, el otro joven se descubrió en cueros.
Atanagildo quiso taparse las vergüenzas al escuchar el sonido de voces y pasos. Un grupo de sarracenos le rodearon, y cuando el joven balbució algo ininteligible, se despidieron de él con empujones y chanzas.
El norteño le ofreció su manto, y él se lo agradeció con un gesto y se arropó con él.
—¿Aquí nadie habla en cristiano? —preguntó Fruela mientras caminaban hacia el soportal.
—Ya aprenderás árabe. Es una lengua hermosa. Muy útil para evitar collejas y esputos.
Una vez en los aposentos de Atanagildo, un criado le llevó una túnica. Tras adecentar su aspecto, el muchacho ofreció asiento a su invitado y una joven de extraordinaria belleza les sirvió un par de copas de vino.
—Dicen que tu padre pudo conservar los feudos —comentó Fruela tras sentarse en la estera.
—Firmó un tratado con ‘Abd al-‘Azīz —dijo el hijo de Teodomiro—. Ese será mi cometido cuando le suceda: esquilmar a destripaterrones. Y si para ello hay que hincar la rodilla, pues se hinca. La alternativa era vestir hábitos. No, todavía tengo unos restos de vergüenza. Me considero íntegro, no soporto meterme en las vidas ajenas, aborrezco los sermones y soy un putero. En un altar quedaría fatal.
—Trabajaste para el hijo de Mūsà —señaló el norteño—. Me alegro de que no compartieras su destino.
—Bueno, eso de «trabajar» tal vez sea algo exagerado. ‘Abd al-‘Azīz me nombró su consejero, aunque comencé a recelar cuando descubrí que, en la corte, nadie me pedía consejo sobre nada. Después me dijeron que me rebanarían el cuello si trataba de huir. —El cartaginense exhaló un profundo suspiro—. El hijo de Mūsà no era un mal tipo, las cosas como son. Sólo le reprocho que se dejara sorber el seso por Egilo. Aunque ya se sabe que tira más pelo de coño que maroma de barco. Dicen que ‘Abd al-‘Azīz estaba rezando en la mezquita de Spali, a cuatro patas y con el culo en pompa, cuando le apuñalaron en la espalda. O eso prefiero creer, que fue en la espalda. El sicario fue el propio Habīb al-Fihrī, a quien Mūsà había nombrado consejero de su hijo. Fíate de los árabes. Los baladíes sabían que Mūsà había caído en desgracia y quisieron adelantarse a la llegada del sustituto.
—El valí al-Hurr —concluyó Fruela—. Aquí nos aguarda un espléndido porvenir. Imagino que encontraré a otros viejos conocidos en esta jaula dorada.
—Disfruta mientras dure —le aconsejó Atanagildo—; nadie es tan necio como para creer que los agarenos respetarán los pactos. Pero al-Hurr reparte cancillerías, y hay mucho paniaguado que anhela más prebendas y finge lo contrario. Yo, como soy de gustos sencillos, sólo aspiro a vino y fulanas. En el fondo me divierten los esfuerzos de Opas por ocultar la traición de nuestros santos próceres. Algunas veces, pocas, porque los rezos no me interesan, voy a misa sólo porque, si te lo tomas todo a broma, al menos te ríes.
—Quién lo iba a decir —murmuró Fruela—. Los dos hermanos de Witiza siguen aferrados al poder.
—El obispo metropolitano siempre ha sido designado por la autoridad terrenal. Nada tiene de extraño que lo ocupe un fanático o un bobo, tanto da; lo único que se le pide es que sea rastrero. Aunque Opas tiene ideales, lo cual siempre resulta dañino. Si en lugar de dedicarte a la montería y a preñar mozas, como hacía su difunto hermano, te pasas la vida en una biblioteca catedralicia, al final te conviertes en un iluminado.
—He visto las tropas del alcázar. Parece que al-Hurr se dispone a concluir la conquista de Spania.
—¿La conquista de…? ¡Ya ha terminado! Los nobles sólo desean conservar sus tierras, aunque tengan que abjurar de Cristo. El reino de Toletum está muerto y sepultado. Lo único que queda de él es un reyezuelo con ínfulas, cuatro montaraces rebeldes y unos meapilas rezando para que Dios nos asista. Por mí pueden hacerlo hasta el fin de los tiempos. No seré yo quien arriesgue el pellejo por nada.
—Gracias por la charla —se excusó Fruela—. Te dejo en buena compañía…
—No te preocupes —le dijo Atanagildo—: al-Hurr te buscará alguna putilla para mantenerte ocupado.
Los criados le condujeron hasta un aposento, muy próximo, provisto de un atanor, un brasero, un par de arcones y un fogón de cocina. Varias esteras de esparto cubrían el suelo enlosado, y, sobre la tarima que servía de lecho, había una alfombra persa con almohadones.
La putilla llegó a mediodía. Una muchacha de cabello blondo y mirada huidiza que se desenvolvía con el sigilo de una gata.
—¿Te agrada? —le dijo a Fruela un individuo grueso de rostro lampiño que acababa de irrumpir en la estancia, sin que él lo hubiese percibido, una circunstancia que le inquietó.
—Es hermosa —admitió.
—Uno de los apodos con los que el Profeta se refería a Aixa, su esposa favorita, era «al-humayyira». Un elogio a su tez pálida. —El recién llegado cruzó el umbral y caminó hacia el norteño. Lucía una ostentosa aljuba de seda y desprendía un fuerte olor almizclado apenas enmascarado por perfumes de Oriente.
—Soy Fruela, el hijo menor del duque Pedro.
—Mi nombre es Bishr y soy el al-fatā al-kabīr, el mayordomo a cargo del harén del valí. —El eunuco lucía unos ojos grises como el invierno, junto con una voz profunda y tranquila que parecía hecha para susurrar y mentir.
—Os será difícil vivir entre tantas mujeres hermosas —ironizó Fruela.
—Soy un jasī. Sólo perdí mis criadillas: aún puedo mantener relaciones —replicó Bishr sonriendo—. Pocos entienden la razón de nuestro género. Fijaos en mí: raptado a los ocho años, educado en la casa de al-Hurr. No tengo pasado, ni vínculos familiares. La aristocracia árabe me considera un advenedizo, un esclavo que les arrebata los cargos que les corresponden por derecho. Mi destino está ligado al de mi señor.
—Al igual que el mío, supongo.
La sonrisa del castrado se ensanchó.
—Atended al consejo de este humilde criado —le dijo, tras depositar una mano sobre su hombro—. En esta corte abundan las intrigas; procurad manteneos al margen. No intiméis con el resto de invitados y, sobre todo, no tratéis de abandonar la ciudad. Este lugar no es tan malo como parece, y el valí sabe recompensar la lealtad. Vuestra estancia aquí no es un castigo, sino una oportunidad de medrar… Al-Hurr ha organizado una cena para esta noche a la que debéis acudir.
—Allí estaré.
El eunuco se despidió y le dejó a solas para recorrer su prisión y mentalizarse con su nueva vida. Fruela se acomodó en la tarima, preguntándose quién había contratado al sicario, y ordenó a la criada que le llevara vino. Era mejor ahogar tales pensamientos antes de que le mataran.
IV
El valí había dilapidado una fortuna en reformar aquel enorme palacio, construido siglos atrás, cuando Corduba aún se hallaba bajo la autoridad de Constantinopla. En la puerta, los maulas montaban guardia luciendo turbantes teñidos de cúrcuma, lanzas bruñidas y lorigas ribeteadas con aros de plata. Grandes arcadas pétreas sostenían la segunda planta y delimitaban un patio de fuentes cantarinas y rosales fragantes. Difusos cortinajes separaban las estancias interiores y una hilera de braseros de bronce protegía del frío a los soportales, donde una veintena de nobles engalanados trataba de codearse con los más altos dignatarios y comentaba los rumores que circulaban por los zocos.
Fruela se mantuvo alejado del resto de invitados. Incluso vestido con sus mejores ropajes, una túnica de lana con ribetes de seda, cualquiera de los criados lucía mejor que él. Uno de los eunucos se le acercó con discreción.
—Acompañadme —le dijo con suficiencia.
Cuanto más grande la casa, más soberbios los criados. El castrado le mostró un sombrío pasillo sumido en la quietud; sólo se escuchaba el lejano rumor de una fuente y el murmullo de su aljuba de seda. Le señaló una estancia. Más allá de una celosía de cedro aguardaba una figura cubierta por una tela oscura, recortada sobre la palidez de los muros marmóreos, como la sombra de un espectro.
—Te he puesto en peligro al reunirnos sin la autorización de mi esposo —le advirtió una inconfundible voz femenina.
—Jamás he pedido permiso para hablar con nadie.
—Me alegro de verte —añadió Imelda, y él no pudo decir lo mismo.
El hiyab supone una barrera tridimensional. La primera, visual, pues sustrae el cuerpo a la mirada; la segunda, física, dado que marca una frontera; la más importante es la moral, ya que oculta lo prohibido.
—Yo también —respondió, masticando las palabras, lo que fraguó un silencio inhóspito. No tenían nada más que decirse, salvo lo evidente: el abrupto final de su matrimonio, la despedida que nunca tuvo lugar. La hija a la que él jamás había visto. Tras la derrota en el lago, Fruela rogó a su esposa que se reuniera con él en Toletum, junto a la criatura que aún llevaba en el vientre, y ella se negó a abandonar su hacienda. No le guardaba rencor, sólo le importaba la niña. El tiempo no cura nada, pero lo mata todo.
—Cuando una mujer rebasa los cuarenta —dijo Imelda—, la posibilidad de hallar un buen marido mengua. Ismāʽīl ibn ‘Ubayd es un hombre influyente. Soy afortunada de que me eligiera como esposa.
—Como tercera esposa.
—La poligamia asegura que todas las mujeres tengan un protector, y todos los niños un padre. —Imelda trató de hallar un asiento en la estancia, y al final desistió.
—Adela ya tenía un padre.
—Ahora tiene otro.
Por un instante Fruela percibió en ella toda la obstinación de antaño.
—Mírate —le dijo—. ¿Eso quieres para tu hija?
—¿Y qué puede ofrecerle un montaraz harapiento?
—Algo de libertad.
—Debemos acatar los deseos de Alá. Eso es lo que el Islam significa: sumisión a Dios. No es una tarea fácil —admitió—, pero Alá conoce nuestros pesares. Alá conoce nuestros miedos. Alá conoce nuestras dudas, y el día en que termine de probarnos se fundirá en nosotras con la suavidad de una gota de rocío que se desliza sobre un pétalo de rosa.