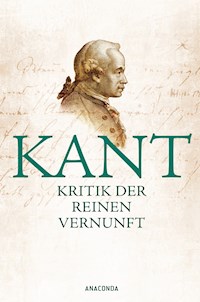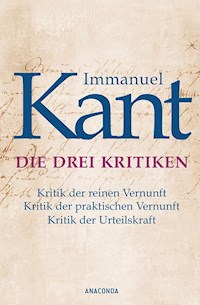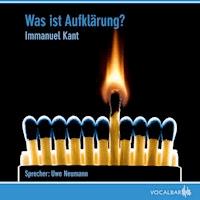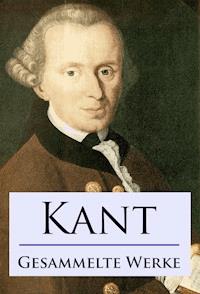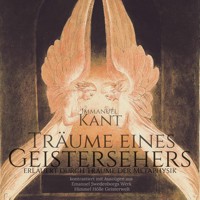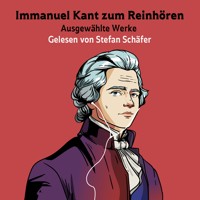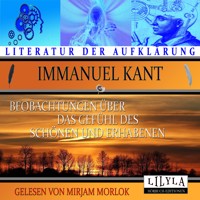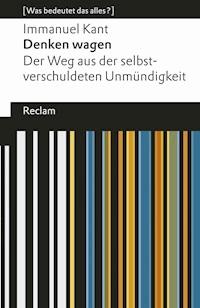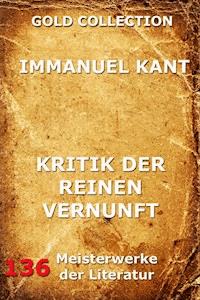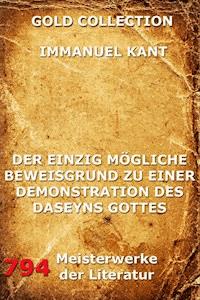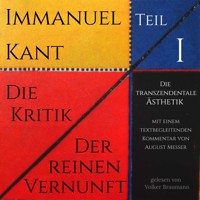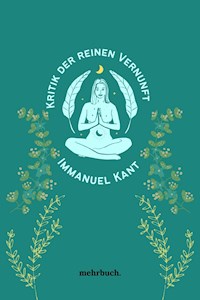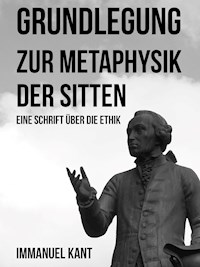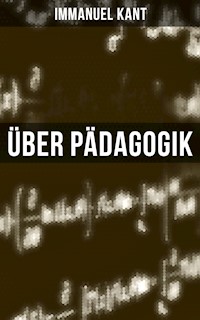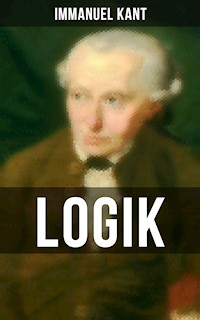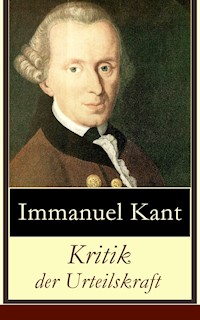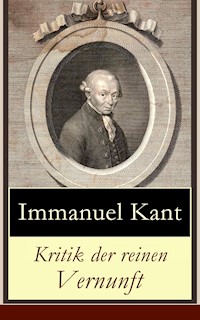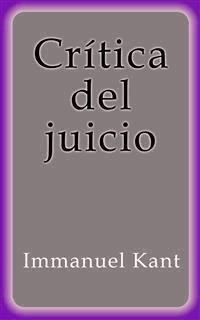
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Immanuel Kant
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La obra se presenta a sí misma como un enlace entre las críticas anteriores, es decir, entre el dominio de la facultad del entendimiento (Crítica de la razón pura) y el dominio de la facultad de la razón (Crítica de la razón práctica) a través de la facultad de juzgar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Crítica del juicio
seguida de las observaciones sobre el asentimiento de Lo bello y lo sublime
Immanuel Kant
Índice
Crítica del juicio
seguida de las observaciones sobre el asentimiento de lo bello y lo sublime
Prólogo del traductor francés
Prefacio
Introducción
- I De la división de la filosofía
- II Del dominio de la filosofía en general
- III De la critica del juicio, considerada como lazo de unión de las dos partes de la filosofía
- IV Del juicio como facultad legislativa «A priori.»
- V El principio de la finalidad formal de la naturaleza, es un principio trascendental del juicio
- VI De la unión del sentimiento del placer con el concepto de la finalidad de la naturaleza
- VII De la representación estética de la finalidad de la naturaleza
- VIII De la representación lógica de la finalidad de la naturaleza
- IX Del juicio como vínculo entre las leyes del entendimiento y la razón
Primera parte
CRÍTICA DEL JUICIO ESTÉTICO
Primera sección
Analítica del juicio estético
Primer libro
Analítica de lo bello
§ I El juicio del gusto es estético
§ II La satisfacción que determina el juicio del gusto es desinteresada
§ III La satisfacción referente a lo agradable se halla ligada a un interés
§ IV La satisfacción, referente a lo bueno, va acompañada de interés
§ V Comparación de las tres especies de satisfacción
§ VI Lo bello es lo que se representa sin concepto como el objeto de una satisfacción universal
§ VII Comparación de lo bello con lo agradable y lo bueno, fundada sobre la precedente observación
§ VIII La universalidad de la satisfacción es representada en el juicio del gusto como simplemente subjetiva
§ IX Examen de la cuestión de saber si en el juicio del gusto el sentimiento del placer precede al juicio formado sobre el objeto, o si es al contrario
§ X De la finalidad en general
§ XI El juicio del gusto no reconoce como principio más que la forma de la finalidad de un objeto (o de su representación)
§ XII El juicio del gusto descansa sobre principios a priori
§ XIII El juicio puro del gusto es independiente de todo atractivo y de toda emoción
§ XIV Explicación por medio de ejemplos
§ XV El juicio del gusto es un todo independiente del concepto de la perfección
§ XVI El juicio del gusto, por el que un objeto no es declarado bello sino con la condición de un concepto determinado, no es puro
§ XVII Del ideal de la belleza
§ XVIII Lo que es la modalidad de un juicio del gusto
§ XIX La necesidad objetiva que atribuimos al juicio del gusto es condicional
§ XX La condición de la necesidad que presenta un juicio del gusto es la idea de un sentido común
§ XXI Si con razón se puede suponer un sentido común
§ XXII La necesidad del consentimiento universal concebida en un juicio del gusto, es una necesidad subjetiva que es representada como objetiva bajo la suposición de un sentido común
Libro segundo
Analítica de lo sublime
§ XXIII Tránsito de la facultad de juzgar de lo bello a la de juzgar de lo sublime
§ XXIV División del examen del sentimiento de lo sublime
§ XXV Definición de la palabra sublime
§ XXVI De la estimación de la magnitud de las cosas de la naturaleza que supone la idea de lo sublime
§XXVII De la cualidad de la satisfacción referente al juicio de lo sublime
§ XXVIII De la naturaleza considerada como una potencia
§ XXIX De la modalidad del juicio sobre la sublimidad de la naturaleza
§ XXX La deducción de los juicios estéticos sobre los objetos de la naturaleza, no puede aplicarse a lo que llamamos sublime, sino solamente a lo bello
§ XXXI Del método propio para la deducción de los juicios del gusto
§ XXXII Primera propiedad del juicio del gusto
§ XXXIII Segunda propiedad del juicio del gusto
§ XXXIV No puede haber principio objetivo del gusto
§ XXXV El principio del gusto es el principio subjetivo del juicio en general
§ XXXVI Del problema de la deducción de los juicios del gusto
§ XXXVII Lo que se afirma propiamente a priori en un juicio del gusto sobre un objeto
§ XXXVIII Deducción de los juicios del gusto
§ XXXIX De la propiedad que tiene una sensación de poderse participar
§ XL Del gusto considerado como una especie de sentido común
§ LI Del interés empírico de lo bello
§ XLII Del interés intelectual de lo bello
§ XLIII Del arte en general
§ XLIV De las bellas artes
§ XLV Las bellas artes deben hacer el efecto que la naturaleza
§ XLVI Las bellas artes son artes del genio
§ XLVII Explicación y confirmación de la anterior definición del genio
§ XLVIII De la relación del genio con el gusto
§ XLIX De las facultades del espíritu que constituyen el genio
§ L De la unión del gusto con el genio en la producción de las bellas artes
§ LI De la división de las bellas artes
§ LII La unión de las bellas artes en una sola y misma producción
§ LIII Comparación del valor estético de las bellas artes
Segunda sección
Dialéctica del juicio estético
§ LIV
§ LV Exposición de la antinomia del gusto
§ LVI Solución de la antinomia del gusto
§ LVII Del idealismo de la finalidad de la naturaleza considerada como arte y como principio único del juicio estético
§ LVIII De la belleza como símbolo de la moralidad
Apéndice
§ LIX De la metodología del gusto
Segunda parte
CRÍTICA DEL JUICIO TELEOLÓGICO
§ LX De la finalidad objetiva de la naturaleza
Primera sección
Analítica del juicio teleológico
§ LXI De la finalidad objetiva que es simplemente formal a diferencia de lo que es material.
§ LXII De la finalidad de la naturaleza que no es más que relativa, a diferencia de la que es interior
§ LXIII Del carácter propio de las cosas, en tanto que fines de la naturaleza
§ LXIV Las cosas, en tanto que fines de la naturaleza, son seres organizados
§ LXV Del principio del juicio de la finalidad interior en los seres organizados
§ LXVI Del principio del juicio teleológico sobre la naturaleza, considerada en general como un sistema de fines
§ LXVII Del principio de la teleología como principio interno de la ciencia de la naturaleza
Segunda sección
Dialéctica del juicio teleológico
§ LXVIII ¿Qué es una antinomia del juicio?
§ LXIX Exposición de esta antinomia
§ LXX Preparación para la solución de la precedente antinomia
§ LXXI De los diversos sistemas sobre la finalidad de la naturaleza
§ LXXII Ninguno de los sistemas precedentes da lo que promete
§ LXXIII La imposibilidad de tratar dogmáticamente el concepto de una técnica de la naturaleza viene de la imposibilidad misma de explicar un fin de la naturaleza
§ LXXIV El concepto de una finalidad objetiva de la naturaleza es un principio crítico de la razón para el juicio reflexivo
§ LXXV Observación
§ LXXVI De la propiedad del entendimiento humano por la cual el concepto de un fin de la naturaleza es posible para nosotros
§ LXXVII De la unión del principio del mecanismo universal de la materia con el principio teleológico en la técnica de la naturaleza
Apéndice
Metodología del juicio teleológico
§ LXXVIII La teleología debe ser tratada como una parte de la física
§ LXXIX De la subordinación necesaria del principio del mecanismo al principio teleológico en la explicación de una cosa como fin de la naturaleza
§ LXXX De la unión del mecanismo al principio teleológico en la explicación de un fin de la naturaleza en tanto que producción de la misma
§ LXXXI Del sistema teleológico en las relaciones exteriores de los seres organizados
§ LXXXII Del fin último de la naturaleza, considerado como sistema teleológico
§ LXXXIII Del objeto final de la existencia del mundo, es decir, de la creación misma
§ LXXXIV De la teología física
§ LXXXV De la teología moral
§ LXXXVI De la prueba moral de la existencia de Dios
§ LXXXVII Limitación del valor de la prueba moral
§ LXXXVIII De la utilidad del argumento moral
§ LXXXIX De la especie de adhesión que reclama una prueba moral de la existencia de Dios
§ XC De la especie de adhesión producida por una fe práctica
Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime
Primera sección
De los diferentes objetos del sentimiento de lo sublime y de lo bello
Segunda sección
De las cualidades de lo sublime y de lo bello en el hombre en general
Tercera sección
De la diferencia de lo sublime y de lo bello en la relación de los sexos
Cuarta sección
De los caracteres nacionales en sus relaciones con los diversos sentimientos de lo sublime y de lo bello
CRÍTICA DEL JUICIO
SEGUIDA DE LAS OBSERVACIONES SOBRE EL ASENTIMIENTO DE LO BELLO Y LO SUBLIME
POR
MANUEL KANT,
TRADUCIDA DEL FRANCÉS
POR ALEJO GARCÍA MORENO,
doctor en filosofía y letras,
y
JUAN RUVIRA,
doctor en Derecho Civil y Canónico, y abogado del ilustre colegio de esta Corte.
CON UNA INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR FRANCÉS
F. BARNI.
MADRID, 1876.
Prólogo del traductor francés
Desde principios de este siglo, o sea desde la época en que ciertos escritores como M. Villers, M. de Tracy, M. de Gerando, madama Stael, llamaron la atención de Francia sobre Kant, su doctrina ha venido interesando a todos los pensadores; mas falta que aún hoy mismo sea bien conocido entre nosotros, y se le tributen los honores que merece. M. Cousin, que ha elevado en Francia el estudio de la historia de la filosofía a la altura que el método exige, y que ha trabajado tanto por el progreso de este estudio, no es posible que permaneciera indiferente al lado de una filosofía, que había tenido tanto eco en Alemania, y que, cuando empezaba a excitar la curiosidad de los franceses, había ya producido al otro lado del Rhin tan poderosa y fecunda agitación.
En un tiempo en que no se conocía en Francia la filosofía de Kant más que por algunos ligeros bosquejos, este hombre acometió la empresa de explicarla y criticarla en su enseñanza pública; aun el traductor de Platón pensó, por algunos momentos, serlo también de Kant; mas otras ocupaciones le distrajeron de llevar a cabo este trabajo, el que todavía hoy está casi sin empezar; pues de las tres críticas de Kant, es decir, de sus tres obras más importantes, sólo se ha traducido una; las otras, apenas son conocidas entre nosotros, y deben traducirse a nuestro idioma; y por esta razón, aunque este género de trabajo sea muy difícil y aun desagradable bajo cierto punto de vista, yo me he aventurado a emprenderlo. Presento por ahora la traducción de la Crítica del Juicio, y espero publicar muy pronto la de la Critica de la razón práctica, cuyo trabajo está ya muy adelantado.
Cuando se trata de un hombre como Kant y de monumentos como la Crítica de la razón pura, la de la Razón práctica o la del Juicio, no bastan simples análisis, por más exactos y detallados que estos sean; sino que, a pesar de los defectos que en ellos haya, y por más que abiertamente pugnen con el genio de nuestra lengua, se debe traducir a Kant, y traducirle literalmente; porque en filosofía nada puede dispensarnos del estudio de los monumentos: mas tampoco debemos contentarnos con traducir a Kant; el estudio de sus obras es difícil, y aun disonante y desagradable, principalmente para los lectores franceses; y de aquí la necesidad de prepararlos para este estudio, iniciándolos en las doctrinas de la filosofía alemana, por medio de una exposición sencilla y clara, y en su lenguaje, por medio de una explicación de sus términos y fórmulas. Así es que yo no debía concretarme al simple papel de traductor, sino que debía pensar en añadir a mi traducción un trabajo destinado a facilitar el estudio de la obra; mas, como la importancia de este trabajo, y las dificultades que había de ofrecer me detendrían mucho, y de otro lado ya no quiero retardar demasiado la publicación de esta traducción, impresa ya desde hace algún tiempo, me he decidido a publicarla ahora, prometiendo dar a luz muy pronto la Introducción.
Nada diré en este prólogo de la Crítica del Juicio, puesto que he de hablar de ella a mi satisfacción en la Introducción que estoy preparando; aquí solamente me propongo decir algunas palabras sobre el sistema de traducción que he creído debía seguir. M. Cousin en sus lecciones sobre Kant, ha caracterizado con tal precisión y claridad los defectos de este como escritor, que yo no puedo por menos de reproducir aquí su juicio. «Esta obra, dice Cousin, hablando de la Crítica de la razón pura, tiene el defecto de estar mal escrita; lo que no quiere decir que no haya en ella mucho ingenio en los detalles, y aun de vez en cuando trozos admirables; pero, como el mismo autor lo reconoce con modestia en el prólogo de la edición de 1781, si bien tiene una gran claridad lógica, tiene muy poco de esta otra claridad que él llama estética, y que consiste en el arte de hacer pasar al lector de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil; arte tan raro, especialmente, en Alemania, y que no tiene en manera alguna el filósofo de Koenigsberg. Cojamos el cuadro de materias de la Crítica de la razón pura, y como en él no puede presentarse cuestión sino acerca del orden lógico y del enlace de todas las partes de la obra, nada podemos hallar bajo este punto de vista mejor sistematizado, más precioso y de mayor claridad que aquél; pero cojamos cada uno de sus capítulos por sí solos y todo cambia en el momento; el orden que separadamente debe encerrar cada uno de dichos capítulos, no existe; cada idea se halla expresada con la mayor precisión, pero sin ocupar siempre el lugar debido para acomodarse fácilmente al espíritu del lector. Hay que añadir a este defecto, el de la lengua alemana llevado al último extremo; quiero decir, este carácter extremadamente sintético de su frase, que forma un contraste, tan sorprendente con el analítico de la francesa. No es esto todo; independientemente de este lenguaje, todavía rudo, y que tan poco se acomoda a la descomposición del pensamiento, Kant tiene un lenguaje propio, una terminología, que, una vez comprendida, es de una claridad perfecta, y aun de un uso cómodo; pero que, presentada de repente, y sin la preparación necesaria, todo lo ofusca y a todo da una apariencia oscura y extravagante.» Los defectos que M. Cousin vitupera en la Crítica de la razón pura, y que, como él ha hecho notar, han retrasado en el país mismo de Kant el éxito de esta obra inmortal, son los mismos que se encuentran en la Crítica del Juicio y en la Crítica de la razón práctica. Solo que en estas dos últimas obras aparece Kant, en general, más sobrio y menos difuso que en la primera, y el carácter mismo de las materias que en ellas se tratan, como son, ya aquí los principios de la moral y los sentimientos y las ideas a que esta se refiere, ya allá lo bello y lo sublime, las bellas artes, las causas finales, etc., todo esto, pues, da a veces a su estilo un tinte menos severo y menos claro, a pesar de que reaparecen y dominan siempre los mismos defectos. Después de esto, se comprenderá cuán difícil debe ser una traducción literal de estas obras. Además, toda traducción que quita y añade, y resume y parafrasea, no presenta al autor como es, y no puede hacerse del texto; y una traducción literal corre el gran riesgo de resultar bárbara, y de violentar a cada instante los hábitos de nuestra lengua y de nuestro espíritu. A nosotros nos parece que el problema debe resolverse, traduciendo a Kant de tal modo que, reproduciendo en todo fielmente el texto, se atenúen en algún tanto los defectos; es decir, se introduzcan en aquel, pero sin modificarlo, las cualidades propias de nuestro lenguaje. Una traducción que llene estas dos condiciones, teniendo un doble mérito, hará un doble servicio al autor. He aquí el problema que nos hemos propuesto, y demasiado comprendemos las dificultades que encierra para lisonjearnos de haberlo resuelto. Esperamos al menos que nuestros esfuerzos no habrán sido del todo inútiles. Como la lengua francesa tiene la virtud de esclarecer todo lo que transforma o traduce, este mismo carácter debemos aplicarlo, tratándose de Kant; y puesto que la oscuridad que en él se reprueba proviene en parte, según exactamente nota M. Cousin, del carácter extremadamente sintético de su frase, en contraposición al esencialmente analítico de la frase francesa, traducir a Kant en francés, debe ser lo mismo que esclarecerlo, corrigiendo o atenuando en él el defecto que repugna a nuestra lengua.
Mas, hemos insistido bastante sobre los defectos de la forma de Kant, y es ya tiempo de presentarlo bajo otro punto de vista. En Francia no se sabe bien que este escritor, que hemos tratado de bárbaro, ha sabido algunas veces acercarse a los mejores de los nuestros, lo que se observa en la mayor parte de sus pequeños escritos, y especialmente en el que lleva por título: Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, que apareció en 1764, esto es, veinte y seis años antes de la Crítica del Juicio. A pesar de ciertos ensayos de traducción, estos pequeños escritos son en general poco conocidos en Francia, y bien traducidos, mostrarían a Kant bajo un aspecto enteramente nuevo. Por esto es por lo que aparece Kant, como se nota algunas veces en ciertos pasajes de sus obras más importantes, especialmente en las observaciones y notas, un hombre de gran espíritu, en el sentido francés moderno de esta palabra; un observador atento y delicado de la naturaleza humana, y un escritor de los más ingeniosos; porque este pensador profundo, este genio de lo abstracto, este escritor bárbaro, era también todo eso. Su principal obra bajo este respecto es, sin contradicción, la que acabo de citar. También se han hecho de ella tres traducciones en francés, pero es conveniente volverla a traducir, y yo he querido unir esta nueva traducción a la de la Crítica del Juicio, puesto que ambas obras, aunque muy diferentes en el fondo y en la forma, tienen una materia común, lo bello y lo sublime; y porque es curioso el reunir estas dos formas distintas en que Kant ha tratado la misma materia con veinte y seis años de intervalo.
Con todo, no se debe buscar en las Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime el origen de la teoría expuesta en la Crítica del Juicio, y mucho menos todavía una teoría filosófica sobre la cuestión de la idea de estos dos sentimientos. Kant no tiene tan alta pretensión; se propone únicamente, como él lo advierte en el prefacio, presentar algunas observaciones sobre la idea de los mismos, considerándolos en relación a los objetos, a los caracteres de los individuos, a los sexos y sus relaciones entre sí, y por último, en relación a los caracteres de los pueblos. Esta pequeña obra no es más que una colección de observaciones; no aparece en ella el profundo y abstracto autor de la Crítica de la razón pura; Kant no es todavía en este tiempo más que el bello profesor de Koenigsberg, como se le apellidaba en su villa natal. Esto supuesto, sobresale tanto en el género a que pertenece este escrito, como en la metafísica. Se muestra en él tan delicado y espiritual observador, como de otro lado sutil y profundo analista; allí hay que admirar la exactitud, y muchas veces la delicadeza de sus observaciones, una feliz y rara mezcla de finura y naturalidad, y por último, la dirección ingeniosa y viva que da a sus ideas, en lo que aparece claramente la influencia de la literatura francesa.
Si bien es cierto que entre sus observaciones hay algunas que han dejado de ser verdaderas, y otras nos parecen estrechas y mezquinas, con todo se revela en la mayor parte de ellas una penetrante observación, y una elevada inteligencia de la naturaleza humana. Pero la parte más notable de este pequeño escrito, es, sin duda alguna, aquel en que Kant trata de lo bello y lo sublime en sus relaciones con los sexos. En él se ocupa de las cualidades esencialmente propias de las mujeres, sobre el género de educación particular que a estas conviene, y sobre el atractivo y las ventajas de la sociedad con las mismas; observaciones llenas de sentido y delicadeza, dignas de las páginas de Labruyere o de Rousseau. Kant vuelve a ocuparse después de esto, de la teoría tan admirablemente desenvuelta en la última parte del Emilio, de que la mujer, teniendo una misión particular, tiene también cualidades que le son propias, y que deben desenvolverse y cultivarse conforme a los votos de la naturaleza, por una bien entendida educación. Ningún otro ha hablado de las mujeres en el siglo XVIII con más delicadeza y respeto; me atrevería a creer con el nuevo editor de Kant, Rosenkranz, que el corazón del filósofo no ha permanecido siempre indiferente a los atractivos de que él tan bien habla; pero no quiero rebajar con mis comentarios el encanto de esta pequeña obra. Es útil también el unirla a la Crítica del Juicio, porque no habrá más que notar diferencias entre ambas; y por esto, si a ejemplo de Rosenkranz, hemos reunido estas dos obras en la traducción, es porque el contraste nos ha parecido ingenioso.
Kant había hecho interfoliar para su uso un ejemplar de este pequeño escrito, y después de haber llenado de adiciones cada una de las páginas agregadas y las márgenes del texto de muchos pasajes, lo regaló en 1800 al librero Nicolovins para una nueva edición. Después de Rosenkranz, que ha tenido al arreglar su edición este ejemplar a la vista, estas adiciones consisten en observaciones variadas y alguna vez ingeniosas, que se agregan a la misma materia, el sentimiento de lo bello y lo sublime; pero que esparcen en todas direcciones y toman diversas formas. En unos puntos, Kant desenvuelve por completo su pensamiento, en otros se limita a indicarlo, y alguna vez le basta una sola palabra. Rosenkranz no ha creído de su deber servirse de este borrador, puesto que lo que en él se contiene de importante se encuentra en otras obras de Kant. Yo he seguido el texto de su edición.
En cuanto a la Crítica del Juicio, me he servido de la tercera edición (1799) y de la de Rosenkranz.
Prefacio
Podemos llamar razón pura la facultad de conocer por principios a priori; y Crítica de la razón pura el examen de la posibilidad y límites de esta facultad en general, sin que nunca comprendamos al hablar de ello más que la razón considerada en un sentido teórico, como ya lo hicimos bajo este título en nuestra primera obra, y sin que intentemos jamás someter también a este examen la facultad práctica determinada por sus propios principios. La crítica de la razón pura, no comprende, pues, más que nuestra facultad de conocer las cosas a priori; no trata más que de la facultad de conocer, con abstracción de sus facultades de sentir y de querer; y aun al ocuparse de la facultad del conocer, no lo hace más que del sentimiento, en el cual busca los principios a priori, haciendo abstracción del Juicio y de la razón (en tanto que se consideran como facultades que igualmente pertenecen al conocimiento teórico), puesto que desde luego hallamos que ninguna otra facultad de las que corresponden al conocer, más que la del entendimiento, puede conducirnos al conocimiento de dichos principios; y por esto la crítica, cuando examina las otras facultades del conocer, para determinar la parte que cada una de ellas puede tener por sí misma en la adquisición del conocimiento, no se ocupa de otra cosa más que de lo que el entendimiento presenta a priori como una ley para la naturaleza y todos sus fenómenos, (cuya forma se da también a priori), y deja todos los demás conceptos puros para las ideas que trascienden de la facultad del conocer teórico, cuyos conceptos, lejos por esto de ser inútiles o superfluos, sirven, por el contrario, de principios reguladores. De este modo, esta facultad descarta por un lado las pretensiones peligrosas del entendimiento, el cual (suministrando a priori las condiciones de la posibilidad de todas las cosas que se pueden conocer), circunscribe a sus propios límites esta posibilidad en general, y, por otra parte, dirige al entendimiento mismo en la consideración de la naturaleza, a favor de un principio de perfección que jamás puede obtener, pero que le está señalado como el objeto final de todo conocimiento.
Es indudablemente al entendimiento, el cual tiene su dominio propio en la facultad del conocer, en tanto que contiene a priori los principios constitutivos del conocimiento, a quien la crítica designada con el nombre de crítica de la razón pura, debe asegurar una posesión fija y determinada contra todas las demás que quieran disputarle el puesto. Del mismo modo la crítica de la razón práctica, determina la posesión de la razón, en tanto que solo contiene principios constitutivos, relativos a la facultad de querer.
Sin embargo, el Juicio, que viene a ser dentro de nuestras facultades de conocer un término medio entre el entendimiento y la razón, ¿tiene también por sí mismo principios a priori? ¿Son estos principios constitutivos o simplemente reguladores, no suponiendo, por tanto, un dominio particular? ¿Suministra esta facultad a priori una regla al sentimiento como un término medio entre la facultad de conocer y la de querer, del mismo modo que el entendimiento prescribe a priori leyes a la primera, y la razón a la segunda? He aquí de lo que se ocupa la presente crítica del Juicio.
Una crítica de la razón pura, es decir, de nuestra facultad del conocer, según los principios a priori, sería incompleta, si la del Juicio, que, como facultad de conocer, reclama también para sí tales principios, no fuese, tratada como una parte especial de la crítica; y sin embargo, los principios del Juicio no constituyen un principio de filosofía pura, una parte propia entre la parte teórica y la práctica, sino que puede considerarse, según los casos, en cualquiera de estas dos partes. Pero si este sistema ha de llegar a la perfección, bajo el nombre general de metafísica (y posible es perfeccionarlo, y de la mayor importancia para el ejercicio de la razón bajo todos sus aspectos), es necesario antes que la crítica sondee muy profundamente el fondo de este edificio, para descubrir los primeros fundamentos de la facultad que nos suministra principios independientes de la experiencia, con el fin de que ninguna de las partes parezca como dudosa; pues esto llevaría consigo inevitablemente la ruina de todo.
Por donde podemos concluir acerca de la naturaleza del juicio (cuyo uso conveniente es tan necesario y tan generalmente útil como puede serlo el del sentido común, nombre con que se designa esta facultad), que debemos hallar grandes dificultades en la investigación del principio propio de la misma (la cual debe en efecto contener uno a priori; pues de lo contrario, la crítica, aun la más vulgar, no lo consideraría como facultad de conocer). Este principio no puede derivarse de otros a priori: estos corresponden al entendimiento, y el Juicio no trata más que de su aplicación. El Juicio no puede, pues, suministrar un concepto que nada nos hace conocer, y que solamente sirve de regla a sí mismo, aunque no de regla objetiva, a la cual pudiera acomodarse; porque entonces, necesitaríamos otra facultad de juzgar, para resolver si es o no ocasión de aplicar la regla.
Esta dificultad que presenta el principio subjetivo u objetivo de la facultad de juzgar, se nota principalmente en aquellos juicios llamados estéticos, que tratan de lo bello y lo sublime, de la naturaleza o del arte; y sin embargo, la investigación crítica del principio de estos juicios es la parte más importante de esta facultad.
En efecto: aunque ellos por sí mismos nada nos dan para el conocimiento de las cosas, no por esto dejan de pertenecer a la facultad de conocer, y revelan una relación inmediata de esta facultad con la del sentimiento, fundada sobre algún principio a priori, que nunca se confunde con los motivos de la facultad de querer, porque esta saca sus principios a priori de los conceptos de la razón. No sucede lo propio en los juicios teleológicos de la naturaleza; en estos, mostrándonos la experiencia una conformidad de las cosas con sus leyes, la cual no puede comprenderse ni explicarse con la ayuda del concepto general que el entendimiento nos da de lo sensible, saca la facultad de juzgar de sí misma un principio de relación de la naturaleza con el mundo inaccesible de lo supra-sensible, del cual no puede servirse más que en vista de sí misma en el conocimiento de la naturaleza; pero este principio, que puede y debe aplicarse a priori al conocimiento de las cosas del mundo, y nos abre al mismo tiempo vastos horizontes para la razón práctica, no tiene relación inmediata con el sentimiento. Por lo que, la falta de esta relación es precisamente la que produce la oscuridad del principio del juicio, y hace necesaria para esta facultad una división particular de la crítica; porque el juicio lógico, que se funda sobre conceptos de los cuales jamás se puede sacar consecuencia inmediata para el sentimiento, habría podido en rigor unir la parte teórica de la filosofía con el examen crítico de los límites de estos conceptos.
Como no me propongo estudiar el gusto ni el juicio crítico, con el fin de formarlo ni cultivarlo (porque esta cultura bien puede exceder de esta especie de especulaciones), sino que lo hago bajo un punto de vista trascendental, espero que haya indulgencia para con los vacíos que se noten en este trabajo. Pero en cierto modo es necesario que se haga con el más severo examen, y únicamente habrá que dispensarnos de algún resto de oscuridad que no se pueda evitar enteramente, por la gran dificultad que presenta la solución de un problema naturalmente tan embrollado. Con tal que quede claramente sentado que el principio se ha expuesto con exactitud, se nos podrá dispensar de no haber deducido el fenómeno del Juicio con toda la claridad que por otra parte se puede rigurosamente exigir, es decir, de no haberlo deducido de un conocimiento fundado en conceptos, el cual creo haber hallado en la segunda parte de esta obra.
Aquí terminaremos nuestro estudio crítico, y entraremos sin tardanza en la doctrina, con el fin de aprovechar, si es posible, el tiempo todavía favorable de nuestra creciente vejez. Se comprende perfectamente que el juicio no tiene parte especial en la doctrina, puesto que la crítica pertenece a la teoría; pero conforme a la división de la filosofía en teórica y práctica, y la de la filosofía pura en varias partes, la metafísica de la naturaleza y las costumbres, constituirá esta nueva obra.
Introducción
- I - De la división de la filosofía
Cuando se considera la filosofía como la que suministra por medio de conceptos los principios del conocimiento racional de las cosas, y no como la lógica, que solamente lo hace de los principios de la forma del pensamiento en general, haciendo abstracción de los objetos, se puede con toda razón dividir, como comúnmente se hace, en teórica y práctica. Mas para esto es de todo punto indispensable que los conceptos que sirven de objeto a los principios de este conocimiento racional, sean diferentes en su especie, pues de lo contrario, no estaríamos autorizados para una división, la cual supone siempre oposición en los principios del conocimiento racional, cual corresponde a las diversas partes de una ciencia. Según esto, no existen más que dos especies de conceptos, los cuales llevan en sí otros tantos principios diferentes de la posibilidad de sus objetos; estos conceptos son los de la naturaleza y el de la libertad. Y como los primeros hacen posible con el auxilio de principios a priori, un conocimiento, teórico, y el segundo no contiene relativamente a este conocimiento más que un principio negativo, una simple oposición, al paso que establece para la determinación de la voluntad principios de gran extensión, los cuales por esta razón se denominan prácticos, con derecho podemos dividir la filosofía en dos partes en un todo diferentes, por lo que toca a los principios: la una teórica, en tanto que filosofía de la naturaleza, y la otra práctica, en tanto que filosofía moral (pues así se denomina la legislación práctica de la razón fundada sobre el concepto de la libertad). Pero hasta hoy, la gran confusión en el uso de estas expresiones ha trascendido a la división de los diversos principios, y por consiguiente a la de la filosofía, y se ha identificado lo que es práctico bajo el punto de vista de los conceptos de la naturaleza, con lo que es práctico bajo el punto de vista del concepto de la libertad; y con estas mismas expresiones de filosofía teórica y filosofía práctica, se ha establecido una división que en realidad no lo es, puesto que las dos partes de esta división pueden tener los mismos principios.
La voluntad, como facultad de querer, es una de las diversas causas naturales que existen en el mundo; es la que obra en virtud de conceptos; y todo lo que la voluntad se representa como posible o como necesario, se llama prácticamente posible para distinguirlo de la posibilidad o de la necesidad física, de un efecto, cuya causa no es determinada por conceptos, sino por mecanismo como en la materia inanimada, o por instinto como entre los animales. Por esto aquí, al hablar de práctica, lo hacemos de una manera general, sin determinar si el concepto que sirve de regla a la causalidad de la voluntad es un concepto de la naturaleza o un concepto de la libertad.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!