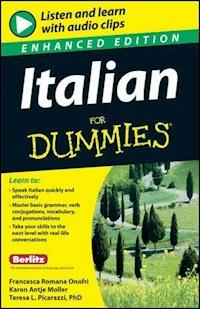Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magisterio
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Este libro es un relato, crónica y testimonio de una época que marca la historia de un país donde la violencia, los amores anómalos, las luchas sociales y los seres humanos gestaron lo que vendría, lo que estamos viviendo: una existencia paradójica llena de expectativas y frustraciones. Quienes se atrevan a leerlo obtendrán una mirada distinta de acontecimientos ocurridos en una ciudad, en un barrio, en una persona, en la historia vista desde adentro, en el lugar de los hechos, en el corazón de los individuos, donde nacen realidad y ficción. Es un antídoto contra el olvido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CRÓNICA DEL EXTRAVÍO
Juan Carlos Moyano Ortiz
I
Don Leónidas Robledo le advirtió a su hijo menor que no volvería a golpearlo. Lo hizo en tono de reconvención y castigo. Le resultaba indigno el comportamiento de Antonio, el más desaforado de sus vástagos. Se había cansado de hablarle y de castigarlo. Era un muchacho despistado que llevaba la contraria sin mostrar entendimiento. Varias veces lo habían sorprendido armando camorras o saltando las tapias de la escuela. Esta vez, su hazaña era imperdonable: había liderado una gavilla de muchachos que una mañana de euforia escapó de las clases ante la mirada atónita de los profesores. Después, los prófugos huyeron hacia la parte alta y se escondieron en el Buitrón de los Vega. La cuestión era intolerable y por eso el padre había decidido tomar cartas en el asunto. Las cosas iban a cambiar de una manera total. Estaba seguro de que era el único remedio para enderezar al hijo desatinado. Don Leónidas funcionaba como un animal de trabajo y comprendía el mundo de una manera directa, sus manos estaban acostumbradas al rigor cotidiano y su espíritu tenía el temple otorgado por las dificultades.
Antonio y sus amigos habían sido sorprendidos con las manos en la masa, jugando en las ruinas del buitrón de los Vega, una vieja fábrica de baldosines y ladrillos, con su desafiante chimenea y nueve hornacinas de bóvedas compactas, donde los rapaces habían hecho toda clase de dibujos obscenos aprovechando el tizne de las paredes. Las voces de la vecindad acrecentaron el asunto y añadieron maliciosos comentarios. Decían que no era la primera vez que los muchachos se metían a los hornos a profanar la memoria de un misterio sin resolver, pues el lugar estaba maldito: ahí habían incinerado al señor Vega y su espanto penaba sin reposo. Lo habían asesinado sus propios herederos, guiados por la ambición que despertaban las riquezas del patriarca y, de paso, sus propios hijos le cobraron una deuda moral con la familia. La gente temía al lugar y durante años solo los perros vagabundos y los indigentes se arriesgaron a internarse en sus galerías polvorientas. La construcción era enorme, de gruesos muros de bloques recocidos, ennegrecidos por el hollín pegajoso de un tiempo que se detuvo en la última hornada de ladrillos aún sin desenterrar. El acto de los muchachos había sido una temeridad extrema y las culpas recaían en el hijo problemático de don Leónidas. La madre, doña Alejandrina, calmó al señor de la casa y le preparó una taza de agua de melisa para suavizarle los nervios. Al hijo, a quien llamaba Antonio, cariñosamente, le dio consejos para que cumpliera con su deber y aprovechara la oportunidad de aprender algo nuevo. La decisión del padre estaba tomada, era un hombre firme, tenía voluntad de piedra.
Cuando tenía once años y cursaba tercer grado Don Leónidas lo sacó de la escuela y lo hizo trabajar como si fuera un adulto. Todo estaba previsto: el sitio de labor sería el ladrillal de un viejo conocido. La jornada comenzaba a las siete de la mañana y terminaba a las cinco de la tarde. Antes de las ocho de la noche tenía que estar en casa, lloviera o tronara, como una ley de severo cumplimiento. En los chircales aprendería a pisar barro y a curtir la espalda cargando ladrillos, y cuando le pasaran las ansias de cometer locuras, lo colocaría a su lado, para que aprendiera el oficio paterno. El sueldo lo dividiría en tres partes: una para colaborar con la casa, otra para ayudar a los hermanos que seguían estudiando y la tercera para ropa y gastos personales. El padre le dio la bendición y lo mandó a comer a la cocina. El muchacho, sin recuperarse del estupor, bajó la cabeza y no dijo nada. Dio media vuelta y se metió en su camastro, enrollado en las cobijas, sin reparar en Vicente y Manuel, los hermanos mayores, que hacían bromas y lanzaban comentarios mordaces.
Levantarse a la madrugada, con el cuerpo macerado por las dificultades de los últimos días resultaba difícil y doloroso. Pero Antonio tenía la rara cualidad de vivir sin amargura y rápidamente se adaptó a la nueva vida. Comenzó a sacarle gusto al viaje hasta el extremo sur. Viajar estaba entre sus placeres y diariamente el doble recorrido estaba lleno de interés para sus inquietos sentidos. Se trataba de cruzar la ciudad, solo, bajo su propia responsabilidad. Tomaba el primer tranvía rumbo a Tres Esquinas y luego iniciaba un recorrido entre trigales y potreros, hasta las márgenes del río Tunjuelito. Después, se quitaba las alpargatas y emprendía un empinado camino donde se cruzaba con decenas de muchachos que llegaban a entenderse con los rigores del barro.
Los hornos eran pequeños y dispersos, primitivos, excavados en la inclinación de la montaña, como cuevas con espacio para leña y carbón. Habilitaban una cámara de hornear y le buscaban salida por la parte de arriba. Colocaban refuerzos de ladrillo sin cemento, solamente apilando las paredes en forma rústica, ahí trabajaban decenas de familias que no conseguían otro oficio. La ciudad estaba creciendo y surgían barrios nuevos y los límites de la ciudad de vestigios colonial se desbordaban de una manera sorprendente. La producción de ladrillo, arena y barro tenía demanda y buena parte de las montañas fueron quedando peladas, sin huella de árbol, limpias de capa vegetal, heridas por la producción de las canteras.
El patrón era reconocido entre los chircaleros como el señor Alfaro, un hombre robusto, que lo trató con afecto y supo explicarle sus deberes. Los dos primeros años los dedicó a trabajar junto a una decena de muchachos, que, con pesados pisones de madera, golpeaban los duros terrones hasta volverlos arena. El destacamento parecía danzar rítmicamente para no cansarse y olvidar el sol o la lluvia. Las piernas y los brazos acababan perdiendo sensibilidad y las coyunturas de las manos y los pies siempre estaban doliendo. Antonio pasó por las etapas de ampollas, llagas y callos hasta fortalecer plantas y palmas y acostumbrarse por completo a vivir entre el barrizal.
El frío era crónico y dolían, uno a uno, los huesos de los dedos de los pies, los tobillos y toda la estructura ósea y las articulaciones. El frío del barro subía y se apoderaba del organismo. Había que padecerlo y no dejar de moverse. El desquite eran los escasos días de verano, en enero o agosto, cuando cernían arena rodada y los pies salían al sol. Eran épocas de jugar en los descansos y de ver los crepúsculos cuando bajaba del ladrillal y atravesaba los trigales. Se iba despacito, fisgoneando las espigas y descubriendo las señales de parejas furtivas que se perdían en la inmensidad del atardecer. Dejaba volar la mente: tenía toda suerte de ocurrencias y lograba olvidarse de la pesantez del trabajo de cada día. En semana santa y en los últimos meses del año, cuando llovía día y noche, sufría de la espalda y dolía el alma.
El mayor pedido era de barro roblón, de masa consistente para consolidar paredes. También había que sacar una gran cantidad de barro canal, pegajoso, saturado de agua y revuelto hasta el cansancio. Un barro manejable para trabajar detalles de pulimento y para crearle una madre a las tejas y un espinazo parejo a los lomos de los tejados. El barro lo subían en zurrones de cuero y lo esparcían llenando grietas y creando los ajustes necesarios en el acabado. Siempre era necesario picar montaña y producir barro para la fabricación de ladrillos, anticipándose a cada hornada. Algunos días, el señor Alfaro les decía que para descansar dejaran de pisar tierra y se dedicaran a excavar la cantera y a traer agua del río para llenar los depósitos.
Había capataces que se encargaban de la eficacia. A veces se desataban peleas por cualquier cosa, por una mirada, por un empujón, por una ofensa, por un centavo. La vida entre los muchachos de las canteras era salvaje: los grandes siempre abusaban de los pequeños y había una especie de rivalidad permanente entre los pisadores de tierra y los que hacían ladrillos y se enfrentaban directamente al trabajo con los hornos. Estos se creían de mejor condición y, de hecho, casi siempre lo eran, el dueño del ladrillal colocaba en esta parte a los allegados para liberarlos un poco del suplicio del fango. También estaban los expertos en el moldeo de adobes y los que conocían la forma perfecta de acomodar las piezas de barro y encender la leña. Mantenían el fuego durante tres o cuatro semanas. La temperatura mejoraba bastante alrededor de los hornos y después de la faena era muy agradable pisar la tierra recalentada.
Los sábados era el pago y al medio día el padre lo estaba esperando. Leónidas saludaba al señor Alfaro, se tomaba una totumada de guarapo, preguntaba por el comportamiento del hijo y luego se marchaban los dos en silencio rumbo al barrio. La gente se quedaba siempre en plan de parranda alrededor de las tiendas cercanas o en un campo de tejo que habían organizado los horneros. Se bebía hasta altas horas de la noche y muchas veces las parrandas terminaban a cuchilladas. Casi todos eran hombres de temperamento atravesado, propensos a reñir.
Antonio no tenía tiempo ni ánimo para pensar en divertirse. Vivía cansado, después de comer se tiraba al camastro muy temprano y ahí quedaba hasta el día siguiente. Los domingos era distinto: se levantaba un poco más tarde y se bañaba con agua tibia que doña Alejita le preparaba. Ese día dejaba las alpargatas y se colocaba zapatos. Los pies parecían no acomodarse a la horma y le dolían los dedos que ya comenzaban a mostrar deformaciones ocasionadas por el trabajo.
Con los hermanos la relación se había vuelto fría. A veces jugaban o iban a caminar por ahí. El menor veía a los otros como niños y los mortificaba hablándoles como si fuera mayor. Ya no tenía ánimo para caminar por la montaña y solo en diciembre participaba de los paseos tradicionales. De vez en cuando, a escondidas, se tomaba una cerveza o una copa del octaviano que fabricaba su propia madre. Para afirmar su mayorazgo compró un par de pantalones largos, que usaba los domingos y los festivos. Entre semana trabajaba con los cortos habituales, los que usaban los muchachos de la época.
Durante cinco años trabajó con el señor Alfaro. Fue un tiempo interminable, que en los últimos meses le dejó una marca impresa en el alma de adolescente que despertaba a nuevas expectativas y que se fue curtiendo, desde un comienzo, con los fragores de la vida.
Los negocios de los ladrilleros habían mejorado y entre todos abrieron un camino para que entrara una volqueta a apoyarlos: los burros, las mulas y los niños ya no lograban resolver la entrega de los pedidos. En esos días Antonio había ganado puntos con los capataces y para premiarlo lo destinaron como ayudante de la volqueta. Tenía que ayudar a subir los ladrillos y luego debía participar en la descargada. También lo ponían a lavar el carro y, poco a poco, preguntando y observando, fue aprendiendo a conocer sus partes. Un buen día le dijo a don Almario, el yerno del señor Alfaro, que conducía la volqueta, que le enseñara a manejar. Al hombre le gustó la iniciativa del muchacho y en pocas jornadas le indicó las bases para conducir. Nunca le soltó el timón porque a pesar de la vivacidad del aprendiz, era notoria su precaria madurez y su pequeña estatura, pero el jovencito pensó que ser conductor era fabuloso.
Se esmeró en limpiar la volqueta y puso voluntad en las distintas tareas que le encargaron. Terminó ganando la confianza de Almario. En los continuos viajes por los nuevos barrios de la ciudad descubrió otras costumbres y las muchachas comenzaron a ser propósito de su atención. Almario tenía amante y de vez en cuando se escabullía para estar con ella. Antonio se quedaba en la cabina y tenía tiempo para repasar simuladamente sus conocimientos. Era un juego y él ya no quería seguir siendo un niño, se sentía capaz de cualquier hazaña. Le estaban saliendo las primeras pelusas del bozo y eso le daba cierta satisfacción personal. Quería ser mayor y tener su propia novia. Las muchachas lo tenían inquieto, nunca había percibido con tanta intensidad la atracción por las mujeres. La enamorada de Almario tenía una sobrina llamada Leonor Jiménez, era una muchacha simpática, de unos 15 años, menudita, con dos trenzas largas de color azabache. Él se presentó como Antonio, sintió que el amor lo asaltaba y empezó a pensar en la muchacha a toda hora. Añoraba las visitas extraconyugales de Almario e hizo lo imposible por convertirse en su mandadero favorito.
Una tarde el conductor olvidó las llaves del carro en la cabina y el inquieto héroe de pacotilla vio que al final de la calle venía Leonor con una cesta de mercado. Tuvo la ocurrencia de prender la volqueta y echarla a rodar calle abajo rumbo a su amada, pero cuando tenía que frenar, confundido por los nervios, hundió el acelerador y no pudo controlar la dirección. El timón le ganó en fuerza y la volqueta terminó chocando con una casa esquinera. En el accidente atropelló un perro y estuvo a punto de meterse en una tienda, Antonio quedó ileso, con algunos raspones, pero Almario estuvo al borde de matarlo. Le gritaba toda clase de improperios y le tiraba golpes, zarpazos, dentelladas iracundas y patadas que el muchacho trataba de esquivar aprovechando la ligereza de su cuerpo. Cuando logró alejarse de la zona de peligro, Almario intentó cazarlo a pedradas, arreándole la madre sin descanso ante la presencia sorprendida de Leonor Jiménez, que no atinaba a discernir lo que estaba sucediendo.
Por el camino Antonio supo con certeza que la primera tentativa en el amor había fracasado y cuando estuvo cerca del barrio sintió ganas de ocultarse en el viejo buitrón de los Vega. No logró penetrar en el laberinto de tinieblas y experimento escalofríos cuando pensó en el fantasma del señor Vega, convertido en ceniza candente por obra y gracia de sus hijos, que no le perdonaron el pecado de la impudicia. Antonio llegó a la casa, extenuado, a medianoche y se derrumbó en la puerta. Doña Alejandrina contuvo las preguntas exaltadas del padre y ayudada por los hermanos lo acomodó en el camastro y pidió silencio. El muchacho ya no era un niño, había madurado rápido. Durmió profundamente y en sueños lo rondaba la imagen de Leonor Jiménez. Se sentía invadido por el bienestar que emanaba de sus propias emociones y eso le bastaba para dormir plácidamente, sin pensar en la volqueta, sin preocuparse por las represalias del patrón o por la reacción imprevisible del padre. Durmió, rendido, lejos de las tribulaciones de la vigilia. Quería liberarse de la arcilla pegajosa, se sentía perdido entre los terrones rojizos que le sacaban a la montaña y la lluvia que escurría entre los devaneos del sueño. Antonio Robledo estaba, de nuevo, como un niño desamparado, ante la niebla de su propio destino.
II
El padre se tomaba la cabeza con las manos y no comprendía cómo un ser racional era capaz de desatinos tan grandes. Tuvieron que pedir excusas y, para cubrir los daños de la volqueta, Antonio se comprometió a trabajar seis meses sin cobrar sueldo, picando montaña y pisando barro de sol a sol. El padre y los hermanos fueron a reparar la pared que el menor de los Robledo había tumbado. Almario se aparecía de vez en cuando en las pozas del barro y lo amedrentaba de manera solapada. Era un tipo rencoroso y no quería asumir responsabilidades, pero el muchacho se mantenía de buen humor, pensando en Leonor Jiménez y trabajando como si nada hubiera ocurrido. Su eterno optimismo era su mecanismo para superar la pesadumbre de las circunstancias.
Con los días fue olvidando los detalles del rostro de la muchacha y acomodó una imagen ambigua que flotaba en su recuerdo. Recordaba las trenzas negrísimas, los ojos oscuros y las pobladas cejas. En el barrio hablaba de su novia y los domingos iba a caminar por la ciudad, esperando encontrarla por azar. El asunto fue tan notorio que doña Alejita se convenció que lo de la novia era cierto y empezó a darle consejos, advirtiéndole que estaba muy joven y era mejor esperar los desenlaces de la juventud antes de comprometerse con algo serio. El día del accidente con la volqueta deseaba pitarle para que lo viera conduciendo, pero no alcanzó a tocar la bocina porque el timón se le salió de control y terminó haciendo el ridículo.
Cuando pensaba llegar hasta la casa de la muchacha un escalofrío violento se apoderaba de sus testículos y algo extraño, parecido al miedo, un temblor interior, le oprimía el corazón y le confundía la mente. Un día de coraje se acercó a don Almario con el ánimo de pedir perdón por el abuso de confianza, con el deseo secreto de volver a ser el ayudante del volquetero, para tener el chance de ver a Leonor Jiménez, pero el hombre reaccionó violentamente y lo sacó corriendo como a un perro. La ilusión de verla se disipó unos días y, luego, la necesidad de buscarla se volvió una obsesión, pero era tímido con las mujeres y nunca había tratado con una muchacha. Tuvo la intención de conversar con su padre, pedirle consejo, pero fue imposible entablar comunicación y se quedó en silencio mientras don Leónidas, sospechando el asunto y viendo el nerviosismo del hijo, sentenció que primero había que aprender a trabajar y después se podía pensar en mujeres. Hasta ahí llegó la posibilidad de tratar el tema.
Cuando cumplió con los seis meses de trabajo, pagando los daños de la volqueta, se despidió del señor Alfaro. Ya no quería ser simplemente un alpargatón pisa-barro. Con la mediación de un tío consiguió empleo de mensajero en la famosa droguería de la familia Rosas. Aprendió a montar bicicleta en cuestión de horas y en vísperas de cumplir quince años se desplazaba en una flamante Phillips color negro, con una bata blanca y una gorrita que llevaba impresa la marca de un medicamento para el dolor de cabeza. A la bicicleta le decían la vaca, por lo aparatosa y porque Antonio, con la bata, parecía un lechero. Era la envidia de sus propios hermanos, que ya habían terminado los estudios primarios y trabajaban ayudando al padre, construyendo casas y haciendo reparaciones de albañilería.
En la droguería lo apreciaban porque era despierto y rápido, siempre estaba pendiente de hacer las cosas bien. A veces competía con el tranvía o se escapaba para explorar los barrios que iban surgiendo alrededor del centro, hacia los extremos. Rodar en bicicleta era sentirse libre, surcando distancias. Cuando pedaleaba cantaba y había descubierto que lograba desplazarse al ritmo de la melodía. También, aprendió los primeros pasos de baile con los hijos del dueño de la farmacia y con una empleada simpática, de nombre Rita, que bailaba tango y milonga. Así, con los meses, era un bailarín sin remilgos. Había adquirido confianza y la capacidad de soñar.
Leonor Jiménez seguía siendo idealizada y Antonio periódicamente escribía la carta de rigor. Su hermano Vicente era el amanuense del romance, hasta un día fatal, cuando Manuel, el hermano más insidioso, descubrió el paquete con todas las cartas debajo del camastro. La noticia se regó en la vecindad y las bromas aparecieron sin pérdida de tiempo. Vicente se sintió burlado y se negó a seguir haciendo cartas para una novia que no existía, Antonio al ser descubierto trataba de explicar la realidad y el hermano mayor lo acusaba de embustero. Casi terminaban a golpes, como si pelearan por una mujer. En el fondo, Vicente había comenzado a enamorarse de la muchacha imaginaria y no perdonaba lo que ahora estaba sintiendo. El padre dijo que Antonio estaba trastornado y la madre lo defendió diciendo que era natural y hasta bonito que se hubiera enamorado, así fuera de un fantasma. El muchacho empezó a planear una expedición hasta la puerta del amor. Un lunes de poco movimiento en la droguería, sin avisarle a nadie, tomó la bicicleta y decidido a todo, en un arranque de coraje, enfiló velozmente hacia Facatativá.
A media tarde llegó triunfal, con el paquete de cartas, a la puerta de la casa donde había conocido a Leonor Jiménez. Tomó aire, se pasó la peinilla por el pelo, sacudió el polvo de los zapatos y dio varias vueltas hasta que los vecinos comenzaron a observarlo con sospecha. No se atrevía a golpear, tomaba la decisión por momentos y seguía de largo, daba vueltas y de nuevo intentaba acercarse. Por fin tomó la decisión, se llenó de vértigo, transpiró, el corazón le brincó como una pelota de caucho, levanto la mano y golpeó una y otra vez. Un hombre viejo, fastidiado, abrió la puerta, escuchó a Antonio con impaciencia preguntando por la muchacha y le dijo, de manera tajante, que ni la señorita Leonor ni su familia vivían ya en esa casa. Luego, cerró la puerta con enfado y dejó al enamorado perplejo frente a la realidad.
Antonio recordó sus obligaciones en la droguería y empezó a pedalear de regreso a la ciudad. No tenía fuerzas, estaba hambriento y desilusionado de sí mismo. El trasero le dolía, escaldado por el sudor y el prolongado desplazamiento. Adiós Leonor Jiménez, adiós para siempre, repetía, tratando de no perder el empuje, pero estaba completamente agotado. Después de arrojar el paquete de cartas a las aguas verdosas de un riachuelo, se detuvo en una tienda y pidió un refresco, preocupado por el empleo. Atardecía con rapidez y pensaba que no alcanzaría a llegar con la luz del día. Cuando bebió el último sorbo y quiso pagar la cuenta, notó que la bicicleta no estaba en el lugar donde la había parqueado, a pocos metros, en el filo de la puerta. Salió apurado, corrió en varias direcciones, gritó con angustia y rabia, maldijo su suerte y se sentó a llorar como un niño.
Nunca pudo rescatar la bicicleta. Cuando fue a la droguería no le creyeron la historia que contó y terminaron despidiéndolo sin darle espacio para que se defendiera. Doña Alejandrina interrogó al hijo con una severidad poco usual en ella. Antonio le contó la historia con pelos y señales, tratando de desahogarse. La madre no pudo creerle, le parecía que el muchacho estaba inventando fantasías para justificar la ilusión de las cartas. Lo compadeció y le sugirió que no le comentara nada al padre, que era mejor guardar silencio y decirle que había resuelto cambiar de trabajo. El enamorado primerizo decidió olvidar para siempre a Leonor Jiménez.
Antonio reunió arrestos y habló con el padre, mirándolo a los ojos, como pocas veces lo había hecho y le explicó que deseaba aprender mecánica para buscar un trabajo mejor remunerado. El viejo constructor dio su aprobación y se comprometió a conversar con un compadre. Benjamín Navarrete era un mecánico de gran habilidad, capaz de descifrar los engranajes de las máquinas y corregir los inconvenientes de cualquier motor. Entre los chóferes y las chismosas Navarrete era una leyenda.
III
Don Leónidas había apadrinado a la primera hija de Navarrete, Lucero, la misma que ahora, veinte años después, convivía maritalmente con su progenitor. Era caderona, de rostro rollizo, piernas firmes, madre de dos hijos que jugaban con el papá y el abuelo al mismo tiempo. La esposa legítima de Navarrete, Sara Barragán, era una mujer mayor, abnegada y amargada. La había enamorado siendo un muchacho y ella una mujer madura. Vivieron muchos años en la misma casa hasta que Navarrete se cansó y terminó echándola porque le reprochaba las relaciones con la hija.
Navarrete se prendó de Lucero y ella, desde jovencita, lo aceptaba como padre y amante. La hija peleaba con la madre de una manera fiera y buscaba los afectos del hombre. Era la concubina de Navarrete y lo consentía de una forma atrevida, desafiando las costumbres y haciendo enrojecer de ira al párroco, que desde el púlpito lanzaba invectivas contra los incestuosos que ofendían a Dios y, como si fuera poco, iban a misa sin arrepentirse. Navarrete no perdía la calma y, de vez en cuando, se dejaba ver en la iglesia de la mano con su propia hija para herir la paz del sacerdote y escandalizar a la feligresía.
Cuando don Leónidas habló con Navarrete acerca de las intenciones de su hijo menor, éste no puso objeción. Doña Alejandrina no estuvo en desacuerdo y manifestó que sería la perdición del muchacho. El padre sopesó la realidad y le pareció que Antonio tenía uso de razón y que podía atender el oficio y desentenderse de los ejemplos equivocados. El alumno trabajó con aplicación y el estrambótico profesor tuvo la responsabilidad de enseñarle las cosas con calma y exactitud. Navarrete nunca empezaba la jornada antes de la nueve de la mañana. Dormía hasta tarde, desayunaba tranquilamente y abría las puertas cuando le daba la gana. Eso sí, trabajaba hasta muy tarde, con juicio y buen humor. En esos años Antonio Robledo anduvo metido en un overol de mecánico que solamente se quitaba para dormir. En el taller se hablaba mucho, se cantaba y se escuchaban tangos y boleros a todo volumen, mientras los latoneros cumplían con su labor desabollando las latas de algún automóvil. Con frecuencia Navarrete tenía arrebatos celebratorios y mandaba por viandas y cerveza y comenzaban largas sesiones de chistes y bromas sazonadas con picantes obscenidades
Antonio descubrió que podía cantar produciendo una buena impresión en el singular auditorio y se obsesionó con los tangos de Agustín Magaldi y Carlitos Gardel. Una fiebre, un regusto, una vocación, un llamado. Siempre le pedía a Navarrete que pusiera los discos de moda y este lo complacía, animado por la vocación de su pupilo; además, le soltaba frases que a veces parecían consejos indebidos. Llegó a sugerirle que no tratara de ser mecánico, que era bueno saber de todo pero que él tenía don artístico y eso era muy distinto a la vida de manos sucias, lidiando con carros y gente perniciosa. Antonio no sabía si las palabras eran en serio o en broma, pero en el fondo estaba completamente de acuerdo, su corazón lo inducía a cantar, aunque le parecía algo imposible, muy lejos de sus posibilidades. Como Navarrete le permitía conducir los carros para que los probara, aprendió a manejar con habilidad por las pendientes del barrio, entre callejones resbaladizos y calles angostas. El padre decía que, por lo menos, ya podía dedicarse a un oficio decente.
Su talento como cantante se expandió y cuando hacían fiestas o realizaban actos culturales lo convidaban a cantar. En ese tiempo era bien visto en el barrio por sus progresos y por su voz algo desentonada pero sentimental, conmovedora, cargada de energía expresiva. Comenzaron a llamarlo Tony y él sintió que ese nombre le iba mejor, estaba más cercano a su personalidad soñadora.
Navarrete fue el primero en estimularlo para que se presentara al concurso de la Voz de la Víctor, una emisora popular, donde podían participar artistas aficionados. Le dio dinero para que comprara traje de paño, camisa blanca y corbata y lo inscribió como intérprete de tangos. Vicente, el hermano mayor, le prestó unos zapatos casi nuevos y doña Alejandrina lloró al verlo tan apuesto, con el cabello corto, bien engominado. En el taller amplificaron el programa y en las tiendas del barrio sintonizaron el dial desde temprano. Frente al micrófono, se sintió nervioso, guardó silencio unos segundos, respiró profundo, cerró los ojos y se dejó ir sin ponerse límites. Al final los aplausos lo sobrecogieron hasta el éxtasis y la concurrencia se aglomeró a su alrededor. En el Taller se armó la fiesta y Navarrete gastó cerveza y comida. Había puesto todo para que el muchacho se atreviera a cantar en público. Antonio se demoró, conversando con los organizadores del programa, degustando pasabocas y bebiendo aguardiente con anís, luego se fue por las calles, lentamente, saboreando el triunfo. Cuando regresó al taller los mecánicos se habían marchado. Antonio chifló con insistencia y Lucero le abrió la puerta, lo miró con admiración y lo mandó seguir. Los ronquidos de Navarrete se escuchaban en toda la casa, el patrón ya estaba descansando.
Antonio llevaba en el bolsillo media botella de trago. Le ofreció una copa a la muchacha y luego volvieron a brindar, después se calentaron y ella empezó a disfrutar el susurro del nuevo cantante. Las manos entraron en juego y fueron diestros los dedos buscando los temblores secretos de una mujer arrebatada por el aliento de un hombre joven. Estimulados por la embriaguez se besaron descaradamente y él fue diestro y temerario y la recostó contra una mesa, le levantó la falda, descubrió el tibio camino y la embistió sin recato. La mujer acezaba, respondiendo a los enviones de un hombre que estaba descubriendo su virilidad y saciando un deseo acumulado, porque esa hembra desde hacía tiempo le alteraba los sentidos. Cuando estaba al borde de venirse, Navarrete tosió y llamó a Lucero. La mujer se apartó buscando el refugio de las sombras y Antonio se deslizó por una ventana y saltó a la calle. La mujer fingió estar en la cocina preparando agua de manzanilla porque no podía dormir. El hombre se quejó porque su pupilo no había aparecido. Lástima, comentó, porque se habían quedado con la fiesta preparada. La mujer bostezó extenuada, pensó que Antonio ya había festejado y se durmió de inmediato, cansada e indiferente.
La ciudad estaba fría y por las calles de niebla se perfilaba la silueta satisfecha del muchacho, que paladeaba los éxitos de la noche. Era un gran día, había debutado como hombre y como artista. Su padre lo estaba esperando. Lo miró fijamente, lo felicitó con un abrazo y supo que el último de sus hijos había cambiado demasiado y ya era tarde para intentar algo nuevo. Realmente, Antonio estaba comenzando su naufragio y por ahora flotaba en el intranquilo mar de las ilusiones. Doña Alejandrina olió el tufo del muchacho y no quiso hablarle durante varios días. Ella sabía que era propenso a dar traspiés y tenía le certeza que andaba pisando el filo del desorden. Pensaba que su hijo del alma iba por el despeñadero de los descarriados.
Al día siguiente fingió estar enfermo. No era capaz de mirar de frente a Navarrete y no había podido borrar de su cuerpo el sello de fuego de un polvo frenético, espontáneo, nacido de las ganas de fornicar. Se sentía nuevo. Cantar a través de las ondas radiales de la Voz de la Víctor lo llenaba de orgullo. Muchos habían empezado así. Era cierto que no había logrado ninguno de los premios, pero participó en el concurso y el público del barrio había aplaudido con entusiasmo durante la transmisión. Todo el día estuvo ocioso y meditativo y por la noche le dijo a la madre que se sentía mejor. Salió a caminar, a tomar aire, a pensar, todo era confuso y no sabía muy bien cuál era el camino que debía seguir. Sin proponérselo, por instinto, fue hasta la casa de Navarrete y se sorprendió cuando el corazón le latió acelerado y la mente se exaltó recordando el cuerpo enfebrecido de la mujer. Intentó ver por las ventanas y dio media vuelta y retornó, pensativo, silencioso. No pudo dormir en paz y toda la noche se revolvió en la cama, desvelado, pensando en Lucero, sin poder concentrarse en el descanso.
IV
Trabajar en el taller se volvió incómodo. Cuando se encontraba con Lucero trataba de ser distante. Antonio no quería comprometerse con la mujer, no le interesaba, pero sentía deseos, se le enderezaba el ánimo recordando la osadía y le molestaba profundamente que la mujer parecía haber olvidado la refriega de aquella noche. Seguía respetando al patrón, pero le estaba cogiendo rabia, le molestaba verlo sucio y bonachón, como si no tuviera ninguna clase de problemas. Comenzó a responderle con agresividad, a mirarlo con ojos pérfidos. Navarrete era un viejo zorro en asuntos de la vida, su locura parecía extravagante y su inteligencia natural funcionaba con objetividad. Miró con agudeza al aprendiz, sintió su agitación emocional y dedujo que estaba ante un enemigo agazapado. Tony, el cantante, podía ser un peligro para su espalda y él prefería la dicha de estar tranquilo. No le dio la mano, no se detuvo en la sorpresa del aprendiz. De manera seca y tajante le pidió que no volviera jamás a pisar ese sitio, que ya no tenían ningún trato. Así como podía diagnosticar los problemas del motor de un carro, solamente escuchando con atención el arranque de la máquina, sabía que algo enturbiaba la razón del muchacho y no quería llevarse una sorpresa.
Navarrete nunca supo nada del asunto entre Tony y su hija. La muchacha a veces aceptaba polvos furtivos con los mecánicos o con vecinos ocasionales, era su gusto y su venganza y por eso para ella no significó nada el encontronazo con el cantante de tangos. Era una nueva puñalada secreta en el espinazo insensible de su padre, un nuevo bocado en los festines de la carne. Para Antonio fue la pérdida de un virgo fácil que ya no resistía el consuelo de los pajazos eventuales y que estaba reclamando desde hacía tiempo la abertura tibia de una hembra verdadera, pero le gustaba sufrir y lo atacaba el remordimiento porque había aprendido muchas cosas y, sobre todo, había sido capaz de cantar y de creer en su canto gracias a Navarrete, ese maldito que era el diablo personificado y se comía a su propia hija. Le había tomado afecto al viejo, que era más comprensivo que su padre. Lucero lo dejó curioso, con ganas de seguir buscando. Soñaba con una novia que le diera aquello secreto que todavía no había descubierto y que tal vez nunca llegaría a descubrir. Era su destino de macho cabrío que había embestido con el desfogado brío de la juventud.
Se convenció que estaba destinado a cantar. Esa era su gran decisión, se sentía seguro y confiaba ciegamente. Su madre fue la primera en enterarse y ella le dio gracias a Dios por sacar al hijo del hueco donde se estaba corrompiendo. El padre ya no quería reñir con el mundo y le habló de manera simple. No era posible volverse vago con el pretexto de ser artista. Entonces, no le dio alternativa: se conseguía un trabajo honrado y se volvía serio o de lo contrario tendría que irse de la casa. El muchacho estuvo de acuerdo y comenzó a buscar oficio de chofer, pero era menor de edad y no tenía licencia para conducir, además, era difícil confiar en un joven que no daba señales de responsabilidad. Recorrió los grandes cafés de la carrera séptima tratando de cantar y en casi todos le cerraron las puertas. En un sitio aceptaron oírlo, pero no pudo acoplarse a las pautas del piano y le dijeron que si quería ser cantante primero tenía que aprender a distinguir las notas. No se decepcionó y empezó a cantar en las chicherías del barrio Egipto. Los borrachos y los jugadores de taba lo invitaban a beber y lo abrazaban como si fuera un ídolo, pero nadie le daba una moneda a cambio de su canto. Ensayaba en la casa toda la mañana, frente a un espejo y cuando alguna pieza estaba lista, llamaba a doña Alejandrina y la acomodaba en una banca, corría el camastro y el escenario estaba listo. Cantaba como si lo hiciera ante un gran auditorio, sacando la voz desde las entrañas, dejándose ir en las emociones de cada palabra. Doña Alejandrina lloraba y alguna vecina aplaudía desde la casa contigua.
La buena señora, buscando canalizar el talento de su hijo, le habló al cura y consiguió que Antonio cantara himnos los domingos, en las tres misas del día. Estuvo seis meses dedicado a las sacras funciones de la iglesia, pero nunca le pagaron lo prometido. Cantar le apasionaba y con el cura había mejorado su conocimiento musical, pero se sentía ridículo vestido de monaguillo, con un himnario entre las manos, poniendo cara de angelito. Sus vecinos y amigos desfilaban por la iglesia exclusivamente para verlo y conversar en voz baja acerca del cantor. Desde la primera fila, junto a Lucero, Navarrete no dejaba de mover la cabeza negativamente. Se le veía contrariado por los cambios del muchacho, hasta llegó a pensar que habían idiotizado a Antonio.
En ese tiempo el cura estaba construyendo la casa parroquial y la gente le llevaba materiales y algunos ayudaban a levantar cimientos y paredes. Para agradecer el milagro que se había operado en el hijo, doña Alejandrina y don Leónidas decidieron contribuir en la obra poniendo trabajo, así que la madre vio oportuno reunir a los hijos para dedicarle al señor algunas semanas de labor. Antonio estaría cerca al padre, asistiéndolo, para que aprendiera los secretos del oficio. El hijo asintió porque no podía hacer nada para evitarlo, la única condición que puso fue la de tener derecho a seguir cantando tangos cuantas veces quisiera y donde fuera, la familia no vio inconveniente en la petición y todos reunidos en torno al cansado patriarca comenzaron la construcción de la casa parroquial.