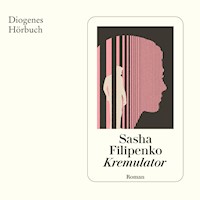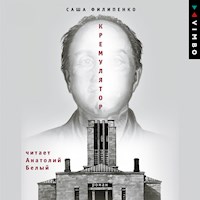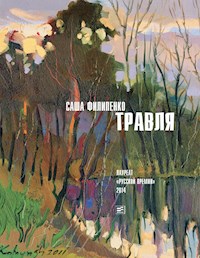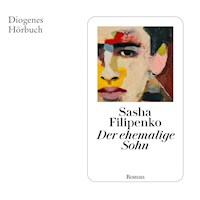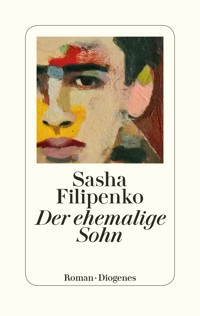Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Un joven llamado Alexander se muda a un apartamento en Minsk. Llega con una tragedia a sus espaldas y ninguna intención de hacer nuevos amigos. Pero Tatiana Alekséievna, su vecina nonagenaria, insistirá en compartir con él sus recuerdos antes de que el alzhéimer los borre por completo. Como mecanógrafa del ministerio del interior ruso durante la Segunda Guerra Mundial, Tatiana tuvo a su cargo la comunicación con Cruz Roja Internacional sobre de los soldados apresados por el bando enemigo; entre ellos, su marido. Después pasaría años en un campo de concentración. La memoria de Tatiana, pronta a extinguirse, se afirma como testimonio de la arbitrariedad del régimen soviético y de la impiedad hacia su propio pueblo. Sasha Filipenko (1984, Minsk) es un autor bielorruso de habla rusa. Tras abandonar su formación musical clásica, cursó estudios de literatura en San Petersburgo y trabajó como periodista y guionista. Esta es su cuarta novela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sasha Filipenko
Cruces rojas
Traducción del ruso de Marta RebónNotas de Ferran Mateo
Índice
Cruces rojas
Créditos
Con gratitud a Konstantín Boguslavskipor brindarme su ayuda con el trabajo de este libro.
Después de firmar, esa mujer extraña (como todos los agentes inmobiliarios) va y me dice:
—¡Felicidades! ¡Me alegro mucho por usted! ¡Se le ve triste, y no debería estarlo! Le he ofrecido el mejor piso en relación calidad-precio.
La agente inmobiliaria saca un pintalabios del bolso y sigue diciendo con voz profunda, ignorando a la ya expropietaria:
—¡Un negocio redondo! Por cierto, ¿con quién va a vivir aquí?
—Con mi hija —respondo y miro el parque infantil del patio.
—¿Qué edad tiene?
—Tres meses.
—¡Magnífico! ¡Una familia joven! ¡Créame, volverá a darme las gracias!
—¿Por qué?
—¿Cómo que por qué? ¡Ya se lo he dicho! ¡Es usted muy olvidadizo! ¡En este rellano hay solo otra vecina! Una mujer solitaria, de noventa años, ni más ni menos, y tiene alzhéimer. ¡Es como si le hubiera tocado el gordo de la lotería! Hágase amigo de ella y el apartamento será suyo.
—¡Gracias! —digo sin mirarla.
El apartamento está vacío. Sin sillas, sin cama, sin mesa. Deshago mi bolsa. La expropietaria no se decide a marcharse. Está de pie junto a la ventana, perdida en sus recuerdos, y alisa las ampollas de pintura en el alféizar de la ventana como si estuviera planchando ropa. Es inútil; de todos modos, lo voy a cambiar todo.
—¿Se va a quedar hoy solo aquí?
—Sí.
—¿Y dónde piensa acostarse?
—Tengo un saco de dormir y un hervidor…
—Si quiere, puede venir a mi casa.
—No.
La agente inmobiliaria se rinde. Soy demasiado joven para ella. Toma del brazo a la expropietaria y abandonan por fin el apartamento. Cuando me quedo solo, me siento en el suelo.
Eso es todo, pienso, cae el telón. Una vida termina y otra comienza. Cero trascendental. Con casi treinta años soy un hombre cuyo destino está partido en dos. Puedo intentarlo de nuevo. ¿Qué hay de malo en ello? El suicidio no es para mí. Ahora, además, tengo una hija.
Apenas recuerdo en qué pienso esa noche. Niebla en la cabeza y polvo danzarín en un rayo de luz. No hay nada más, aquí. Tómate una hora para recuperar el aliento antes de intentar vivir de nuevo. Mi primera historia ha terminado, la segunda está a punto de comenzar. Un abismo y un puente colgante. Si quieres ir a la otra orilla, lánzate. La felicidad siempre tiene un pasado, le gusta decir a mi madre, y cada dolor tendrá sin falta su futuro.
Como un marinero náufrago, decido explorar la isla desconocida en la que estoy atrapado. Minsk. ¿Por qué me he mudado a esta ciudad? Aunque estoy en un país hermano, todo en él me resulta ajeno. La Iglesia Roja y el amplio bulevar, el monumento a un poeta medio calvo1 y ese sarcófago de hormigón que es el Palacio de la República. Muchos edificios y ni un solo recuerdo. Ventanas desconocidas, caras extrañas. ¿Qué clase de país es este, al fin y al cabo? ¿Qué sé yo de esta ciudad? Nada. Mi madre volvió a casarse aquí.
Frente a la entrada de la casa hay una pila de libros amontonados. Miro uno: La nueva tierra, de Yakub Kolas.
De vuelta a la tercera planta, reparo en una cruz roja en la puerta de mi piso. No es muy grande, pero de un color rojo vivo. Debe de ser una broma de la agente inmobiliaria, me digo. Dejo las bolsas de la compra junto al ascensor y me pongo a borrar la cruz cuando una voz desconocida dice detrás de mí:
—¿Qué hace?
—Limpiar mi puerta —digo, sin darme la vuelta.
—¿Por qué?
—Algún idiota ha dibujado aquí una cruz.
—¡Encantada de conocerle! Yo soy la idiota de la que habla. Hace poco me diagnosticaron alzhéimer. Por ahora, solo me afecta a la memoria a corto plazo: a veces no recuerdo lo que me ha pasado hace unos minutos, pero el médico asegura que muy pronto también se verá alterada mi habla. Empezaré a olvidar palabras, luego no podré moverme. Agradable perspectiva, ¿no le parece? Las cruces están ahí para que yo pueda encontrar el camino a mi casa. Aunque, al parecer, pronto tampoco sabré a qué se refieren.
—Lo siento —respondo, esforzándome en mostrarme educado.
—No pasa nada. En mi caso, no podía acabar de otra manera.
—¿Por qué?
—Porque Dios me tiene miedo. Le esperan demasiadas preguntas incómodas.
La vecina se apoya en su bastón y lanza un hondo suspiro. No digo nada. Lo último que me apetece ahora es hablar de Dios. Le deseo buenas noches a la anciana, cojo mis bolsas de la compra y me dispongo a entrar en mi apartamento.
—¿Ni siquiera va a presentarse?
—Aleksandr. Me llamo Aleksandr.
—¿Siempre les da la espalda a las mujeres cuando les habla?
—Disculpe. Soy Sasha2 y esta es mi cara. ¡Adiós! —respondo esbozando una sonrisa falsa.
—¿Así que no le interesa saber cuál es mi nombre?
No. No me interesa. Maldita sea, ¡¿qué le pasa a esta vieja tan pesada?! ¿Qué quiere de mí? Me apetece entrar en mi piso. Cerrar los ojos y despertarme por fin. Durante los últimos treinta años este truco me ha funcionado… Todo lo malo, las cosas más terribles, me han pasado en sueños, nunca en la realidad. Era feliz y no conocía la desgracia, me divertía y no sabía nada del dolor. Los últimos meses han sido demasiado duros. ¡Maldita sea, solo quiero que me dejen en paz!
—Me llamo Tatiana… Tatiana… Tatiana… Oh… Ahora no me acuerdo de mi patronímico… ¡Es broma! Soy Tatiana Alekséievna. ¡Encantada de conocerle, joven de malos modales!
—Pues yo no.
—¿Habla en serio?
—Bueno, en realidad me da lo mismo. Lo siento, he tenido un día complicado…
—¡Entiendo! Todo el mundo tiene días complicados. Meses complicados, vidas complicadas…
—Ha sido un placer conocerla, Tatiana Alekséievna. ¡Le deseo todo lo mejor! Felicidad, buena suerte, prosperidad —refunfuño con sarcasmo.
—¿Sabe?, todo esto no ha hecho más que empezar para mí…
¡Demonios, vaya fastidio! Primero la agente inmobiliaria, ahora esta anciana. No tengo ganas de hablar, y está claro que la vecina se ha dado cuenta. Es más, como intuye que aprovecharé la menor pausa, por breve que sea, para escabullirme, no se calla ni un segundo.
—Sí, todo terminará muy rápido… Dentro de un mes o dos… Pronto no quedará nada de mí, de mi destino… Porque Dios está borrando sus huellas.
—Lo siento mucho… —digo de mala gana.
—Sí, sí, ¡eso ya lo ha dicho! ¡Olvido deprisa, pero no tanto! ¿Me enseña qué tal se ha instalado en su piso?
—En realidad, aún no tengo muebles, excepto el inodoro y el frigorífico, así que no hay nada que pueda enseñarle. ¿Tal vez dentro de una semana o dos?
—¿Le gustaría ver qué tal vivo yo?
—Bueno, es un poco tarde…
—Oh, no sea tímido, Sasha, ¡pase!
No puedo decir que esté entusiasmado, pero cedo al deseo de la anciana. Después de todo, no tiene mucho sentido enzarzarse en una discusión con una loca. La vecina abre la puerta y me encuentro en su piso.
Parece el taller de una artista. Lienzos por todas partes. Nada especial. Nunca me ha gustado este tipo de pintura. Un sinfín de tonos pálidos. Desesperanza en cada cuadro. Gente sin rostro, ciudades sin color. Aunque no soy ningún entendido en arte.
En mitad del salón está colgado un cuadrado gris oscuro.
—¿Ha empezado a pintar un cuadro nuevo? —le pregunto, para romper el hielo.
—¿A qué se refiere?
—A este lienzo de aquí.
—No, ya está acabado.
—Ah, ¿sí? ¿Y qué representa?
—Mi vida.
Uuuf. ¡Ahí está! Fanfarrias fúnebres y el patetismo de la tragedia. Las personas mayores tienden a exagerar sus desgracias. Mi vida… ¡Pásame un pañuelo, enseguida! ¡Nooo, mejor dos! Los viejos siempre creen que las desgracias solo les han ocurrido a ellos. Por poco voy y le digo que, a mí, en cuanto a desgracias, no me gana nadie, pero me callo justo a tiempo.
—Me habían dicho que Minsk era una ciudad gris, pero ¡no tanto!
—Minsk apenas aparece en este cuadro.
—Yo diría que en este cuadro no aparece nada en absoluto.
—¿Cree que me equivoco cuando digo que ahí está mi vida?
—No creo nada…
—Seguro que piensa: «vaya, estaba yo entrando en mi casa, sin molestar a nadie y, de repente, me cruzo con una vieja loca que quiere gimotear por la vida que le ha tocado».
—¿Es eso lo que quiere hacer?
—¿No le interesa nada, pues?
—Para serle sincero del todo, no.
—Qué lástima. Quería contarle una historia increíble. Ni siquiera es una historia, sino una biografía del miedo. Me gustaría contarle cómo de pronto el horror se apodera de una persona y transforma su vida entera.
—Muy impresionante, pero ¿qué tal en otra ocasión?
—¿No me cree? Bueno… ¿Sabe?, hace poco más de un año yo estaba aquí mismo, donde ahora se encuentra usted. Era un 31 de diciembre. Nevaba, y el siglo XX tocaba a su fin. De muerte natural, sin incidentes singulares, solo le quedaban unas horas de vida. El reloj del Kremlin daría las doce campanadas y el presidente del Estado vecino, atiborrado de pastillas, anunciaría que ya estaba cansado de su cargo. Tenía la televisión encendida en la cocina y, como de costumbre, algo se quemaba en el horno. No tenía planeado nada especial: en fin, una Nochevieja como otra cualquiera. ¿Cuántas había vivido ya? Yadviga me llamaría por teléfono, nadie más. Comería un pastelito, hojearía Ogoniok3. Celebraría el Año Nuevo, primero según la hora de Moscú, después según la de Minsk. En una palabra, no esperaba nada del fin del siglo, cuando de pronto sonó el timbre. Deben de ser los vecinos, pensé. Antes que usted, aquí vivía una mujer encantadora y muy agradable, una auténtica hija de comunista. Su padre era un lacayo del Partido, pero ella se veía buena persona, humilde y decente. Siempre me miraba con ojos de cachorrito, como si me estuviera pidiendo perdón. De hecho, pensaba que había venido a pedirme sal o algo así, pero ¡me equivocaba! ¡Era el cartero! ¿Se lo imagina? ¡Un cartero de verdad! ¡Un 31 de diciembre! ¡Y me trajo la carta que llevaba esperando toda la segunda mitad de mi vida…!
La vecina dice «la segunda mitad de mi vida» y algo dentro de mí hace clic. Por primera vez en esta tarde estoy realmente en este salón. Hasta ese momento solo estaba allí guardando las apariencias, pero ahora la escucho con atención.
—Miraba la mesa, ahí estaba. Un sobre normal y corriente. Lo había esperado durante medio siglo, y en ese momento no me decidía a abrirlo. En mi vida nada me había dado tanto miedo como ese trozo de papel. Al final, me armé de valor y rompí el sobre. ¡Vaya…! Me eché a llorar. Me sequé las lágrimas, me sorbí los mocos. Dejé la carta a un lado y llamé a Yadviga.
»—¡Ha llegado la carta! ¡Vive!
»—¡¿Estás bromeando?!
»—¡No!
»—¿Está lejos?
»—A unos doscientos kilómetros de Perm.
»—¡Voy contigo!
»—De acuerdo.
»Llamé a información. La chica que me atendió estaba de buen humor y me deseó un feliz Año Nuevo:
»—El próximo vuelo a Moscú es hoy a las diez. ¿Le dará tiempo a tomarlo?
»—Sí, siempre que no me atropellen por el camino.
»Cuando llegó Yadviga, tomamos el té y pedimos un taxi. La mujer que me atendió por teléfono me dijo que había tenido suerte: era Nochevieja, no había casi ninguno disponible. “¡Enséñamela!”, me pidió mi amiga, y le di la carta.
»Cerramos la puerta con llave y salimos al patio. El taxista esperaba junto a su coche. Nos abrió el maletero, pero no nos ayudó con las maletas.
»—Soy conductor —respondió—, no un mozo de carga.
»Llegamos al aeropuerto y fuimos al mostrador. Jadeantes, sin aliento.
»—No se preocupen —dijo la joven—, ¡van muy bien de tiempo! Cuando lleguen a Moscú, tendrán que esperar varias horas allí.
»—¿Cuándo fue la última vez que subiste a un avión?, —le pregunté a Yadviga.
»—Nunca —fue su respuesta.
»Bueno, ¿se imagina la estampa? Nochevieja, y dos ancianas volando hacia lo desconocido… Hasta Moscú el vuelo fue tranquilo, luego el avión empezó a tambalearse como si Dios estuviera jugando al fútbol con él. No pudimos aterrizar al primer intento, el avión tuvo que dar otra vuelta. La gente se comportaba de una forma extraña, lo recuerdo, incluso había quien gritaba. Delante de mí, un hombre gañía como un perro. Pero no lo culpo. El miedo es una emoción compleja. Sé muy bien de lo que hablo. Después de recoger el equipaje, un tipo gordo se acercó a nosotras:
»—¿Adónde quieren ir?
»—Aquí —dije y le tendí el sobre.
»—Pero esto no queda cerca. Es un trayecto de tres o cuatro horas. Ha tenido suerte: mi padre vive allí.
»—Si pudiera llevarnos hasta la parada del autobús…
»—Pero ¿qué autobús? ¡Si es 1 de enero!
»Llegamos a esa pequeña ciudad de madrugada. Estaba oscuro, y en la plaza principal, cubierta de nieve, se congelaba el líder, toscamente representado. Le pregunté:
»—¿Por qué Stalin tiene la cabeza tan pequeña?
»—Alguien rompió la anterior. Pedimos otra al Gobierno regional, pero se equivocaron de tamaño. De todos modos, no podemos permitirnos una nueva, y nadie va a fabricar otra mientras esta siga intacta. ¿Dónde van a alojarse?
»—No lo sabemos —respondí.
»—Si se atreven, pueden quedarse en casa de mi viejo. No es un mal tipo. Ha pasado aquí toda su vida. Cuando salió del campo, no sabía adónde ir, así que se quedó en este lugar. Le dieron trabajo como guardia de seguridad. Yo nací aquí, detrás de la alambrada. A mi madre la enterramos hace tres años. Yo me mudé a la ciudad hace mucho tiempo, pero ustedes ¿a quién tienen aquí?
»—¡A alguien! —dije.
Mi vecina se calla. Enmudece varios segundos, me temo que estoy presenciando otro ataque de amnesia, pero luego de pronto se anima y dice:
—Nací en Londres en 1910…
Alekséi Alekséievich Bieli era un hombre de buen corazón y un cristiano devoto. Conoció a la madre de Tatiana Alekséievna en el París de 1909, en la época de los ballets rusos. Liubov Nikoláievna Krasnova, que era bailarina, murió al dar a luz. A la niña la criaron dos mujeres: una francesa, que le enseñó catequismo, y una inglesa, que se ocupó de inculcarle buenos modales.
La muerte de su esposa transformó radicalmente a Alekséi Bieli. Él, que una vez había sido amante de la diversión y un tipo piadoso, rompió con la Iglesia de la noche a la mañana y dedicó el resto de su vida a luchar contra la ignorancia. Al menos, eso es lo que él pensaba…
Según mi vecina, Bieli era un neurótico. Cualquier minucia lo sacaba de quicio. Si por la mañana un desconocido le deseaba un feliz día, sonreía de oreja a oreja y podía pasarse horas disertando sobre el alto grado de civilización que había alcanzado la sociedad británica. Pero, si alguien lo molestaba, el padre de Tatiana se sentaba junto a la chimenea y se quejaba de las imperfecciones de este mundo. Durante las lecciones en casa, Alekséi Alekséievich a menudo entraba en la habitación de la niña, se acomodaba en un sillón e interrumpía a las institutrices:
«¡Dios no existe! Nuestra querida y anciana mademoiselle vivió demasiado tiempo en la Rusia antediluviana cuyo único logro fue decretar que había que emplear tres dedos, y no dos, para santiguarse4. ¡No hay Dios, hija mía, ni alma! Los humanos son una especie; una especie como, digamos, los caballos o los perros. A menudo se dice que somos más perfectos… Bueno, en cierto sentido así es: aprendimos a construir puentes, barcos de vapor y autobuses, pero ahí acaban nuestros éxitos. El alma de la cual habla nuestra querida niñera no es más que un truco de nuestro cerebro, una trampa hábilmente tendida, nada más. No hay reino de los cielos ni vida después de la muerte, pues no hay nada más allá de nuestros pensamientos. La cabeza no es nuestra arma, sino nuestro principal problema. Cuando suponemos que somos capaces de entender cualquier cosa, estamos fatalmente equivocados. Parafraseando a Descartes, diría: “Estoy equivocado, luego existo”. Tu madre murió el día en el que naciste y nunca estará en otro lugar. No hay resurrección ni ninguna otra tontería por el estilo. Solo hay superstición y mentiras. Tenemos que considerarnos representantes de una especie que durante un tiempo no existió y que un día dejará de existir. A cada segundo, una y otra vez, nuestro cerebro nos engaña. Al infundirnos esperanza, se burla de nosotros. En realidad, esto es exactamente el rasgo distintivo de los humanos, querida: el autoengaño».
En 1919, Alekséi Alekséievich Bieli decidió trasladarse a Rusia. Entró en la habitación y anunció alegremente: «¡Nos vamos! Londres es un lugar para viejos. La nueva humanidad, de la que yo ya no podré formar parte, pero tú sí, sin duda, querida mía, vive en Rusia».
Después de formular esta declaración tan extraña, Alekséi Alekséievich tomó un sorbo de whisky y se marchó. La cuestión del traslado estaba decidida.
Para ser bebedor, Bieli era sumamente eficaz. Cumplía sus planes, solucionaba los problemas. Cuando se mudó a Rusia, deliberadamente nunca usó la palabra «regreso». El padre de Tatiana Alekséievna insistía en que se dirigían a un país nuevo por completo y sin parangón en toda la historia de la humanidad. Bueno, en cierto modo, tenía razón.
—Esa fue probablemente la primera rebelión que presencié en mi vida. Nuestras queridas institutrices se negaron en redondo a acompañarnos.
»—¡Pobres estúpidas! —les decía mi padre con una sonrisa—. ¡¿No entendéis que ese es ahora vuestro país?! ¿Cómo se puede pasar por alto que en Rusia no ha habido un simple cambio de Gobierno, sino una revolución del espíritu? Petrogrado y Moscú son ahora las ciudades del hombre común. Ahora todo allí tiene como finalidad mejorar la vida de los de vuestra propia especie: ¡la de la gente común!
»El hombre común… Papá solía decirlo: “el hombre común”. Un sintagma imponente, ¿no? El hombre común. ¿Quién es? ¿El parásito que comete una bajeza o el héroe anónimo que cumple una hazaña? El hombre común… ¿A cuántos habré conocido? El destino me ofreció cientos de variantes, pero nunca obtuve la respuesta correcta. A veces me parecía que el hombre común no era sino una mala persona, porque hubo momentos en los que solo estuve rodeada de gente de esa calaña. Su norma de conducta era la mezquindad, pero, en cuanto me instalé en esta creencia errónea, de pronto aparecieron individuos completamente diferentes, personas especiales, decentes. Es probable que la respuesta más acertada sea que todos somos personas comunes, pero con el tiempo también descarté esa respuesta, porque conocí a gente del todo extraordinaria… Y sin embargo… Sin embargo, ¡todo esto es verborrea! Lo siento, Sasha, me he distraído. Así pues, ¿por dónde iba? Ah, sí, le hablaba de mis institutrices. En cualquier caso, quizá sí que comprendieran que Moscú se había convertido en la ciudad del hombre común, pero, aun así, bajo ningún concepto querían ir allí. Presas de la desesperación, recurrieron al último y, en su opinión, irrebatible argumento:
»—Alekséi Alekséievich, no lo decimos por nosotras ni por usted, pero ¡piense en la pequeña Tania! ¿De verdad quiere destrozarle la vida? ¿No ha oído las cosas terribles que están sucediendo en Rusia? ¿No sería mejor que fuera usted solo? Y, si todo es tal como lo describe, nosotras iremos con Tania al cabo de un año. ¿Qué le parece?
»—¡No! —dijo mi padre con severidad—. ¡Nos vamos, y cuanto antes!
1. Se refiere a la estatua de Yakub Kolas, seudónimo del escritor bielorruso Kanstantsín Mitskiévich (1882-1956), considerado uno de los fundadores de la literatura moderna bielorrusa.
2. Forma hipocorística del nombre «Aleksandr».
3. Ogoniok[La chispa], uno de los semanarios ilustrados más antiguos de Rusia, fundado en 1899 y con sede en Moscú.
4. Los creyentes de la Iglesia ortodoxa se santiguan realizando primero un movimiento vertical de arriba abajo y luego, al contrario de la católica, otro horizontal de derecha a izquierda con tres dedos de la mano (índice, corazón y pulgar) que representan la Trinidad.
El traslado tuvo lugar a principios de 1920. Mientras las personas sensatas huían del país, los Bieli, tomando la dirección opuesta, se dirigieron, a contracorriente, hacia el epicentro de la historia. No vieron a hombres nuevos o radicalmente diferentes, pero el primer día se toparon con tres bandas de música.
—¿Por qué está tan contenta la gente que desfila? —preguntaban las institutrices—. ¡No tienen agua, ni gas ni electricidad! ¡No pueden presumir de nada salvo de las boquillas de sus instrumentos que les ha proporcionado el Estado y se les congelan en los labios!
—¡Esperad y ya veréis, queridas! —respondía Alekséi Alekséievich, exultante—. ¡Ya veremos lo que decís dentro de un año!
—¡Usted nos prometió que iríamos a un país donde el hombre común es feliz, pero hasta ahora solo hemos oído hablar de disturbios!
—Ya os lo he dicho, retomaremos esta conversación dentro de un año.
En Moscú azotaba el hambre. Pero el padre de Tatiana Alekséievna no parecía en absoluto preocupado. Siempre había gente que le echaba una mano a su familia. Alekséi Alekséievich no pronunciaba los nombres de esas personas, en las conversaciones solo se mencionaban sus apodos. La niña se acordaba de dos: «Stárik» y «Lúkich». No entendía exactamente qué hacía su padre, pero sus frecuentes viajes de trabajo a Europa, al parecer, tenían que ver con asuntos oficiales cada vez de mayor relevancia.
Por las noches, cuando la niña ya estaba acostada, las institutrices susurraban en la habitación contigua.
—Dios mío, ¿cómo es posible que Alekséi Alekséievich no lo vea? ¿Por qué no entiende que a la gente no se la puede educar ni salvar? ¡No hace más que hablar del hombre nuevo, pero no ve que ese hombre nace en tierra muerta! ¡Esos rojos, está claro, no se mantendrán en el poder! ¡El caos durará décadas!
—¡No sé, no sé…! —decía la francesa—. A mí esto ya no me parece tan estúpido. Alekséi Alekséievich parece más perspicaz que nosotras. Han fusilado al zar y a su familia: el país nunca volverá a ser el de antes. No creo que los rojos vayan a desaparecer. Cuesta creer que Kolchak5 nos visitara en Londres hace solo unos años, y ahora lo liquidan como a un perro… Pero aún resulta más difícil creer que Alekséi Alekséievich esté del lado de esa gente… Oh, ojalá no termine en desgracia…
A diferencia de las institutrices, a Tania le gustó Moscú de inmediato. Como Alicia, se sentía inmersa en el país de las maravillas.
«La provincia de la humanidad…», rezongaba la francesa.
«Los suburbios del sentido común…»
«Un Estado que ni siquiera ha recibido el rito de la confirmación.»
Mientras las institutrices aguzaban el ingenio con sus burlas, la niña exploraba Moscú con curiosidad. Las cantinas, el agua mineral Borjomi, los zakuski6, los nuevos humanos recién salidos del cascarón. Unos camaradas gritones aporreaban sus tambores y ondeaban banderas rojas. Las institutrices se tapaban los oídos, pero Tatiana se detenía e intentaba descifrar las letras blancas: «¡ORGULLOSOS DE HABER PUESTO EN MARCHA LA NUEVA MÁQUINA!». ¡Formidable! Tania observaba a esos tipos y deseaba con toda el alma llevar una bandera igual de grande y roja. ¿Cómo no le iba a gustar a un niño el país del infantilismo en construcción?
Todos los días iban al quiosco. Mientras los soviéticos hacían cola para el Pravda, las institutrices compraban las revistas Circo,El Nuevo Espectador,El Pionero y La Chispa. Después de cumplir con este ritual cotidiano, iban a pasear cargadas con toda esa montaña de papeles. ¡Era todo tan fascinante! Una y otra vez, Tania se detenía para leer una palabra nueva.
—¿Qué es Pro-let-kult?7
—Nada importante —gruñeron las institutrices al unísono.
—Fui a la escuela número 4. Una escuela experimental, a jornada completa, con un programa de educación estética. Estábamos ocupados de la mañana a la noche. Asignaturas generales hasta el mediodía, dibujo, danza rítmica y modelado por la tarde. Mi padre estaba satisfecho y, al parecer, las institutrices también. Una tarde, un amigo de mi padre me preguntó a qué escuela iba, y le dije con orgullo que a la de hijos de padres superdotados. Un lapsus bastante preciso. En realidad, así era. No se aceptaba a cualquiera en nuestro centro. Allí estudiaban los hijos de la élite. La mayoría de ciudadanos del nuevo Estado casi se desmayaban con solo oír el nombre de nuestros padres, pero a nosotros ¿qué más nos daba? Los niños son niños…
Mientras Tania modelaba cuadrados, su padre, Alekséi Alekséievich Bieli, estaba permanentemente ocupado en Europa. En 1924 tuvo que trasladarse de nuevo, esta vez a Suiza. Bieli viajaba entre Ginebra y Berlín, y Tatiana, a pesar de todos sus nuevos tutores, quedó abandonada a su suerte. Berna, Lausana, Zúrich. Castillos, montañas, ciudades. Viajaba por Suiza con sus tutores y nunca imaginó que algún día volvería a Moscú.
Tatiana pasó sola la primavera de 1929. Su padre se encontraba la mayor parte del tiempo en Zúrich, y ella no salía de Tesino, la parte italiana de Suiza: Bellinzona, Locarno, Chiasso. Pertrechada de papel y lápices de colores, casi todos los días salía a dibujar un pueblecito nuevo. Una vez, ahora le parecía recordar que fue un domingo, Tatiana fue a Porlezza, un pequeño pueblo de Italia, al otro lado de la frontera. Una docena de casas de piedra, una iglesia y media. Todo conforme a lo esperado: vino, plátanos, tañido de campanas. Estaba sentada a la orilla del lago dibujando cuando un hombre guapo se le acercó. Alto, bronceado, moreno. Le propuso dar un paseo, y Tatiana pensó: «¿por qué no?». Bromearon, él le contó la historia del pueblo, hablaron del «hombre nuevo». Nada del otro mundo, una conversación trivial, pero agradable. Ella le habló de Rusia, y él le confesó que ni siquiera había estado en Milán. Charlaron todo el día y, cuando Tatiana se dio cuenta de que había perdido el último ferri a Lugano, decidió alojarse en un pequeño albergo de la diminuta Via San Michele.
A la mañana siguiente, desayunaron. Café y unos bollos increíbles por los que venderías tu alma al diablo. Él miraba directamente el puente de su nariz, y ella bajó la mirada, avergonzada. Ese día cogieron pan seco del pequeño restaurante y fueron a dar de comer a los cisnes que se aventuraban en el prado. Miró el lago y trató de grabarlo en su memoria para siempre: tenía la sensación de que nunca vería algo tan hermoso. Por la noche, cuando los murciélagos empezaron a surcar el cielo oscuro, ella ni siquiera tuvo miedo: todo estaba tan tranquilo…
Pasaron varios días. Los enamorados subían a las montañas y pescaban, se lanzaban desde las rocas al agua y se besaban. Tatiana se dio cuenta de que ese italiano iba a ser su primer hombre; pero, por desgracia, la noche en la que se suponía que iba a suceder, pasó algo terrible: Tatiana Alekséievna estornudó…
—Y algo viscoso aterrizó en la arena, justo a nuestros pies. Hablando claro, me salió disparado un moco de la nariz, un enorme grumo verde. ¡Estaba tan avergonzada! Quería irme corriendo, pero estaba petrificada de la vergüenza. ¿Se imagina algo más terrible? Piénselo: una chica enamorada y, ¡puaj!, esos mocos…
Romeo se esforzó en comportarse como un caballero. Los pisó y trató de enterrarlos bajo la arena, pero eso no hizo más que empeorar las cosas. Ahora los mocos estaban en la arena y en la suela de su zapato. Romeo sonrió, trató de bromear, le preguntó cómo se llamaba aquello en ruso, pero Tatiana rompió a sollozar. Nunca había llorado de una forma tan patética. Romeo quiso abrazarla, pero la chica lo apartó de un empujón y se fue corriendo al hotel.
Tatiana Alekséievna se pasó varios días llorando en su habitación. Romeo estaba debajo del balcón, pero Julieta no abría las contraventanas. Estaba resfriada, muerta de la vergüenza y tenía 39 ºC de fiebre. Un médico fue a verla y, en su desesperación, ella quiso tragarse todas las pastillas de su hermoso maletín de cuero. Cuando el médico se fue, el conserje llamó a su puerta. Ese italiano, desconocido pero compasivo, le suplicó que dejara entrar por fin al pobre Romeo. En la habitación de al lado se había instalado una familia rusa. Emigrados blancos que debatían durante horas sobre el papel de la «alta literatura». Se habían quedado sin dinero en Suiza, así que se dedicaban en ese pequeño pueblo italiano a perorar sobre las tareas y los deberes de la literatura rusa.