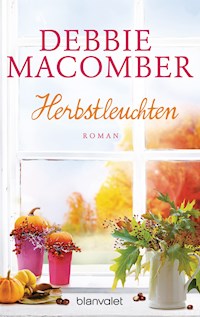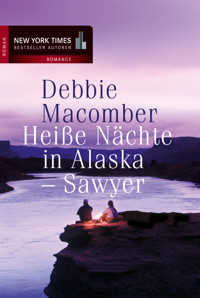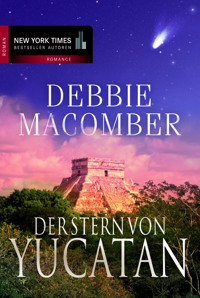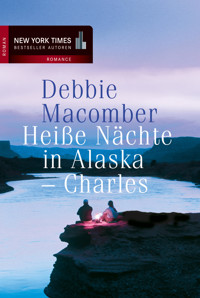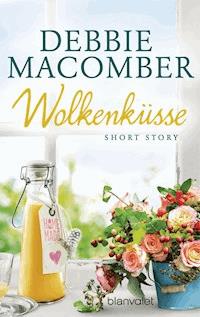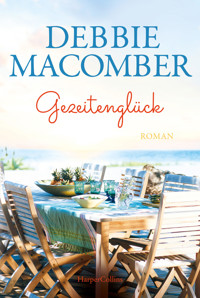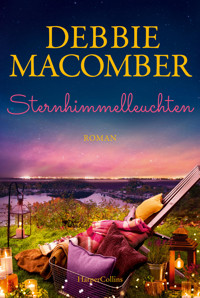5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coleccionable 30 Aniversario
- Sprache: Spanisch
Ella necesitaba un cambio de vida... y para ello tendría que dar un salto de fe. Cuando Molly supo, a través de un desconocido llamado Sam Dakota, que su abuelo estaba gravemente enfermo, hizo las maletas sin pensárselo dos veces. El rancho sería un buen lugar para educar a sus hijos. Una vez allí, enseguida le surgieron preguntas sobre Sam. ¿Por qué estaba trabajando en el rancho de su abuelo? ¿Por qué el sheriff no se fiaba de él? ¿Quién era exactamente? A pesar de todo, se sentía atraída por Sam... hasta que su abuelo intentó persuadirlos para que se casaran. Ir a vivir a Montana era una cosa, pero casarse con un desconocido otra muy distinta... por muy tentadora que resultara la idea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1997 Debbie Macomber. Todos los derechos reservados.
CRUZANDO FRONTERAS, Nº 27 - febrero 2012
Título original: Montana
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Publicado en español en 1999
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-474-3
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Dedico este libro a mi club del Desayuno del Jueves: las hermanas Janelle, Lillian Schauer, Diana Letson, Betty Wojcik y Stephanie Cordall. Cada una de ellas es una poderosa mujer conectada con la fuente de todo poder.
También se lo dedico a Barb Dooley, a quien le doy las gracias por bendecir mi vida con su sabiduría y su amistad.
1
—No sé si su abuelo vivirá mucho tiempo.
Aquellas palabras fueron un duro golpe para Molly Cogan. Se dejó caer sobre una banqueta junto al teléfono de la cocina y borró de su mente las imágenes de la televisión y la discusión que tenían sus hijos sobre a quién le tocaba poner la mesa para la cena.
—¿Cómo ha dicho que se llama?
—Sam Dakota. Escuche, comprendo que no sea el mejor momento, pero creí que debía decírselo —hizo una pausa, y luego continuó—. A Walt no le haría mucha gracia si supiera que la estoy llamando, pero como le he dicho, creo que tiene derecho a saber que su salud no es buena.
El inconfundible sonido de cristales rotos le indicó a Molly que los chicos ya no estaban discutiendo, sino peleando. Cubrió el auricular del teléfono con la mano y les gritó:
—¡Tom, Clay, por favor! Ahora no —su voz debió de reflejar la importancia de la llamada, porque los dos se volvieron para mirarla. Un momento después, Tom fue a por la escoba. A Molly le temblaba la mano cuando volvió a llevarse el auricular al oído—. ¿De qué conoce a mi abuelo, señor Dakota?
—Soy su capataz. Llevo aquí unos seis meses.
El hecho de que el abuelo hubiera cedido voluntariamente el control del rancho a un empleado, a un extraño, era muy significativo. Durante los últimos años había vendido trozos de su vasto rancho hasta que lo único que quedaba eran unos dos mil acres, una extensión más bien pequeña en el estado de Montana. Había dirigido el rancho Flecha Rota desde que Molly tenía uso de razón. Los empleados iban y venían, en función del tamaño de la manada de reses, pero siempre había mantenido un estricto control sobre las actividades diarias. El abuelo no escribía con frecuencia, pero en su última carta, que había recibido después de Navidad, hacía unos cuatro meses y medio, Molly había presentido que algo no iba bien. Sin embargo, había borrado de su mente aquella idea, absorta en sus propios problemas.
—Cuénteme otra vez lo ocurrido —dijo bruscamente, haciendo un esfuerzo por recobrar la compostura.
—Como le he dicho, la primavera es la época de más trabajo, y ayer su abuelo me dijo que saldría a ver los nuevos terneros. Al ver que no aparecía, volví a la casa y lo encontré inconsciente en el suelo de la cocina. Un ataque al corazón, imagino —Molly se llevó los dedos a los labios para contener una exclamación de desconsuelo. Como su madre y su hermanastro vivían en Australia, el abuelo era su única familia en Estados Unidos. La única conexión con su padre, muerto hacía muchos años—. Lo llevé a la clínica y el doctor Shaver confirmó lo que yo pensaba. Se trata de su corazón —prosiguió Sam Dakota—. Walt tiene un marcapasos, pero no está funcionando como el médico habría esperado.
—¿El abuelo tiene un marcapasos? —gritó Molly—. ¿Desde cuándo? —se llevó la mano a la figura tallada en ónice que pendía de la cadena de oro que llevaba al cuello y la agarró con fuerza. Aquel camafeo era la joya más valiosa que poseía. El abuelo se lo había dado el día en que enterraron a su abuela, hacía nueve años.
—Desde hace más de seis meses. Yo tampoco sabía nada.
—¿Por qué no me lo dijo? —preguntó, pero comprendió que Sam Dakota no podía saberlo. Deseó, no por primera vez, que San Francisco estuviera más cerca de Montana. Ni siquiera sabía si podía permitirse un viaje hasta allí en aquellos momentos—. ¿Qué es lo que le pasa exactamente a su corazón? —preguntó en cambio.
—¿Sabe algo sobre marcapasos?
—Un poco —respondió. Lo justo para comprender que emiten un pitido electrónico que ayuda al corazón a palpitar a un ritmo normal.
—Bueno, al parecer las paredes de su corazón están frágiles que el marcapasos no funciona correctamente. El doctor Shaver estuvo con él un par de horas, pero no dio ninguna garantía. Dice que no puede hacer nada más. Sólo es cuestión de tiempo que su corazón deje de funcionar definitivamente.
—Eh… le agradezco que me haya llamado —Molly se sentía cada vez más abrumada por la emoción. «El abuelo, no, por favor, Señor… El abuelo no… Todavía no».
—Siento darle tan malas noticias.
—¿Cómo…. cómo se encuentra ahora? —lanzó una mirada al salón y descubrió a Tom y a Clay de pie en el umbral, observándola con intensidad. Una sonrisa los habría tranquilizado, pero se sentía incapaz de dársela.
—Mejor. ¿Piensa venir a verlo? —preguntó el capataz.
—No estoy segura.
No sabía cómo. Con la retirada de la pensión de sus hijos y los ajustes económicos que se había visto obligada a hacer el año anterior, no podía imaginar cómo iba a introducir un gasto más en su severo presupuesto. Incluso un corto viaje supondría una semana sin trabajar, y su contrato de servicios no contemplaba las vacaciones pagadas. Además, estaba el gasto de los billetes de avión, o mejor dicho, de la gasolina y el alojamiento para el viaje por carretera. Tendría que ir con los chicos; el abuelo querría verlos y ellos también.
—¿Cuándo sabrá si va a venir?
Tal vez fuera su imaginación, pero Molly detectó una nota de censura en su voz. Aquel hombre no sabía nada de ella ni de sus circunstancias, ¿cómo se atrevía a erigirse en juez de sus actos?
—Si lo supiera, ya se lo habría dicho —apoyó la cabeza en la pared de la cocina y trató desesperadamente de buscar una solución, cualquier cosa que aligerara el peso de sus miedos.
—Entonces no la entretengo más —dijo Sam con voz ronca.
—Muchas gracias por llamar —repuso Molly, sintiéndose culpable por la réplica cortante de hacía unos momentos. Nadie disfrutaba dando malas noticias, y Sam Dakota había tenido la gentileza de informarla del estado de salud de su abuelo—. Le haré saber si vamos a hacerle una visita —se sintió obligada a añadir.
—Bien. Su abuelo volverá a casa dentro de un día o dos. Lo consideraría como un favor que no le hablara de mi llamada.
—No lo haré. Y gracias.
Molly se puso en pie, colgó el teléfono y miró a sus hijos. Los dos tenían los ojos profundos de color castaño oscuro de su padre, y la habilidad de leer sus pensamientos. A los catorce años, Tom crecía a pasos agigantados y tenía los pies demasiado grandes para su larguirucho cuerpo. Pero todavía no había madurado, y era muy susceptible a su aspecto físico. La adolescencia, una etapa extraña llena de frustraciones y cambios hormonales, los había distanciado, y Tom apenas le hablaba o le hacía confidencias como antes. A menudo estaba malhumorado sin razón aparente. Su actitud preocupaba a Molly, ya que presentía que le estaba ocultando algo, pero trataba de no pensar en ello.
Clay, a sus once años, era una versión más joven de su hermano. Ninguno de los dos había heredado su pelo castaño rojizo ni sus ojos de color azul claro. Los dos salían a la familia de su padre, con el pelo y los ojos oscuros. Aunque la familia de Daniel no se había mostrado muy interesada en sus hijos. Claro que Daniel tampoco.
—¿Era algo sobre papá, verdad? —preguntó Tom, mirándola directamente a los ojos, y se puso rígido como para prepararse para la respuesta. La situación con Daniel no había sido fácil para ninguno de los tres. Habían visto su nombre en los periódicos y en la televisión noche tras noche durante semanas, durante el tiempo que había durado el juicio.
—No, no era sobre tu padre —contestó Molly con cautela. Los niños ya habían sufrido bastante a causa de Daniel. Nunca había sido un buen padre, ni un buen marido; de hecho la había abandonado por otra mujer. Pero una cosa podía decir a su favor: hasta el año anterior había pagado religiosamente la pensión de sus hijos. Los pagos se habían suspendido cuando los problemas legales de Daniel comenzaron.
—¿Qué ha hecho esta vez? —preguntó Tom, entornando los ojos con recelo. Era una mirada que indicaba que, con su cinismo de adolescente, no estaba dispuesto a creer a ningún adulto, y menos a su madre.
—¡Ya te he dicho que no tenía nada que ver con tu padre! —a Molly le molestaba que su hijo diera por hecho que le mentía. No había nada que más aborreciera que la mentira. Daniel los había aleccionado bastante en ese tema—. No tengo por qué mentirte.
—Entonces, ¿qué pasa? —Clay se adentró en la cocina y Molly abrió los brazos a su hijo pequeño. A Clay no le molestaba un abrazo de vez en cuando, pero Tom le había hecho saber que era demasiado mayor para eso.
—Se trata del abuelo —les dijo. Su garganta se cerró y no pudo decir nada más. Clay la estrechó con fuerza y apoyó la cabeza en su hombro. Molly suspiró profundamente.
—¿Está enfermo? —preguntó Tom, hundiendo las manos en los bolsillos. Se puso a dar vueltas por la cocina, una costumbre irritante que había adquirido últimamente. Sí, pensó Molly, los últimos doce meses habían sido muy duros para todos ellos. A Tom le estaba costando superar la humillación pública del juicio por fraude de su padre, la falta de dinero extra y el haberse mudado de una casa de tres dormitorios a un pequeño apartamento de dos habitaciones.
—Tiene mal el corazón —contestó Molly finalmente en tono inexpresivo.
—¿Vamos a ir a verlo?
Molly le apartó el pelo de la frente a Clay y contempló su rostro dulce de niño.
—Todavía no lo sé.
—Pero, mamá, ¿es que no quieres ver al abuelo? —gritó Tom.
Aquello dolía. Claro que quería verlo, y si de ella dependiera, se subiría al primer avión en dirección a Montana.
—Tom, ¿cómo puedes decirme eso? Daría cualquier cosa para estar con el abuelo.
—Entonces, vámonos. Podemos salir esta misma noche —Tom se dirigió al dormitorio que compartía con su hermano pequeño como si lo único que necesitara fuera meter unas cuantas prendas en la maleta y salir por la puerta.
—No podemos —dijo Molly, moviendo la cabeza, descorazonada una vez más por la realidad de su situación.
—¿Por qué no? —se burló Tom.
—No tengo…
—Dinero —concluyó su hijo mayor por ella, y golpeó la encimera de la cocina con el puño—. Odio el dinero. Siempre que queremos o necesitamos hacer algo, no podemos, y siempre es por el dinero.
Molly tomó una de las sillas de la cocina y se desplomó en ella, sin fuerzas, sin ánimos.
—Mamá no tiene la culpa —murmuró Clay, pasándole su delgado brazo por los hombros para consolarla.
—No sé qué hacer —pensó Molly en voz alta.
—Si quieres ir tú sola… —dijo Tom a regañadientes—. Yo podría hacer de niñera de Clay.
—No necesito niñera —insistió Clay, retando a su hermano con la mirada a que lo contradijera—. Puedo cuidarme yo solo.
—No puedo irme ahora, con o sin vosotros —tenía menos de veinte dólares en su cuenta corriente y todavía quedaba mucho mes por delante.
—Recuerdo al abuelo —dijo Tom de repente—. Al menos, eso creo.
La última vez que Molly había estado en el rancho había sido hacía diez años, poco después de su divorcio. Su abuela, que ya estaba enferma de cáncer por aquel entonces, había muerto poco después. El abuelo le había ofrecido a Molly que se fuese a vivir con él, y ella había considerado seriamente la invitación. De hecho, se dijo en aquellos momentos, si hubiera tenido sentido común, habría aceptado la oferta. Tal vez lo hubiera hecho si hubiese encontrado trabajo. Dominaba el francés y el alemán y trabajaba con un contrato de arrendamiento de servicios para una agencia de importaciones. Por desgracia, no había mucha demanda de sus habilidades en el estado ganadero de Montana.
En aquella ocasión, Tom tenía cuatro años y Clay todavía llevaba pañales. Los recuerdos que Tom podía tener eran más bien las historias que le había contado del rancho. Situado al pie de las colinas de las montañas Bitterroot, el Flecha Rota era uno de los muchos ranchos solitarios que estaban desperdigados por el valle del río Flathead.
Molly les hablaba a menudo sobre él, sobre todo cuando recibían una carta del abuelo, dos o tres veces al año. Había descubierto que el abuelo detestaba más hablar por teléfono que mantener correspondencia, pero había hecho el esfuerzo de estar en contacto con ella a lo largo de los años. Molly leía cada una de sus cartas innumerables veces, y las guardaba como un tesoro. Perder al amor de su vida había devastado al abuelo, pero incluso nueve años después de la muerte de su esposa, hablaba de ella en cada carta, en cada conversación.
Molly siempre le contestaba y le enviaba fotos de los niños. También habían hablado por teléfono en varias ocasiones, pero su incomodidad se hacía evidente. El abuelo hablaba a gritos, como si lo estimara necesario para ser oído, y comentaba constantemente lo que podía estar costando la llamada.
No era un hombre pequeño: medía un metro ochenta y cinco y pesaba al menos noventa kilos. Con cuatro años, Tom se había asustado tanto que se había agarrado a la pierna de Molly durante los primeros días de su visita. Clay había enterrado la cara en su hombro y gemido cada vez que el abuelo aparecía. Walt no tenía la menor idea de lo mucho que podía intimidar a unos niños.
¿Realmente habían pasado nueve años desde la última vez que lo habían visto? A Molly le parecía imposible, pero sabía que era cierto.
—Gritaba —murmuró Tom, perdido en sus pensamientos.
Sí, aquél era el abuelo. Brusco e impaciente, y tan sutil como una pistola en la sien. Para conocerlo de verdad había que quererlo, pero pocas veces le daba a alguien la oportunidad de acercarse tanto. Nunca tenía miedo de expresar sus opiniones, y cualquiera que estuviera en desacuerdo con él era un «maldito estúpido». Y se lo decía a la cara. De modo que Walt Wheaton había gruñido a casi todos los habitantes de Sweetgrass.
El capataz que había telefoneado llevaba en el rancho más de seis meses. Si el abuelo había mencionado que había contratado a un capataz en una de sus cartas, a Molly se le había pasado por alto. Pero conociendo al abuelo, antes preferiría mascar tachuelas que reconocer que necesitaba ayuda.
Sam Dakota. El nombre casi le resultaba familiar. Tal vez el abuelo había comentado algo sobre él, pero no durante una conversación sobre sus empleados, de eso estaba segura.
Los niños se acostaron aquella noche sin armar apenas jaleo, y Molly dio las gracias por ello. Hizo lo propio poco después, agotada a más no poder. Pero no le sorprendió no poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del abuelo surgía en su mente. No hacía más que pensar en el viejo cascarrabias al que amaba.
A medianoche, se dio por vencida y encendió la luz. Apartó a un lado las sábanas, se dirigió a su escritorio y buscó en los cajones hasta que encontró la última carta del abuelo. Se sentó en la cama, con las piernas cruzadas, y la leyó lentamente.
Querida Molly:
Gracias por tus fotos y las de los niños. Desde luego no se parecen nada a los Wheaton, ¿verdad? Claro que no puedo culparlos porque hayan salido a su padre. Tu foto es harina de otro costal. Parece que estoy viendo a mi dulce Molly cuando tenía tu edad. Sólo que ella llevaba el pelo largo.
No entiendo qué les pasa a las mujeres hoy día. Se cortan el pelo como si quisieran ser hombres. Ginny Dougherty, la que lleva el rancho vecino al mío, por ejemplo. Esa estúpida mujer cree que puede cuidar del ganado lo mismo que un hombre. Tal vez fuera atractiva si llevara el pelo largo o se pusiera un vestido. En serio, su marido se levantaría de su tumba si la viera ahora.
Pero no es sólo eso. Cada vez ocurren cosas más extrañas en Sweetgrass. Un hombre ya no sabe en quién puede confiar. La gente habla como si el gobierno fuera el enemigo. No luché en la guerra para oír esas tonterías, pero ya sabes que mi opinión no es muy bien recibida en estas tierras. Aunque es cosa suya si la quieren oír o no.
El tiempo ha sido bueno y malo. El invierno, por el momento no muy duro, sólo una ventisca.
Las gallinas están poniendo más huevos de los que puedo consumir, lo que significa que están satisfechas. No hay nada mejor que huevos con beicon para desayunar. Espero que les estés dando a los chicos un buen desayuno todos los días, y no esas porquerías llenas de azúcar.
Y ahora, pasemos a hablar de ti. Parece que por fin Daniel ha tenido su merecido. ¡Mira que defraudar a la gente honrada! Nunca comprendí por qué te casaste con ese charlatán. En cuanto lo vi supe que no era trigo limpio. Si me hubieras consultado antes de casarte con él, te habrías ahorrado muchos problemas. Bueno, al menos tienes a los chicos, así que no hay mal que por bien no venga.
Eres mi única nieta, Molly, lo único que tengo. Recuerdo el día en que naciste y tu padre llamó para decir que Joan había dado a luz a una niña. Tu abuela lloró cuando supo que tus padres habían decidido llamarte como ella. Debieron de darse cuenta de algo, porque a pesar de lo pequeña que eras, te parecías a mi Molly. Y cada año que pasa, te pareces más a ella. Era una mujer hermosa, y tú también lo eres.
Ojalá tu matrimonio hubiera sido como el nuestro. Ha sido lo mejor de mi vida, Molly. Me alegro de que te hayas librado de ese Daniel, pero desearía que te volvieras a casar. Aunque será mejor que dejemos este tema para otro día.
Quiero hablarte de otra cosa. Hace poco cumplí setenta y seis años, así que decidí que había llegado el momento de poner mis asuntos en orden. He mandado redactar un nuevo testamento. La semana pasada estuve en la ciudad y hablé con Russell Letson. Lleva años ejerciendo como abogado, y su padre y yo solíamos ser amigos. Russell me cae bien, aunque sospecho que casi todos los abogados son unos picapleitos. Bueno, le llevé mi antiguo testamento, hablamos un poco y me hizo unas cuantas preguntas que me dieron en qué pensar.
Hay ciertas cosas que deberías saber. Primero, que tengo una caja de seguridad en el banco. Guardé en ella algunas medallas de la guerra. Cuando llegue el momento y valoren esa clase de cosas, puedes dárselas a mis nietos. Supongo que debería haber puesto también el anillo de bodas de tu abuela, pero no he podido separarme de él. Lo guardo en la mesilla de noche. Hace nueve años que murió y todavía la echo de menos.
El rancho será tuyo. Ojalá hubieras venido a vivir aquí tras la muerte de Molly, pero comprendo tus motivos para regresar a California. Lo que no entiendo es cómo puedes respirar ese aire tan sucio. He visto cómo es San Francisco en la televisión. No puede ser bueno para los chicos respirar todos esos humos. Espero que después de que me vaya le darás otra oportunidad a Sweetgrass. Los hombres de aquí son honrados y trabajadores. El rancho debería cubrir los gastos casi todos los años, y la casa es sólida.
Creo que esto es todo lo que quería contarte.
Te quiero, Molly, y a los chicos también. Estoy seguro de que lo sabes, aunque no suelo decirlo. Esta carta parecía una buena oportunidad para hacerlo.
Recuerda… No dejes que Daniel te cause más dolor. Está teniendo su merecido.
El abuelo
Molly leyó la carta otra vez y luego una tercera. Todo cobraba sentido.
Según lo que el capataz le había dicho, debía de haberle escrito dos meses después de que le pusieran el marcapasos. Su querido abuelo no le había dicho una palabra de sus problemas de salud por una razón: Daniel. No había querido cargarla con más preocupaciones.
El abuelo tenía razón sobre Daniel: la cárcel era lo que se merecía. Como especialista en inversiones había estado robando parte de la pensión de sus clientes de mayor edad. Había sido ingenioso camuflando los números; varios contables y especialistas en finanzas habían tardado casi un año en descubrir el alcance de sus delitos. Durante toda su profesión había estado defraudando a las personas a las que se suponía que debía ayudar. Había mentido a sus colegas y a sus clientes, a la policía y a la prensa. Hasta había mentido bajo juramento. Su juicio había durado semanas, con la sala atestada de jubilados que exigían justicia. No recuperaron su dinero, pero vieron cómo sentenciaban a Daniel a veinte años de cárcel.
Pero en su desolación, Molly no había prestado gran atención a la carta ni se había dado cuenta de que su abuelo la estaba preparando para su muerte. Era evidente que no esperaba vivir mucho más tiempo.
Molly volvió a meter la carta en el sobre y se echó sobre la cama, sin creer que podría dormir. Pero debió de sucumbir al sueño, porque le pareció que sólo había pasado un momento cuando sonó el despertador. Todavía tenía la carta en la mano, junto a su corazón.
Entonces lo vio claro. Tan claro, que debería haberlo sabido hacía meses. Pero había estado demasiado obcecada para ver la respuesta. Casi le había costado perder a su abuelo para darse cuenta de lo que debía hacer.
La pequeña sala de conferencias del despacho del director del colegio era el último sitio donde Tom quería estar. Los compañeros la llamaban «la celda de espera»; en ella hacía frío incluso en pleno verano y tenía un olor desagradable parecido al de la consulta del dentista.
Eddie Ries estaba sentado en la incómoda silla de madera que había junto a la suya. La madre de Eddie estaba de camino a la escuela. Tom no sabía cuándo llegaría su madre, sólo que cuando lo hiciera no se alegraría.
Expulsado del colegio durante tres días. ¿Se suponía que eso era un castigo? Tuvo que reprimir una carcajada. Casi parecía una recompensa por meterse en líos. La verdad era que estaba harto del colegio. Harto de muchas cosas que no podía cambiar. Su padre, por ejemplo, y las miradas de los compañeros cuando se habían enterado de que el que salía en la tele era su padre. Estaba harto de sentirse indefenso y frustrado, por eso había hecho algo que nunca había creído llegar a hacer.
No era amigo de Eddie, ni siquiera le caía bien. Eddie siempre buscaba problemas, así se sentía superior, aunque en realidad no encajaba en la clase. Tom ya no estaba seguro de si él mismo seguía encajando, tal vez por eso había hecho aquella estupidez.
Aunque no lamentaba que lo expulsaran del colegio durante unos días, le molestaba cargar a su madre con más preocupaciones. Sabía que las noticias sobre la salud de su bisabuelo le habían deprimido. Apenas había dicho una palabra durante la cena y casi no había comido. Él tampoco había tenido mucho apetito. No podía dejar de pensar en el abuelo.
Cuando cumplió doce años, y en los dos cumpleaños siguientes, había recibido una carta personal del abuelo y un cheque de veinte dólares. Antes, el abuelo siempre le había enviado dinero a su madre y ella había salido a comprar y había escogido algo para él. Pero en los últimos cumpleaños, el cheque iba extendido a su nombre.
En su primera carta, el abuelo había dicho que un chico de doce años ya era lo bastante mayor para saber lo que quería. Y lo bastante para salir a comprarlo por sí mismo. Tom nunca olvidaría lo que había sentido al leer aquella carta. Por primera vez en la vida se había sentido un hombre. Tal vez no recordara muy bien a su bisabuelo, pero lo quería lo mismo que su madre.
La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y su madre entró con ojos llameantes de furia. Tom bajó la cabeza. Consideró la idea de saludarla, pero luego la rechazó. No parecía muy contenta de verlo.
—¿Símbolos de bandas callejeras, Tom? —dijo Molly con los dientes apretados y las manos en las caderas—. ¿Has pintado símbolos de bandas callejeras en la pared del gimnasio?
—En la pared de fuera —la corrigió, pero lo lamentó enseguida.
—¿Crees que importa en qué pared lo hayas hecho?
El señor Boone, el director, entró enérgicamente en la habitación con cara de satisfacción, como si hubiese logrado lo que se había propuesto. Tom nunca había sentido ni agrado ni desagrado por aquel hombre, pero decididamente le repugnó en aquellos momentos.
—Como ya le he dicho, señora Cogan —dijo el director—, este colegio no tiene la mínima tolerancia en cuestiones de bandas. Aunque no creo que Tom pertenezca a ninguna de ellas, hay muchos aspirantes. Me gustaría creer que él es más inteligente que todo eso, pero después de lo ocurrido hoy, no estoy tan seguro.
—Recoge tus cosas, Tom. Voy a llevarte a casa —le dijo su madre. Por su voz, Tom sabía que todavía tenía que decirle muchas más cosas. Aun así, saltó de la silla, ansioso por escapar. Tomó su chaqueta y siguió a su madre al exterior—. Mira que haces tonterías —dijo mientras salían al aparcamiento. Andaba tan rápidamente que no podía seguirla. Sí, bueno, él tampoco estaba muy orgulloso de sí mismo.
Subieron al coche y Tom creyó que iba a desgastar los neumáticos a juzgar por la velocidad con la que arrancó. Se saltó la señal de stop y salió disparada a la carretera, chocando casi con otro coche.
—¡Mamá! —gritó, agarrándose al verse empujado contra la puerta—. No debes conducir si estás tan furiosa.
—Furiosa es poco.
—Está bien, de acuerdo, me equivoqué.
—¿Que te equivocaste? Estamos hablando de bandas, Tom.
—No pertenezco a ninguna.
Molly le lanzó una mirada que reflejaba que estaba convencida de lo contrario.
—Entonces, ¿por qué has pintado sus símbolos? Vas a cubrir de pintura esa pared tú solo, jovencito.
—Oye, no he sido el único que la ha pintado.
—Mañana por la mañana volverás al colegio y la pintarás.
—¿Y qué pasa con Eddie?
Su madre le lanzó una mirada de soslayo lo bastante cortante como para partir el cristal.
—Eddie no me preocupa, tú sí.
—Pero según dijo el señor Boone, no debo entrar en el recinto de la escuela.
—No hay problema, ya le he pedido que haga una excepción.
—¡No es justo! ¿Por qué tengo que pintar la pared yo solo? Eddie debería ayudarme —Tom estaba furioso y apretó la mandíbula, consciente de que no le serviría de nada desahogar su frustración en aquellos momentos.
—Los padres de Eddie ya se ocuparán de castigarlo.
Lo que significaba que Eddie no sufriría ningún castigo. Su madre bebía demasiado, y ni siquiera Eddie sabía dónde estaba su padre. Tom desde luego sabía cuál era el paradero de su padre… como todo el mundo.
—¿Y no puedo pintar la pared después de la expulsión? —preguntó, pensando que preferiría hacerlo durante el fin de semana. Que toda la escuela lo viera sufriendo aquella humillación no era una idea muy sugerente.
—No.
—¿Por qué no? —replicó, cerrando los puños.
—Porque te necesito para otras cosas.
—¿Qué cosas?
—Hacer las maletas.
Aquello captó la atención de Tom. Esperó un momento, y luego preguntó:
—¿Nos vamos a alguna parte?
—A Montana.
El corazón casi le dio un vuelco de emoción. Su madre había encontrado la manera de llevarlos a Montana. Eran buenas noticias.
—¿Vamos a visitar al abuelo?
No le contestó enseguida. Tom observó cómo sus manos apretaron con fuerza el volante.
—No exactamente. Esta mañana he dado el aviso reglamentario en el trabajo de que lo dejo. Nos mudamos.
2
Sam Dakota se despertó súbitamente del sueño profundo. El corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que le dolía. Un sudor frío impregnaba su frente y su torso desnudo. Respiró entrecortadamente mientras su cuerpo hacía esfuerzos desesperados por introducir oxígeno en los pulmones.
Aquel sueño siempre lo despertaba. Siempre que lo tenía experimentaba el mismo pánico vívido, como el primer día en que la puerta de la prisión se había cerrado a sus espaldas. Había hecho eco en las paredes de cemento y reverberado en sus oídos. Veinticuatro meses en libertad y todavía oía aquel terrible sonido. Invadía su sueño, lo torturaba, recordándole constantemente que era un fracaso viviente. Menos mal que ya no soñaba con ello tan a menudo, sobre todo desde que había empezado a trabajar para el viejo Wheaton.
Cerró los ojos, se dejó caer sobre la cama y apoyó la cabeza en la almohada de plumas. Tragó saliva y flexionó las manos, tratando de suavizar la tensión de su cuerpo, tratando de relajarse.
Ya había terminado. La cárcel había quedado atrás, así como la vida que solía llevar. Y sin embargo, durante un tiempo había sido una estrella del rodeo, montando toros, coqueteando con la fama. Con la fama y con las mujeres. Jóvenes que lo perseguían, que acariciaban su ego, que gritaban por él, que bebían con él, dormían con él, y en más de una ocasión, se peleaban por él.
Sus admiradoras habían desaparecido, igual que todo lo que había sido importante para él alguna vez. Durante los años del rodeo y después de su accidente, se había enfrentado al peligro, a las heridas, a la muerte, y lo había hecho impasiblemente, sin atisbo alguno de miedo.
Dejándose llevar por la ola del éxito, había conseguido todo lo que siempre había querido. De ello hacía seis años, en el campeonato de rodeo de Las Vegas. Pero había empeñado la hebilla de plata que lo proclamaba como el mejor de los mejores para ayudar a un anciano a seguir en su rancho. Antes sólo se ocupaba de sus propios problemas. Cuando la urgencia le sobrevenía, se iba a otro lugar.
No le gustaba recordar sus días de rodeo. Aquello pertenecía al pasado. Los médicos le habían advertido del peligro de volver a competir. Otra caída como la que había puesto fin a su carrera podría dejarlo minusválido para siempre. O matarlo. Era así de sencillo. El dinero, lo poco que había conseguido ahorrar, se lo habían llevado los médicos y las cuentas del hospital.
Los amigos se habían quedado a su lado durante un tiempo, pero él los había echado con su furia y frustración. Ni siquiera sus padres conocían su paradero, lo que casi era mejor. El orgullo le había impedido decirles que había acabado en una cárcel del estado de Washington por agresión en segundo grado. Después de dos años de silencio, no le había merecido la pena escribirles e inventar una historia de dónde había estado y por qué no se había mantenido en contacto.
Hasta que llegara al rancho Flecha Rota, había vagado por tres o cuatro estados, deprimido, desolado y rabioso como un perro. La inquietud que sentía en su interior se negaba a desaparecer. Pero llevaba más tiempo en Sweetgrass que en ningún otro sitio.
Sobre todo por el viejo. Walt era un oso gruñón y tan exigente como un sargento, pero eso no impedía que lo admirara. Hacía seis meses que había puesto los pies en aquella retirada ciudad de Montana, y seis minutos después había acabado delante del sheriff. No es que estuviera buscando problemas, pero parecía que los problemas lo buscaban a él. Lo único que había querido hacer era ayudar a una joven que estaba siendo molestada por un borracho, pero el borracho había resultado ser amigo del sheriff. Antes de que pudiera darse cuenta, el sheriff se había enterado de su historial delictivo y lo había metido en la cárcel acusándolo de alterar la paz y el orden. El otro hombre, el que había estado pegando a la mujer, había quedado libre. Entonces, sin razón aparente, Walt Wheaton intervino, pagó la fianza y le ofreció un trabajo. Al final retiraron los cargos, gracias a las negociaciones del abogado de Walt.
Sam podía enfrentarse prácticamente a cualquier cosa: al dolor, a la decepción, a los reveses de la fortuna. Pero había descubierto que no podía hacer frente a la amabilidad. Lo avergonzaba. Le hacía sentirse incómodo, en deuda. La única razón por la que había aceptado el trabajo era que se lo debía al viejo. No le pagaba mucho, pero le había dado una pequeña casa que había en la propiedad sin cobrarle el alquiler. Era la antigua casa del capataz.
En cuanto Sam puso el pie en el rancho, se dio cuenta de que Walt estaba en apuros. El Flecha Rota estaba en un estado deplorable. Y en cuanto Sam empezó a trabajar, una serie de hechos misteriosos y aparentemente inconexos empezaron a producirse. Eran peleas y vandalismo, nada serio, pero una molestia de todas formas.
Walt era un patrón exigente, pero razonable. Sam trabajaba duro y al final de cada día se sentía bien, mejor que en muchos años. En parte, por la sensación de logro al restaurar el viejo rancho, pero también porque el viejo lo necesitaba. Así de sencillo.
Llevaba trabajando para Walt seis semanas cuando de repente el viejo lo invitó a cenar con él una noche. Fue la primera vez que vio la fotografía de su nieta Molly. Con un marco de madera y encima de la televisión, la instantánea la había retratado con actitud natural. Estaba de pie, entre sus dos hijos, pasando un brazo a cada uno por los hombros; el más joven la miraba sonriente, mientras que el mayor le fruncía el ceño. El viento agitaba su pelo y sonreía tímidamente a la cámara. En lo que Sam se fijó fue en sus ojos. No creía haber visto nunca unos ojos azules tan intensos. Habría sospechado que llevaba lentes de contacto coloreadas de no ver la foto de Walt y su esposa. La otra Molly. Tenían el mismo tono azul cobalto y el pelo del mismo color castaño rojizo. La nieta de Walt era bonita, aunque no llamativa. Sam había conocido a muchas mujeres que le daban mil vueltas en hermosura, pero le gustaba la foto. Había algo en ella que lo atraía. Y sabía que Walt se preocupaba mucho por ella y por sus dos bisnietos.
Desde su breve conversación con la nieta de Walt, se había sorprendido pensando en ella en los momentos más extraños. Como aquél. Era fácil imaginar por qué. Llevaba célibe demasiado tiempo. Lo que realmente necesitaba era ir al pueblo un viernes por la noche y dejar que una joven dulce lo llevara a su casa. Pero no conseguía reunir el suficiente entusiasmo. Últimamente había perdido interés en el sexo por el sexo. Si buscaba autodestruirse, prefería hacerlo a lomos de un toro bravo que en una cama con un colchón duro y una mujer sin rostro gimiendo en su oído.
Después de aquella primera invitación a cenar, Walt y Sam empezaron a comer juntos. El viejo lo acosaba a preguntas. Algunas las contestaba, otras las ignoraba. Walt dependía de él, confiaba en él y Sam procuraba no decepcionarlo.
Se le ocurrió pensar que se estaba apegando demasiado al anciano, y eso le preocupaba. Era un superviviente. Si el destino volvía a darle un golpe bajo, estaría preparado. Lo único que tenía que hacer era asegurarse de que no le importaba nada ni nadie.
Cuando por fin reorganizó sus ideas y calmó su corazón, el despertador estaba listo para sonar. Bajó de la cama, encendió la cafetera y se vistió justo cuando el sol asomaba por las Rocosas, iluminando el cielo con vetas rosas y doradas. Ya había tomado por costumbre ir a ver a Walt antes de empezar el día. Medio esperaba encontrarlo muerto una mañana. La idea no le agradaba, pero como decía el ranchero, había llevado una buena vida y apenas se lamentaba de nada. Así quería sentirse Sam cuando le llegara la hora.
Cuando subió al porche de atrás de la casa, vio que la luz de la cocina estaba encendida. Walt raras veces se levantaba tan pronto. Con lo débil que tenía el corazón se pasaba casi todo el día dormitando.
—El café está listo —dijo Walt cuando Sam entró en la cocina. El viejo parecía muy animado. Walt le señaló la cafetera con la taza que tenía en la mano.
—No, gracias, ya he tomado uno.
—Anoche me llamó Molly —su media sonrisa ocupó la mitad de su rostro—. Parece que al final vas a conocerla.
—¿Va a venir a verte? —preguntó Sam, confiando en que su nieta no hubiera mencionado su llamada.
—Mejor que eso —Walt tomó la taza humeante entre sus manos callosas—. Se queda a vivir. Por fin ha tenido la sensatez de vender lo que tenía, meter sus cosas en un remolque y venir para acá. Llegará dentro de quince días.
Sam se dejó caer lentamente sobre una silla. Cruzó las manos y las apoyó en la mesa arañada de pino mientras asimilaba aquella sorpresa.
—El rancho es suyo —anunció Walt alegremente—. No hay nadie más. Sólo espero que sea lo bastante fuerte para aguantar en él cuando yo ya no esté.
Sam siempre había sabido que Molly heredaría el Flecha Rota. Incluso había barajado la idea de asociarse con ella, dirigir el rancho y repartir las ganancias. Tal vez así acabaría ahorrando el dinero suficiente para comprárselo. Pero ya no sería posible. Lo último que querría la nieta de Walt sería tener a un ex presidiario en el rancho. A la luz de aquella noticia, sería mejor que fuera buscando otro empleo.