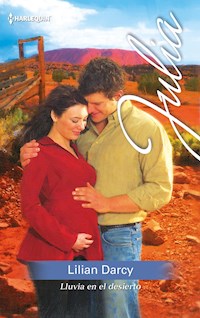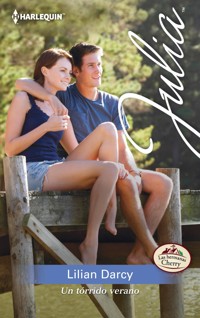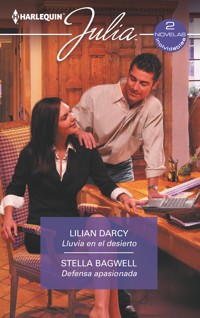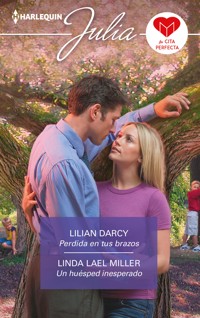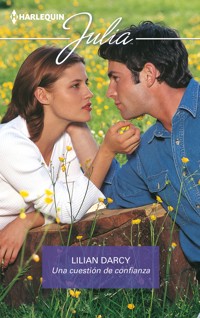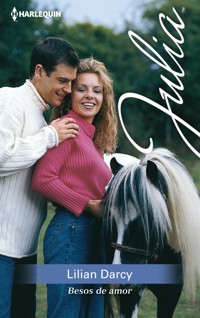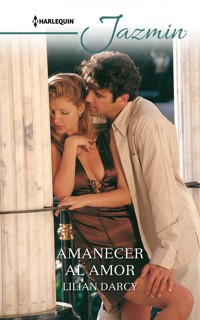3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Julia
- Sprache: Spanisch
Las cosas buenas sí que llegan en dosis pequeñas… Lee sabía que tenía una vida muy cómoda en Aspen. Un buen trabajo como instructora de esquí, un apartamento al lado de las pistas y una aventura con su nuevo compañero de trabajo, Mac Wheeler. Era guapo, atlético y sexy; y después de esquiar lo pasaban muy bien. Pero no se suponía que fuera a ser algo serio. Así que cuando se quedó embarazada, sus planes cambiaron de un día para otro: volvió al Estado de Nueva York para trabajar en el hotel familiar con sus hermanas. Sin embargo, el auténtico shock fue que Mac la siguiera. Sí, más de tres mil kilómetros, para… ¿qué? "¿Discutir?" Seguro. "¿Ser papá?" Lo parecía. "¿Ser esposo?" Imposible saberlo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Lilian Darcy
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Cuando llegaste tú, n.º 101 - mayo 2015
Título original: The Baby Made at Christmas
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6384-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Norte del Estado de Nueva York, marzo
—¡Estoy muy enfadado contigo, Lee! —Mac estaba al final de los escalones del porche, ante un fondo de rosas de azafrán amarillo y malva. Los árboles, aún sin hojas y cubiertos de escarcha se recortaban contra el cielo azul de finales de marzo.
Tenía el pelo un poco largo, y debía de habérselo peinado con los dedos, porque tenía los mechones ondulados revueltos. Un rayo de sol iluminaba sus pómulos y el juego de sombra y luz hacía que sus ojos oscuros lo parecieran aún más. Sus hombros parecían fuertes y anchos bajo la camisa, tenía los pies firmemente plantados en el suelo como si estuviera listo para pelear con un oso pardo. Era tan guapo que casi dolía mirarlo.
No le había dicho a Lee que iba a verla, y había conducido, no volado. Su furgoneta azul oscura estaba allí aparcada, con manchas de barro y sal de la carretera de montaña de Colorado tras un viaje de tres mil kilómetros.
A Lee le asombró que hubiera conducido hasta allí sin avisarla. Irritaba a su independencia gatuna y la inquietaban sus razones. Sin duda, era una declaración de intenciones, una emboscada. Se preguntaba si enfadarse o caer en sus brazos, o una tercera opción que, de momento, no se le ocurría.
«Se suponía que no era nada serio…».
Eran las diez de la mañana y Lee aún llevaba puesta una gruesa bata azul, por comodidad y abrigo, porque no había dejado de tener náuseas desde que se había levantado, a las siete.
El pelo le caía sobre el rostro como cuerdas de caramelo hilado. La boca le sabía a pasta de dientes de menta y a uvas, que había comido para enmascarar el sabor a menta. Había bajado a abrir la puerta de la oficina esperando encontrarse con una entrega de ropa de cama, o licores, o comida, que esperaba recibir en las siguientes dos semanas.
El complejo vacacional Bahía Pinar estaba cerrado, en preparación de las temporadas de primavera y verano. Era lunes, pero el personal encargado del paisajismo no estaba allí, por suerte. Sus padres estaban de camino a su nueva casa en Carolina del Sur; su hermana Daisy y su marido, Tucker, tras una discreta boda celebrada el sábado anterior, estaban de luna de miel; y su hermana mayor, Mary Jane, se había ido la tarde anterior a pasar tres días de relax en un spa en Vermont.
—Será mejor que entres —dijo Lee.
Michael llevaba vaqueros y una camisa azul arremangada, ropa cómoda para conducir, pero no lo bastante abrigada para estar al aire libre.
—¡Muy enfadado! —repitió él—. ¿Es que no lo entiendes?
—Bueno, sí, pero ya hablamos de eso —se obligó a hablar con calma, para suavizar la tensión—. No es como si te hubiera ocultado algo, o mentido.
—Hablaste tú. Yo estaba demasiado conmocionado para reaccionar. También tenía cosas en las que pensar, ¿recuerdas? Y para cuando reaccioné, te habías ido.
«Porque nunca dijimos que fuera algo serio, ¿por qué tendría que cambiar eso ahora?».
—¿Quieres café? —preguntó ella.
—¿Eso es lo que tienes que ofrecer?
—Es un principio, ¿no? —había sido un principio para ellos, antes—. Es obvio que tenemos que hablar. Sobre por qué estás aquí. Y cuánto tiempo vas a quedarte. Hace frío, así que deberías entrar y tomar un café. A los dos nos gusta el café.
—Me vuelves loco.
—Lo sé.
—No te pareces nada a mi hermana.
—Eso también lo sé.
—Ni a mi madre.
—Eso dices.
—Ni a ninguna mujer que haya conocido nunca —el día después de conocerla le había dicho que era como un gato. A ella le había gustado la idea. Igual que un gato, tenía independencia, se complacía a sí misma, apreciaba el confort y el calor, pero también era curiosa y aventurera.
—¿No es eso lo que te gusta de mí? —esbozó una sonrisa, pero él no se iba a ablandar tan fácilmente. Era un tema serio.
—Ahora mismo no sé si me gusta algo de ti, Lee Cherry —dijo Mac. Subió al porche, lo cruzó en dos zancadas y entró. Se volvió hacia ella que seguía apoyada en la puerta—. ¿Qué es esto? ¿La oficina? ¿Por qué estamos aquí?
—Sí, es la oficina. Pero al fondo hay una escalera que sube al piso.
—¿Estás viviendo encima de la oficina? ¿Tú sola? —se alzaba sobre ella como una torre, demasiado grande, fuerte, sano y guapo para el pequeño y oscuro espacio.
La estaba taladrando con sus ojos oscuros, pero luego los bajó hacia sus labios, que ella, de repente, sintió ardientes y resecos. La impenetrable mirada subió de nuevo, antes de que ella pudiera tragar saliva. Se sentía casi como si la hubiera besado, aunque su boca no se había acercado a la suya. Ella adoraba su forma de besar.
—Con mi hermana, Mary Jane, de momento —le contestó con voz que, para su irritación, sonó temblorosa—. Pero está de viaje.
Habían hablado. Ella no había huido de él. Le había contado la situación, sus decisiones y su plan, asumiendo que él sentiría lo mismo que ella, y así había sido.
No había discutido, no había dicho una sola palabra sobre querer que siguieran juntos.
—Es más grande de lo que parece —dijo ella, aunque fuera innecesario darle datos sobre el piso familiar de los Cherry—. Es una auténtica casa, Mac, «no vivo encima de la oficina» —quería llenar el espacio con palabras, en vez de ser tan consciente de su cuerpo, de su presencia. De su ira, de su actitud. De la horrible posibilidad de haberse equivocado—. Cuatro dormitorios, cocina, salón, dos cuartos de baños, encima de esta planta, que tiene oficina, tres almacenes y un garaje doble. Todos vivimos aquí, mientras crecíamos.
—Supongo que te refieres a tus padres, tus dos hermanas y tú. ¿Eres la mayor?
—La mediana.
«¿Ves? ¿Cómo podía haber sido algo serio si ni siquiera sabes qué puesto ocupo en mi familia?».
—Entonces, ¿el café está arriba? —preguntó él, ignorando su corrección.
—Sí —se dio la vuelta y fue hacia la escalera, aliviada porque fuera él quien empezaba a concentrarse en los detalles mundanos.
Él la siguió. Si había traído alguna bolsa, la había dejado en el coche. Subía las escaleras tras ella, con las manos libres, y ella recordó todas las veces que la había seguido por la escalera en Colorado y puesto una mano en su trasero o la había envuelto en sus brazos para detenerla.
La había dado la vuelta.
La había besado.
Y más.
Era maravilloso verlo. Tenía ganas de llorar, y ella no quería eso, en absoluto. Se había preparado para no verlo nunca más, para poner fin a la agradable aventura que habían tenido, porque era lo mejor. No quería algo que se volviera caótico, feo o complicado. No quería algo que se alargara por las razones erróneas.
Mejor una ruptura limpia.
Pero él estaba allí y su cuerpo le decía que se alegraba de verlo, a pesar de todo.
Ya arriba, fueron a la cocina y ella sacó leche, café y la cafetera último modelo que había llevado desde Colorado. Todo en silencio. Era consciente de la presencia de él con cada fibra de su cuerpo. El burbujeo y siseo de la cafetera era lo único que se oía en la habitación.
Si la oficina había parecido demasiado pequeña para su poderoso cuerpo, la cocina era aún peor. Él había apoyado el trasero al borde del fregadero y cruzado los musculosos brazos como un gorila de discoteca. En Colorado, ella habría ido directa hacia él y lo habría abrazado hasta que él la hubiera besado.
Habría tardado medio segundo y habría sido fantástico. Una cosa habría llevado a otra, porque toda su relación se había basado en eso.
«¿No lo recuerdas, Mac?».
Si no se acordaba, ella se lo recordaría.
Debía hacerlo.
Porque el que su relación se hubiera basado sobre todo en el sexo era importante.
Cerró el espacio que los separaba incluso antes de que el plan fuera un plan. No fue consciente o deliberado, simplemente ocurrió por hábito, por el hábito de desearlo, de disfrutar de saber que él la deseaba y que encajaban en todos los sentidos. Deslizó los dedos por sus brazos cruzados, hasta que consiguió aflojarlos y que le permitiera poner las manos en su espalda.
No buscó su boca, se limitó a apoyar las caderas contra él y miró sus ojos, profundos lagos de oscuridad. Fue sencillo, como siempre lo había sido. Se deseaban y disfrutaban el uno del otro, no había nada de malo en eso. Entre sus cuerpos había un vínculo eléctrico, mezcla de sentimiento, necesidad y familiaridad.
Conectaban.
Entre dientes, él maldijo, gruñó o algo similar. Seguía enfadado, a pesar de la reacción que ella percibía en su cuerpo. Lo veía en sus ojos y en la tensión de su boca. La atrajo contra sí, hasta que sintió el roce de sus senos, luego la apretó más. Ella solo llevaba la bata, el cinturón se estaba aflojando y las solapas azules se abrían más y más.
Él bajó la vista y miró su escote como si fuera algo nuevo, desconocido. Se quedó inmóvil y ella también miró. Era cierto que sus senos estaban más grandes, y ya habían tenido un buen tamaño para empezar. A él le gustaban. Les había dedicado una atención inagotable en el pasado.
Ella miró su rostro y posó una mano en su mejilla. Siempre le había gustado saber cuánto la deseaba, hacerle el juego, hacerlo esperar o lanzarse, cambiando el estado de ánimo de ambos, tentándolo, a veces, y adorándolo cuando él la tentaba a su vez.
Se estiró y depositó un beso suave e interrogante en la boca airada, que no se ablandó. Siguió insistiendo, presionando contra sus labios, acariciándolos con la lengua, ladeando la cabeza, tocando su mandíbula con dedos como plumas.
La boca siguió tensa, pero al menos devolvió el beso. ¡Y cómo lo hizo! Un beso brusco y airado que acompañó rodeando su cuerpo con brazos tensos de frustración y deseo.
«Si quieres un beso, Lee, tendrás un beso», parecía estar diciendo. «Sentirás mis manos en tus nalgas, mi lengua en tu boca, mi sabor y mi olor, y sí, es fantástico y ambos los sabemos».
Por lo visto, no se había afeitado desde que había salido de Colorado. Una barba de tres días le raspaba la piel mientras movía la boca contra la suya. Por supuesto, la sensación era fantástica. También olía bien: a ambientador fresco de coche, a nueces y a nieve. Ella puso todo su corazón en besarlo, enredando los dedos en su pelo, ladeando el rostro hacia un lado y enzarzando su lengua con la de él. De un momento a otro, empezaría a desnudarlo, y él la despojaría de la bata en cuatro segundos, ya estaba abierta y el cinturón había caído al suelo, y acabarían como siempre.
Pero no.
Él siguió castigándola con su cuerpo, impidiendo que bajara las manos para empezar a desabrocharle la camisa. Atrajo sus caderas desnudas contra sus vaqueros y apretó los brazos hasta casi hacerle daño. Lee pensó que estaba demostrando que era ella quien tenía razón, no él.
«Admítelo, Mac…», pensó. Pero no sabía qué quería que admitiera.
—No, Lee, ¡diablos! —gruñó él de repente—. No voy a hacer esto —apartó la boca, raspando su mejilla una última vez, agarró su muñeca para apartarle la mano, y después empujó sus caderas para apartarla.
Agarró las solapas de su bata y las cerró, rozando sus pechos con los nudillos al hacerlo. Durante una fracción de segundo, ella estuvo segura de que volvería las manos y las pasaría por sus pezones, pero no lo hizo. Tal vez había sido cosa de su imaginación hambrienta, o tal vez él había cambiado de opinión.
Él se inclinó, recogió el cinturón de la bata, lo pasó por su espalda y se lo anudó al frente.
—Nunca hemos practicado el sexo con ira antes, y este no es momento de empezar.
—No tiene por qué haber ira —ella dio un paso atrás. Tenía el corazón acelerado, estaba confusa.
«Me hace feliz que él esté aquí. Demasiado feliz. Eso me asusta. No me gusta».
—La hay si está en mí —dijo él.
—¿Y qué hará que dejes de estar enfadado? —tomó aire—. ¿Qué hará que te vayas?
«Para que vuelva a sentirme a salvo. A salvo de mi corazón».
Él soltó el aire de repente, como si le hubiera golpeado en la boca del estómago. Se apartó y se apoyó en la encimera. Parecía muy, muy cansado y ella se preguntó cuánto tiempo habría tardado conduciendo hasta allí. Sin paradas, habrían sido al menos treinta horas. Más. Dos o tres días. ¿Habría conducido de noche o dormido en algún motel?
—¿Quieres que me vaya? —gruñó.
—Si estás enfadado, sí —alzó la barbilla—. Si no podemos hablar porque solo nos lanzamos acusaciones, entonces sí, será mejor que te vayas. ¿No te parece?
—No voy a irme.
—Entonces, ¿quieres que hablemos?
—Lo que quiero… —calló un instante—. He tenido tiempo para pensar. Antes no me lo diste.
—No me lo pediste, ni mostraste la menor indicación de necesitarlo.
—Porque estaba en estado de shock. Esto es enorme. No sabes, no puedes saber… Me llevabas cuatro o cinco días de ventaja con el asunto y fuiste injusta al esperar que reaccionara de inmediato. Puede que no dijera las cosas adecuadas, pero no creo que tú lo hicieras tampoco —sus ojos destellaron.
—Lo intenté.
—Yo también.
Se miraron el uno al otro y él se tironeó del cuello de la camisa, como si estuviera incómodo. Unos mechones de pelo quedaron bajo la tela azul y, sin pensarlo, ella alzó la mano y los sacó; las ondas caían unos cinco centímetros sobre el cuello de la camisa. Ella adoraba su pelo. Adoraba que no se hubiera acordado de impedir que lo tocara.
—Pues dime qué has pensado.
—Quiero que probemos, Lee.
Ella ni siquiera sabía lo que quería decir. ¿Qué quería probar? ¿Sexo? Eso ya lo habían hecho. Y ese era el problema. Habían tenido demasiado éxito en el tema del sexo.
—¿Qué quieres decir? —preguntó.
—Me traslado al Este. Mejor dicho, me he trasladado.
—¿Te has…?
—Me lo he traído todo. No necesitaba mucho. Desharé el equipaje después de tomar ese café.
—¿El equipaje?
Él la miró. Parecía haber cambiado de humor. El aura negra de la ira había adquirido un malicioso brillo blanco. Sonrió, a medias.
—¿No has dicho que este piso tenía cuatro dormitorios?
Capítulo 2
Tres meses antes, Colorado
«Quizás debería haber ido a casa por Navidad».
La familia Narman estaba en su lujosa casa de vacaciones de Aspen, lo que significaba que su guardesa, Lee, no tenía la casa a su disposición, como cuando no estaban allí. En ese sentido eran muy generosos.
—Por supuesto que debes usar toda la casa. Es justo lo que queremos. Que parezca habitada.
Lee intentaba devolver esa generosidad haciendo más de lo que se esperaba de ella: aireando las enormes habitaciones siempre que podía, manteniéndolo todo escrupulosamente limpio y recibiéndolos con flores frescas, camas recién hechas y comida bien elegida.
Era fantástico disponer de ese lugar, con acceso a las pistas de esquí de Aspen Highlands, y no quería perderlo. La familia solo pasaba allí unas semanas al año.
Esa vez iban a estar diez días, desde antes de Navidad a después de Año Nuevo, y habían llevado a un gran grupo de familiares e invitados, así que incluso desde el pequeño apartamento, en la planta baja de la casa, al que Lee se retiraba cuando la familia estaba allí, podía oír el ruido de las fiestas, de los niños y pisadas de botas en la habitación que había sobre la suya.
Intentaba ignorarlo. Solo eran las seis de la tarde, así que el ruido no cesaría pronto. Las tablas del suelo retumbaban, oía gritos, risas y música, portazos, niños llorando y el ruido del agua recorriendo las tuberías que pasaban por el techo que tenía sobre la cabeza.
Dejó el libro que estaba leyendo, porque no podía concentrarse, y encendió la televisión. No encontró nada que le apeteciera. Había planeado darse un baño, cenar pasta y un vaso de vino, leyendo mientras comía. Cómoda y en paz.
—No va a funcionar —dijo en voz alta. Cuando una persona vivía sola, tendía a hablar consigo misma a veces. No tenía nada de malo.
Pero tal vez si lo tuviera cuánto la decepcionaba no poder disfrutar de una velada tranquila.
«Quizás debería haber ido a casa por Navidad», volvió a pensar.
Hacía unas cuatro semanas que había recibido la llamada de Tucker, el prometido de su hermana menor, que lo había sido de ella hacía diez años. Más o menos, le había pedido permiso para amar a Daisy. Aunque Lee apreciaba el gesto y no tenía el menor interés en tener una relación con él, una pequeña parte de ella se había sentido rara. Daisy y Tucker iban a casarse en marzo.
La mayor parte del tiempo, Lee se sentía feliz al respecto. A veces intentaba imaginar lo que habría ocurrido si Tucker y ella hubieran seguido adelante con la boda: tendrían un par de críos en edad escolar y no se verían mucho porque las exigencias de la empresa de paisajismo de Tucker no habrían cuadrado con su profesión de instructora de deportes de montaña.
La imagen no encajaba en su mente. De hecho, la asustaba haber estado tan cerca de cometer ese error tan grande.
En otras palabras, se alegraba por ellos.
Aun así, le había parecido buena idea no ir a casa en Navidad. Iría a la boda, eso sí.
Por esa razón, estaba sola en Nochebuena. Tenía su arbolito de navidad en la ventana, con sus regalos envueltos debajo. Iba a comer con amigos el día de Navidad. Pero…
Tenía treinta y tres años. Vivía sola y quizá le gustara demasiado. Se preguntó si se estaba dejando atrapar por su propia rutina.
—Vosotros ganáis —dijo a las hordas que oía sobre su cabeza—. Voy a salir.
Se dio una ducha rápida y se puso unos pantalones negros y un top brillante que había comprado para el día siguiente. Después, se maquilló un poco y se puso unos largos pendientes con motivos navideños. Tras completar el conjunto con un abrigo negro y botas de pelo de imitación, puso rumbo a su local favorito, el Waterstreet Bar, a un kilómetro de allí.
No había nadie.
En realidad estaba lleno, pero de turistas, no de lugareños. No había profesores de esquí, ni encargados de deportes o recepcionistas de hotel, gente que vivía allí todo el año y a la que veía en verano. Se preguntó dónde estaba todo el mundo.
Se le ocurrió que si los Narman no hubieran estado celebrando una ruidosa fiesta, habría pasado la velada en casa, tranquila, y no se habría dado cuenta de que su Nochebuena era demasiado solitaria y que todos sus amigos y conocidos tenían planes esa noche.
Fue a la barra y pidió una cerveza y alitas de pollo picantes con crema agria. Cuando el camarero le ofreció uno de esos aparatitos que emitían una luz roja y vibraban en la mesa cuando el pedido estaba listo, lo rechazó.
—No, esperaré aquí mismo, gracias.
El tipo le pareció vagamente familiar, tal vez fuera uno de los empleados temporales que había visto en las pistas, o un profesor de esquí. Si entablaban conversación, se quedaría en la barra a comer las alitas y beber su cerveza.
Pero estaba muy ocupado y no tenía más de veintidós años. Solo le interesarían jovencitas de diecinueve años o mujeres ricas que buscaran pasar un buen rato. No una trabajadora de la zona de más de treinta años, con aspecto más atlético que femenino, más atractiva que bonita.
Por primera vez en mucho tiempo, Lee pensó en las cicatrices de quemaduras que tenía en cuello y mandíbula desde hacía casi once años. No solía llevar ropa que dejara el cuello a la vista, pero el top navideño le había gustado y no había sido capaz de resistirse.
Los amigos con los que iba a cenar al día siguiente habían visto sus cicatrices, así que daba igual. Ya no eran tan aparentes. Pero tenía la piel pálida y algo tirante desde justo encima del lado izquierdo de la mandíbula hasta debajo de la clavícula y hacia el hombro. Le había saltado aceite caliente en la cocina del restaurante de Bahía Pinar, y había pasado un tiempo en el hospital, luchando con el dolor y la infección, mientras le hacían injertos de piel.
Agua pasada.
Irrelevante para una mujer que pasaba la mayor parte del tiempo cubierta con chaquetas de esquí o camisas de cuello alto para practicar trekking en la montaña.
Le inquietó estar pensando en eso como si importara, porque no era así. Le gustaba el top, era divertido. Y si alguien se fijaba en sus cicatrices y desaprobaba que las mostrara, era problema suyo, no de ella.
Se enderezó en el asiento y movió la cabeza para sentir el cosquilleo de los árboles de navidad rojo, verde y oro que colgaban de sus orejas. El camarero le dio su cerveza y ella le dio las gracias.
—Bonitos pendientes —dijo alguien, a su lado.
Giró la cabeza y vio a un desconocido que llevaba una camiseta negra sentado en el taburete contiguo al suyo.
—Oh. Gracias.
—Si te preguntas cuánto destellan con la luz, la respuesta es que mucho. Todavía veo chispas delante de los ojos —el hombre sonrió.
—Lo admito —sonrió ella—, los he movido a propósito. Me encanta deslumbrar a la gente.
—No tendría sentido ponerse árboles de navidad si nadie lo nota, ¿correcto?
—Correcto.
El camarero veinteañero puso dos cuencos de alitas en la barra, uno delante de Lee y otro ante el admirador de sus pendientes. Después, sacó dos cuencos de crema agria.
—Empate —dijo el desconocido.
—Es una coincidencia asombrosa —farfulló ella, dado que el menú de barra se limitaba a alitas, nachos o patatas fritas. Cualquier otra cosa se servía en las mesas.
—No a todo el mundo le gusta la crema agria —señalo él—. Solo en eso nuestras probabilidades eran de seis a uno. Y si añadimos la cerveza…
Ella no se había fijado antes, pero era cierto que estaban bebiendo la misma marca, una cerveza artesana local. Esa era la mayor coincidencia de todas, dado que el bar ofrecía unas cincuenta y seis variedades distintas.
Y si era cuestión de coincidencias, su chaqueta de esquí era roja, exactamente igual que la que ella tenía en casa, con el logo del complejo vacacional.
—Trabajas aquí —le dijo, sintiéndose aliviada por encontrarse por fin con un colega instructor, más o menos de su edad.
—Desde hace tres días, sí.
—Yo, también. En la escuela de esquí —dijo ella—. Pero desde hace siete años, no tres días.
—Entonces he venido al bar adecuado.
—Depende del tipo de bar que buscaras —dijo ella, sin entender la lógica de su afirmación.
—Me refiero a que si hace siete años que vives aquí y has elegido este bar, no puede ser una mera trampa para turistas.
—Ah, ya, cierto. Waterstreet no tiene suficiente nivel para muchos visitantes.
—Me gusta. Se ve buena gente —dijo él. Pero no miraba a los demás, la miraba a ella.
Se produjo una especie de chispa entre ellos. Algo que hacía mucho que Lee no sentía, pero que reconocía. La asombró que fuera algo tan rápido, fuerte e instintivo. Su primera reacción fue retraerse, retroceder patinando hacia atrás como un personaje de cómic.
—¿Eres nuevo y nadie te está enseñando todo esto? —preguntó ella con cautela. Era obvio que estaba allí solo.
—Hoy he acabado tarde. Una chica del grupo se cayó y perdió la seguridad en sí misma. Tardé tres cuartos de hora en ayudarla a bajar desde la cima. Otro tipo, Everard…
—Es un buen tipo —interrumpió ella. Había trabajado con él en un equipo de adiestramiento.
—Sí. Él se ocupó de bajar al resto de mi clase de la montaña, y para cuando yo llegué todo el mundo se había ido menos él. Está casado y tenía prisa por volver a casa. La chica a la que ayudé a bajar me invitó a tomar algo, pero el bar al que me llevó no era de mi estilo. Cuando ella, eh, se fue, salí a buscar algo más de mi gusto.
—Y lo encontraste.
—Lo encontré.
Hubo otro chispazo y Lee se quedó muda. No creía que fuera cosa de su imaginación. Él no parecía tener ninguna prisa por rellenar el silencio. Tomó un sorbo de cerveza y la miró por encima del vaso; sus ojos parecían muy oscuros en contraste con el blanco de la espuma.
«¿Realmente voy a hacer esto?».
Era demasiado rápido y ella nunca hacía esas cosas. No había salido con nadie en tres años, y entonces solo durante un par de meses. Y antes de eso… ¿Otros dos años? Parecía imposible que solo hubiera tenido dos novios en cinco años. Dos relaciones breves y sin futuro, que ni siquiera habían tenido mucho éxito como aventuras.
Sin embargo, él… No sabía por qué tenía esa sensación. Para empezar, no sabía nada de él.
O tal vez sabía demasiado. Podía imaginar sus cualidades solo con saber cómo se ganaba la vida y que estaba solo en un bar a las siete de la tarde, en Nochebuena. No estaba segura de querer una aventura con un instructor de esquí soltero.
«¿Por qué no?», pensó.
—¿Cuándo ella, eh, se fue? —Lee repitió sus palabras.
—Ella estaba interesada en alargar la velada, yo no —él encogió los hombros y sonrió.
—¿Y sueles estarlo?
—Era una chica agradable. Bonita. Pero no, no con clientes —dijo él con firmeza.
Unas pocas palabras que habían dicho mucho. Lee había descubierto que podía haber dormido con una mujer, atractiva y dispuesta, esa noche y que la había rechazado haciendo honor al principio de no tener relaciones con los clientes.
Ella pensó que, si no fuera por eso, podría tener a una compañera de cama distinta cada noche. Era guapo. Pero, por lo visto, no estaba por la labor de acostarse con cualquier mujer y era lo bastante educado para tomar una copa con una cliente, si esta se lo pedía.
—¿Y tú? —preguntó él con voz grave y raposa, que pareció envolverla en un círculo de intimidad.
Lee movió la cabeza. Tampoco salía con clientes. Esos asuntos podían complicarse mucho. Y nunca había salido con otro instructor. Eso podría ser una complicación aún peor.
«Entonces, ¿por qué me lo estoy planteando? Ni siquiera sé su nombre».
—Me llamo Mac, por cierto —dijo él, como si le hubiera leído la mente—. Mac Wheeler.
—Lee Cherry.
—He visto tu nombre en el tablón de anuncios de la oficina de la escuela de esquí. Debemos de haber coincidido en las reuniones matinales estos últimos dos días, pero no recuerdo haberte visto.
—Es una escuela bastante grande.
—Aún estoy asentándome. En un sitio nuevo y trabajando como instructor. Hacía tiempo que no enseñaba.
—¿No?
—Me he estado dedicando a la administración, en un complejo invernal que no nombraré.
—Ah.
—Tuve un desacuerdo con el jefe sobre un tema personal —explicó él—. Le lancé el guante en mal momento. Pero no me arrepiento.
—¿Lanzaste el guante? ¿Así es como hablas? —«Cuando hablas, cosa que tengo la sensación de que pronto dejaremos de hacer».
—He estado leyendo una serie de ficción, muy larga, y se me está pegando el vocabulario. En pocas palabras, renuncié al trabajo y no había nada para mí en Sn… Ya te diré dónde cuando nos conozcamos mejor.
—Exacto, cuando —recalcó ella, porque no quería que él se hiciera una idea equivocada.
«Aunque no se está equivocando nada…».
—¿Sí? —dijo él con tono de humilde disculpa y una sonrisa. Pero su expresión no indicaba en absoluto humildad ni arrepentimiento.
Pasaron tres horas en el bar, lo que a ella le pareció bastante impresionante. Estaba claro cómo iban a acabar, pero no tenían prisa. Compartieron otro cuenco de alitas, con patatas fritas, y se tomaron otra cerveza antes de pasarse a la gaseosa.
—Soy de Idaho, de Coeur d’Alene. Mi madre es maestra y mi padre trabaja en el ayuntamiento. Allí también tengo una hermana, casada y con dos hijos —le explicó él.