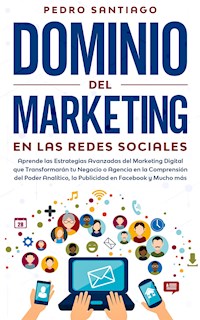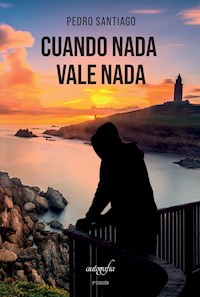
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Autografía
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una serie de infortunios trastoca la vida de un hombre hasta un punto en el que no hay retorno. ¿Qué serías capaz de hacer cuando tu vida ya no vale nada? El grave accidente laboral que sufre Iago y el acoso al que se ve sometida Iria, la novia de Amaro, marcarán un punto de inflexión en las vidas de un grupo de personas que se mantienen unidas a través de fuertes lazos de amistad. La investigación de la muerte del doctor Méndez, un reputado neurocirujano que parecía esconder un pasado turbio y oscuro, será el epicentro de esta trepidante historia, donde la incertidumbre, el suspense y los giros inesperados se mantienen hasta el final. El arraigo a los orígenes y la crítica social son parte esencial de esta emotiva novela en la que, mediante un lenguaje fluido y claras alusiones musicales, el autor cuestiona los límites de lo ético.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cuando nada vale nada
Pedro Santiago López Caamaño
Fotografía fondo de portada: Alfonso Maseda Varela
ISBN: 978-84-19198-41-9
2ª edición, mayo de 2022.
Editorial Autografía
Calle de las Camèlies 109, 08024 Barcelona
www.autografia.es
Reservados todos los derechos.
Está prohibida la reproducción de este libro con fines comerciales sin el permiso de los autores y de la Editorial Autografía.
Índice
Intro
Viejos amigos
El accidente
LA Eminencia
Desidia
Subconsciente
La visita
Turismo forzado
Secuelas
Rutina sedentaria
Media naranja
Llorar por algo
Reflexión
El hallazgo
Rabia acumulada
El escarmiento
Incógnitas
La noticia
Furtivos
La corona
Con buen pie
Cambio de plan
Promiscuidad
Silencio
Los maderos
Pies de plomo
No es no
Lucha de gigantes
Efecto sedante
El abogado
Sorpresas
Hora de la verdad
Culpable
Fin del trayecto
Pelea de gallos
La última pieza
El arte de morir
Un crimen lícito
A tu memoria
Epílogo
Nota de autor
Agradecimientos
A Xoel y Noa, por su ilusión al contar
cada página a medida que avanzaba.
A Susana, por el apoyo incondicional.
Sin ella, nada valdría nada.
Intro
Esta nota no pretende ser una despedida. Se trata de una aclaración sobre mi voluntad de poner fin a un trayecto que en los metros finales se me antojó complicado, monótono e insoportable.
Quizá no estaría en esta situación, ni tendría que escribir estas líneas, si mi vida hubiese tomado otro curso. Pero supongo que cada persona tiene su destino definido, y este es el que me ha tocado.
No busquéis a ningún culpable porque yo soy el único responsable. Y me voy con la sensación de no haber hecho nada malo. Hay gente que simplemente no se merece vivir. He llegado a la conclusión de que antes de abandonar este mundo podía contribuir a una buena causa, y a mi juicio, así lo he hecho.
Solo decidí quitarles una losa de encima a las personas que verdaderamente se preocuparon por mí; a aquellas que realmente me importan. Mi delito quedará impune a efectos legales y yo me voy feliz sabiendo que el mundo hoy es un poco mejor.
Iago Barreiro.
1
BRAIS Y AMARO
Viejos amigos
Cuesta distinguir la realidad cuando la vida no vale nada, cuando nada vale nada ya… A medida que avanzaba la conversación, el efecto de las primeras cervezas provocaba un existencialismo moral en las sentidas palabras de los dos viejos amigos.
—Despacio, tío, que es muy pronto para ponerse tan profundo —Brais trataba de quitarle hierro a las palabras de su amigo mientras se acomodaba en la silla de la terraza.
—Ya sabes que soy muy melodramático —ironizó Amaro poniendo los ojos en blanco—. Pero en serio, el tema en cuestión no es para menos.
—Lo sé, pero ya tendremos tiempo de hablar a fondo sobre ello —Brais optó por la reticencia—. Además, ese rollo de “cuando la vida no vale nada”, que decías, ¿no es de una canción?
—Ja, ja, me has calado. La mejor referencia para explicar algo es ponerle la letra de una canción.
—Tú y tus canciones, ¡menudo poeta estás hecho! Venga, va... pido otras cervezas, que estas se calientan —hizo un gesto a la camarera con dos dedos que esta captó asintiendo—, aunque no me importaría que ella se calentase conmigo y viceversa.
—Ya me tardabas, Brais. Empezaba a creer que estabas enfermo.
—Lo estoy, qué le voy a hacer —asintió con la sonrisa de pillo que desde pequeño tanto le caracterizaba.
Hacía ya bastante tiempo que no quedaban para tomar algo, echarse unas risas, recordar viejos tiempos y ponerse al día. Aunque mantenían contacto por WhatsApp y redes sociales, no era lo mismo. Sin duda, el calor en la barra de un bar era el escenario preferido para ambos, pero últimamente, el contacto directo entre humanos y la forma de relacionarse estaban muy restringidos por culpa de un virus que había hecho ver a todo el mundo que nuestra especie era más vulnerable de lo que se imaginaba hasta el momento.
Brais y Amaro se conocían prácticamente de toda la vida, desde hacía treinta y dos primaveras. Fueron compañeros de clase en el colegio público del pueblo en el que crecieron. Ambos procedían de familia trabajadora de clase media, típica de pequeños núcleos urbanos del interior de Galicia. Crecieron y la vida los fue llevando por caminos diferentes, pero nunca perdieron el vínculo, ni mucho menos la amistad. Desde luego, no se veían con la frecuencia de años atrás, cuando aún podían considerarse jóvenes sin responsabilidades de envergadura. Aquellos sí que eran tiempos despreocupados. ¿Por qué tendría que avanzar la vida siempre más rápido de lo deseado? Tampoco era para tanto. Al menos ambos poseían estabilidad laboral.
Brais ejercía el oficio aprendido tras su formación profesional correspondiente, y llevaba casi una década ofreciendo su destreza manual al servicio de una empresa de carpintería. No era la panacea, pero tampoco para quejarse.
Amaro optó por la funcionalidad. Terminó bachillerato y trabajó como camarero cuatro años hasta asumir que su sitio estaba al otro lado de la barra, no detrás. Fue entonces cuando decidió preparar la oposición de bombero en una academia de la capital de provincia. Tras dos procesos con resultado apto, pero sin conseguir plaza, a la tercera fue la vencida. Después de cinco años de preparación se convirtió en funcionario de la Administración Local ejerciendo un oficio, a su parecer, muy gratificante que, además, le dejaba mucho tiempo libre. Por suerte, el esfuerzo invertido en preparar la oposición no fue en vano.
La tarde estaba llegando a su fin. El verano daba sus últimos coletazos y pronto tendría que ceder paso al otoño.
Hacía una temperatura agradable y se respiraba un ambiente festivo en la ciudad. Los dos amigos podrían desinhibirse sin horarios y disfrutar de la noche que pronto empezaría a caerles encima, para largarse a descansar cuando el sol comenzase a decirles que ya era de día.
A Brais nadie lo esperaba en casa y la novia de Amaro estaba de guardia esa noche en el hospital. En otras circunstancias habría sido motivo más que suficiente para disfrutar y evadirse plenamente, pero había algo en Amaro que a Brais no le acababa de cuadrar. Sabía de sobra que su amigo no era un derrochador de efervescencia nocturna, ni la reina de la fiesta, pero notaba algo en él que le preocupaba.
—Y dime, ¿qué tal con Iria? —probó a tantear ese terreno.
—Bueno, digamos que en nuestra línea. No me quejo —mintió reticente Amaro.
—Ya llevaréis un par de años, como quien no quiere la cosa.
—Haremos tres años en noviembre. Bueno, eso si llegamos a tal fecha.
Brais dedujo que había dado en el clavo, casi sin contar.
—Ya será menos, llorón. Pero si se os ve de maravilla. Fíjate en mí, que no siento cabeza: hoy con una, mañana con otra, pero nunca con ninguna.
—Ya, será que siempre nos quejamos de lo que no tenemos. Condición humana —respondió con resignación Amaro.
—¿Qué te parece si vamos a picar algo a la zona vieja? A ver si se te suelta la lengua con unas cañas y unas croquetas de La Bombilla, que están cojonudas.
—¡Genial! A este ritmo, sin comer algo no creo que lleguemos muy lejos. Me alegro de que se te encendiese la bombilla.
Caminaron unos trescientos metros hasta entrar en la calle Torreiro. La gente se apiñaba a la entrada de los bares como podía, bebiendo y comiendo en las terrazas, usando como sillas los portales y los alféizares de ventanas a modo de mesas improvisadas.
—¡Joder! ¡Qué gusto ver de nuevo gente de fiesta en las calles! Los bares a pleno rendimiento generan alegría. Quién nos diría que un puto virus nos los iba a cerrar —dijo Brais señalando la entrada del bar repleta de gente.
Les costó llegar a la barra. También que les atendiesen. Y se las vieron y desearon para sacar las cervezas y un par de tapas de patatas bravas y croquetas a la calle. Salieron a trompicones y posaron su ansiado y escueto menú en una repisa. Amaro levantó su vaso de plástico con el exquisito brebaje.
—Brindemos: por una noche evasiva y una posterior resaca llevadera.
—Amén —ratificó con sarcasmo Brais—. Y ahora, ¿vas a contarme qué te pasa con Iria?
Amaro dudó si abrirse ante su amigo o restarle importancia al asunto. Finalmente decidió cambiar de tema.
—No creo que la sangre llegue al río, o eso espero. Mejor hablemos de Iago. Es hora de retomar la conversación que dejamos pendiente.
El semblante de Brais mudó por completo. Sus ojos se entornaron en una expresión triste de nostalgia. El tema le dolía en el alma, pero tampoco podía evitarlo eternamente. Con voz temblorosa dijo:
—Es increíble lo que puede cambiarle la vida a una persona. Siempre ha sido tan alegre y pasional; con esa capacidad que tenía para adaptarse a cualquier situación... y míralo ahora. Esto es demasiado, no han parado de lloverle desgracias.
—Cierto —afirmó Amaro—. Se quedó sin padres a una edad muy temprana, apenas sin familia y aun así demostró una fuerza ante la vida envidiable. Luego, lo de su hijo recién nacido... Le costó un mundo superarlo, pero salió adelante, aunque la muerte del bebé supuso el fin de su relación. Y ahora esto. Joder, es que no se puede tener peor suerte en la vida.
—Yo creo que ya no le importa nada, que no siente que tenga ningún motivo por el que vivir —musitó pensativo Brais—. Para él la vida ya no vale nada.
2
IAGO
El accidente
La decisión de cambiar de oficio no fue algo premeditado, más bien una adaptación llevada a cabo por la crisis del ladrillo. A finales de 2008, la empresa de fabricación de mobiliario en la que trabajaba Iago desde hacía más de una década echó la persiana tras aguantar varios meses con una baja producción y carencia de beneficios. En un principio, sometieron a la plantilla a un expediente de regulación de empleo. Ese fue el inicio del fin. El dueño de la empresa aprovechó los recursos legales para que fuese el Estado quien indemnizase a los trabajadores de mala manera y mantener su patrimonio personal íntegro, pudiendo invertir en otros menesteres.
«¡Tiene cojones el asunto!», solía comentar Iago con sus compañeros. «Tres meses sin pagarnos y le estamos amueblando el chalet a la hija del jefe. Y esperando a que nos den la patada. Para echarse a llorar».
Cada vez que podía, Iago procuraba hacer escapadas a la montaña. Era un alma libre que adoraba la naturaleza.
Tenía una confortable furgoneta acondicionada para quedarse a dormir en cualquier esquina que se le antojase. Aunque no era ninguna eminencia de la disciplina, practicaba escalada porque le hacía sentirse vivo.
La remuneración del paro le permitió formarse como técnico de trabajos en altura. No tardó en ejercer la profesión en una empresa de mantenimiento de parques eólicos, dedicándose a la revisión de líneas de vida.
«Eso es reciclarse en tiempos de crisis», le decían sus antiguos compañeros de la fábrica de muebles.
Realmente Iago supo adaptarse a los cambios y gracias a su afán trabajador y su espíritu luchador, pronto cuajó en una empresa en la que fue haciendo carrera. Su trabajo le gustaba. Aunque era un nostálgico de su tierra gallega, también le encantaba viajar. Y en su empresa podía hacerlo gratis: trabajaba duro cada jornada a cambio de poder disfrutar del descanso en diferentes lugares y recónditos rincones de la península.
Trataba de compensar el esfuerzo invertido en el trabajo y el deporte con una buena fiesta, siempre que se terciase la ocasión. Nunca le hacía ascos a unas cervezas o a unos cacharros de licor café, como él solía decir. Tampoco se amilanaba ante unos cubatas. Si había que buscar un motivo por el que brindar, siempre lo encontraba.
Iago era un fiel defensor de la amistad y de la confianza. Una persona extrovertida, alegre, sociable y amigo de sus amigos. Pero tampoco desaprovechaba la ocasión, si se daba, de salir en soledad. Tenía la capacidad de integrarse en cualquier lugar y ambiente.
En cuanto al amor, mantenía unos principios tradicionales de fidelidad y romanticismo. Encontró su estabilidad sentimental con Andrea, a quién había idealizado como su compañera de viaje, su socia, su media naranja. Pero cuando más motivos tenían para ser felices, una desgracia más a sumar en su cuenta de reveses, provocó que todo se torciese.
A sus cuarenta y pocos años, tenía claro que no reharía su vida ni volvería a intentar traer a otra criatura al mundo. El tremendo golpe de haber perdido a su bebé, el pequeño Gael, lo hizo sufrir como nunca y, en consecuencia, la relación con Andrea se fue deteriorando hasta el punto de que ella decidió retornar a su Argentina natal.
Iago había conseguido salir adelante a duras penas, aunque era consciente de que la pena lo acompañaría el resto de sus días.
—¿Pero a dónde vas tan temprano? ¡Todavía son las seis de la mañana! Aún podemos dormir una hora más.
Iago se estaba vistiendo con sigilo para no molestar a su compañero de habitación en aquel hostal de un pueblo andaluz.
—Ya sabes que soy de madrugar. La cama me quema cuando abre el día. Y más sabiendo que tenemos por delante la revisión de veinte eólicos —le susurró Iago poniéndose la camiseta mientras entraba en el baño.
—¡Oh, Dios! De todos los compañeros, tuvo que tocarme el más currante. ¡Qué castigo!
—¡Vamos, Miguel! No te quejes. Si nos partimos la espalda desde primera hora, nos quedará más tiempo para el ocio por la tarde. No va a ser todo trabajar.
—Menos mal que también eres el más fiestero —se consoló al tiempo que se desperezaba.
—Todo sea por mantener el equilibrio.
—El equilibrio es imposible —comentó Miguel arqueando las cejas.
—Eso es un tema de Los Piratas —respondió Iago, con la melancolía reflejada en su rostro.
El comentario de su compañero provocó que los recuerdos se apoderasen de él. Cuántas veces habría escuchado aquella canción tan bonita en soledad, llorando la marcha de Andrea como consecuencia de la desgracia que truncó sus vidas para siempre.
—Exacto, es un tema buenísimo —añadió Miguel con entusiasmo—. Como todo lo que hace Iván Ferreiro.
Iago asintió, intentando escapar del momento al que el título de aquella canción lo había trasladado. Decidió cambiar de tema:
—Tengo un buen amigo capaz de encajar una canción en cualquier conversación —dijo mientras salía del baño con una sonrisa—. ¡Venga! Vamos, holgazán, ¡levántate! Te espero abajo en la cafetería.
Iago y Miguel saludaron al día bien alimentados. Dos tostadas con aceite y tomate, acompañadas de unos cafés cargados y humeantes, fueron sus enérgicos desayunos.
La noche daba sus últimos coletazos pero estaba a punto de rendirse a la claridad de la mañana. Esta se adivinaba soleada y calurosa. Aunque el mes de agosto expiraba ese mismo día, todavía ostentaba su poderío climático.
Los compañeros se dirigieron al todoterreno de la empresa. Distaban cinco kilómetros hasta el parque eólico en el que les tocaba realizar la revisión.
—Toma, hoy conduces tú —espetó Iago mientras le tiraba por el aire las llaves a Miguel—. Voy a fumarme un cigarro tranquilo mientras contemplo el paisaje sureño.
—Deberías dejarlo, pero eso supongo que todo fumador lo sabe. ¡Echas de menos a tu gente y a tu tierra, eh! —bromeó Miguel mientras arrancaba el coche.
«No tanto como hace un tiempo». De nuevo por su mente se cruzaban Andrea y su pequeño Gael. Siempre los tenía presentes. Trató de rechazar el pensamiento para no sumergirse en la nostalgia que tanto le ahogaba. Retomó de nuevo la conversación:
—Sé que es contradictorio, pero gustándome tanto viajar, no entiendo el arraigo con mis raíces. Supongo que no deja de ser compatible.
—Hay tiempo para todo, solo debemos buscar la forma de disfrutar mientras podamos, en el lugar que nos toque en cada momento —Miguel se puso profundo—. Cualquier día todo puede cambiar o incluso acabarse. Estamos en el mundo de pasada. Tenemos que jugar lo mejor posible las cartas que nos van tocando.
Ese martes comenzaron la jornada pasados unos minutos de las siete de la mañana. El día se auguraba caluroso. En unas horas, el sol abrasador y el desgaste físico, seguramente pasarían factura a Iago y a Miguel.
Estaban en la cima de la colina, en el primero de un lote de eólicos que formaban una fila y hacían recordar a los gigantes del Quijote sacudiendo sus brazos metálicos en forma circular. Al menos se había suprimido la contaminación medioambiental en esa, relativamente reciente, forma de producir energía. Pero la supresión de la aberración paisajística parecía que todavía no la habían contemplado los ingenieros de energías renovables.
El objetivo era realizar la revisión de veinte eólicos a lo largo de la jornada. Habían llevado unos bocadillos para hacer un breve descanso y reponer fuerzas al mediodía. Si todo salía bien, a las 15:30 o 16:00 horas podrían irse a descansar al hostal y dedicar parte de la tarde, después de una breve siesta, a pasear por el pueblo y tomarse unas cañas, tratando de disfrutar del ambiente sociable tan característico de la gente andaluza.
Se repartían el trabajo alternándose; uno subía al primer eólico y el otro quedaba abajo revisando la seguridad y anotando los datos que el compañero le facilitaba por el talkie desde arriba. Los eólicos del parque en cuestión eran de sesenta metros de altura. Tenían que subir por un paso de escalera vertical que había en su interior, hasta lo más alto de cada uno de ellos. Allí revisaban el descensor de emergencia instalado en la nacelle, que era la cabeza del eólico, y anotaban otros datos técnicos requeridos para el registro de prevención.
Empezaron después de hacer unos ejercicios de estiramiento, imprescindibles antes de ponerse en materia. A Iago le tocó subir al primero. Se colocó su equipo personal con todos los EPIs correspondientes y se ancló con su dispositivo anticaídas a la línea de vida instalada en el aerogenerador. Subió con decisión y actitud resuelta. Debido a su experiencia y su estado físico, Iago era un hombre muy ágil y explosivo. Miguel controlaba sus movimientos desde abajo.
—¡Ánimo! ¡El segundo me toca a mí! A ver si puedo llegar más rápido que tú —alentó Miguel a su compañero.
—Esto no es una competición. Pero si lo fuese, ten por seguro que no serías tú el ganador —contestó Iago con una carcajada sonora mientras avanzaba con agilidad.
Ninguno de los dos podía imaginar en ese momento que su jornada laboral ese día estaba a punto de terminar.
Suele decirse en algunos ámbitos que un profesional no comete errores al principio de su trayectoria, precisamente porque trata de ser prudente para compensar su inexperiencia. Es la seguridad en uno mismo la que propicia el error humano. Iago estaba a punto de comprobarlo.
Cuando llegó al tramo final, se deslizó lateralmente pisando la plataforma. Abandonó así los últimos peldaños y se sujetó con la mano a un punto fijo. A continuación, retiró su dispositivo anticaídas de la línea de vida. Tendría que haberse anclado previamente, manteniendo siempre un punto fijo de seguridad. Jamás se le habría pasado por la cabeza poder cometer un error de tal magnitud. Sin embargo, el despiste en la secuencia al proceder de forma mecánica, junto con la maldita casualidad de torcerse un tobillo en el último paso lateral, derivó en un fuerte tirón propiciado por el peso de su cuerpo. La mano que lo sujetaba al punto fijo no pudo soportarlo y se precipitó al vacío emitiendo un grito sonoro de incredulidad, incertidumbre y miedo.
Dicen que todos los recuerdos de la vida de una persona se cruzan por su mente cuando está a punto de morir inesperadamente. No fue eso lo que sintió Iago durante los casi diez metros de caída libre hasta la plataforma que había en uno de los tramos intermedios del interior del eólico. Solamente trataba de buscar una solución que no existía. El pánico se apoderó de él. Como pudo, buscó el modo de colocar su cuerpo en una posición que pudiese salvarlo de la muerte tras el impacto.
Por suerte, todo fue muy rápido.
De repente, un brutal estruendo provocó que su mundo se paralizase y todo se volvió negro.
3
BRAIS Y AMARO
LA Eminencia
La noche había transcurrido como un suspiro. El tiempo se les pasó volando a medida que peregrinaban entre los bares y pubs de la ciudad. Pasaba de las seis de la madrugada cuando empezaron a notar síntomas de que el local en el que se encontraban iba a cerrar. De pronto, la música dejó de sonar.
Amaro balbuceaba a su amigo la idea de marcharse a dormir.
—Tomamos la última y nos vamos —intentaba ser convincente Brais—. Todavía nos queda un garito cerca abierto.
—Eso no te lo crees ni tú. Para ti siempre es la penúltima, la palabra última no existe en tu diccionario.
A Amaro se le pegaba la lengua al paladar dando la sensación de ser un guiri con acento extranjero.
Salieron a la calle medio anestesiados por la ingesta de alcohol. Parecían vampiros buscando un refugio antes de que amaneciese y la claridad cegase sus delicados ojos.
Caminaron unos diez minutos hasta que dieron con el local tan ansiado por Brais. La fachada, pintada toda de negro, no presagiaba un ambiente refinado, pero tampoco estaban ellos para muchas exigencias. Un letrero que pedía a gritos ser sustituido rezaba «SALA 600» y, justo encima, algún iluminado había anclado a la pared un coche antiguo seccionado a la mitad. El modelo del vehículo coincidía con el del nombre del local.
—¡Guau!, mira que he pasado veces por aquí... ¿Te puedes creer que nunca me había fijado en ese Seat 600 estampado en la fachada? —Amaro empezaba a pensar que había valido la pena dejarse guiar por su amigo.
Se dirigieron a la entrada y un portero entrado en edad, con cara de pocos amigos los miró de soslayo sin girar el cuello.
—Cerramos en una hora, chicos.
—Perfecto, creo que será suficiente para dos rondas —argumentó Brais levantándole el pulgar al portero a modo de aceptación.
—Son diez euros la entrada. Incluye una consumición.
Avanzaron y Brais sacó veinte euros de la cartera. Se los dio a la chica que estaba detrás de la barra en miniatura que había nada más entrar a la izquierda.
—Ahí van, quédate el cambio, guapa —le dijo Brais enseñando su dentadura impecable y guiñándole un ojo.
—Muchas gracias, gilipollas —respondió ella susurrando la última palabra.
El aforo de la sala en ese momento era, posiblemente, superior al permitido. Brais echó un vistazo y su cerebro contabilizó más mujeres que hombres. «La última hora de la noche promete», pensó esperanzado.
La música sonaba con más decibelios de los que seguramente deseasen los vecinos y a Amaro le agradó comprobar que era de su género preferido. La voz de Fito Cabrales, acompañado de los Platero y Tú, enfilaba por los altavoces desde los platos del DJ: «Hoy me encuentro muy bien, voy a acabar borracho. No me importa la gente, no voy a ser decente...».
—Parece que hayan reservado este tema para nuestra llegada —gritó Amaro al oído de su amigo.
—¿A que sí? ¿Ves cómo ha valido la pena la penúltima? —respondió con entusiasmo sin dejar de inspeccionar su entorno.
Avanzaron con decisión hasta la barra del fondo y pidieron un par de gin-tonics. A la derecha, había un espacio reservado con mesas y sofás, todos ocupados. Al poco rato, tuvieron suerte y un grupo de cuatro chicos se levantó dando por finalizada la noche. Amaro y Brais no perdieron el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos se estaban acomodando en los sofás.
—Parece que la gente no tiene sueño, ¿eh? —dijo Brais.
—Será por el veneno que le echan a las copas. Tenía que haberle dicho al camarero que lo cargase menos. Mañana ya nos quejaremos.
—¿A qué hora sale Iria de trabajar?
—Sobre las ocho. A este paso llegará antes que yo a casa.
—Antes me comentabas que te preocupaba algo en vuestra relación, ¿quieres hablar de ello? Sabes que puedes contar con mi discreción —se ofreció Brais.
Amaro no las tenía todas consigo. A pesar de la profunda amistad que les unía, era una persona a la que le costaba abrirse y expresar sus sentimientos. Siempre habían sido muy diferentes en ese aspecto. Tal vez por eso encajaban tan bien.
Quizá fuese por las copas de más o el peso del secreto que, hasta ahora, solo Amaro y su pareja conocían. El caso es que decidió soltarlo sin más remilgos.
—Iria sufre acoso —dijo con los ojos vidriosos y el semblante emocionado.
—¿Qué? —Brais no daba crédito— ¿Pero en qué sentido? ¿En el trabajo, a nivel laboral...? ¿Quién es? ¿Algún hijo puta salido?
—Pues, hasta cierto punto, las dos cosas. No sé, Iria creo que no me cuenta todo lo que realmente pasa, pero yo la noto muy afectada. Y creo que teme que yo pueda cometer alguna locura si entra más en detalles. Yo le insisto mucho en el tema, le hago mil preguntas e intento hacerle ver que solamente quiero ayudarla.
—Miedo a que hagas una locura… Joder, debería ser ella la que tuviese miedo de que ese cabrón hiciese una locura, no tú —soltó Brais visiblemente exaltado—. Pero, ¿quién es el asqueroso ese?
—Al parecer, es un neurocirujano joven que ejerce desde que terminó sus estudios en la facultad. Doctor Méndez, Carlos se llama. Las mejores notas, una ambición desmedida y todo el empeño y ganas de triunfar, provocaron que los hospitales se lo rifasen. Se dice que es una eminencia en su campo, y tiene menos de cuarenta años. Iria me habló de él antes de que empezase a tener problemas con sus maneras de relacionarse con ella.
—Joder, ¿pero no le ha denunciado? Uf, qué ganas me están entrando de conocer a ese gilipollas. Yo sí que iba a hacerle una cirugía, pero para arreglarle la cara.
—No es tan fácil, Brais. ¿Acaso te crees que no lo he pensado yo miles de veces? —la pregunta retórica de Amaro bajó un poco el nervio de Brais—. Comencé a notar rara a Iria hace un par de meses. Entonces me contó que cuando empezó a trabajar en el hospital, coincidió con él en algunas guardias. El tipo, en aquel entonces, solo era amable, nada extraño. Pero con el paso del tiempo, empezó a tomarse confianzas que ella nunca le dio: conversaciones con cierto afecto y cariño delante de los compañeros, algún que otro piropo con sutileza, propio de un reputado doctor muy bien visto por todo el mundo... Nada alarmante, porque Iria siempre supo mantener la distancia.
Hizo una pausa para reducir el contenido de su copa y acto seguido continuó su explicación.
—Con el paso del tiempo conseguí sonsacarle que la invitó a comer en alguna ocasión y acompañarla a casa al salir de trabajar. Siempre lo rehusó, aunque él parece no darse por aludido. Últimamente, en alguna ocasión, buscó el roce físico en distancias cortas, mientras trabajaban. Iria se está planteando pedir traslado a otro hospital. Y tal y como están las cosas, no es muy buen momento.
—¡Qué pedazo de cabrón! —dijo Brais apretando los dientes—. Tiene que denunciarlo.
—¿Y qué iba a contarle a la policía? ¿Acaso crees que moverían un dedo? Seguramente la viesen como una enfermera novata con aires de delirio, montándose su película personal con el Gran Doctor.
—Pues que lo mande a la mierda de una vez.
—En cierto modo ya lo ha hecho, pero con una sutileza diferente a la tuya —dijo Amaro con un gesto de resignación fingida.
En ese momento, una chica rubia y alta se acercó a su mesa. Tendría entre veintiocho y treinta y dos años. Llevaba un vestido negro ceñido por encima de la rodilla y unos tacones que costaba imaginar que todavía pudiese soportarlos a esas alturas de la noche.
—Hola, chicos. ¿Tendréis un par de cigarros?
Ambos levantaron sus cabezas, aún aturdidos por lo inmersos que estaban en la conversación.
A Brais se le abrieron los ojos como platos y su sonrisa apareció como un resorte.
—¿Te fumas los pitillos de dos en dos? Eso sí que es nuevo, nunca había visto nada igual —dijo Brais sacando dos cigarrillos de su cajetilla para dárselos.
—Ja, no, lindo. Uno es para mi amiga, aquella chica guapa de la mesa de al lado —respondió señalando a una chica morena que sonreía mientras se hacía la despistada—, y con el otro pretendía hacerme un peta de maría. Si os portáis bien podríamos compartirlo.
—Pues no me parece mala idea. No sé la de años que habrán pasado desde que no fumo esa mierda, pero quizá nos venga bien relajar la cabeza. ¿Tú que dices, Amaro?
—Yo paso, pero si os lo hacéis ahora, aprovecho de paso que salís a fumarlo para largarme a casa.
—Oh, pero no tengas prisa, guapo, todavía podemos encontrar algún sitio en donde continuar la fiesta. Laura, ven, te voy a presentar a dos chicos que parecen buena gente —la chica morena se acercó luciendo un vestido gris de gala con características similares al de su amiga—. Ellos son...
Amaro sonrió tímidamente bajando la vista.
—Él es Amaro, mi amigo. Y Brais, un servidor —dijo este, haciendo una reverencia con la mano.
—Encantada, yo soy María. Y ella es Laura —ambas asintieron con sonrisa seductora.
—¡Anda, como el porro! —dijo entre risas Brais.
—¿Qué?
—De maría
—Ja, ja, ja… pero qué peligro tienes, Brais. Venga, voy a hacerlo y salimos fuera a fumarlo.
Amaro no veía la ocasión de marcharse. La noche había ido relativamente bien, había sido divertida y se sentía desahogado por haber soltado sus confidencias a su amigo.
Finalmente, apenas habían hablado de Iago, puesto que Brais estuvo toda la noche evitando el tema.
«Demasiado sufrimiento para una noche que pretendía ser evasiva», pensó. Quizá fuese mejor así. Volverían a verse pronto. La próxima vez sobrios, con un poco de suerte, aunque con una molesta resaca.
Apuraron los posos de sus copas y salieron a un rincón discreto del exterior guiados por las chicas.
María encendió el canuto, que olía de vicio —pensó Brais—. Laura y él la acompañaron, cada cual con su cigarro.
—Bueno, pues hasta aquí la velada —dijo a modo de despedida Amaro—. Ha sido un placer. Me piro.
—¿No prefieres esperar un rato? Podemos ir a desayunar —le animó Brais.
—Sabes que no, voy a ir dando un paseo. En quince minutos estaré en casa. Mañana será otro día. Te escribo, ¿vale? —dijo despidiéndose con una palmada en el hombro de Brais—. Chao, chicas. Encantado de conoceros.
—Oh, qué lástima. Me encantaba para ti, Laura. Es muy mono.
—No está mal, pero no es mi tipo —dijo Laura con un gesto de “qué se le va a hacer”, mientras miraba cómo Amaro se iba alejando tambaleante con las manos en los bolsillos—. Yo también me marcho, voy a coger un taxi en la parada que hay al doblar la esquina. Chao, hablamos, María —se despidió arqueando las cejas hacia su amiga en un gesto de complicidad.
—Pues yo quiero ir a desayunar —le dijo María cariñosamente a Brais, poniéndole ojitos y acariciándole la mano.
—Pues tendrá que ser en mi casa. Allí podremos saciar nuestra hambre.
—Mmmm, no sé, me lo tengo que pensar. Tomamos otras copas y le doy una vuelta a tu propuesta.
—Me gusta tu actitud. Adelante señorita —hizo un gesto amable cediéndole el paso.
Amaro tuvo un error en el cálculo del recorrido hasta casa. La expectativa de los quince minutos previstos fue transformándose en los más de treinta que le llevó en realidad. No había contado con los daños colaterales que había producido el alcohol en él. Aun así, el paseo había sido un acierto. Le había sentado bien y se había espabilado un poco.
En una pequeña plaza, a doscientos metros del piso que compartía con Iria desde hacía casi dos años, se sentó en un banco y le agradó comprobar que todavía conservaba una arrugada cajetilla de tabaco en el bolsillo.
Amaro no era fumador habitual, pero de vez en cuando aceptaba algún que otro cigarrillo que le ofrecían o, como había sido el caso, compraba una cajetilla. Sacó uno y lo estiró. Estaba tan curvado que parecía imposible que no se hubiese roto. Lo encendió y aplastó la cajetilla con las dos manos. Quedaba más de la mitad de su contenido sin consumir. La lanzó a modo de tiro libre a una papelera que había a unos tres metros, con toda la intención de encestar.
No fue así. Se quedó corto; casi un metro.
«Luego la recojo», se dijo.
Pensó en Iria, en lo mucho que la quería y lo intensa que había sido su relación desde que se habían conocido tres años atrás. Después de casi un año de noviazgo se habían ido a vivir juntos. Su relación se había forjado de forma intuitiva y natural. Se complementaban a la perfección, todo salía rodado. Eran confidentes y ante todo amigos. Dios, ¡cuánto le gustaba esa mujer! Solo él lo sabía.
Le estaba dando vueltas a todo lo que le contó a Brais y esperaba que fuese buen confidente. ¿Por qué tendría que sucederles todo eso? Con lo bien que estaban. Prefirió suponer que se trataba de algo normal, todas las parejas pasan por altibajos. Al fin y al cabo, no iba a ser todo perfecto e idílico siempre. Se tranquilizó pensando que se arreglaría y en un futuro lo verían como una anécdota más para contar a sus futuros hijos.
Decidió cambiar de aires en su pensamiento y se puso a recordar a su amigo Iago. ¡Era tan injusto el declive que estaba teniendo su vida! Parecía ir cuesta abajo sin frenos.
También era consciente de la preocupación que Brais tenía por el tema, pero al menos él parecía que había conseguido desconectar. Intuía que la noche iba a finalizar bien para su amigo. Pensar en ello le hizo sonreír: «Qué cabrón, siempre termina pillando».
La noche no les había dado para más y la actitud esquiva de Brais no ayudó, la verdad. No había podido concretar nada con él sobre la organización del viaje a Sevilla. El médico de Iago les había dicho que en menos de un mes era posible que le diesen el alta hospitalaria.
«Ya lo iremos gestionando poco a poco».
El cigarro ya estaba quemando el algodón de la boquilla. Lo tiró y lo apagó con el pie. Miró el reloj y calculó que en media hora Iria estaría de vuelta, después de un largo turno en el hospital.
«Ojalá haya tenido una buena guardia», pensó.
Se levantó del banco y se marchó a casa, no sin antes recoger la cajetilla de tabaco que descansaba en el suelo tras su tiro libre fallido. La tiró a la papelera y se fue.
A medida que consumían el contenido de sus copas, María y Brais intimaban un poco más mediante un flirteo recíproco que producía en ambos un morbo ascendente. Los dos disfrutaban con el juego que suponía la antesala de lo predecible e inevitable.
—Parece que nuestros respectivos amigos se hubieran puesto de acuerdo para dejarnos solos —dijo María vocalizando exageradamente las últimas sílabas—. Yo creo que se alinearon los astros para que esta noche terminase bien para nosotros dos.
—Bueno, todavía está por determinar cómo acaba, aunque viendo lo que tengo ante mis ojos... no me imagino un final mejor.
—Lo tomaré como un cumplido, pero como bien dices, tendremos que valorarlo en unas horas —María entornó los ojos a modo de desconfianza irónica.
Los dos estaban en el mismo sofá, muy pegados. Degustaban el dulce sabor de la seducción en todo su esplendor, en contraste con el de sus amargas copas.
—Pues casi tenemos que salir. El local ya se pasa de la hora de cierre y el personal empieza a lanzarnos señales. Es una pena, porque ponen muy buena música, pero ahora mismo en mi cabeza ronda un plan mejor. ¿Has pensado qué te apetece desayunar? —preguntó Brais.
—Te lo digo si…
Brais se acercó rápidamente y pillando un poco por sorpresa a María, la besó. No pudo contenerse más. La deseaba desde el principio, cuando se acercó a pedirles los cigarrillos. Desde entonces, el juego que se traían entre manos era muy morboso, pero no podía aguantar más. Se morrearon largo y tendido, despertando en el interior de ambos una pasión lujuriosa, consecuencia de la demora en el contacto físico.
—¿Me lo dices si qué? —Preguntó Brais con una amplia sonrisa.
—Iba a decir... si me das un beso, pero veo que lo has captado antes. Chico listo —respondió María, mordiéndose sensualmente el labio inferior.
Abandonaron el local muy acaramelados, sintiendo pálpitos placenteros en zonas muy íntimas, provocados por el deseo. Se hicieron hueco serpenteando entre la multitud, que en su mayoría daba por terminada la noche.
Caminaron hasta la parada de taxis en la que había estado Laura casi una hora antes. Tuvieron que esperar la cola, de unas quince personas, pero no les importó en absoluto. Supieron aprovechar el tiempo, de forma que se les pasó sin enterarse.
Cuando apareció su taxi apenas se dieron cuenta, de lo entretenidos que estaban, a pesar de que caía algo de rocío. En ese momento podría haber caído el diluvio universal, que apenas lo habrían percibido.
—Buenos días, ¿a dónde vamos? —preguntó con pocas ganas el taxista.
—Buenas noches. A mi casa por favor —contestó Brais, mientras María emitía unas risitas que no pudo disimular.
—Ya, y eso queda en…
El taxista parecía haber tenido una mala jornada o haber aguantado ya demasiadas tonterías. Brais tuvo la sensación de que los mandaría a la mierda si seguían por ese camino.
—Sí, lo siento. A ver, en…
—¿No sabes dónde vives, Brais? Voy a tener que empezar a preocuparme —dijo María entre risas.
—No, en serio. Vamos a la zona de Mesoiro. Puedes dejarnos a la entrada de la urbanización, al pasar la primera rotonda.
El taxista asintió sin decir nada. Ya le había llegado la tontería. «La gente se piensa que estamos de fiesta como ellos», pensó mordiéndose la lengua.
Quedaba un trayecto de poco más de veinte minutos y era su última carrera de la noche. Estaba deseando acostarse a dormir. Aunque no querría descansar mucho si le acompañase el pibón que se abrazaba al imbécil de atrás, pensó.
María y Brais siguieron dejándose llevar por la efervescencia sexual. Trataban de reprimir sus instintos más primarios para no terminar echando el polvo del siglo en el asiento trasero de un taxi, con chófer incluido a modo de estupefacto espectador.
Al rato de arrancar y tras un largo magreo, el taxi paró en un semáforo en rojo. Brais volvió a recordar a su amigo Amaro y a Iria, también amiga en cierto modo. Le tenía mucho cariño. Estaban al lado de la plaza, cerca de donde ellos vivían. Suspiró. De pronto agarró la mano de María y se acercó a ella para decirle en voz baja:
—Vamos a controlarnos un poquito, ¿vale? O nuestro compañero de coche terminará cabreándose de verdad.
—Yo creo que le gusta mirarnos —le susurró María al oído para lamerle después la oreja con su lengua.
—Uf… no. En serio, preciosa... vamos a contenernos y hagamos que el tiempo en standby del trayecto valga la pena.
—¿Ah, sí? Veremos si soy capaz de resistirme —y apretó fuerte la mano de Brais.
El semáforo continuaba eternamente en rojo. Brais suspiró de nuevo y apoyó su cabeza contra el respaldo mirando por la ventanilla. La calle estaba desierta. De repente la vio, era ella. Su porte, su andar inconfundible y la elegancia que desprendía con su simple presencia, no dejaban cabida a un ápice de duda.
«Claro, Iria seguro que llega ahora a casa de trabajar».
Se dirigía a su piso en donde Amaro posiblemente estaría durmiendo a pierna suelta. Se le encogió el corazón recordando la conversación de antes con su amigo.
Brais quedó totalmente desconcertado cuando se fijó en que detrás de ella, oculto tras la esquina que doblaba la calle, había un hombre que la observaba. No sabía si se escondía, pero no parecía un cruce fortuito. Daba la sensación de que aquel hombre la estaba controlando. Incluso juraría que ella le hizo un gesto. O no. Quizá fuesen las copas de más, una paranoia del momento.
Brais le escaneó con su radar visual rápido, dentro de las posibilidades que le ofrecía la distancia y su estado de ebriedad. Era un hombre alto, moreno y engominado. Vestía con un abrigo negro elegante.
«La Eminencia», pensó.
El taxi arrancó mientras Brais retorcía el cuello hacia las siluetas de Iria y el Señor X, que poco a poco iban desapareciendo.
—¿Qué pasa? Parece que hayas visto un fantasma —preguntó María desconcertada—. Te has puesto pálido, ¿estás bien?
—Ah, sí... Debe ser la mezcla del alcohol y tu hierba terapéutica. Menos mal que ya estamos llegando a mi casa y que estás aquí para cuidarme.
María le sonrió con cariño.
Él la besó de nuevo.
4
IAGO
Desidia
En la habitación del hospital reinaba el silencio, interrumpido, solo a ratos, por el ajetreo del personal que se afanaba en sus labores cotidianas.
Hacía casi un mes que lo habían subido a planta. Por un lado, tenía la suerte de compartir habitación con un único compañero, pero por otro y para desgracia de Iago, este llevaba una recuperación física y sobre todo psicológica, mucho más avanzada que la de él. El hombre no paraba de hablar. Si Iago hubiese recibido un céntimo por cada palabra que salió de la boca de su compañero durante la estancia juntos, tendría una fortuna que ya quisiera Amancio Ortega.
En ese momento, Iago se encontraba solo. A su compañero Enrique se lo habían llevado para hacerle una radiografía. Se sentía en una suite presidencial, disfrutando de la tranquilidad que su apatía le exigía.
Habían sido muchos los pensamientos que se le habían pasado por la cabeza a lo largo del casi mes y medio que llevaba ingresado en el hospital de la capital andaluza; el más próximo al lugar donde se produjo el accidente.
Sus recuerdos de ese día permanecían en un cajón al que era muy difícil acceder. Era como cuando tenía una pesadilla y se despertaba en mitad de la noche con un lapsus sobre lo que había soñado. Tenía muchos vacíos en la percepción de los acontecimientos. Sabía que era real porque se lo habían contado y porque las secuelas eran evidentes. En ese aspecto, era consciente de que su vida había cambiado drásticamente y que no había retorno. Estaba muy lejos todavía de conseguir asimilarlo y tenía sus dudas sobre si eso era lo que quería.
—Ya estoy de vuelta, ¿te has aburrido mucho sin mí? —le preguntó Enrique.
—Ni te imaginas —contestó desganado Iago.
—No te quejes, anda. Ya quisieran muchos tener a un tertuliano como yo dándoles coba todo el día.
El celador acomodó la cama móvil de Enrique paralelamente a unos metros de la de Iago.
—Venga chicos, os dejo intimidad y sigo currando, que llevamos un día de locos.
Iago pensó que ya le gustaría ser él quien tuviese que torear con un día de estrés laboral. Rehusó ese pensamiento al instante como mecanismo de defensa puesto que todavía lo hundía más, por difícil que pareciese.
—Oye chico, sé que estás pasando por un momento muy duro. Todos tenemos etapas difíciles de superar, pero la vida es un regalo y aunque nos endiña muchos palos, por suerte siempre podemos adaptarnos. Es cuestión de voluntad.
Las palabras de Enrique eran sinceras. Veía en Iago frustración, rabia e indignación con el mundo. Solo trataba de hacerle contemplar otra perspectiva.
—Será así, si tú lo dices… —Dijo Iago girando la cabeza hacia el otro lado.
—¡Vamos, hombre! Mírame a mí. Mido cuarenta y cinco centímetros menos que hace unos meses. Me siento una caricatura de mí mismo sin las dos piernas. ¿Pero sabes qué? —por supuesto, no esperaba una respuesta de Iago—. Pues que todavía me queda mucho que decir, mucho que hacer, que disfrutar, que sentir, que…
—Para ya, Enrique, por favor. No me jodas, tienes setenta y muchos años; yo cuarenta y pocos.
—Pues por eso mismo. Más razón tengo, según esa teoría. ¿Es que no lo ves? A mí me quedan cuatro telediarios. ¿Debería preocuparme por ello?, ¿amargarme? Ya quisiera yo pillar tus cuarenta y poder correr la maratón de Sevilla.
—“Puah” —fue la onomatopeya que atinó a vocalizar Iago, repudiando la explicación de Enrique.
En el fondo sabía que el buen hombre se apiadaba de él, que no le faltaba verdad en sus palabras. Sabía que debería ser amable y corresponderle. Era consciente de su actitud fría y arrogante, pero también tenía claro que no podía hacer nada por remediarlo. Nada por el momento, al menos. Era superior a él. Se sentía otra persona. No podía imaginarse nada que pudiese motivarle ni hacerle salir de aquella situación. Ni la terapia que le ofrecían en el hospital ni todo el apoyo psicológico que le brindasen, conseguirían que Iago volviese a ser el que era antes del accidente. Justo ahora que comenzaba a remontarse mínimamente después de la muerte de su pequeño Gael, su bebé. Le entraban ganas de llorar cada vez que pensaba en él. Y no había un momento en que no le tuviese presente.
Luego, la separación de Andrea. Ninguno de los dos había sido capaz de digerir semejante tragedia. Y la principal consecuencia fue el billete de ida en avión a través del cual Andrea se evaporó. En cierto modo, el no volver a verse era una forma de intentar cicatrizar la profunda herida que la ausencia de su pequeño les dejaría marcados para siempre.
Cuando perdió la conciencia, después de la caída en el eólico, su compañero Miguel se puso tan nervioso que tardó unos minutos en reaccionar. Iago no contestaba a los gritos desquiciados de este que iban acompañados de injurias y gestos de desesperación. Por fin, Miguel consiguió aclarar su mente y sacar un ápice de cordura. Llamó al 112 para informar de lo sucedido y subió como una bala, sin apenas sentir sus piernas, hasta donde estaba Iago. Sin duda, ese fue el tiempo más reducido en el que jamás había ascendido a un aerogenerador.
—¡Iago! ¡Por Dios, Iago! ¿Me escuchas? —no paraba de gritar a medida que iba avanzando.
Cuando llegó a la plataforma sobre la que había impactado el cuerpo de Iago, no podía dar crédito a lo que veía. Su compañero yacía inconsciente sobre su costado derecho. No fue lo más impactante observar el pronunciado hematoma que ocupaba buena parte de su rostro, ni tampoco la cantidad de sangre que lo rodeaba. Lo que dejó a Miguel al borde del shock y del colapso fue la imagen de una de las extremidades superiores de Iago separada dos metros del resto de su cuerpo.
Miguel palideció más de lo que ya lo estaba, pero trató de volver a reaccionar. Intentó localizar signos de vida en su compañero. Lo giró hacia arriba y alineó su cabeza acercando su oído a la boca y nariz de Iago mientras observaba si su pecho se movía.
—¡Bien! Sigue respirando, Iago. No me dejes. Ya vienen a ayudarnos.
Miguel trató de centrarse en medio de una situación tan estresante. Su cerebro rescató la información de tantos cursos de primeros auxilios a los que había asistido. Quién iba a decirle que serían un recurso tan aprovechable.
Sacó su navaja, la que siempre acompañaba a su equipo personal, y rasgó el pantalón de Iago haciéndolo trizas. La amputación había tenido lugar en el brazo derecho, justo por debajo del codo, y la sangre emanaba a un ritmo que, de continuar, no sería compatible con la vida. Sin demoras, hizo un torniquete por encima del codo con la tela extraída del pantalón. Rodeó el bíceps de Iago y se sirvió de una llave Allen, que portaba en las labores rutinarias, para enroscar con ella la tela y conseguir así la presión deseada hasta que la sangre fue remitiendo.
Cerca del miembro amputado observó un perfil metálico con unos diez centímetros de sección en forma de “L”. La aceleración en la caída y el propio peso del accidentado propiciaron que, al impactar contra el perfil metálico, su brazo fuese rebanado como una simple zanahoria.
Miguel volvió a colocar a su compañero de lado, sobre el brazo sano, y rezó para que llegasen rápido a ayudarles.
—Vamos, compi, ya vienen. Aguanta. Te pondrás bien.
—Hola, ¿me escucháis? ¿Hay alguien?
Miguel escuchó por fin una voz a lo lejos, desde afuera.
—¡Sí, aquí! ¡Ayuda! —gritó Miguel desde lo más profundo de su garganta— ¡Aquí! ¡Ayuda, por favor! —vociferaba mientras sentía que sus cuerdas vocales iban a reventar.
—¡Vale, tranquilo! —contestó alguien desde abajo—. Somos los bomberos. Voy a subir hasta ahí, ¿de acuerdo? Vienen los sanitarios de camino, están a punto de llegar.
Miguel intuía cómo los miembros del servicio de emergencias se equipaban con los arneses. Al poco rato, un bombero ya avanzaba por la escalera haciendo el ruido característico de los ganchos de seguridad con los que se anclaba a los peldaños.
—Hola, me llamo Esteban. Soy el cabo de la dotación de bomberos que está en el punto —dijo a modo de presentación, echando un vistazo genérico al entorno y valorando la situación.
—Se ha caído desde la nacelle del eólico mientras lo revisaba —explicó Miguel señalando hacia arriba—. Yo subí lo más rápido posible. Respira, pero está inconsciente desde la caída. Tiene el brazo amputado y tuve que hacerle un torniquete como pude. No paraba de sangrar.
—Ok, vale —dijo el bombero mientras comprobaba las constantes de Iago— ¿Cómo te llamas?
—Miguel.
—Muy buen trabajo, Miguel. Sigue con pulso y respira. Si no me equivoco, estos aparatos tienen una buena zona de evacuación por el exterior, desde la parte superior, ¿no es así?
—Exacto. Arriba, en la nacelle, hay una trampilla que puede abrirse para montar una línea y descencer. También podría bajarse por el interior, desde aquí —dijo Miguel tratando de aportar todo cuanto podía—, pero creo que es más incómodo.
—Estoy de acuerdo, estaba pensando en esa maniobra. Lo subiremos hasta el punto desde donde se cayó y desde allí lo bajaremos por el exterior con un descensor —el bombero sacó su talkie—: B6 para B12, preparen la camilla enrollable y todo el material necesario. Suban dos con el material. Vamos a inmovilizar a la víctima y realizar una maniobra de evacuación desde la cima del aerogenerador. Otros dos controlarán la maniobra desde abajo.
En pocos minutos consiguieron subir a Iago en la camilla verticalmente, unos diez metros, hasta la cima desde donde se precipitó. Lo hicieron por el hueco de la escalera que formaba un cilindro confinado. Desde la nacelle, Iago comenzó a descender, por primera vez en su vida sin ser consciente de la maniobra, controlada, en esta ocasión, por los bomberos y su compañero Miguel. La parte amputada de su brazo también le acompañaba en la camilla.
Iago tocó suelo, pero por poco tiempo. Allí lo esperaba un equipo de sanitarios trasladados al lugar en helicóptero. Lo monitorizaron y sedaron. En un suspiro estaban despegando rumbo al hospital.
El doctor Hernández se dirigía a la habitación 211 como parte de su rutina diaria de revisión y comprobación del estado de sus pacientes.
—Buenos días, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, Iago?
—Bueno, no puedo decirle que entero —respondió con su desgana ya habitual.
—Vamos, hombre. No me diga que no tiene ganas de regresar a su preciosa Galicia.
A Iago, inconscientemente, se le iluminaron los ojos.
—Antes estaría loco por volver. Ahora casi me da igual.
El doctor Hernández lo había tratado y había llevado su seguimiento desde el postoperatorio. Lo que le preocupaba no eran sus secuelas físicas, sino cómo se adaptaría a su nueva normalidad.
—Pues fíjese que hoy tengo una buena noticia que darle.
—¿Ah sí? ¿Va a pegarme mi brazo con Loctite? —contestó Iago, sorprendiéndose a sí mismo por la dureza de su respuesta.
—A ver, Iago. No debería ser necesario repetirle que no fue posible la implantación del miembro amputado. Hicimos todo cuanto pudimos. En cualquier caso, que en menos de dos meses esté casi recuperado de un accidente tan grave, es una evolución muy favorable.
—Si usted lo dice…
—La herida del brazo está cicatrizando muy bien. En cuanto a la laparotomía que le practicamos, fue un éxito. Y también tuvo suerte con las fracturas costales. Una caída a tanta altura podría haberle producido lesiones muy serias en los pulmones u otros órganos. Además, apenas le quedará una leve cojera por el impacto en la cadera.
El doctor hizo un gesto reflexivo tratando de buscar las palabras adecuadas:
—Hágame caso, cambie su actitud. Todavía tiene mucha vida por delante como para pasarla cada día entre lamentaciones.
—Eso mismo le estaba diciendo yo antes, doctor —se entrometió Enrique con el afán de aportar algo en la conversación.
—Si aún he de tener que agradecer a Dios el regalo de mis secuelas —dijo Iago sin ningún entusiasmo.
—Podrá hacer vida prácticamente normal, es cuestión de actitud. Y bien, ¿le cuento la buena noticia o no? —Trató de animarle el doctor Hernández.
—Dispare.
«A la cabeza», pensó sin atreverse a decirlo.
—Pasado mañana le daremos el alta. Ya será libre. Seguro que su compañero le va a echar de menos —sonrió dirigiéndose hacia el otro paciente.
—A ver quién me va a dar conversación ahora —ironizó Enrique con una carcajada.
A Iago la noticia le pilló algo por sorpresa. La primera parte de su estancia en el hospital la pasó sedado, entre operaciones y recuperación en la UCI, y una vez que subió a planta estuvo continuamente abstraído en su mundo de letargo.
No había contestado a casi ninguno de los cientos de mensajes que había recibido de sus amigos y compañeros. Por no hablar de las llamadas de toda la gente que se interesaba por él. «¿Qué iba a decirles?», pensaba. No tenía ganas de vivir, ¿cómo iba a tenerlas de hablar? Tan solo en un par de ocasiones charló con Brais y otra con Amaro. No desistían en su empeño de animarle, pero Iago siempre encontraba la forma de atajar las conversaciones, alegando dolores o cansancio.
Con sus tíos también mantuvo un par de escuetos diálogos telefónicos, por decirlo de algún modo. Las respuestas de Iago se limitaban a monosílabos afirmativos y negativos.
Iago no tenía familia directa. Era hijo único y su madre había fallecido cuando él tenía doce años, después de haber luchado ocho meses contra un cáncer de páncreas. A su padre lo había perdido diez años atrás por causa de un infarto fulminante. Al pobre hombre se le acumulaban las desgracias.
Su precioso hijo, fruto de la relación con Andrea, vino a darle un soplo de aire fresco, una inmensa alegría después del sufrimiento por el que tuvo que pasar al perder a sus padres. Pero, desafortunadamente, solo pudieron disfrutar del pequeño Gael apenas cinco meses. Un problema en su delicado corazón, que no había sido detectado al nacer, acabó con su corta vida tras estar hospitalizado una semana.
La pérdida de Gael fue desgarradora, tanto para Andrea como para Iago. Ninguno de los dos encontraba consuelo posible. No existían palabras que pudieran aproximarse, tan siquiera, a lo que significó tener que enterrar a su hijo. Su muerte les dejó marcados de por vida y, aunque ambos trataron de seguir adelante, nunca fueron capaces de superarlo.
Tras unos angustiosos meses de insufrible desolación, comprendieron que juntos jamás podrían pasar página y decidieron seguir cada uno por su camino. Para Iago fue la batalla más dura que tuvo que librar y, a duras penas, lo estaba consiguiendo poco a poco. Volvía a sonreír, a parecerse un poco más al que había sido, sin dejar de pensar ni un solo segundo en su pequeño Gael.
Antón, el tío de Iago por parte paterna y su esposa Aurora, eran la única familia con cierta proximidad que le quedaba cerca, puesto que sus dos hijos, los primos de Iago, trabajaban en el extranjero.
Antón y Aurora habían ido a visitarlo al hospital cuando estaba en la UCI, aunque la visita se limitó a cinco minutos por parte de cada familiar, que era lo máximo que se permitía visitar a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Quedaron muy impresionados al comprobar el estado de su sobrino y Antón no paraba de lamentar que el cupo de desgracias en la familia de su difunto hermano parecía no tener final.
Al día siguiente repitieron la excursión al hospital para ver de nuevo a su sobrino antes de emprender su viaje de vuelta a Galicia. Ambos salieron de allí con un nudo en el estómago y el corazón arrugado. El doctor Hernández les había dicho que si todo salía bien, en un par de meses podrían darle el alta hospitalaria, y sus palabras atinaron el futuro cual profeta.
En la habitación 211 del hospital sevillano, la conversación del doctor Hernández con Iago continuaba, aunque más bien parecía un monólogo del médico, teniendo en cuenta la actitud de su interlocutor:
—He vuelto a hablar con su tío Antón, me llamó de nuevo ayer para interesarse por su evolución.
—Ya.
—Le he explicado que pronto podrá marcharse y está interesado en volver a Sevilla con su mujer para visitarle de nuevo y que usted pueda regresar ya con ellos.
—Creo que tenía alguna llamada perdida suya —explicó Iago señalando su teléfono móvil en la mesita con lo que le quedaba de brazo.
—De eso quería hablarle… sus tíos están preocupados por la indiferencia que muestra al respecto. Iago, entiendo que esté apático, se trata de un shock muy grande. Pero entienda que la vida avanza y tiene que seguirle el ritmo de alguna forma.
—Eso ya lo veremos.
El doctor Hernández lo miró con cara de pena, impotencia y resignación:
—Bien, lo dicho: cuente con que pasado mañana, jueves, le daremos el alta. Ya tenemos previsto otro ingreso para su vacante.
Señaló a Enrique y dijo:
—Tendrá otro compañero con el que ejercer de tertuliano, no se preocupe —le guiño un ojo amistosamente—. Su médico pasará en breve a hacerle una visita. Debo irme.
Avanzó con decisión hacia la puerta para salir de la habitación. De pronto, se paró y giró sobre sus talones.
—Ah, se me olvidaba. También recibí una llamada de un buen amigo suyo, Brais. Me encantó su acento gallego. Me ha dicho que tampoco consigue contactar con usted lo que desearía. Por ese motivo, me dijo que le transmitiese un mensaje —sacó un pósit del bolsillo de su bata blanca—. Él y su otro amigo, Amaro, vendrán a visitarle este jueves. Por lo visto les encanta la capital andaluza. Qué casualidades, ¿no cree?
El doctor hizo un gesto afectuoso a su paciente para añadir a modo de despedida:
—Nos vemos el jueves, Iago. Tengan un buen día, señores.
Iago se quedó mirando a su doctor con un gesto muy difícil de descifrar. Este se fue airoso doblando el quicio de la puerta.
Cuando desapareció para continuar las visitas a sus pacientes, Iago se apuró a coger su móvil de la mesilla y lo encendió.
Tras acceder torpemente con su mano izquierda a la interminable lista de mensajes con llamadas perdidas, abrió WhatsApp y comprobó que la lista todavía era superior. Hizo clic en el chat más reciente, que marcaba 211 mensajes sin leer. Deslizó su pulgar sobre la pantalla hasta llegar abajo. El último mensaje era una foto. En ella tres chicos posaban con rostros despreocupados y cómplices. Se abrazaban entre ellos, mirando a la cámara con mirada seductora y una mueca fingida. Se les veía felices en el selfie tomado por Brais, que estiraba el brazo derecho, buscando amplitud de plano para no cortar a Amaro ni a Iago.
A pie de foto, un mensaje que decía:
«El jueves sacaremos más fotos como esta y tomaremos unas birras por el sur».
«PD: Las llevaremos de aquí. Los andaluces tienen muchas virtudes, pero el buen gusto cervecero no es una de ellas».
Un emoticono, guiñando un ojo y con la lengua fuera, ponía punto final al mensaje.
Una mueca que casi llegó a parecer una sonrisa se reflejó en el rostro de Iago.