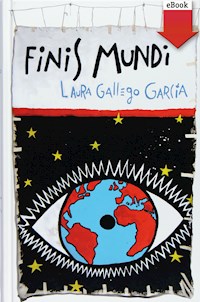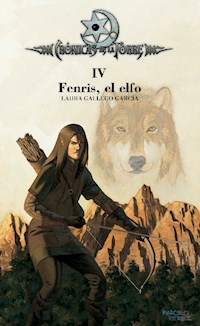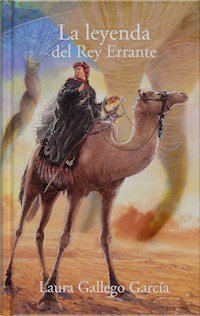Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Cuatro lunas
- Sprache: Spanisch
En la vida de Milo no hay nada extraordinario; solo montañas, prados y cabras. Pero un día divisa un dragón sobrevolando el Pico Brumoso, y las leyendas que cuentan los ancianos de su aldea comienzan a hacerse realidad. Entonces, sin saber bien cómo, se ve metido en una aventura llena de peligros y misterios junto a la enigmática Nivalan...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
La primera vez que Milo oyó hablar del dragón del Pico Brumoso, tenía solo diez años y había acudido a la plaza a disfrutar de los festejos de la cosecha. Se había organizado un pequeño mercado, con algunos vendedores llegados de otras partes del valle. También había músicos decididos a hacer bailar a todo el mundo, y un veterano juglar relataba historias de tiempos pasados desde lo alto de un escaño.
En torno a este último se había reunido un grupo de niños entre los que se encontraba Milo. Se había acercado a ellos con curiosidad, pero no tardó en sentirse decepcionado.
–Hubo un tiempo en el que los dragones asolaban el mundo –estaba relatando el juglar–. Sembraban el terror en las aldeas, destruían las cosechas, devoraban el ganado y a menudo raptaban a niños como vosotros para darse un festín en su cubil. Y este pequeño valle no fue una excepción. Seguro que vuestros abuelos ya os han contado la historia del dragón del Pico Brumoso... –Los niños se miraron y negaron con la cabeza–. ¿No? Pues debéis saber que este lugar tuvo su propio dragón, que causó estragos durante mucho tiempo hasta que...
–¿... hasta que un valiente caballero lo venció? –interrumpió una niña que se hallaba junto a Milo.
Él la conocía de vista, aunque nunca habían cruzado palabra. Se llamaba Doria; su familia pertenecía a la nobleza, o, al menos, eso le habían contado, y tenía propiedades en la ciudad. Pero ahora habitaba en un caserón de piedra en la zona alta del pueblo.
–No –respondió el juglar con una enigmática sonrisa–: hasta que entró en letargo. Un buen día, juzgó que ya tenía la panza bastante llena, se internó en lo más profundo de su guarida y se echó a dormir... Y allí sigue todavía, porque no hay aventurero capaz de encontrarlo ni Cazador que pueda vencerlo.
–Eso no es verdad –murmuró Milo.
Habló para sí mismo, pero Doria lo oyó y se volvió hacia él.
–¿Qué dices?
–No hay ningún dragón en el Pico Brumoso. De lo contrario, yo ya lo habría visto.
–¿Y quién eres tú? –preguntó ella con genuina curiosidad–. ¿Acaso vives allí?
–La mitad del tiempo, sí –respondió él con una media sonrisa–. Pero entiendo que tú no podrías... Es un lugar frío y muy húmedo, especialmente en invierno, y tú estás acostumbrada a vivir en una casa cómoda y calentita.
Doria entornó los ojos, pero no dijo nada. Los tenía de un color verde claro, casi felino, y su mirada desafiante asomaba bajo un flequillo negro como la tinta. Era muy diferente al resto de las niñas del pueblo, y a Milo le parecía guapa, a su manera. Pero acababa de descubrir que, por alguna razón, le resultaba muy satisfactorio hacerla rabiar.
Ella, sin embargo, no cayó en la trampa.
–¿Y por qué vives en el Pico Brumoso? ¿Es que no tienes casa?
–Sí que la tengo, pero no la visito mucho. –Le dedicó otra de sus medias sonrisas–. Alguien tiene que cuidar de las cabras, ¿sabes? Si no pastan en los mejores sitios, no dan buena leche, y en ese caso tú no podrías tener los quesos que sirven en tu mesa.
Mucho tiempo después, al rememorar aquella conversación, Milo comprendería que había intentado llamar la atención de Doria, con escasa fortuna, desde el mismo instante en que había tenido la ocasión de conversar con ella. Pero en aquel momento solo se dedicó a provocarla, sin saber muy bien por qué lo hacía.
No obstante, aquella niña era un ave que volaba demasiado alto como para que las flechas pudiesen alcanzarla. Ignoró las pullas del cabrero y devolvió la conversación al único tema que a ella le interesaba.
–Entonces, ¿nunca has encontrado el cubil del dragón?
–No hay ningún dragón, ya te lo he dicho. Conozco las montañas como la palma de mi mano. Si viviese allí un monstruo como ese, yo lo sabría.
Milo se dio cuenta entonces de que había elevado la voz. Se volvió hacia el juglar y encontró sus ojos fijos en él.
–Oh, de modo que nunca te has topado con el dragón del Pico Brumoso –resumió este con una sonrisa pícara–. Eso se debe a que aún no ha llegado el momento adecuado. Pero llegará, muchacho, no te quepa duda. Y si resulta que estás allí para verlo porque, después de todo, conoces las montañas como la palma de tu mano..., te recomiendo que des media vuelta y salgas corriendo como alma que lleva el diablo. Con un poco de suerte, tal vez puedas escapar. Los dragones se despiertan del letargo con un hambre voraz, ¿no lo sabías?
El cuentacuentos había vuelto a captar el interés de su audiencia, que lo contemplaba con una mezcla de horror y fascinación. A Milo no le gustaba ser el centro de atención, por lo que bajó la vista, enfurruñado, y no añadió nada más.
Pero el juglar no había terminado.
–Seguramente os estaréis preguntando por qué os hablo ahora del dragón. Muy sencillo: esos monstruos duermen durante doscientos años, y después despiertan y salen de sus guaridas para aterrorizar al mundo durante un siglo..., hasta que vuelven a hibernar. El ciclo del dragón del Pico Brumoso está a punto de completarse, niños. Porque ya han pasado doscientos años desde que se lo vio por última vez sobrevolando esas montañas.
Señaló con el dedo una cadena rocosa que serraba el horizonte. El Pico Brumoso, una montaña solitaria cuya cumbre estaba siempre envuelta en nubes, destacaba sobre todas las demás. Milo reprimió un suspiro de tedio. No había nada extraordinario en ese lugar. Solo rocas y hierba, algunos árboles y algún riachuelo. Y un montón de niebla.
No se quedó a escuchar la siguiente historia. Cuando estaba a punto de marcharse, sin embargo, alguien lo retuvo por el brazo. Se volvió para encontrarse con la profunda mirada de Doria.
–Oye, cabrero –le dijo con seriedad, sin el menor asomo de burla o desprecio en su voz–. Si alguna vez te topas con ese dragón..., ¿me lo dirás?
–Si no se me zampa antes, sí, te lo diré –bromeó él.
Pero ella no sonrió. Solo asintió, como si acabasen de firmar un pacto solemne.
–Gracias.
Milo hizo un gesto de indiferencia con la cabeza, pero no contestó. Apenas un rato más tarde, ya se había olvidado de su promesa.
Pasaron las estaciones, y Milo, inmerso en la rutina diaria, apenas volvió a pensar en Doria o en el dragón. A medida que se hacía mayor, además, su patrón le iba encargando más responsabilidades que ya no tenían que ver únicamente con la vigilancia del rebaño. Al muchacho, por tanto, lo preocupaban más los lobos, el mal tiempo o la salud de las cabras que los cuentos fantásticos del juglar. Tampoco Doria, con quien se cruzaba algunas veces en el pueblo, volvió a mencionar aquel tema.
Hasta la mañana en que todo cambió para siempre.
La jornada había amanecido gris y neblinosa. El tiempo empezaba a ser frío y algo húmedo, y las horas de luz se acortaban, anunciando ya el otoño. Milo había pasado el verano en los pastos altos de la montaña con su rebaño, pernoctando en cabañas y aprendiendo a elaborar quesos con la leche que ordeñaba. En unos días tendría que recoger sus cabras y llevarlas de vuelta al pueblo, donde pasarían el invierno, durmiendo a cubierto en el establo y saliendo a pastar a las praderas cada mañana.
Se estremeció y se ajustó la pelliza mientras contaba las cabras. Le parecía que no estaban todas, pero quería estar seguro.
Frunció el ceño. En efecto, había una menos.
Dejó al perro a cargo del resto del rebaño y se alejó para buscarla por los alrededores. La niebla impedía ver mucho más lejos, pero el chico aguzó el oído, atento al sonido del cencerro. No lo oyó, ni tampoco balidos. Procuró no ponerse nervioso. Lo más probable era que la cabra se hubiese quedado atrás. Se dijo a sí mismo que no tardaría en encontrarla.
Subió por la ladera de la montaña. Cuando por fin se detuvo un momento y echó la vista atrás, ya no pudo distinguir la cabaña ni el rebaño, ocultos tras la bruma. Se preguntó, dudoso, si no sería mejor volver sobre sus pasos. Y justo entonces, oyó un balido un poco más arriba.
Reprimiendo un suspiro de alivio, corrió al encuentro del animal perdido. Silbó un par de veces y la cabra le respondió, esta vez desde más cerca. Milo se abrió paso entre los matojos, bordeando un risco que quedaba por encima de un impresionante precipicio.
Y allí encontró a la cabra, atrapada en un saliente. Probablemente habría bajado desde una peña más alta y después se había visto incapaz de avanzar o retroceder. El chico la calmó con suaves palabras y la guio despacio hasta la ladera. Una vez en campo abierto, la cabra lanzó un balido de alegría y se alejó brincando a toda velocidad. Conocía a la perfección el camino de regreso, por lo que Milo no se preocupó. Sabía que la encontraría con el resto del rebaño cuando llegase.
Cuando se disponía a seguirla, oyó de pronto un ruido extraño, como el de una lona golpeada por el viento. Algo enorme se movió a su espalda, alzándose hacia los cielos.
El cabrero se dio la vuelta sobresaltado.
Y vio una inmensa criatura que se elevaba entre la niebla, impulsada por dos grandes alas membranosas. Tenía la piel de color gris, la cabeza coronada por un par de largos cuernos y un esbelto cuello erizado de espinas. Cuando se alejó entre los picos rocosos y desapareció de nuevo en la bruma, agitando tras ella una larga cola acabada en punta de flecha, Milo se pegó a la pared de piedra, tembloroso. No se atrevió a moverse hasta que tuvo la certeza de que el monstruo se había marchado.
Era verdad que nunca se había cruzado con un dragón, pero sabía reconocer uno cuando lo veía.
Unas horas más tarde, varios hombres subían por aquella misma ladera. Algunos iban armados con lanzas y picas, pero la mayoría enarbolaba herramientas de labranza, como horcas y guadañas. Al frente de todos ellos iba el alcalde, con una antorcha en la mano para guiar al grupo entre la niebla.
–¿Tú estás seguro de lo que has visto, zagal? –preguntó en voz baja Baldo, el patrón de Milo.
Este asintió, un poco ofendido.
–¡Por supuesto! ¿O es que crees que habría recogido las cabras antes de tiempo por nada?
Baldo arrugó el entrecejo, pero no dijo nada. Era un hombretón serio y de pocas palabras, pero siempre había tratado bien a Milo desde que, unos años atrás, lo había sorprendido tratando de ordeñar una de sus ovejas. En aquel entonces era solo un niño huérfano, escuálido y andrajoso, así que Baldo no se lo tuvo en cuenta. «Deberías saber que las ovejas no dan leche en invierno», le dijo, y, en lugar de denunciarlo a las autoridades, lo llevó a su casa, donde le ofreció una comida caliente y un jergón en una esquina. Al día siguiente, le dijo: «Necesito alguien con piernas jóvenes y fuertes que lleve a mis cabras a pastar a la montaña, porque a mí ya empieza a fallarme el paso. Si crees que puedes estar a la altura, conmigo nunca te faltará comida ni un techo bajo el que cobijarte». Y Milo, por supuesto, había aceptado.
Baldo era un buen patrón, justo y razonable, pero también exigente. Milo sabía que con él no valían los retrasos ni las excusas, y que no veía con buenos ojos a los haraganes y mucho menos a los mentirosos. El chico había tratado de engañarlo una sola vez, muy al principio, para librarse de una tarea que no tenía ganas de realizar. Baldo lo había descubierto y se había enfurecido tanto que Milo jamás había vuelto a intentar una treta semejante.
Desde entonces, habían construido una relación de confianza mutua. Baldo miró al cabrero a los ojos y este le sostuvo la mirada. Por fin, el patrón asintió.
–Te creo –dijo.
Parecía profundamente preocupado, sin embargo. Todos los hombres del grupo lo estaban en cierto grado, a caballo entre la inquietud y el escepticismo. El alcalde se detuvo un momento para volverse hacia Milo.
–¿Dónde dices que has visto a la bestia?
El chico señaló el camino que había seguido aquella misma mañana, cuando buscaba la cabra perdida. La niebla se había levantado un poco, de modo que la ruta hasta el saliente era perfectamente visible.
El grupo decidió enviar a un par de hombres de avanzadilla para investigar. El resto los aguardó con nerviosismo. Cuando regresaron, sin embargo, anunciaron que no habían visto ningún monstruo.
–De todas formas, jamás he oído hablar de un dragón de color gris –comentó alguien–. Los dragones son rojos, verdes... Todo el mundo lo sabe.
Los hombres miraron a Milo con aire dubitativo.
–¿Seguro que no lo has imaginado todo, chico? –preguntó el alcalde.
Milo se sintió indignado.
–¡Yo sé muy bien lo que he visto...! –empezó, pero Baldo colocó la mano sobre su hombro.
–Quizá debamos buscar un poco más –sugirió con calma–, solo para asegurarnos.
En silencio, el grupo recorrió los alrededores, escudriñando cada rincón y cada sombra sospechosa en la pared de la cordillera. Al caer la tarde, volvieron a reunirse y acordaron regresar a la aldea.
–Creo que hemos perdido el día para nada –gruñó alguien.
Milo estaba muy seguro de que la criatura existía, pero no podía probarlo. Miró de reojo a su patrón, que permanecía en silencio, con gesto serio y reconcentrado.
–¿Quieres que mañana vuelva a subir el rebaño a los pastos? –se atrevió a preguntarle.
Baldo lo pensó un momento y negó con la cabeza.
–No vale la pena, a estas alturas del año. Dormirán en el establo hasta la primavera.
Milo asintió. Tenía la impresión de que Baldo estaba decepcionado, y eso quería decir, con toda probabilidad, que no le creía.
–¿Estás enfadado? –tanteó.
El pastor volvió a la realidad.
–¿Enfadado...? No, no. Más bien aliviado, supongo. –Frunció el ceño, pensativo–. Si realmente hubiese un dragón en estas montañas, sería catastrófico para todos. Así que... será mejor que lo hayas soñado todo, zagal.
Milo bajó la cabeza, con sentimientos encontrados. Ciertamente, no era plato de buen gusto para nadie ser el portador de malas noticias. Pero, dado que no habían hallado a la bestia, todos acabarían por pensar que sufría alucinaciones o, peor aún, que no era más que un embustero que quería llamar la atención.
Por otro lado, él tenía claro lo que había sucedido. Pero, como ya no debía regresar a las montañas hasta la primavera, estaría seguro en la aldea. Quizá otras personas avistaran al dragón entretanto y, en ese caso, ya no le correspondería a él avisar a nadie. ¿Qué sucedería después? Lo cierto era que no lo sabía. Había oído que los dragones devoraban el ganado y que, cuando se aburrían o se sentían especialmente hambrientos, atacaban las aldeas en busca de presas humanas. Si, tal como el juglar había relatado, el dragón del Pico Brumoso había despertado de su letargo, a Milo y a su gente les aguardaban años inciertos.
Se estremeció, y no precisamente de frío. Una parte de él deseaba, en el fondo, que el alcalde tuviese razón y que todo aquello no fuese más que una extraña pesadilla.
2
Nadie vio al dragón en los días siguientes y, por descontado, tampoco Milo subió a las montañas para buscarlo. Una mañana, mientras conducía su rebaño hacia los praderíos que rodeaban el pueblo, se encontró con Doria, que lo aguardaba sentada en el borde del abrevadero. Milo la saludó, un poco extrañado de verla allí. Pero ella no se limitó a devolverle el saludo, sino que saltó ágilmente al suelo y corrió hasta ponerse a su altura, abriéndose paso entre las cabras.
El chico se detuvo a esperarla, intrigado.
–¿Es verdad lo del dragón? –le preguntó ella sin rodeos.
Milo recordó entonces la conversación que habían mantenido tiempo atrás, durante la fiesta de la primavera, tras escuchar juntos el relato del juglar.
–No –mintió.
Había llegado a la conclusión de que lo mejor para todos era olvidarse de aquella bestia, como si él nunca la hubiese visto o como si se lo hubiese imaginado todo.
Ella lo miró con desconcierto.
–¿No? –repitió–. ¿Quieres decir que engañaste a todo el mundo?
Milo cambió el peso del cuerpo de una pierna a otra.
–Quiero decir que tal vez lo que vi no fuera real. O quizá lo soñara todo.
–¿Y qué fue lo que viste? –insistió ella.
El cabrero no respondió.
–Me prometiste que me lo dirías, ¿recuerdas? –Doria se plantó ante él con los brazos cruzados y el ceño fruncido–. Que, si te encontrabas con el dragón del Pico Brumoso, yo sería la primera en enterarme. ¡Y se lo has contado a todo el mundo menos a mí!
–No es así como ha pasado –se defendió él. No recordaba haberle prometido nada, al menos en aquellos términos; pero sí sabía que, el día en que se había encontrado con el dragón, ir corriendo a contárselo a Doria no había estado entre sus prioridades–. Se lo dije a Baldo, en primer lugar, y él fue a avisar al alcalde y reunieron un grupo de hombres para ir a cazar a la bestia.
–¡Podrías habérmelo dicho a mí también!
–¿Para ir a cazar a la bestia? –reiteró él, alzando una ceja.
Doria resopló. Pareció que iba a replicar, pero cambió de idea.
–Entonces, ¿sí que viste un dragón, después de todo? –insistió.
Milo frunció el ceño.
–No encontramos nada. Seguro que me lo imaginé todo, ya ves... Quizá porque he escuchado demasiados cuentos de niños.
–No son cuentos de niños. Los dragones existen, todo el mundo lo sabe. Así que... ¿por qué no iba a haber uno precisamente aquí? Si las leyendas dicen...
–Las leyendas son cuentos de niños –cortó él–. Y ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer.
Echó a andar, seguido de su rebaño. Doria se quedó atrás, pero la oyó decir a media voz:
–Sé que viste al dragón. A mí no me puedes engañar.
Milo se encogió de hombros y no respondió.
Como no hubo más avistamientos a lo largo del invierno, todo el mundo acabó por pensar que el cabrero tenía demasiada imaginación. Al principio, algunas personas le tomaban el pelo, pero él se limitaba a reírse también, como si aquel episodio hubiese sido un momento de ofuscación, un mal sueño o el fruto de una inoportuna borrachera.
Para cuando la primavera regresó al valle, todos en la aldea habían olvidado aquella historia. Incluido Milo, a quien la perspectiva de regresar a las montañas no le parecía ya tan terrible. Cuando Baldo juzgó que las nuevas cabritillas estaban lo bastante fuertes, ambos reunieron el rebaño y el chico lo condujo hasta los pastos altos un año más.
Solo se acordó del dragón cuando alcanzó el paraje donde lo había visto. Entonces, miró a su alrededor con aprensión. Pero el sol brillaba con fuerza aquella mañana, y de la niebla solo quedaba un anillo de nubes en torno a la cumbre del Pico Brumoso. Milo sacudió la cabeza para alejar los malos pensamientos. Tenía entendido que los dragones, como cualquier otra alimaña, atacaban las poblaciones humanas en invierno, cuando no hallaban alimento en territorios más agrestes. Y nadie había tenido noticia de la bestia en los últimos meses.
Aún estaba bastante convencido de que no lo había soñado, pero también existía la posibilidad de que aquella criatura solo estuviese de paso. Tal vez no volvieran a verla nunca más en el valle.
Animado por aquella perspectiva, silbó para llamar a un par de cabras rezagadas y continuó su camino hacia los pastos altos.
Pasaron un par de semanas antes de que Milo volviera a ver al dragón. Había conducido el rebaño hasta uno de sus prados favoritos, que estaba encajonado entre dos paredes rocosas, por lo que podía echarse a dormir la siesta sin miedo a que las cabras se le despistasen. Se había tumbado a la sombra de un árbol y, medio adormilado ya, contemplaba la silueta del Pico Brumoso, del que tenía una magnífica vista desde su posición. En ese momento, distinguió algo que se movía entre la niebla. Pestañeó con desconcierto y se preguntó perezosamente qué clase de pájaro podía alcanzar un tamaño tan grande. Entonces lo vio planear entre las nubes, rodeando la cumbre. Batió las alas y el sol arrancó un destello de su piel escamosa.
Milo se incorporó de golpe, con el corazón desbocado. El dragón se elevó un poco más y volvió a desaparecer en la bruma.
El chico mantuvo la mirada fija en el lugar donde lo había avistado, sin atreverse a mover un solo músculo. Pero no volvió a divisarlo.
Miró a su alrededor, incapaz de decidir qué hacer. La criatura no parecía haberlo descubierto o, si lo había hecho, al menos no le había prestado atención. Sin embargo, podía cambiar de idea en cualquier momento.
Milo tomó una decisión. Llamó al perro para que lo ayudara a reunir las cabras y, una vez tuvo el rebaño congregado, se lo llevó de allí.
Había varias cabañas de pastores repartidas por la cordillera, y Milo condujo a sus cabras hasta la más cercana. No era su preferida, porque la encontraba pequeña y demasiado vieja, pero la eligió porque estaba en la ladera contraria y no se divisaba el Pico Brumoso desde allí. De camino, siguió pensando en cómo debía actuar a continuación. Si regresaba al pueblo a dar el aviso, podría repetirse la misma situación del otoño anterior. Además, probablemente tardaría mucho más en convencer a la gente de lo que había visto, y quizá, cuando llegasen allí, el dragón ya se hubiese marchado. «No me creerán», pensó. «Si no consigo probar que lo que digo es cierto, incluso Baldo dejará de confiar en mí».
Y entonces se acordó de Doria.
Un par de horas más tarde se encontraba ante la puerta del caserón donde vivía la familia de la chica, un edificio de piedra que incluso tenía su escudo heráldico tallado sobre el dintel. Era muy antiguo y estaba erosionado por el tiempo, pero Milo podía distinguir una luna tallada sobre un animal de formas indefinidas. Tal vez fuera un gato, aunque tenía las orejas redondas y las patas demasiado largas.
La puerta se abrió y Milo dejó de prestar atención al escudo. Lo recibió el ama de llaves, que frunció el ceño y lo estudió de arriba abajo.
–¿Tú no eres el cabrero? ¿Qué es lo que buscas aquí?
Milo tragó saliva. Tras dejar el rebaño en la pradera junto a la cabaña, bajo el cuidado del perro pastor, había dado un rodeo para no encontrarse con nadie que pudiese decirle a Baldo que había descuidado sus obligaciones. Esperaba que aquella buena mujer no fuese con el cuento a nadie más.
–Yo... Tengo algo que contarle a Doria. Es muy importante. Y será solo un momento –se apresuró a añadir, al ver que la arruga del entrecejo de su interlocutora se hacía más profunda.
–Si es sobre la leche o los quesos, me lo puedes decir a mí –le espetó ella, cruzándose de brazos.
–¿Quién es? –preguntó la voz de Doria desde el interior–. ¡Oh! ¿Milo? –La chica se asomó a la puerta–. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar...?
–... en las montañas, sí –completó él, secretamente emocionado porque ella recordara su nombre–. Pero resulta que... ¿Te acuerdas de lo que me pediste la última vez que nos vimos?
Doria abrió mucho los ojos, comprendiendo. El ama de llaves le dirigió una mirada interrogante.
–¿Qué está diciendo el zagal? –quiso saber.
–Cosas nuestras –contestó ella, evasiva–. ¿Podemos hablar a solas?
No muy convencida, la mujer se retiró al interior de la casa. Doria se inclinó hacia Milo para hablarle en voz baja.
–¿Es verdad? –susurró–. ¿Lo has visto... otra vez?
–Sí –respondió él en el mismo tono–. Pero no se lo he dicho a nadie todavía.
–¡Llévame a verlo! –Como Milo dudaba, Doria añadió–: ¡Si me lo enseñas, yo podré confirmar que lo que dices es verdad, y la gente te creerá!
–¿Doria? –llamó entonces una voz masculina desde el interior de la casa.
–Me encontraré contigo dentro de un rato–prosiguió ella deprisa–, en el abrevadero donde hablamos aquella vez.
–Pero...
–¡Espérame allí! –le suplicó Doria.
Y cerró la puerta.
No muy convencido, Milo se alejó del caserón y de nuevo dio un rodeo para evitar los lugares de paso habituales de la gente del pueblo.
Cuando llegó al abrevadero, Doria ya se encontraba allí. Había cambiado su vestido de diario por unos pantalones de color gris, una camisa suelta y unas botas de piel. Su cabello negro, no obstante, seguía cayéndole como una cascada de tinta sobre los hombros.
–No estoy seguro de que puedas verlo –dijo él cuando reemprendieron juntos el camino hacia los pastos altos–. Yo llevo ya un par de semanas viviendo en la montaña y no lo he avistado hasta esta mañana, y ha sido solo un momento.
–No me importa, esperaré lo que haga falta –replicó ella–. Pero dime: ¿cómo era? ¿Qué hacía?
Milo le resumió lo poco que sabía. Temía que Doria se sintiese decepcionada ante la falta de detalles, pero no fue así; al contrario, sus ojos verdes relucían emocionados.
Tardaron en llegar a su destino menos de lo que Milo había calculado. Doria era ágil y rápida, y trepaba por los senderos de la montaña casi como una de las cabras de su rebaño.
–Serías una buena pastora –la alabó. Ella se volvió para mirarlo con sorpresa y él se ruborizó un poco–. Quiero decir... que te mueves bien por aquí. No todo el mundo... Es igual –concluyó abruptamente–. Supongo que tendrás cosas mejores que hacer con tu vida cuando seas mayor.
–Me iría a vivir al bosque, si pudiera –confesó ella con un suspiro, para sorpresa de Milo–. Pero mis padres me enviarán a estudiar a la ciudad. Para hacer de mí toda una señorita.
–Suena... interesante.
–Suena aburrido.
Milo no supo qué decir.
Cuando por fin alcanzaron la cabaña, el perro los saludó con un alegre ladrido, y Milo comprobó con alivio que todas las cabras seguían allí. Guio a Doria hasta la pradera desde donde había avistado al dragón y le señaló el punto exacto.
–Salió por ahí y después volvió a esconderse entre la niebla..., más o menos allá.
Doria hizo visera con la mano y clavó la vista en el lugar que indicaba su compañero. Esperó un largo rato, expectante, pero nada sucedió.
Dejó caer los hombros, un poco desanimada, y se volvió hacia Milo para preguntarle:
–¿Crees que vive en el Pico Brumoso?
–¿El dragón, dices? –El chico no se había parado a pensar en ello–. No lo sé. Es lo que dijo el juglar, ¿no? Pero nadie más lo ha visto, y tampoco ha bajado al pueblo para atacar a la gente, como se supone que hacen esas bestias.
Doria inclinó la cabeza, pensativa.
–¿Se puede subir al pico? ¿O es una montaña infranqueable?
–Hay senderos que conducen a la cima, sí, aunque son un poco empinados. Yo los conozco, pero no los uso casi nunca porque allí no hay buenos pastos. De todas formas, una partida de caza con hombres bien entrenados podría llegar sin problema.
Doria negó con la cabeza.
–Ni todos los hombres del pueblo juntos podrían vencer al dragón. Es tarea para un Cazador.
–¿Un cazador?
–Un Cazador. –La forma en que Doria pronunció la palabra hizo comprender a Milo que no se refería a un trampero cualquiera–. Son un gremio de batidores excepcionales, ¿entiendes? No buscan presas comunes, como corzos o jabalíes. Ni siquiera se molestan en abatir osos o lobos. No, ellos cazan criaturas más peligrosas. Licántropos. Vampiros. Mantícoras. Dragones –concluyó tras una breve pausa.
Milo reflexionó durante un instante.
–Entonces, ¿no hay en el pueblo ninguno de esos Cazadores? –interrogó por fin.
Doria se rio. El cabrero se sintió un poco abochornado al principio, hasta que se dio cuenta de que no se estaba burlando de él. Realmente le hacía gracia la posibilidad de que cualquiera de los hombres de la aldea osase compararse con aquellos legendarios batidores.
–¡Qué más quisieran! –respondió, aún sonriendo–. Los Cazadores de verdad son muy escasos y no es fácil contratarlos. Aunque quizá alguno de ellos decida venir al valle. Para cazar a nuestro dragón, ¿sabes?
«¿Nuestro dragón?», pensó Milo, pero no lo dijo en voz alta. En su lugar, preguntó:
–¿Dónde has aprendido todo eso?
–En los libros –contestó ella con naturalidad. Y Milo calló, porque él nunca había aprendido a leer.
Permanecieron en silencio un rato más, contemplando la sombría silueta del Pico Brumoso, hasta que Doria planteó:
–¿Puedo venir más veces?
–¿Cómo dices?
–A visitarte. Sabré llegar yo sola, he memorizado el camino. Así podré vigilar el Pico Brumoso, y quizá esté cerca la próxima vez que el dragón se deje ver.
Milo frunció el ceño con desconcierto y clavó en ella la mirada de sus ojos de color avellana.
–Entonces, ¿me crees? –preguntó. Doria asintió–. En ese caso..., ¿no piensas que sería mejor dar la alarma en el pueblo?
–¿Y que vengan todos aquí otra vez para nada? –La chica le dedicó una media sonrisa–. Primero hay que estudiar al dragón, Milo. Tenemos que aprender sus costumbres y descubrir dónde está su cubil. Hemos de averiguar si de verdad tiene malas intenciones y si es peligroso para los habitantes del valle.
–¿Cómo no va a serlo? ¡Es un dragón!
–Pero tú mismo has dicho que no se ha dejado ver en el pueblo en todo el invierno. Quizá no necesite atacar a los humanos. Quizá le baste con lo que caza en las montañas.
Milo meneó la cabeza, pensativo.
–Aun así, es peligroso. Tal vez ni mis cabras ni yo debamos seguir aquí.
–Pero no te las vas a llevar de vuelta a casa, ¿verdad?
Milo evocó la expresión de Baldo la última vez que había recogido el rebaño por culpa de lo que su patrón consideraba una falsa alarma.
–No puedo, a menos que consiga probar que lo que digo es cierto –reconoció–. Pero me las llevaré a otra pradera, un poco más abajo.
–¿A la cabaña por la que hemos pasado de subida, una que está junto a un arroyo?
–Sí, pero...
–¡Perfecto! Te veré allí mañana.
–Pero...
Sin darle tiempo a terminar la frase, Doria se levantó con la ligereza de un cervatillo y se alejó por el sendero.
–¡Espera! –la llamó Milo–. ¿No quieres que te acompañe?
Ella se volvió sobre sus talones y, por toda respuesta, le guiñó un ojo y le lanzó un beso antes de seguir su camino sin mirar atrás otra vez. Milo se ruborizó, se pasó la mano por su rizado cabello castaño y esbozó una sonrisa insegura.
Durante las semanas siguientes, Milo se reunió a menudo con Doria en las montañas. Él nunca se quedaba en el mismo lugar: se movía con su rebaño de un lado a otro en busca de los mejores pastos, instalándose a veces en alguna cabaña de pastores. Aun así, Doria siempre se las arreglaba para encontrarlo.
Al principio, se apostaban en lugares con buenas vistas al Pico Brumoso y vigilaban pacientemente, con la esperanza de atisbar alguna señal del esquivo dragón que habitaba allí. Pero las eternas nubes que envolvían la cumbre de la montaña frustraban su deseo una y otra vez. Doria se mostraba decepcionada, y Milo temía que se cansara de esperar y dejara de acudir a visitarlo o, peor aún, que acabara por creer, ella también, que el joven cabrero no era más que un mentiroso que solo quería llamar la atención.
Pero Doria nunca le reprochó las horas de espera en vano. Parecía disfrutar con su compañía y, para asombro de Milo, incluso mostraba interés por las humildes costumbres de los pastores de las montañas. El chico compartía con ella la leche de sus cabras y el queso que elaboraba, y ella subía a veces cargada de panecillos recién hechos para acompañarlo. También encontraba deliciosos los guisos que improvisaba Milo con cualquier cosa que cazase en el bosque, fundamentalmente aves y pequeños mamíferos. La caza, de hecho, parecía interesar a Doria casi tanto como el mítico dragón del Pico Brumoso. Su amigo le enseñó a utilizar la honda, pero ella disfrutaba más con la parte que implicaba rastrear y acechar. Se movía con total soltura por el bosque, silenciosa y ligera como una sombra. Era ella quien solía avistar primero a las presas, antes incluso de que Milo percibiera su presencia, y se las señalaba para que él las abatiera con su honda.
Doria era al mismo tiempo elegante como una dama y salvaje como un corzo, y Milo se sentía fascinado ante aquella extraña mezcla. La mayor parte de las veces, la chica acudía a visitarlo vestida con ropa cómoda, con botas y pantalones. Pero, en algunas ocasiones, cuando no tenía tiempo de cambiarse antes de escabullirse sin que la vieran, se presentaba con su vestido de diario. Esto, no obstante, no parecía molestarla en absoluto.
Una mañana, Doria se descalzó para cruzar un arroyo. Así, sujetando las zapatillas con una mano y la punta de la falda con la otra, saltó de piedra en piedra para llegar al otro lado, donde ya la aguardaba Milo con su rebaño. Pero las rocas estaban cubiertas de musgo, y Doria resbaló y cayó al agua con una exclamación de alarma.
Milo corrió a ayudarla. La chica, sin embargo, se las había arreglado para mantenerse en pie sobre el lecho del regato. Con el agua helada arremolinándose en torno a sus tobillos descalzos y las zapatillas aún en la mano, Doria miró a su alrededor con perplejidad y estalló en carcajadas.
Milo, más tranquilo, se echó a reír también. Pero no podía dejar de mirarla, convencido de que era lo más hermoso que había visto nunca.
En ese momento comprendió que se había enamorado de ella.
Nunca se había fijado en una chica de aquella manera, por lo que aquella revelación lo dejó inquieto y desconcertado durante varios días. Aunque siempre se había alegrado de reencontrarse con Doria, desde aquel instante empezó también a sufrir su ausencia. A él, que jamás lo había perturbado la soledad, los días le parecían tristes y aburridos cuando ella no estaba a su lado.
Así pasaba las largas jornadas de verano, soñando despierto con Doria, saboreando cada momento que pasaba junto a ella. Tenía que admitir, sin embargo, que no había muchas posibilidades de que su amiga lo correspondiese. Después de todo, y por muy bien que se llevasen, él no era más que un simple cabrero y ella pertenecía a una buena familia. Jamás se fijaría en él.
... Salvo que le ofreciese algo diferente, algo que ningún otro muchacho pudiese regalarle.
Hacía ya tiempo que ninguno de los dos mencionaba al dragón del Pico Brumoso, pero, aquella mañana, Milo se volvió de nuevo a contemplar la enigmática montaña. El sol del verano estaba alto y calentaba más de lo habitual aquellos días, por lo que las nubes se habían disipado un poco. A Milo se le ocurrió entonces que no habría un momento mejor para avistar a la criatura. Y tomó una decisión.